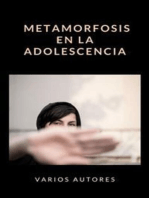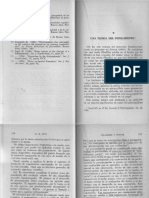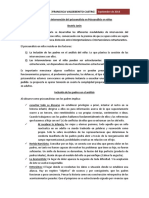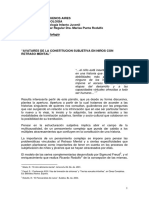Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cantis El Discapacitado y Su Familia
Cantis El Discapacitado y Su Familia
Cargado por
NadiaRussoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cantis El Discapacitado y Su Familia
Cantis El Discapacitado y Su Familia
Cargado por
NadiaRussoCopyright:
Formatos disponibles
EL DISCAPACITADO Y SU FAMILIA: APORTES TEÓRICOS CLÍNICOS ( 1 )
Jorge Cantis
Publicado en Actualidad Psicológica N° 199 Junio 1993
El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de mi experiencia en niños,
adolescentes y adultos discapacitados físicos y mentales y su entorno familiar
registrados en la clínica desde la óptica psicoanalítica.
Los tratamientos psicoanalíticos con personas discapacitadas son tratamientos
complejos que ni siquiera se asemejan a los tratamientos de la psicosis, aunque tienen
algo en común con ellos, en el sentido que suelen requerir la participación no de un solo
terapeuta, sino de un equipo. Aquí el equipo es mas amplio y de profesionales mas
disímiles. No son todos profesionales del área de la salud psíquica, porque algunos
tratamientos tienen que ver con la rehabilitación física, kinesiológica, fonoaudiológica,
etc. Y por ello los tratamientos son más complejos.
Los universos simbólicos de estos pacientes no se han constituido o han
claudicado o pueden quedar amenazados o desaparecen cada tanto.
Estas características crean dos tipos de dificultades: una ligada a la multiplicidad
de abordajes de diversos órdenes y otra ya en lo estrictamente analítico, vinculada con
la claudicación mayor o menor del universo de lo simbólico.
Enumerare una serie de contenidos que me interesa investigar, articulando la
clínica con reflexiones teóricas.
1. Legalidad Psíquica
2. Problemática vincular de padres con su hijo discapacitado
3. La relación matrimonial y la problemática vincular de la madre con su hijo
discapacitado.
4. Desvitalización anímica en el paciente discapacitado.
5. El erotismo del discapacitado.
6. El lugar del hermano o hermanos.
7. Ensalmo de las palabras.
1. LEGALIDAD PSÍQUICA
Frente al impacto del diagnóstico de discapacidad se produce en los padres
efectos como: situación de catástrofe, de derrumbe psíquico; cuyas manifestaciones
se expresan entre discursos catárticos (que consisten en expulsar el problema,
desembarazarse del problema), mutismo (expresado como llanto mudo, dolor sin
destinatario, y tristeza sin interlocutor), o un discurso caracterizado por una pérdida
de todo código de identificación ante un hijo con déficit que no se puede reconocer.
A partir de aquí los padres comienzan a transitar por varios hospitales,
instituciones y consultorios con el objetivo de confirmar el carácter fatal de ese
diagnóstico.
Como consecuencia de este deambular reciben: mensajes de carácter
condenatorio, mandatos prohibitivos y dobles mensajes de todas las especialidades
de la salud. Ej.: No va a caminar, cuidado con la sexualidad, etc.
A este proceso lo denomino legalidad psíquica, y no me refiero con este
concepto a una relación con la ley, sino a un desenlace psíquico necesario que se
suele dar mas allá de las peripecias y de las vicisitudes circunstanciales de cada
caso.
(1 Por lo tanto, la legalidad psíquica corresponde a los criterios internos por los
cuales un individuo cuando escucha transforma lo que percibe en determinados
conjuntos de estímulos que resultan en un aturdimiento.
Los padres inconscientemente deben promover en los otros (médicos, terapeutas
de interdisciplina) que digan ciertos pronósticos y esto es importante observarlo para
no quedarnos con la teoría de la vivencia, es decir, la situación que nos hace pensar:
a esta madre le dijeron tal barbaridad.
Habría que pensar en los padres en un vivenciar pasivo frente al médico con
respecto al diagnóstico y pronóstico (teoría de la ingenuidad).
Otro aspecto a tener en cuenta que se observa en un grupo considerable de
padres con hijos discapacitados: es la identificación con el animal, es decir, que no
hay espacio para las palabras, no entienden el significado de las palabras, en función
de esto es muy importante el tiempo y el ritmo que imprimimos en la estrategia
terapéutica en cada caso porque hay que distinguir entre lo que el terapeuta dice y
los padres entienden o escuchan y apenas entienden, muchas veces estas familias se
enfurecen e inutilizan y esterilizan lo que entendieron.
Una de las trampas que estas familias tienden al terapeuta proviene justamente
de creer que su actitud frente al hijo discapacitado se rige exclusivamente por el
discurso con que se les comunicara la discapacidad, ya que el terapeuta puede
confundirse con la vivencia pasiva de dichas familias, perdiendo de vista el punto
crucial que es realmente el interrogante de donde están ubicados estos padres frente
a la discapacidad.
Escuchas al terapeuta desde la óptica de la paranoia pero una paranoia que ni
siquiera tiene una convicción restitutiva, algo así como que la madre o el padre están
permanentemente en un estado de aturdimiento y que cuando el terapeuta comienza
a hablar, ellos gritan por dentro para no escuchar, porque el terapeuta es el
paranoico restituído, por eso los padres se ponen querulantes contra el terapeuta,
contra la realidad y las injusticias de este mundo. A partir de este aturdimiento se
podría conjeturar cómo circulan los tratamientos.
2. PROBLEMÁTICA VINCULAR DEL PADRE CON SU HIJO
DICAPACITADO.
Uno de los aspectos significativos que fui observando en la clínica es la
particularidad en la forma de expresarse y como escuchan los padres a su hijo
discapacitado.
En un caso de discapacidad motriz, específicamente en un adolescente de 19 años
con distrofia muscular progresiva (síndrome de Hoffman) el joven llega a la consulta
psicoterapéutica previa entrevista con los padres, los cuales verbalizan síntomas de su
hijo como tristeza, inhibición, abulia, trastornos de alimentación y del sueño.
Fenoménicamente el joven se trasladaba en silla de ruedas con pérdida progresiva
de la motricidad de la mano y el brazo izquierdos, pero al estar preservado el miembro
superior derecho, le permite acceder al botón para el funcionamiento de la silla de
ruedas con motor. Su cuerpo pesa cada vez menos.
En las sesiones el paciente verbaliza su dolor y preocupación por la enfermedad
cardíaca de su padre, manifestada dos meses antes de la consulta.
Este padre, figura omnipotente para el joven, no usaba rampas para los escalones,
pero a partir de su enfermedad cardiaca comienza a necesitar la misma para desplazar la
silla de ruedas de su hijo como forma de preservarse.
El adolescente manifestaba en su discurso una caída en la identificación de un
padre omnipotente, el cual tenía una omnipotencia motriz, algo así como que el
paciente, en el fondo, había desarrollado una especie de hiperkinesia, no un
desplazamiento motriz, como pasa en la hiperkinesia, sino un desplazamiento motriz sin
meta.
Siguiendo con el mismo caso clínico, el padre llevaba a su hijo con la silla de
ruedas a estadios de fútbol, subiéndolo por la platea o también a las montañas, sin ayuda
de terceros, logrando que el joven estuviera por arriba, sin preguntarle al hijo si le
gustaba estar en esa posición.
Así como en varias familias con niños y adolescentes discapacitados, físicos y
mentales, sus miembros se aíslan como una forma de no salir al mundo y aparecen dos
manifestaciones: o el discapacitado es un aislado dentro de su grupo familiar, o toda la
familia se aísla, persistiendo en ellos una comunicación endogámica, en otros grupos
familiares se observa lo contrario: toman la discapacidad de su hijo como si fuera un
infortunio personal y enarbolan dicha discapacidad como carta de presentación para
abrirse en el mundo, introduciendo su problema en el mundo. Por lo tanto, la
discapacidad aparece como sentimiento de injusticia y afán de venganza.
Esto nos remite a Freud (1), ya que en el escrito de 1916 hablaba sobre “Las
Excepciones” en las enfermedades congénitas y cita el monólogo introductorio de
Ricardo III de Shakespeare y el cual dice: “me aburro en este tiempo de ocio y quiero
divertirme. Pero ya que por mi deformidad no puedo entretenerme como amante, obraré
como un malvado intrigaré, asesinaré y haré cuanto me venga en gana”.
Freud explica que en los pacientes con enfermedades congénitas la naturaleza ha
convertido una grave injusticia, negándoles la bella figura que hace que los hombres
sean amados. La vida les debe un resarcimiento: tienen derecho a ser una excepción a
pasar por encima de los reparos que detienen a otros. La excepción es más compleja que
el beneficio secundario de la enfermedad.
La diferencia entre el monólogo de Ricardo III y las familias con personas
discapacitadas en que la excepción en el texto de Shakespeare aparece sofocada,
enmascarada y es necesario trabajar e interpretar esta situación.
Puede ser que Ricardo III describa con todas las letras aquello que estas familias
callan.
Todo esto lo podemos englobar en una dinámica respecto a la exterioridad
expresado a través de la caracteropatización, que consiste en tomar al hijo como el
rasgo de carácter de la familia enarbolada ante el mundo. Es decir, éste es un aspecto de
la familia que engloba al hijo como su rasgo de carácter y así se dirige al mundo y esta
ligado por el afán de venganza anteriormente mencionado y con la impunidad.
Pero hay otros problemas de la familia con el hijo discapacitado que son interiores.
Porque todo esto en el fondo contiene una serie de elementos ligados con una mezcla
de furia impotente hacia el hijo y sentimiento de culpa.
La dinámica en el micromundo tiene que ver con el tema de las identificaciones:
cuando uno de los padres se transforma en “discapacitado” para el otro padre, las
madres que se hacen las “discapacitadas” ante su marido o a la inversa. Hay otras
discapacidades relacionadas, algo así como infundir en el otro miembro de la pareja un
sentimiento de impotencia.
Esto nos remite al concepto de David Maldavsky (2), quien señala que los procesos
tóxicos son aquellos en que los efectos tienen tal magnitud que son insentibles, es decir,
que se ha perdido el sujeto que lo siente y como consecuencia aparecen en los padres
manifestaciones somáticas severas (en la piel, digestivas, cardíacas y respiratorias),
manifestaciones adictivas ( ansiolíticos y antidepresivos) y traumatofilia ( multiplicidad
de accidentes).
3. LA RELACION MATRIMONIAL Y LA PROBLEMÁTICA VINCULAR DE
LA MADRE CON SU HIJO DISCAPACITADO.
Con respecto a este punto es fundamental bucear el vínculo previo de la madre
con su esposo; vínculo de características muy particulares y que nos remite ciertas
conjeturas, ciertas interrogaciones. Teniendo en cuenta que uno elige la pareja desde lo
inconsciente.
En los casos con niños con síndrome de Down, he observado la clínica y me he
planteado ciertos interrogantes, generalizables no para todos ellos, sino para un
conjunto de los mismos.
Las conjeturas se refieren a dos temas: a) determinar si existe una relación entre
dejar vivir a su hijo porque ya había una captación durante la gestación de que algo no
andaba bien, y esto en relación con una noción de una punición que muchas madres
tienen que expiar. Como aquella madre que en una sesión psicoterapéutica expresaba:
“Después de tantos abortos yo tenía que tener a este hijo porque Dios me iba a castigar”.
No se puede decir que haya una relación entre el deseo de abortar y el de
engendrar hijos con síndrome de Down, esto sería extremar demasiado.
En el caso clínico que comente anteriormente, puede ser que la causa de seguir
adelante o con el embarazo haya sido que habiendo captado la madre que su hijo
tendría problemas, decidió conservarlo; aparentando tener alguien vivo que en realidad
para esta madre no está vivo o le quita la vida. b) La segunda conjetura se refiere a:
determinar el tipo de vínculo preexistente en la pareja de los padres.
En los tratamientos psicoterapéuticos de las familias con hijos discapacitados es
muy difícil advertir la historia de los padres o sea el tipo de pareja preexistente.
Es difícil bucearlo y queda obturado en los tratamientos o se reconstruye en
mucho tiempo pero he tenido la posibilidad de trabajar esta situación y puedo inferir la
preexistencia de un vínculo pasional excluyente en los padres.
Lo pasional en última instancia como encubridor de un estado de vacío psíquico
como forma de camino intermedio hacia las afecciones orgánicas.
El vínculo pasional como tentativa de disfrazar un estado tóxico.
En otro grupo de padres he observado un vínculo pasional caracterizado por la
violencia.
Tales vínculos preexistentes de estas parejas se repiten en las madres hacia sus
hijos. Se repiten rasgos, contenidos.
También frente a la lentificación y letargo con sus hijos algunas madres
manifiestan aceleración, verborragia y catarsis en el hablar. Hay un esfuerzo de
desembarazarse del sentir, usar las palabras como una función abortadora del sentir,
desagotante del sentir y no convocante del sentir.
Pero estas características que aparecen en el vínculo con su hijo discapacitado
tiene que ver con su vínculo previo, o sea con esa relación pasional de la que estuve
comentando.
Oscilando entre vínculo tierno al vínculo sensual.
Otra característica en el vínculo madre-hijo es la deshumanización del hijo: la
desubjetivización del vínculo o sea que no hay sujeto que tenga procesos anímicos, su
propia autonomía de los procesos anímicos, es decir pensamiento y sentimiento. En
tales circunstancias, muchas veces se observa como las madres arrasan con este
pensamiento y este sentimiento.
4. DESVITALIZACIÓN ANÍMICA DEL PACIENTE DISCAPACITADO.
En las discapacidades físicas el paciente desde muy temprana edad está expuesto a
estudios médicos molestos, complejos, y muchas veces cruentos y agresivos.
Es importante tener en cuenta las secuelas psíquicas de dichos estudios. Se
observa en los pacientes un importante grado de desvitalización, experimentado como
un trauma pasivo, una intrusión pulsional frente a un aparato psíquico en formación.
En función de este grado de desvitalización es importante preguntarnos qué
pasa con su vida psíquica. Está considerada como mortífera por ellos y trata de
suprimirla como si supieran que la vida psíquica no es para ellos, porque en el momento
en que tienen vida psíquica les falta un interlocutor válido, ya que quien los escucha lo
hace en forma desconectada.
Uno de los motivos que explica esta situación es el hecho de que los padres no
permiten que sus hijos lloren, griten frente a los estudios médicos. Recuerdo el caso de
un púber con una enfermedad neuromuscular progresiva, que al cabo de tras años de
psicoterapia individual y familiar y frente a un estudio muy cruento de los miembros
inferiores y superiores, elige entrar sola, evitando la compañía de sus padres y puede
expresar con gritos y llanto todo su dolor. Los padres verbalizan en la sesión familiar
con asombro la reacción de su hija y al escuchar la expresión de su vida anímica.
Como terapeuta interpreto a estos padres que ese asombro se refiere a que
advirtieron que “su hija estaba viva” .
Otro grupo de padres pueden escuchar a su hijo discapacitado en estado de
sopor frente a la palabra del mismo, por ej.: en una sesión familiar frente al discurso
lentificado de un joven de 20 años hidrocefálico, su padre, hiperactivo, cerraba los ojos,
bostezaba, metiéndose hacia adentro.
5. EL EROTISMO DEL DISCAPACITADO.
Otra problemática que me interesa comentar es la sexualidad del discapacitado.
¿Cómo está operando el erotismo en ellos? Por eso es importante conceptuar por un
lado el erotismo en las discapacidades mentales y por el otro lado, conceptuar el
erotismo en las capacidades físicas.
Decir que el erotismo en las discapacidades mentales es sin límite, salvaje y sin
freno es una conceptualización puramente descriptiva. El erotismo en este grupo de
pacientes tiene mucho que ver con el erotismo de los ancianos: que se masturban
para ver si se sienten vivos, para neutralizar el terror a la muerte, o sea se masturban
en estado de dolor, o de angustia. Es una masturbación sin objeto, sin sujeto, no hay
quien registre sentimientos, como si estuvieran muertos o agonizantes o en estado de
terror.
Esta masturbación en estado de terror es una masturbación aplacatoria en la cual
se automutilan.
También en este grupo de pacientes podemos encontrar una masturbación en un
ataque de cólera y que pasa a ser la causa de la muerte psíquica donde quedan
incinerados.
En los adolescentes discapacitados se potencia el erotismo porque surgen otras
fuentes pulsionales por la maduración, pero la ausencia de matiz afectivo es
permanente.
En este momento de la adolescencia temprana, es muy común que los padres
consulten pidiendo ayuda psicoterapéutica, porque en especial en las madres surge
como efecto catastrófico la excitación de su hijo, la aparición de un tipo de
erogeneidad que conmueve todos los cimientos desde que aparece el riesgo de la
procreación.
Podemos citar como ejemplo una madre con su hijo de 20 años con síndrome de
Down, que frente a la eyaculación nocturna de su hijo le preguntaba: “Hay pistola
en el slip”, refiriéndose en realidad al semen, ya que para la lógica de esa madre el
semen coincide con el pene y con la ausencia del fluido desaparece el órgano.
En esta madre hay una correlación entre el órgano y el producto, ella pierde una
función más simbólica por el testimonio de la existencia de un órgano que es la
eyaculación y esto tiene que ver con la alucinación negativa de órganos propios y la
pregunta de esta madre es una prolongación de ella. Con respecto a la prolongación
sí misma, esta madre al momento de formular la pregunta a su hijo , estaba
atravesando la menopausia y en algún lugar ella se estaba preguntando si hay matriz
femenina ahora que no hay menstruación. Esta es una lógica de ella anterior a la
menopausia y se aplica a la menopausia como a la eyaculación de su hijo. Ella
transforma el orden de causa y el efecto orgánico. ¿Cuánto de la potencia fecunda se
juega en cada uno de ellos? ¿En esta situación puede uno seguir siendo fecundo or
más que ella haya dejado de ser disponible para la maternidad?
Con respecto a cómo juega el erotismo en las discapacidades físicas, quisiera
conceptualizarlo a través de una viñeta clínica.
Un adolescente con discapacidad motriz (distrofia muscular) verbaliza en una
sesión con respecto a su primera eyaculación: “Fue mirando una película de miedo
y me excité con una mujer mala”.
El terror es correlativo a la fragmentación. La mujer que lo excitó lo dejó en
estado de terror y perdió líquido. El líquido es perderse él. Ese líquido es su
esencia. No hay sujeto que lo registre, que lo sienta. Es un terror sin sujeto.
La eyaculación de este adolescente es una eyaculación pasiva, tan pasiva como
el tragar, como el defecar, tan común en este grupo de pacientes. Lo anterior nos
remite a un concepto Freudiano con respecto al mamar pasivo y al mamar activo y
todo esto está ligado a que la zona erógena fue creada pasivamente pero sin el
pasaje ulterior a la actividad, quedando fijado a la pasividad. La creación de la
zona erógena pasa a ser el camino por el cual las distintas pulsiones parciales
aparecen como retoños de Eros, son sus representantes, en el plano de la sexualidad
pero sólo son así porque luego de la creación de la zona erógena, hay un momento
de pasividad y posteriormente se pasa a la actividad. Entonces, la zona erógena pasa
a ser un motor en el cual uno se dirige hacia el mundo en forma activa.
En estos pacientes que están en un estado de pasividad por su déficit motriz y
también por otras razones (emocionales, afectivas etc.), quedan con mayores
interferencias para la constitución activa de la zona erógena.
6. EL LUGAR DEL HERMANO O HERMANOS
En las psicoterapias de familiares con discapacitados, es importante la
participación en el abordaje clínico, del hermano o hermanos; los cuales
manifiestan síntomas identificatorios caracterizados por: miedo, inhibición, culpa,
retracción o bien una sobreadaptación y sobreexigencia.
Pero en realidad hay que abordar aquel núcleo identificatorio (o sea miedo,
culpa, inhibición y retracción) en el que predomina algún tipo de erotismo o vínculo
sensual y que tiene efectos terribles en estos hermanos. Lo terrible guarda relación
con un goce inenarrable que debió tener una magnitud más desmesurada que la
habitual, por el desamparo que le producía al hermano sin déficit ver a su hermano
discapacitado. Habría una mayor intensificación del erotismo promovido por ese
desamparo y también por la depresión que atraviesan los padres por tener un hijo
discapacitado.
Con respecto al proceso identificatorio: es un exceso decir identificación porque
identificación implica demasiado de psíquico o de simbólico y más atinado es decir
fusión o cofusión y no confusión. Fusión orgánica por el camino del erotismo.
Si bien el hermano del discapacitado puede tener ciertas alternativas de salidas
permanentes hay que trabajar el retorno de ese momento. Es un tipo de doble
siniestro. Tiene la característica de la placenta, de lo uniforme, y aquello que muere
cuando uno nace.
Se ha observado en estos hermanos que cada vez que tienen un logro (afectivo,
intelectual, económico) irrumpe fantasmáticamente la discapacidad del hermano.
Quisiera agregar algo muy específico con respecto a los procesos anímicos de
los hermanos: aparecen aspectos depresivos, caracterizados por el aburrimiento, o
sea, un tipo de tristeza violenta; cuando estos hermanos están aburridos, creen que
los otros tienen que sacarlo del aburrimiento divirtiéndolos y esto hace que ellos
molestan a estos otros.
Esa forma de salida logra dejarlos después más abúlicos, es una salida como
fachada.
También se da el caso contrario, como el de un púber, identificado masivamente,
con su hermano de 24 años, con parálisis cerebral que a la hora de la cena se
dormía, quedándose varias noches sin cenar. La cena en esta familia como en varias
familias de discapacitados, por el encuentro de todos los integrantes, es un momento
de inercia del grupo, en el que cae un manto de letargo significativo. Este púber se
dejaba ganar anticipadamente por ese estado de inercia, quedándose dormido antes
de cenar, o sea, se dejaba pasivamente invadir por ese clima familiar.
7. ENSALMO DE LAS PALABRAS
Etimológicamente “ensalmo” significa: modo supersticioso de curar con
oraciones de ampliación empírica de medicina.
El concepto de ensalmo de las palabras nos remite a un escrito de Freud (3) de
1890 titulado: “
Tratamiento psíquico o tratamiento del alma”.
Freud decía: “Los médicos practicaron tratamiento anímico desde siempre y en
tiempos antiguos en medida mucha más vasta que hoy”.
...” Las palabras son, sin duda, los principales mediadores del influjo que un
hombre pretende ejercer sobre los otros, las palabras son buenos medios para
provocar alteraciones anímicas en aquél a quien van dirigios y por eso ya no suena
enigmático aseverar que ensalmo de las palabras pueden eliminar fenómenos
patológicos, tanto más aquellos que, a su vez, tienen su raíz en estados anímicos”.
En las familias con personas discapacitadas el ensalmo de las palabras esta
ligado a las múltiples situaciones tan habituales en que estos pacientes son llevados
a que los atiendan: brujos, sectas y parapsicólogos. A veces, coexisten la
psicoterapia y el parapsicólogo: por supuesto que, como una forma de resistencia.
En las sesiones con adolescentes y jóvenes discapacitados el ensalmo de las
palabras aparece como hipnosis del paciente al terapeuta. La palabra del paciente se
manifiesta como hipnotizadora, y esto hace que el terapeuta en un momento de la
sesión nivele por los bajo, quedando con la mente apagada, como si supiera que en
estos pacientes está desactivada la conciencia, no porque hay pérdida de conciencia
en ese momento, sino por abrumamiento el terapeuta termina haciendo una
regresión al mismo estado.
Esto corresponde a un clima familiar mimetizado en la sesión, donde aparece el
fragmento nostálgico, abúlico y apático del paciente. Dicha regresión tiene que ver
con la identificación con núcleos aletargados correspondientes al ritmo de
comunicación del paciente. El letargo es la identificación “cadáver” objeto
aletargado de u n objeto fundamentalmente pedido: el Yo ideal. (F. Cesio) (4).
El problema de la contratransferencia tiene que ver con una forma particular de
escuchar al terapeuta, es particularmente insidiosa y es un efecto del decir del
paciente discapacitado y su familia.
En la contratransferencia, el ensalmo tiene características mortíferas que tienen
que ver con el sentimiento de impotencia del terapeuta, bajan las defensas del
terapeuta, se debilita la coraza de protección antiestímulo, pierde la posibilidad de
hacer proyectos clínicos y queda inmerso en el desamparo familiar.
Estos últimos conceptos me llevan a la hipótesis de que son los aspectos
contratransferenciales los que explican la escasez de trabajos clínicos publicados
sobre la discapacidad desde la óptica psicoanalítica, ya que el terapeuta, abrumado,
no puede tomar distancia necesaria para escribir sobre el tema.
Bibliografía.
(1) FREUD, S.: (1916) Algunos tipos de carácter dilucidado por el trabajo
psicoanalítico. Las “ excepciones”. Vol XIV. Amorrortu. Buenos Aires.
(2) MALDAVSKY, David: (1992) “ Procesos tóxicos en grupos familiares”.
Revista DE la asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de
Grupo. Buenos Aires.
(3) FREUD, S.: (1890) “ Tratamiento psíquico” ( Tratamiento del Alma).
Vol. I Amorrortu. Buenos Aires.
(4) CESIO, Fidias: (1964) “ El Letargo”. Una reacción a la pérdida de
objeto”. Rev. De Psicoanálisis. A.P.A Tomo XXI-Nª1. Buenos Aires.
También podría gustarte
- Método Yuen NIVEL1 PDFDocumento24 páginasMétodo Yuen NIVEL1 PDFinaki gomez91% (35)
- Alienacion Parental OkDocumento129 páginasAlienacion Parental OkAndrés Orizola67% (3)
- Tengo Autismo: Pero El Autismo No Me Tiene a MíDe EverandTengo Autismo: Pero El Autismo No Me Tiene a MíAún no hay calificaciones
- Seminario La Mente Liberada Primer DíaDocumento9 páginasSeminario La Mente Liberada Primer Díaestudiante1973Aún no hay calificaciones
- Revista ArteterapiaDocumento13 páginasRevista ArteterapiaMariel Canter100% (2)
- La familia: Comprensión dinámica e intervenciones terapéuticasDe EverandLa familia: Comprensión dinámica e intervenciones terapéuticasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tesina TRE Mas KontikionDocumento20 páginasTesina TRE Mas KontikionMaricela VelásquezAún no hay calificaciones
- Psicología de Las Curaciones Por La FeDocumento23 páginasPsicología de Las Curaciones Por La FeErika Carolina Ariza VargasAún no hay calificaciones
- Lactantes CDocumento8 páginasLactantes CStich Reavis0% (1)
- El Sindrome AgorafóbicoDocumento33 páginasEl Sindrome AgorafóbicoCarlosAún no hay calificaciones
- Prácticas Alienadoras Familiares - Linares (Resumen)Documento7 páginasPrácticas Alienadoras Familiares - Linares (Resumen)Florencia Usinger100% (2)
- Infertilidad Origen Psicobiologico EmocionalDocumento3 páginasInfertilidad Origen Psicobiologico EmocionalChristian Claude ReyesAún no hay calificaciones
- Hospitalizacion Niño y AdolescenteDocumento10 páginasHospitalizacion Niño y AdolescenteNancy Neira50% (2)
- Niños Posdivorcio Ok en PDFDocumento93 páginasNiños Posdivorcio Ok en PDFGustavo VaqueraAún no hay calificaciones
- Tesis de Alienación Parental en Tapachula, ChiapasDocumento27 páginasTesis de Alienación Parental en Tapachula, ChiapasGaby Alvarez67% (3)
- Resumen Psicologia InstitucionalDocumento314 páginasResumen Psicologia InstitucionalMica BattistaAún no hay calificaciones
- Jerusalinsky, A.Y Yankelevich H. Que Nos Enseña La Clínica Del Autismo, HoyDocumento18 páginasJerusalinsky, A.Y Yankelevich H. Que Nos Enseña La Clínica Del Autismo, HoyImpresiones PsicoAún no hay calificaciones
- Una Teoria Del pensamiento-BIONDocumento8 páginasUna Teoria Del pensamiento-BIONSiriquid Monsalve DiazAún no hay calificaciones
- Resumen Las Intervenciones Del Psicoanalista en Psicoanalisis Con Niños - JaninDocumento5 páginasResumen Las Intervenciones Del Psicoanalista en Psicoanalisis Con Niños - JaninFrancisca Valdebenito Castro100% (2)
- Imagos Paternas en La Elección de PatologíaDocumento8 páginasImagos Paternas en La Elección de Patologíarulio73100% (1)
- Dragotto y FrankDocumento6 páginasDragotto y FrankElii Cattaneo BinzuñaAún no hay calificaciones
- Tener Un Hermano DiscapacitadoDocumento13 páginasTener Un Hermano DiscapacitadoVerónica Chiapello100% (1)
- El Niño Retardado y Su MadreDocumento10 páginasEl Niño Retardado y Su MadremarinaAún no hay calificaciones
- Función Paterna y Clínica de La Discapacidad Cantis, J. 2014Documento5 páginasFunción Paterna y Clínica de La Discapacidad Cantis, J. 2014Verónica ChiapelloAún no hay calificaciones
- Cantis Jorge DiscapacidadDocumento6 páginasCantis Jorge DiscapacidadVicky YoungAún no hay calificaciones
- El Rol Del Psicologo Ante La DISCAPACIDADDocumento29 páginasEl Rol Del Psicologo Ante La DISCAPACIDADLuján Aguilera MerloAún no hay calificaciones
- Mutismo Selectivo AnalisisDocumento15 páginasMutismo Selectivo AnalisisBilbo GuachinAún no hay calificaciones
- Familia, Enfermedad Terminal y MuerteDocumento26 páginasFamilia, Enfermedad Terminal y MuerteSofia VergaraAún no hay calificaciones
- CaratulaDocumento9 páginasCaratulaAnthony Soto MaytaAún no hay calificaciones
- Presentación Psicología Infantil Orgánico ColoridoDocumento15 páginasPresentación Psicología Infantil Orgánico ColoridoJOSE VERA JIMBOAún no hay calificaciones
- Aryan A. (2003) Aportes A La Comprensión de La Experiencia Puberal Ateneo Del Departamento de Niñez y Adolescencia de APdeBADocumento20 páginasAryan A. (2003) Aportes A La Comprensión de La Experiencia Puberal Ateneo Del Departamento de Niñez y Adolescencia de APdeBATamy PuchiAún no hay calificaciones
- Psicosis Infantiles en La ConsultaDocumento14 páginasPsicosis Infantiles en La ConsultaMariela GavranicAún no hay calificaciones
- Parcial II Psicoterapias HumanistasDocumento6 páginasParcial II Psicoterapias HumanistasMaría Gabriela GonzálezAún no hay calificaciones
- Fainblum La Flia El Hijo Esperado El Hijo NacidoDocumento5 páginasFainblum La Flia El Hijo Esperado El Hijo NacidoMaria eugenia Gonzalez garateAún no hay calificaciones
- 3805 11432 1 PBDocumento9 páginas3805 11432 1 PBToni BioscaAún no hay calificaciones
- Familia AlternaDocumento3 páginasFamilia AlternaRaúl Alvarez TorresAún no hay calificaciones
- FORUM Patologizacion y Medicalizacion de Las InfanciasDocumento8 páginasFORUM Patologizacion y Medicalizacion de Las Infanciaslusia.ibarra.99Aún no hay calificaciones
- DIAGNÓSTICO EN LA INFANCIA - SÍNTOMA Y SIGNO - Clemencia Baraldi (2005)Documento40 páginasDIAGNÓSTICO EN LA INFANCIA - SÍNTOMA Y SIGNO - Clemencia Baraldi (2005)Bricia LescureAún no hay calificaciones
- Tarea 6 de Psicopatologia IDocumento10 páginasTarea 6 de Psicopatologia IJuan Alberto Cepeda GarciaAún no hay calificaciones
- Sandra Press Indagando La Depresion en El Infans FinalDocumento11 páginasSandra Press Indagando La Depresion en El Infans FinalEliAún no hay calificaciones
- Psicopatologia Del Niño y Del AdolescenteDocumento55 páginasPsicopatologia Del Niño y Del AdolescenteJulio PuenteAún no hay calificaciones
- Pais. A. Escritos de La Infancia - Volumen 2Documento4 páginasPais. A. Escritos de La Infancia - Volumen 2Irene LucíaAún no hay calificaciones
- Intervenciones Con La Familia en La Psicotrapia Del Niño y AdolescenteDocumento20 páginasIntervenciones Con La Familia en La Psicotrapia Del Niño y AdolescenteGustavoAún no hay calificaciones
- Janin, B Adhd Diagnosticos InfanciaDocumento28 páginasJanin, B Adhd Diagnosticos InfanciaMaira RobledoAún no hay calificaciones
- Investigación SocialDocumento23 páginasInvestigación SocialKatherin AvilaAún no hay calificaciones
- Problematicas de Las Infancias Adolescencia Familia y Vejez FernardezDocumento4 páginasProblematicas de Las Infancias Adolescencia Familia y Vejez FernardezLuciaManteconRodriguezAún no hay calificaciones
- La Familia Detrás Del TMSDocumento4 páginasLa Familia Detrás Del TMSmariapilarfh1Aún no hay calificaciones
- Clase 2.niños Que Nos Presentan Desafíos en Su Constitución SubjetivadocDocumento13 páginasClase 2.niños Que Nos Presentan Desafíos en Su Constitución SubjetivadocPatriciaAún no hay calificaciones
- Contribuciones de La Terapia Psicoanalítica A La Psicoterapia InfantilDocumento19 páginasContribuciones de La Terapia Psicoanalítica A La Psicoterapia InfantilDennysQuispeOchoaAún no hay calificaciones
- Violencia y DiscapacidadDocumento6 páginasViolencia y DiscapacidadPsicoanalisisAún no hay calificaciones
- Articulos Sobre Abandono y Sus ConsecuenDocumento17 páginasArticulos Sobre Abandono y Sus ConsecuenMarielaZiraldoAún no hay calificaciones
- Patologización de La Infancia - B. JaninDocumento11 páginasPatologización de La Infancia - B. JaninDaiana BottazziAún no hay calificaciones
- El Ciclo Vital Individual (Por Rojas, Katterine., Gómez Urrego, José Fernando y Pazos Serna, Víctor Manuel)Documento12 páginasEl Ciclo Vital Individual (Por Rojas, Katterine., Gómez Urrego, José Fernando y Pazos Serna, Víctor Manuel)Yilbert Oswaldo Jimenez Cano67% (3)
- Articulo Beatriz Janin Sobre HiperactividadDocumento22 páginasArticulo Beatriz Janin Sobre HiperactividadAinhoa100% (1)
- 3marco TeoricoDocumento91 páginas3marco TeoricoRosa saavedra quirogaAún no hay calificaciones
- 2 AryanDocumento27 páginas2 AryanChar LyAún no hay calificaciones
- Teorico 5Documento11 páginasTeorico 5soniaAún no hay calificaciones
- Resumen Clinica 3 TEORÍA Y CLÍNICA DE LA ADOLESCENCIA LibermanDocumento7 páginasResumen Clinica 3 TEORÍA Y CLÍNICA DE LA ADOLESCENCIA LibermanDiego AndariegoAún no hay calificaciones
- Aportes Psicoanalíticos Sobre Los Trastornos de La Atención y La HiperkinesiaDocumento8 páginasAportes Psicoanalíticos Sobre Los Trastornos de La Atención y La HiperkinesiaMartin HenchozAún no hay calificaciones
- Tema 8 Deficiencias y PsicorehabilitacionDocumento32 páginasTema 8 Deficiencias y PsicorehabilitacionXimena RodriguezAún no hay calificaciones
- Avatares de La ConstitucionDocumento8 páginasAvatares de La ConstitucionhancilloAún no hay calificaciones
- Campos, J. F. (2013) Consecuencias y Mitos Del Divorcio en El Duelo InfantilDocumento16 páginasCampos, J. F. (2013) Consecuencias y Mitos Del Divorcio en El Duelo InfantilJoshua Hales SilvaAún no hay calificaciones
- Cuidados Paliativos PediatricosDocumento14 páginasCuidados Paliativos PediatricosDiego Joselito PesantezAún no hay calificaciones
- Discapacidad SubjetividadDocumento13 páginasDiscapacidad Subjetividadangela ianniAún no hay calificaciones
- Demanda de AnálisisDocumento4 páginasDemanda de AnálisisLeticia CantariniAún no hay calificaciones
- Discapacidad, Subjetividad, Vitalidad Interior y FamiliaDocumento13 páginasDiscapacidad, Subjetividad, Vitalidad Interior y FamiliaVerónica ChiapelloAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Desarrollo Por Sofia MenaDocumento17 páginasTrastornos Del Desarrollo Por Sofia MenaSo NyAún no hay calificaciones
- Resumen Clinica VejezDocumento6 páginasResumen Clinica VejezCami dAún no hay calificaciones
- FINAL-Psicologia Del Desarrollo-Garcia Marcelo MartinDocumento5 páginasFINAL-Psicologia Del Desarrollo-Garcia Marcelo Martinmartin garciaAún no hay calificaciones
- JuanisDocumento116 páginasJuanisJuana VelazquezAún no hay calificaciones
- Valoración Del Daño Estético Por CicatricesDocumento16 páginasValoración Del Daño Estético Por CicatricesArgentino_de_carneAún no hay calificaciones
- Capitulo IIIDocumento21 páginasCapitulo IIIEdithCotrinaMirandaAún no hay calificaciones
- El Aporte de Humberto Maturana Al Entendimiento y La Práctica de La EducaciónDocumento88 páginasEl Aporte de Humberto Maturana Al Entendimiento y La Práctica de La EducaciónJosearmando Flores TovarAún no hay calificaciones
- Daño Psíquico y Su Valoración Médico Legal en Costa RicaDocumento6 páginasDaño Psíquico y Su Valoración Médico Legal en Costa RicaJohana QuesadaAún no hay calificaciones
- T.a.cordero BarzolaDocumento71 páginasT.a.cordero BarzolaOver CorderoAún no hay calificaciones
- M.K. Raina Sri Aurobindo Perspectivas, Vol. XXXIIDocumento14 páginasM.K. Raina Sri Aurobindo Perspectivas, Vol. XXXIIssebaseedsAún no hay calificaciones
- Paso 3 Reconocimiento de Herramientas Teoricas - 403015 - 369Documento49 páginasPaso 3 Reconocimiento de Herramientas Teoricas - 403015 - 369milton cordobaAún no hay calificaciones
- Dion Fortune - A Traves de Las Puertas de La MuerteDocumento31 páginasDion Fortune - A Traves de Las Puertas de La MuerteAlan OjedaAún no hay calificaciones
- Metodos de DibujoDocumento16 páginasMetodos de Dibujoomargibran100% (1)
- CONSEJO CRISTIANO, P.Sanjaime PH.DDocumento18 páginasCONSEJO CRISTIANO, P.Sanjaime PH.DOlga Lidia Perez CapellanAún no hay calificaciones
- Consideraciones Conceptuales Sobre Motivación.Documento6 páginasConsideraciones Conceptuales Sobre Motivación.Valeria ArreolaAún no hay calificaciones
- El Divino DaimónDocumento90 páginasEl Divino DaimónGerardo AlbornozAún no hay calificaciones
- Teoria Del Contagio CriminalDocumento34 páginasTeoria Del Contagio CriminalJulianZuaresCortes50% (2)
- Sicologia Cuarto Grado Conciencia y SensacionDocumento13 páginasSicologia Cuarto Grado Conciencia y SensacionvictorraulAún no hay calificaciones
- Trabajo El AuditorioDocumento16 páginasTrabajo El AuditorioStefany GonzálezAún no hay calificaciones
- Psicopatología de La PsicomotricidadDocumento7 páginasPsicopatología de La PsicomotricidadAna JazminAún no hay calificaciones
- 03 El Equilibrio Tã Nico Emocional y Las InteraccionesDocumento3 páginas03 El Equilibrio Tã Nico Emocional y Las Interaccionesnoecardenas86Aún no hay calificaciones
- 3.7.-Zarebski. EL TRABAJO PSIQUICO DEL ENVEJECERDocumento22 páginas3.7.-Zarebski. EL TRABAJO PSIQUICO DEL ENVEJECERAlexandergusAún no hay calificaciones