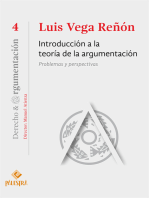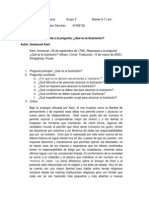Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Por Q Arg Bien PDF
Por Q Arg Bien PDF
Cargado por
koriskos20 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas20 páginasTítulo original
por_q_arg_bien.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas20 páginasPor Q Arg Bien PDF
Por Q Arg Bien PDF
Cargado por
koriskos2Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
¿Por qué argumentar y por qué hacerlo bien?
Lilian Bermejo Luque
Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC, Madrid
Lilian.bermejoluque@gmail.com
“Por qué hacerlo bien, si de argumentar se trata”
Luis Vega Reñón
Palabras Clave: Argumentación, argumento, Aristóteles, comunicación,
decir/incitar/sugerir, condiciones de la argumentación, ethos-pathos-logos, importe
retórico, justificación, persuasión racional, teoría de la argumentación, racionalidad
interna-externa, racionalidad práctica, racionalidad teórica, razonamiento explícito,
Retórica
Argumentar no es la única forma de convencer. Ni siquiera argumentando bien nos
garantizan la persuasión de nuestros oyentes. A menudo, otras formas de
comunicación son más eficaces que –la a veces tediosa tarea de- argumentar. ¿Por qué
entonces argumentar? Y ¿por qué hacerlo bien si, con malos argumentos y falacias, la
gente, a menudo, responde mejor y se aviene más a nuestras intenciones?
Este texto parte del análisis y reivindicación de la argumentación como garantía de
legitimidad en las interacciones comunicativas. Pero no se queda ahí. Porque, sí, en
principio está muy bien que, en vez de liarnos a puñetazos, ofrezcamos buenas
razones para lo que decimos (como vamos a ver, la argumentación, como institución
social, ha sido un gran avance para la humanidad, e incluso algo más que eso). Sin
embargo, su legitimidad como instrumento de interacción no hace racional desde un
punto de vista práctico, sino a lo sumo moralmente recomendable (¡aunque no es
poco, con los tiempos que corren!), tratar de persuadir a los demás mediante
argumentos, en vez de mediante amenazas, seducciones varias o simples camelos.
De ese modo, además de una defensa de la legitimidad de la argumentación, en
este texto vamos a considerar sus condiciones de racionalidad interna y externa. Las
primeras tienen que ver con la capacidad de la argumentación de justificar lo que
decimos, las segundas, con su idoneidad como medio para lograr ciertos fines. Como
vamos a ver, este último aspecto de la argumentación, su idoneidad instrumental, nos
llevará a considerar la cuestión del valor retórico del discurso. Es a ella a la que
vamos a remitir finalmente nuestra pregunta: ¿por qué argumentar y por qué hacerlo
bien, incluso si nos interesa más el éxito que la legitimidad de nuestras actuaciones?
La gente argumentará mejor o peor, y tendrán o no razón al hacerlo, pero lo cierto
es que la argumentación es una actividad cotidiana y ubicua en la interacción social:
desde los medios de comunicación a los foros científicos, desde las sobremesas a los
debates parlamentarios, es tan común ver gente embarcada en la tarea de dar y pedir
razones que no queda sino pensar que tal ubicuidad no es mera casualidad. Antes
bien, parecería que la argumentación es una actividad esencialmente humana, algo
particularmente afín a nuestro modo de ser. Pero, ¿cómo podríamos justificar esta
intuición?
Para empezar, resulta evidente que la argumentación se halla ligada a los rasgos
más específicos de nuestro lenguaje. En particular, a su capacidad de volverse sobre sí
mismo. La práctica de sustentar afirmaciones mediante razones presupone la
habilidad de adoptar una perspectiva reflexiva sobre éstas, y para ello se necesita un
lenguaje capaz de predicar sobre sí mismo: es porque podemos decir cosas tales como
“lo que digo es verdad”, “esa afirmación no es exacta”, “tu discurso resulta muy
convincente”, etc. que estamos en condiciones de evaluar lo que decimos y, por ende,
de dar y pedir razones para ello. En este sentido, incluso las formas más sencillas de
argumentación constituyen formas sofisticadas de comunicación que sólo son posibles
gracias a la existencia de un lenguaje reflexivo como el nuestro.
El desarrollo de tal lenguaje habría posibilitado la emergencia de la práctica de la
argumentación. Sin embargo, como vamos a ver, el que la argumentación presuponga
un lenguaje reflexivo no significa que haya de ser, en exclusiva, una actividad verbal.
Más bien significa que interpretar una actuación como argumentación requiere
atribuir al actor el manejo de un lenguaje reflexivo. Al argumentar, los sujetos buscan
mostrar que sus afirmaciones (verbales o no verbales, implícitas o explícitas) son
correctas, y esta distancia que el lenguaje permite entre lo que se dice y el hecho de
decirlo resulta ser la condición de posibilidad del surgimiento de la práctica de dar y
pedir razones: si sólo pudiésemos señalar hechos del mundo, no podríamos
argumentar, pues no cabría dudar de lo que “decimos” o considerar si es correcto o
incorrecto.
Sin embargo, también es posible concebir la relación entre lenguaje y
argumentación en el otro sentido: no sólo la argumentación necesita del lenguaje,
también el lenguaje necesitaría de la argumentación. Así, por ejemplo, autores como
Jean-Claude Anscrombe y Oswald Ducrot han sugerido que lo específico de la
comunicación lingüística debe explicarse en referencia a la actividad argumentativa.
(…) las frases imponen que sus enunciados sean utilizados argumentativamente y
que lo sean en una dirección determinada. (…) el valor semántico de las frases está en
permitir e imponer la adopción, de cara a los hechos, de puntos de vista
argumentativos. (Anscrombe y Ducrot, 1991: 206-7)
Anscrombe y Ducrot han desarrollado un programa lingüístico cuya tesis
fundamental es que la comunicación lingüística habría sido desarrollada dentro del
marco pragmático que provee la actividad de dar y pedir razones. Por ello, en su
opinión, cuanto más interesados estemos en dar cuenta del lenguaje verbal como
herramienta desarrollada para cumplir fines comunicativos, más deberíamos
centrarnos en la argumentación como paradigma de comunicación. Asimismo, autores
como H. P. Grice, R. Brandom o Habermas también han insistido en el componente
argumentativo de todo tipo de comunicación, e incluso de la posibilidad misma de
que nuestras expresiones tengan significado.
En cualquier caso, es un hecho que sólo los humanos nos embarcamos en prácticas
argumentativas, y también, que tales prácticas son ubicuas entre nosotros. Más aún,
dichas prácticas resultan casi tan ubicuas como la propia comunicación. Ello
explicaría, al menos en parte, nuestra intuición de que la argumentación es esencial
para nosotros porque es una forma típicamente humana de comunicación.
Pero no es sólo que pueda reconocerse la actividad de dar y pedir razones en el
núcleo mismo de la comunicación humana, sino que, además, hay algo de valioso en
que esto sea así. En otras palabras, no sólo practicamos la argumentación de continuo,
sino que procuramos y fomentamos que ésta ocupe un lugar importante en el modo en
que nos relacionamos los unos con los otros. ¿Por qué nos resulta tan valiosa la
argumentación? La respuesta a esta pregunta es doble –ya que atañe a las necesidades
de los humanos en tanto que seres racionales, y también en tanto que seres sociales- y
articula una concepción de la argumentación como razonamiento explícito.
Ciertamente, la argumentación es un medio para justificar nuestras creencias. Pero
también lo es para persuadir a otros de ellas. Esta duplicidad ya se hacía patente en las
primeras reflexiones sobre argumentación, a cargo de Sócrates, Platón, los sofistas y
Aristóteles. Y desde la Edad Media, junto con los estudios sobre dialéctica y
gramática, la retórica como “arte de la persuasión” fue parte central de la formación
universitaria hasta bien entrado el siglo XVI.
Sin embargo, a partir del giro epistemológico de la modernidad, con Descartes a la
cabeza, la Filosofía fue renunciando a la antigua concepción de la argumentación
como “arte del discurso”, para centrarse casi exclusivamente en una concepción de la
argumentación como “método”. Dicha concepción avalaba el que los filósofos
modernos tendieran a subrayar la relación entre argumentación y justificación,
interesándose por el modo en que la argumentación resulta decisiva para la
adquisición de conocimiento, y centrándose en el estudio de las condiciones para
“testar” o “garantizar” nuestras creencias. Pero también supuso el abandono de la
indagación sobre las propiedades y condiciones de la argumentación como una forma
particular de comunicación y persuasión.
Debido a su interés por la justificación de creencias, más que por el componente
comunicativo de la argumentación, la epistemología moderna tendió a identificar la
argumentación con el puro razonamiento, anulando su componente pragmático,
intersubjetivo. De ese modo, el estudio de la argumentación en lenguaje natural se vio
desplazado por el estudio de sus formas lógicas, quedando así reducida la
argumentación a sus aspectos sintáctico y semántico. El resultado fue que, en lugar de
ahondar en el estudio de la argumentación como proceso comunicativo, los filósofos
modernos se dedicaron al estudio de determinados objetos abstractos, los argumentos
y los esquemas formales de argumento, capaces de portar tales propiedades sintácticas
y semánticas, al concebirse como conjuntos de proposiciones o representaciones de
éstas. Tal concepción lógica y abstracta de la argumentación pronto se convirtió en
paradigmática.
Bajo esta perspectiva, la argumentación resultaba ser, ante todo, un instrumento
esencial para la actividad teórica: sin argumentos podríamos mantener creencias, pero
sólo los argumentos nos permitirían establecer que éstas son correctas. De ese modo,
la argumentación cumpliría la función epistemológica y, en general, teorética, más
importante, a saber, la de servir de garante del conocimiento. Al menos en parte, tal
función teorética daría cuenta del valor de la argumentación para seres racionales
como nosotros.
Sin embargo, el interés exclusivamente teorético y epistemológico del enfoque
tradicional impidió una comprensión adecuada de la segunda función básica de la
argumentación, a saber, su habilidad para comunicar el razonamiento, y con ello, para
persuadir racionalmente. Esta característica de la argumentación ha sido subrayada
sólo en épocas recientes, en consonancia con una recuperación de la antigua
concepción de la argumentación como arte, y también como actividad pública. En ese
sentido, los enfoques contemporáneos sobre la argumentación han destacado su
naturaleza como medio para influir en los otros, representando los fenómenos
argumentativos no sólo como casos de razonamiento, sino como casos de
razonamiento explícito. Desde esta perspectiva, el discurso argumentativo no sería
únicamente un medio para adquirir conocimientos, sino también un medio para
persuadir. Pero, ¿en qué consistiría el valor de la argumentación como medio para
persuadir?, ¿es sólo un valor práctico?
Para autores como Nicholas Rescher, la racionalidad y la sociabilidad humanas son
dos caras de la misma moneda. Tal como él defiende, la racionalidad puede
concebirse como el resultado característico del modo en que los humanos buscamos
relaciones intersubjetivas. Según Rescher (1993: 32), la quintaesencia de la
racionalidad consiste en operar a través de deliberaciones explícitas, y esto es así
porque la sistematicidad de la racionalidad se debe al interés de los individuos por
promover la inteligibilidad intersubjetiva. Según este punto de vista, no es que todos
compartamos los mismos mecanismos por medio de los cuales conseguimos llegar a
acuerdos y al convencimiento cuando estamos en presencia de buenas razones, sino
más bien que el mecanismo mismo es la búsqueda de intersubjetividad que sólo la
argumentación, en tanto que razonamiento explícito, hace posible. Por ello, la función
que la argumentación jugaría a la hora de garantizar la racionalidad de nuestras
creencias (de acuerdo con el enfoque epistemológico tradicional), tendría su correlato
como garante de la sociabilidad humana: desde un punto de vista práctico, la
argumentación sería, ante todo, un instrumento de influencia mutua, de persuasión
racional, y por ello, un medio para la coordinación de acciones y creencias entre
sujetos racionales, esto es, sujetos que responden a razones.
Ahora bien, en tanto que práctica entre seres racionales, la argumentación
resultaría ser mucho más que un medio entre otros para coordinar nuestras acciones y
creencias. En realidad, constituiría una instancia de legitimidad de tal coordinación,
tanto en un sentido teorético como práctico. Pues, por un lado, la argumentación
establece la legitimidad teórica de lo que afirmamos, al servir para justificar nuestras
creencias y acciones, esto es, para mostrar que son correctas, adecuadas. Y por otro
lado, en un sentido práctico, al estar en condiciones de mostrar la corrección de
nuestras acciones y creencias, la argumentación posibilita la coordinación entre
individuos a través de un rasgo característico de los seres racionales, a saber, que
éstos tienden a creer y a actuar tal como creen que es correcto. De ese modo, al
coordinarnos mediante la práctica de dar y pedir razones, evitamos la exclusión y la
imposición: sólo la argumentación que resulta correcta, en el sentido de justificar lo
que decimos, está en condiciones de persuadir por sí misma. Por ello, finalmente,
diríamos que valoramos la argumentación porque constituye una forma legítima de
interacción comunicativa, tanto en el ámbito teorético, como en el práctico.
Desde la segunda mitad del siglo pasado, los estudiosos de la argumentación han
ahondado en esta concepción de la argumentación como práctica, como cierto tipo de
actividad más o menos regulada. Esta nueva perspectiva ha puesto de manifiesto y
añadido el rasgo de “explicitud” a la concepción tradicional de la argumentación
como “razonamiento”. Ello ha supuesto también importantes consecuencias para la
noción misma de razonamiento: el modo en que la argumentación hace explícito el
razonamiento no es la mera “comunicación de pensamientos”, por así decirlo. Más
bien, cabría entender que es la argumentación la que hace posible el razonamiento, al
instituirlo como actividad susceptible de escrutinio. Ello daría razón del carácter
normativo que tiene la argumentación respecto a nuestras creencias, pues al fin y al
cabo, la corrección, como quiera que la definamos, es necesariamente una cuestión de
escrutinio. La argumentación constituiría, en realidad, una condición de posibilidad
del razonamiento. O dicho de otro modo: razonamos porque tenemos la práctica de
argumentar con otros.
En cualquier caso, esta nueva perspectiva pondría de manifiesto que la
argumentación resulta tan esencial para el desarrollo del conocimiento como lo es
para el desarrollo de las relaciones entre sujetos. Estas funciones práctica y teorética
de la argumentación estarían conectadas a través de la idea de legitimidad, tanto por
lo que respecta a la legitimidad de nuestras creencias y acciones, como por lo que
respecta al modo en que decidimos sobre ellas y persuadimos a los demás. Pero la
fuerza de la legitimidad, y por consiguiente, la autoridad de la argumentación para
mediar en las relaciones humanas depende no sólo de nuestra confianza en ella como
medio para adquirir creencias verdaderas y perseguir los mejores fines de la manera
más adecuada, sino también de nuestra confianza en la racionalidad de los otros, esto
es, nuestra confianza en que los otros son también capaces de responder
adecuadamente a las buenas razones. En este sentido, la argumentación es la instancia
por excelencia para resolver el desacuerdo de forma racional pues, al fin y al cabo,
involucra una apelación a la razón del otro de manera explícita: al darle razones, trato
al otro como un sujeto racional –de lo contrario, yo misma sería irracional al utilizar
razones para persuadirle, sabiendo que no sirven de nada.
Es por ello que la autoridad de la argumentación, su capacidad para decidir en
nuestros asuntos depende de nuestra confianza en que la valoración positiva de la
argumentación por seres racionales produce su persuasión. Sin embargo, tal como,
por ejemplo, los publicistas y profesionales del marketing saben bien, hay diferentes
formas de persuadir que no pasan necesariamente por ofrecer buenas razones.
La persuasión mediante argumentos hace posible la persuasión racional, esto es, la
persuasión que apela a la propia racionalidad del oyente, a su propia capacidad de
responder a razones. Es más, cuando ofrecemos un argumento, nos comprometemos a
ofrecer las mejores razones. Este compromiso significa que nos atenemos al veredicto
que nuestras razones merezcan en el otro: si le parecen buenas o malas, si justifican o
no nuestras afirmaciones. En ese sentido, la legitimidad de la argumentación como
medio para coordinar acciones y creencias no se basa tan sólo en la idea de que es
nuestro deber como seres racionales estar sometidos al juicio de la razón, sino
también en el hecho de que, en tanto que seres racionales, tendemos a someternos a
este juicio. Por esa razón, la coordinación de creencias y acciones mediante razones
deja fuera la imposición o la exclusión: la argumentación no es sólo un instrumento
de la razón práctica, más bien resulta el garante mismo de la decisión basada en ella.
Sin duda, esta es la razón por la que, habida cuenta de la creciente complejidad de
las sociedades humanas, el lugar y la importancia de la argumentación como
mecanismo de interacción no ha hecho sino ir en aumento. Después de todo, las
sociedades plurales en las que vivimos, que sin embargo no pueden sustraerse a la
necesidad de embarcarse en objetivos comunes, encuentran en la argumentación no
sólo una herramienta, sino también un árbitro para la interacción entre los ciudadanos.
Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias que determinan la emergencia de la
argumentación como institución? Y ¿cómo puede, por tanto, favorecerse su
hegemonía? Según Ralph Johnson (2000: 15), el surgimiento de la argumentación
está directamente influido por las siguientes condiciones:
Interés común. Esto es, un contexto que haga necesaria la coordinación de acciones
y creencias para garantizar la coexistencia entre individuos, como los seres humanos,
capaces de mantener tantos puntos de vista distintos, y a menudo incompatibles entre
sí.
Puntos de vista diferentes. Sin desacuerdo, la argumentación como institución
prácticamente carecería de sentido. Sólo damos razones para aquello que es
cuestionable. La actividad misma de argumentar sería inútil si todas nuestras
representaciones sobre el mundo estuviesen pre-coordinadas y no hubiese lugar para
cuestionarlas.
Confianza en la racionalidad. Esto es, confianza en la idea de que considerar
nuestras mejores razones es el mejor modo de conseguir las mejores creencias y
perseguir los mejores fines mediante los mejores medios. Ciertamente, la confianza en
la racionalidad no necesitar ser “el más alto ideal de una cultura”, pero un amplio
grado de confianza en la racionalidad de los otros debe estar presente, al menos hasta
cierto punto, si es que es posible que la argumentación tenga el crédito mínimo que
hace que tenga sentido embarcarse en ella.
Apertura al cambio. En tanto existen diferentes puntos de vista y la argumentación
se usa mayoritariamente para resolver desacuerdos, tal objetivo sería inalcanzable si
las personas fuesen incapaces de cambiar sus creencias. Sin contar con la apertura al
cambio de nuestros interlocutores, tampoco tendría sentido ofrecerles nuestras
mejores razones.
La perspectiva de Johnson subraya la función práctica de la argumentación al
poner de manifiesto que si nuestros objetivos y puntos de vista estuviesen pre-
coordinados, la práctica de la argumentación habría sido demasiado inútil como para
surgir. Es porque los individuos tienen distintos puntos de vista, pero también
intereses comunes, que experimentan la necesidad de coordinarse. De acuerdo con
esta perspectiva, la argumentación sería un vehículo privilegiado para ello, una forma
especial de comunicación e interacción. Y para que la argumentación siga siendo
hegemónica en nuestras interacciones, para que las razones se impongan a los puños,
habremos de promover la apertura al cambio, la confianza en la racionalidad, la
pluralidad de puntos de vista y la importancia de ciertos intereses comunes.
De este modo, a nuestra pregunta inicial sobre la importancia de la argumentación
encontraríamos una primera respuesta al considerar su función como forma de
interacción en sociedades compuestas por individuos con diferentes puntos de vista
pero con necesidad de coordinar sus creencias y acciones de la manera más adecuada
posible. La argumentación sería, instrumentalmente, una forma legítima de
interacción, al lograr la persuasión a través de medios no coercitivos, sino empleando
una de nuestras principales señas de identidad como humanos, a saber, nuestra
capacidad de responder a razones.
Ahora bien, lo cierto es que este tipo de legitimidad instrumental no es el único
modo en que podemos considerar la cuestión de la legitimidad de la argumentación.
Ciertamente, no debemos perder de vista que la argumentación es, al fin y al cabo,
cierto tipo de actividad y que, como la mayoría de actividades, tiene objetivos
característicos (tales como la persuasión de nuestros oyentes, la resolución de
diferencias de opinión, la justificación de nuestras creencias, la exhibición de nuestras
habilidades discursivas, la exposición de nuestros racionamientos y un sin fin más).
La cuestión de la racionalidad externa de la argumentación viene a ser la cuestión de
hasta qué punto es racional perseguir tales objetivos y si la argumentación puede
constituir un medio adecuado de lograrlos. En este sentido, la cuestión de la
racionalidad de la argumentación consistirían en una reflexión acerca de si es útil
argumentar y en qué condiciones resulta adecuado embarcarse en prácticas
argumentativas. Como hemos visto, desde esta perspectiva “externa”, la
argumentación sería una actividad cuyo objetivo se relacionaría principalmente con la
coordinación de creencias y acciones. En este sentido, la racionalidad de la
argumentación dependería de su eficacia como medio para coordinar creencias y
acciones, y en última instancia, de si coordinar creencias y acciones de este modo es
algo valioso en sí mismo. Y para decidir sobre estas cuestiones para contextos y
situaciones particulares, habríamos de apelar a una teoría de la acción más que a una
teoría de la argumentación.
Pero hay otro sentido en el que la argumentación puede considerarse racional. Al
fin y al cabo, el resultado idiosincrásico de la argumentación es una decisión sobre lo
correcto y lo incorrecto; en concreto, sobre si nuestras afirmaciones y creencias son
correctas o no. Por esa razón, podemos destacar el hecho de que la argumentación es
un tipo de actividad muy particular, una actividad que puede constituir un medio para
decidir sobre la racionalidad misma, principalmente en el sentido de cierta propiedad
de creencias, acciones, actitudes, juicios, etc., pero también en el sentido de cierta
facultad esencialmente humana. Desde esta perspectiva “interna”, considerar la
racionalidad de la argumentación consistiría más bien en considerar su normatividad
característica, esto es, su capacidad de producir justificación.
Ahora bien, lo interesante en el caso de la argumentación es que las condiciones
internas y externas de su racionalidad están profundamente vinculadas entre sí. Y
como vamos a ver, esta vinculación está mediada por la idea de justificación, que es,
de algún modo, el fin que constituye la práctica de dar y pedir razones.
Como cualquier actividad, la actividad de argumentar tiene poderes causales,
siendo el más significativo de ellos su habilidad para coordinar creencias y acciones
por medio de la persuasión, esto es, mediante la inducción de creencias y juicios.
Cuando aducimos razones para una afirmación, normalmente intentamos persuadir a
nuestro oyente de ésta. La actividad de persuadirnos mutuamente resulta ser una
forma especial de coordinación intersubjetiva de creencias y juicios. Además, cuando
argumentamos sobre cuál es el mejor curso de acción a seguir, o qué valores tienen
ciertas actitudes o decisiones, la argumentación también se convierte en un medio
para coordinar acciones.
Tanto por lo que respecta a decidir qué creer o qué hacer, la coordinación por
medio de la argumentación se produce en nombre de “todo lo que sabemos”. Esto es
así porque la argumentación es, esencialmente, una actividad recursiva: cuando
argumentamos para persuadir a alguien de que las cosas son de tal y cual modo,
ofrecemos razones para inducir en esa persona dicha creencia. En principio esas
razones apoyan nuestra afirmación de que las cosas son como afirmamos que son, y
es así como tratamos de inducir la correspondiente creencia. Es por ello que no
podemos tener éxito al persuadir, a menos que nuestro oyente considere que en
verdad estamos aduciendo no sólo buenas, sino las mejores razones. Por esa razón, si
éste aduce objeciones a nuestros argumentos que consigan mostrar que no son
suficientemente buenos, entonces debilitará e incluso destruirá nuestras posibilidades
de persuadirle de aquello que afirmamos. Es en este sentido que decimos que la
argumentación como medio para persuadir se relaciona con su valor como medio para
mostrar que las afirmaciones para las cuales argumentamos son correctas. Esto
significa considerar que las razones que ofrecemos a favor de esas afirmaciones son
en verdad buenas razones para creer lo que afirmamos, o en otras palabras, que “por
todo lo que sabemos”, tales razones justifican dichas afirmaciones.
De ese modo, respecto de la racionalidad externa de la argumentación resulta
destacable el hecho de que promueve el acuerdo sobre cómo son las cosas, y éste es
ciertamente un objetivo racional porque constituye un alto estándar de coordinación
entre seres como nosotros, que mantenemos creencias y tendemos a actuar en base a
ellas. Como señalábamos más arriba, la coordinación con los demás a través del
acuerdo y la persuasión evita tanto la imposición de nuestros puntos de vista como la
exclusión de las razones del otro. Y esto es, no sólo racional, sino también algo
valioso. Especialmente, cuando nos hayamos entre iguales –como se supone que
somos, por ejemplo, en tanto que ciudadanos. Así, respecto a la racionalidad de la
argumentación en términos del valor de sus objetivos característicos, a saber, la
coordinación de creencias y acciones por medio del acuerdo en base a “todo lo que
sabemos”, habremos de decir que, en general, la argumentación es una actividad no
sólo racional sino también valiosa.
Ahora bien, en la medida en que “todo lo que sabemos” puede fallarnos, la
argumentación es un instrumento falible para adquirir creencias verdaderas. No sólo
eso: si la eficiencia está en juego, la argumentación puede no resultar la mejor opción.
Podemos distinguir numerosas formas de coordinar creencias y acciones que no son
argumentativas: la coerción, la seducción, la sugestión, etc. Si la persuasión más que
el acuerdo es nuestra prioridad (por ejemplo, si es necesario alertar a alguien de un
peligro inminente, o si queremos vender un perfume o un deportivo) dar razones
puede ser la estrategia menos racional. Determinar el grado de racionalidad
instrumental de la argumentación respecto de casos particulares requerirá considerar
las circunstancias de esos casos.
En todo caso, “todo lo que sabemos” normalmente resulta ser nuestra fuente más
fiable para obtener creencias sobre cómo son las cosas o qué hemos de hacer.
Aunque, de todas formas, no tenemos más remedio que apelar a “todo lo que
sabemos” para justificar el modo en que buscamos creencias sobre cómo son las cosas
o qué debemos hacer. En el caso más extremo, si por todo lo que sabemos, una bola
de cristal resulta un medio infalible de predicción del futuro, aducir como razones lo
que dice la bola de cristal para justificar nuestras afirmaciones sobre el futuro será,
necesariamente, una estrategia argumentativa y, por ende, racional. Por ello, podemos
concluir que la argumentación, además de ser racional porque tiende a perseguir fines
racionales, también es racional, en general, como estrategia para la coordinación de
creencias y acciones; en realidad, es el único medio que tenemos para determinar si la
forma en que intentamos decidir qué creer o qué hacer es adecuada o no: incluso
cuando aducimos que la bola de cristal ha dicho que tal y cual será el caso, estamos
dando razones para avalar nuestra afirmación de que tal y cual será el caso.
Ciertamente, la confiabilidad de la argumentación como medio de coordinar
acciones y creencias depende de su habilidad contrastada para determinar la
corrección de las afirmaciones para las que argumentamos. Es porque la
argumentación tiende a arrojar buenos resultados en este sentido que resulta ser un
medio útil para el acuerdo: los individuos son racionales en su tendencia a seguir
medios adecuados para sus fines y la argumentación suele ser un buen medio para
obtener creencias verdaderas. En ese sentido, la racionalidad de la argumentación
como medio para mostrar que una afirmación de referencia es correcta resulta estar a
la par que su habilidad para proporcionarnos conocimiento y buenas decisiones. Pero,
en última instancia, no podemos perder de vista que apelar a razones, a todo lo que
sabemos, es, al fin y al cabo, argumentar. De ese modo, la racionalidad externa de la
argumentación como medio para coordinar acciones y creencias se relacionaría
directamente con su racionalidad interna: la argumentación es una herramienta eficaz
de persuasión porque es, no sólo una herramienta adecuada, sino el único medio para
determinar la corrección de nuestras afirmaciones y creencias.
Una teoría normativa de la argumentación capaz de dar cuenta de su racionalidad
interna puede complementarse con una teoría de la acción para determinar, en cada
caso del uso de la argumentación, su racionalidad externa. Determinar la racionalidad
de la argumentación, tanto interna como externa, involucra no sólo condiciones
lógicas y de verdad o aceptabilidad de nuestras razones, sino también condiciones de
racionalidad comunicativa capaces de determinar qué movimientos son razonables,
significativos, adecuados, etc. desde un punto de vista comunicativo. Dar cuenta de
ambos tipos de condiciones sería el principal objetivo de una teoría normativa de la
argumentación.
Por el contrario, determinar la racionalidad puramente externa de la
argumentación, esto es, su adecuación como medio para un fin, requiere decidir sobre
cuándo es útil argumentar en lugar de hacer otra cosa, cuál es el mejor modo de llevar
a cabo la argumentación para conseguir nuestros propósitos, etc. La Retórica, en tanto
que disciplina que se ocupa de la eficacia del discurso, proporcionaría un marco
teórico para decidir sobre la racionalidad externa de la argumentación como medio
para persuadir. La Retórica nos proveería de criterios para determinar la racionalidad
externa de los discursos argumentativos en términos de su éxito persuasivo respecto
de ciertos auditorios.
Es importante destacar que la Retórica no se ocupa exclusivamente de la
comunicación verbal, y menos aún, de la argumentación. Además, no existen actos
comunicativos intrínsecamente retóricos, sino distintos fenómenos que pueden
analizarse desde una perspectiva retórica. Ante la fuerza retórica de un
discurso/actuación, los oyentes/espectadores pueden actuar bien como intérpretes
capaces de reconocer objetivos comunicativos en el hablante/actor, bien como
receptores de las características del discurso/actuación, susceptibles de ser
influenciados por éste. En este sentido, el discurso puede desdoblarse entre lo que el
hablante “dice” y lo que “incita” a pensar, querer, esperar, temer, etc.
La capacidad de “incitar” de un discurso es el resultado de nuestra capacidad de ser
afectados por éste, más allá de la mera comprensión de su significado. Tal capacidad
está conectada con nuestra capacidad de “comprender” en el sentido de ser
adecuadamente responsivos a las características simbólicas de lo que nos rodea. La
adecuación de una respuesta en este sentido ha de entenderse como una cuestión de
regularidad: comprendemos si y sólo si nuestra respuesta a un estímulo es “normal”.
En realidad, es en virtud de esas regularidades que un hablante puede anticipar los
medios para conseguir sus objetivos retóricos, para incitar o inducir en nosotros cierta
actitud.
La posibilidad de distinguir este tipo de significado o importe retórico de un
discurso respecto de su significado convencional es crucial a la hora de explicar cómo
es posible lograr ciertos objetivos comunicativos sin que el oyente reconozca esos
objetivos como tales. Cuando un hablante dice “no nos gusta ese tipo”, en principio,
puede estar simplemente informándonos sobre las preferencias de cierto grupo
respecto de “cierto tipo”; tal sería el significado convencional de sus palabras. Sin
embargo, el importe retórico de lo que dice puede consistir en transmitir desprecio
hacia “ese tipo”, en mostrar la influencia y las preferencias de cierto grupo al que
pertenecería el hablante, en infundir temor en el oyente sobre las consecuencias de
relacionarse con “ese tipo”, etc.
En la medida en que el importe retórico de un discurso es una expresión del tipo de
disposición o actitud que éste debería causar en el oyente, todo intercambio
comunicativo exitoso comportaría este tipo de significado. Al fin y al cabo, la
comunicación es más que mera enunciación de palabras: al comunicar con éxito algo
conseguimos al menos la interacción mínima de ser comprendidos, es decir, de
generar una creencia sobre nuestras intenciones comunicativas. De ese modo, todo
acto comunicativo tendría como objetivo la producción de cierto importe retórico. Sin
embargo, el importe retórico no es una función de los objetivos comunicativos del
hablante, en la medida en que no representa directamente sus intenciones
comunicativas, sino más bien sus logros comunicativos. Como ya destacaba
Aristóteles al hablar de tres fuentes de influencia retórica –el ethos del hablante, el
pathos del oyente y el logos del discurso- estos logros retóricos del discurso dependen
de las propiedades de la actuación, las cuales incluyen el modo en que el hablante se
presenta a sí mismo (como digno de crédito o no, como imponente o insignificante,
como autoritario o dialogante, etc.), y de las actitudes, emociones, creencias, etc. del
oyente en el momento de recibir el discurso. Y como decíamos, esos logros
comunicativos pueden ser anticipados, promovidos y causados por éste, al menos
hasta cierto punto, teniendo en cuenta las regularidades de las respuestas de la gente
ante ciertos estímulos. El conocimiento de estas regularidades redundará en la mejoría
de las habilidades retóricas por parte del hablante.
Evidentemente, no todo acto comunicativo es capaz de producir una disposición
más allá de la mera comprensión de su significado, es decir, más allá del mero
reconocimiento de los objetivos comunicativos del hablante. Pero muchos de ellos lo
son, y es en esto en lo que consiste la fuerza retórica de una actuación. Además, los
hablantes puede tener intenciones retóricas en este sentido, las cuales determinaría la
racionalidad instrumental, externa, de su actuación, del modo en que ha dispuesto sus
elementos y de las características de las que la ha dotado. Y los oyentes, en tanto que
intérpretes, pueden ser capaces de descubrir tales intenciones retóricas por parte del
hablante, esto es, intenciones que van más allá de ser entendido.
Pero, en este punto, hay que destacar que, al contrario de lo que sucede con
respecto al éxito comunicativo de un discurso, a saber, que hemos de reconocer lo que
el hablante nos quiere decir para entender el significado de sus palabras, el éxito
retórico no requiere que el oyente esté en condiciones de reconocer las intenciones
retóricas del hablante. De hecho, muchas veces sucede más bien al contrario: si la
disposición que el hablante trata de inducir retóricamente en el oyente se vuelve
demasiado evidente para éste, entonces puede suceder o bien que éste identifique el
contenido retórico de la actuación como el contenido comunicativo del hablante, lo
que éste “quería decir”, o bien que el oyente sea capaz de reconocer la distancia que
hay entre el supuesto significado convencional de las palabras del hablante y los
objetivos retóricos que pretende lograr mediante ellas. En el primer caso, el hablante
sería interpretado como “diciendo” lo que tan sólo hubiera querido inducir
retóricamente. Tal es el caso, por ejemplo, cuando alguien pregunta “¿no crees que
estaríamos mejor fuera?”: podríamos pensar que, en caso de no ser evidente la
intención retórica, el hablante está intentando incitar al oyente a salir. Pero al resultar
evidente esta intención retórica, lo normal es que el oyente simplemente piense que
eso es lo que el hablante le quería decir. En el segundo caso, por el contrario, el
hablante podría fallar en su intento de inducir cierta disposición porque, a pesar de
que el oyente sería capaz de identificar la distancia entre lo que el hablante “ha dicho”
y lo que quería “incitar a pensar”, también sería capaz de identificar esta intención
retórica, lo que conlleva adoptar una perspectiva consciente que podría dificultar la
docilidad necesaria para dejarse llevar por el hablante.
Por lo que respecta a nuestras propuestas sobre argumentación, la distinción entre
un significado convencional y un significado retórico resulta de sumo interés. La
razón es que ésta puede proporcionarnos un marco teórico adecuado para caracterizar
la diferencia entre la argumentación como mecanismo justificatorio y la
argumentación como mecanismo persuasivo.
Del mismo modo que, ante un discurso o actuación, los oyentes pueden actuar,
bien como intérpretes del significado convencional de las palabras del hablante, bien
como receptores de su fuerza retórica, ante un argumento, los oyentes pueden adoptar
dos tipos de actitudes: o bien pueden “seguir” al hablante y formarse una creencia de
que algo es el caso por tales y tales razones, o bien pueden “detenerse” a considerar si
las razones aducidas por el hablante son suficientemente buenas para apoyar sus
afirmaciones. En el primer caso, el oyente estaría infiriendo por sí mismo, pero a
partir de una invitación hecha por el hablante. En esta reacción, el oyente respondería
ante la argumentación en tanto que mecanismo persuasivo. Al hacer esto, no estaría
interpretando al hablante, sino simplemente comprendiendo sus palabras, en el
sentido de “ser adecuadamente responsivo a ellas”. Más en detalle, diríamos que el
hecho de que el oyente “comprenda” retóricamente consistiría en que responda
adecuadamente a la intención retórica del hablante de que se forme la creencia
correspondiente, a raíz de las razones que el hablante mismo ha aducido. Pero esto no
requeriría, en principio, ni que el oyente reconociese la intención retórica del hablante
de inducir tal creencia, ni la atribución de intenciones comunicativas más allá del
reconocimiento de las palabras del hablante como afirmaciones. Sería en virtud de su
comprensión de estas afirmaciones que el oyente se formaría la creencia de que las
cosas son tal y como el hablante afirma: es decir, sería la motivación del oyente para
inferir que a, a partir de un juicio o creencia de que r, lo que determinaría que éste
tomase su creencia o juicio de que r como una razón para creer que a.
Por el contrario, cuando al afrontar la argumentación que le ofrece el hablante, el
oyente sopesa el valor de las razones ofrecidas para su conclusión, lo que hace es
tratar el acto argumentativo como un mecanismo justificatorio, y proceder a
interpretar y a evaluar su actuación de ese modo. Esta interpretación se haría eco del
objetivo del hablante de comunicar que, según él, las razones que ofrece son buenas
razones para su conclusión. En este caso, la argumentación carecería de fuerza
retórica, según la hemos definido, porque el hablante estaría siendo interpretado como
significando que él cree que las razones que ha ofrecido son buenas razones para su
afirmación. Así pues, el oyente tomaría las razones que ofrece el hablante como
razones mediante las cuales éste intenta apoyar sus afirmaciones.
Cuando intentamos inducir una creencia de manera argumentativa, lo hacemos
mediante razones. Las razones son contenidos que se presentan como verdaderos y
que, por ello, avalarían otros contenidos con los cuales estarían relacionados. Por
supuesto, no es necesario que tales contenidos se presenten verbalmente: volviendo a
nuestro ejemplo del indio, al señalar la huella, nos está presentando como razón o
evidencia que la caravana pasó en tal o cual dirección, cosa que justificaría su
decisión de continuar por ahí.
La dificultad para reconocer que puede existir argumentación no verbal es que
normalmente pensamos en las razones como aseveraciones verbales, pero la verdad es
que cualquier representación a la que se señale de un modo u otro con el fin de
justificar una afirmación, o de promover la motivación de un oyente para inferir de
cierta manera, puede interpretarse como una razón. En realidad, hay imágenes, como
las fotografías, que suelen ser más eficaces como razones que las meras afirmaciones
verbales: al fin y al cabo, tendemos a pensar en ellas como en evidencias, esto es,
como razones cuyo valor de verdad está fuera de cuestión.
Pero por otro lado, no toda actuación de inducción simbólica es una invitación a
inferir. Esto es, hay actos retóricos que no pueden considerarse como argumentación.
Piénsese en este ejemplo: en un periódico, la fotografía de un niño sucio buscando
comida en una pila de basura, con un rótulo encima, “¿Desperdicios?”, y un número
de teléfono. Su significado retórico puede ser algo transmitir la necesidad de hacer un
donativo a cierta organización humanitaria. La fotografía puede generar una actitud
en este sentido, pero no lo hace por medio de razones. La imagen del chico haría su
papel incluso si fuese un dibujo, porque en este caso no se presenta como evidencia.
Su función es más bien la de excitar ciertas emociones, como la compasión o la culpa.
Por esa razón, incluso aunque consideremos que el efecto de la actuación es una
creencia y no otro tipo de disposición, difícilmente podemos considerar esta imagen
como un argumento. Más bien, tal creencia sería generada directamente por medio de
una apelación a ciertas emociones.
Pero, ¿cómo es posible que haya actuaciones retóricas con capacidad de inducir
juicios y creencias que, sin embargo, no cuenten como argumentación? La razón es
sencilla: no podemos decir que alguien está argumentando si somos incapaces de
reconocer la plausibilidad de supuesta cláusula de inferencia que estaría siguiendo. En
esto consiste la diferencia entre atribuir una inferencia y atribuir una asociación de
ideas, por ejemplo: reconocer algo como una inferencia implica reconocer en ella
razones, y no meras “causas” de las creencias. Y esto, a su vez, requiere ser capaces
de identificar una relación de justificación entre el contenido de la actuación y la
creencia que se trata de inducir mediante ella. En la medida en que distinguimos la
argumentación de otro tipo de actuaciones retóricas, lo que hacemos es reconocer que
interpretar cierta actuación como argumentación es interpretarla como un intento de
mostrar que cierta afirmación es correcta: después de todo, tal es la función
pragmática que caracteriza a las razones. Es por eso que, a pesar de que la
argumentación puede concebirse, bien como un mecanismo persuasivo, o bien como
un mecanismo justificatorio, la forma adecuada de definir la argumentación requiere
que la consideremos como un intento de justificar una afirmación por medio de una
razón.
Ciertamente, los actos retóricos no argumentativos conllevan un tipo de
“inmediatez” causal que puede resultar ventajosa en muchas circunstancias: ejemplos
de inducciones simbólicas llevadas a cabo mediante apelaciones a la sexualidad o
otros placeres, al orgullo, a la vanidad, etc. son frecuentes en la publicidad. Según
nuestro análisis, aunque muchos de estos ejemplos puedan reconstruirse como actos
argumentativos en los que se presentarían las supuestas cualidades de cierto producto
como razones para afirmaciones tales como “esto es exactamente lo que necesitas”,
“te encantaría tener uno de estos”, “tu felicidad depende de tener esto”, etc., estas
cualidades no se presentarían normalmente como razones para tales afirmaciones,
sino más bien como estímulos encaminados a producir las creencias correspondientes,
en tanto que constituirían el tipo de respuesta adecuada ante algo que se presenta, de
un modo u otro, como deseable, apetecible, temible, agradable, etc. La inexistencia de
argumentación en este tipo de inducciones simbólicas –esto es, del más mínimo
intento de justificar las afirmaciones que se corresponderían con los juicios y
creencias a inducir- explicaría por qué los anuncios resultan ser tan efectivos a pesar
de que sus auditorios seamos ya muy conscientes de que, como argumentación, son
francamente deficientes en la mayoría de los casos.
Pero esta no sería la única diferencia entre la argumentación y otro tipo de
actuaciones retóricas. Muchas veces, en el tipo de inducciones simbólicas como las de
los anuncios, la propaganda política, los rituales, etc. es francamente difícil señalar
cuál sea la creencia efectiva que el emisor trataría de inducir, y más bien habríamos
de señalar una actitud general, vaga, hacia cierto producto o institución. Y es
precisamente esta indefinición lo que puede resultar ventajoso: al no haber una tesis
clara, el hablante tendría mucho más fácil zafarse de las críticas.
En la argumentación logramos la persuasión por medio de razones que,
eventualmente, justificarían el juicio o creencia que tratamos de inducir. El intento de
persuadir mediante razones es lo que marca la diferencia entre la argumentación y
otro tipo de mecanismos retóricos. De ese modo, la caracterización pragmática de un
acto de argumentar conectaría la idea de persuasión –como el objetivo que vuelve
externamente racional el acto de argumentar- con la idea de justificación –como el
medio por el cual el hablante trataría de lograr su objetivo persuasivo. Es
precisamente esta conexión de la racionalidad interna (justificación) y externa
(persuasión) de la argumentación lo que hace de ella un medio legítimo, y a la vez
particularmente eficaz, de persuasión.
De hecho, damos tan buena imagen cuando argumentamos que, a veces, hacemos
trampas para hacer pasar por argumentación lo que, en realidad, no son más que
amenazas, artificios y tretas: la apariencia argumentativa de un discurso puede
convertirse en un mecanismo retórico más, y cuya finalidad sería la de inducir cierta
predisposición respecto de la aceptabilidad de las afirmaciones involucradas y la
legitimidad de la actuación del hablante. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se
comente la llamada falacia ad baculum, en las que lo falaz consiste, precisamente, en
hacer pasar por argumentación lo que, en el fondo, no es sino una amenaza.
En definitiva, podemos decir que argumentar resulta conveniente, también desde
un punto de vista puramente práctico: porque los demás también son seres racionales,
es más fácil convencer de lo que decimos si tenemos buenas razones para creerlo y,
además, sabemos exponerlas.
REFERENCIAS
Anscombre, J. C. and O. Ducrot: 1991, La argumentación en la lengua. Gredos,
Madrid.
Aristóteles: 1990. Retórica. Introducción y Traducción de Quintín Racionero. Gredos,
Madrid.
Brandom, R. B.: 2000, Articulating Reasons. An introduction to Inferentialism.
Harvard University Press, Cambridge.
Grice, H. P.: 1989, Studies in the Way of Words. Harvard University Press,
Cambridge, MA.
Habermas, J.: 1998. On the Pragmatics of Communication, B. Fultner (trad.)
Cambridge, MA: MIT Press.
Johnson, R. H.: 2000, Manifest Rationality: A Pragmatic Theory of Argument.
Lawrence Earlbaum Associates, Mahwah.
Rescher, N.: 1993 La Racionalidad. Tecnos, Madrid.
Vega, L.: 2003 Si de Argumentar se Trata. Montesinos, Barcelona
También podría gustarte
- Introducción a la teoría de la argumentación: Problemas y perspectivasDe EverandIntroducción a la teoría de la argumentación: Problemas y perspectivasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- Diseño de Aprendizaje Plan de ClaseDocumento16 páginasDiseño de Aprendizaje Plan de ClaseEDWIN CARHUACHI RAMOS78% (9)
- AsertividadDocumento14 páginasAsertividadjOSEAún no hay calificaciones
- Víctimas Desde La Perspectiva de La Psicología JurídicaDocumento6 páginasVíctimas Desde La Perspectiva de La Psicología JurídicaIsabel Cristina JULIO TORRESAún no hay calificaciones
- Solucion A La CorrupciónDocumento3 páginasSolucion A La CorrupciónMilton CogolloAún no hay calificaciones
- Resumen Prospectiva EstratégicaDocumento4 páginasResumen Prospectiva EstratégicaMauricio Fernando Castilla CarranzaAún no hay calificaciones
- NURS2540 - Tarea 1.3Documento3 páginasNURS2540 - Tarea 1.3Andriashaly Rivera RodriguezAún no hay calificaciones
- Manual Naipes GDocumento19 páginasManual Naipes GEfi PsicologiaAún no hay calificaciones
- Importancia Del Trabajo en Equipo PDFDocumento5 páginasImportancia Del Trabajo en Equipo PDFMaria Fernanda Rodriguez jaimesAún no hay calificaciones
- Psicopatología y DelincuenciaDocumento46 páginasPsicopatología y DelincuenciaMilkha Josefina Puma ChacónAún no hay calificaciones
- Enfoque Sistemico Fundamento PDFDocumento14 páginasEnfoque Sistemico Fundamento PDFjuanAún no hay calificaciones
- Historia de La Perfilacion CriminalDocumento6 páginasHistoria de La Perfilacion Criminalgenessis13Aún no hay calificaciones
- LPM-ESPAÑOL 1er. GRADODocumento458 páginasLPM-ESPAÑOL 1er. GRADOcastuloismAún no hay calificaciones
- Queja Disciplinaria PPDocumento9 páginasQueja Disciplinaria PPdlandinezcAún no hay calificaciones
- ANECDOTASDocumento5 páginasANECDOTASPilar Gutierrez Perez100% (1)
- Análisis de Las Políticas Económicas de Los Últimos 25 Años en ColombiaDocumento42 páginasAnálisis de Las Políticas Económicas de Los Últimos 25 Años en ColombiaJuan Daniel MazoAún no hay calificaciones
- Analisis de Jurisprudencia - Procesal CivilDocumento3 páginasAnalisis de Jurisprudencia - Procesal CivilCata MontenegroAún no hay calificaciones
- Pioneros de La CalidadDocumento5 páginasPioneros de La CalidadEloína Mozo LópezAún no hay calificaciones
- LAC104 Pozos Eduardo EA U2Documento11 páginasLAC104 Pozos Eduardo EA U2Eduardo Pozos YañezAún no hay calificaciones
- Respuesta A La Pregunta ¿Qué Es La IlustraciónDocumento2 páginasRespuesta A La Pregunta ¿Qué Es La IlustraciónDiaz AndresAún no hay calificaciones
- Fase 1 La Teoria de Los ConflictosDocumento4 páginasFase 1 La Teoria de Los ConflictosFabian MuñozAún no hay calificaciones
- Tipos de SupervisiónDocumento2 páginasTipos de SupervisiónWilson Lopez Bautista100% (1)
- Ciencias Politicas Entregable 2 Ciclo VI - Leonilde BejaranoDocumento8 páginasCiencias Politicas Entregable 2 Ciclo VI - Leonilde BejaranoCristian Camilo VelezAún no hay calificaciones
- Estrategias y Tacticas de NegociacionDocumento3 páginasEstrategias y Tacticas de NegociacionEdeni LopezAún no hay calificaciones
- Lectura Teorias de Desarrollo SubDocumento26 páginasLectura Teorias de Desarrollo SubValeriaBasantesAún no hay calificaciones
- Politica Comercio ExteriorDocumento3 páginasPolitica Comercio Exterioroscar diaz100% (1)
- El Texto Expositivo 2019 PDFDocumento4 páginasEl Texto Expositivo 2019 PDFCaro DesanaAún no hay calificaciones
- Homero Simpson Como Sujeto No ÉticoDocumento1 páginaHomero Simpson Como Sujeto No ÉticoDaka Daka ReyesAún no hay calificaciones
- Desempleo en México en JovenesDocumento14 páginasDesempleo en México en JovenesAbraham Gz100% (2)
- La Gestión Del Conocimiento y La Educación Superior UniversitariaDocumento12 páginasLa Gestión Del Conocimiento y La Educación Superior UniversitariaCAEMIJ100% (1)
- 10 Efectos de La Culturas en La NegociaciónDocumento6 páginas10 Efectos de La Culturas en La NegociaciónMelissa PauttAún no hay calificaciones
- Ensayo Periodismo VDocumento7 páginasEnsayo Periodismo VFrancesca SicilianoAún no hay calificaciones
- T1 Evaluación NniiDocumento6 páginasT1 Evaluación NniiJarumy GuillenAún no hay calificaciones
- Por Qué Los Mercados Deben Ser EficientesDocumento4 páginasPor Qué Los Mercados Deben Ser EficientesKaren SAún no hay calificaciones
- Caso KodakDocumento6 páginasCaso KodakCamilo alvarezAún no hay calificaciones
- U5 A1 Revolucion 4.0Documento2 páginasU5 A1 Revolucion 4.0Rosa GutiérrezAún no hay calificaciones
- Tesis-Intercambio-Comercial-Del-Peru Antes y Despues de Los Acuerdos Comerciales de Libre Comercio PDFDocumento168 páginasTesis-Intercambio-Comercial-Del-Peru Antes y Despues de Los Acuerdos Comerciales de Libre Comercio PDFAF RhoummelAún no hay calificaciones
- Brainstorming o Lluvia de IdeasDocumento2 páginasBrainstorming o Lluvia de IdeasCamilo GirónAún no hay calificaciones
- Ensayo ArgumentacionDocumento3 páginasEnsayo ArgumentacionDaniel SilvaAún no hay calificaciones
- Preguntas para Desarollar-Clase 3 - Ruiz IzquierdoDocumento6 páginasPreguntas para Desarollar-Clase 3 - Ruiz Izquierdogalia ruizAún no hay calificaciones
- MATRIZDocumento6 páginasMATRIZjossie grandez riosAún no hay calificaciones
- Politica Publica Nacional de Discapacidad e Inclusión SocialDocumento7 páginasPolitica Publica Nacional de Discapacidad e Inclusión SociallicethAún no hay calificaciones
- Normas Juridicas Reporte de LecturaDocumento5 páginasNormas Juridicas Reporte de LecturaJavierAún no hay calificaciones
- Ensayo Critico, Mejorar La Toma de Decisiones - Henry Mintzberg y Frances WestleyDocumento2 páginasEnsayo Critico, Mejorar La Toma de Decisiones - Henry Mintzberg y Frances WestleyEdwing RiveraAún no hay calificaciones
- Qué Entiendes Por Código de ÉticaDocumento4 páginasQué Entiendes Por Código de ÉticaAlex Romero JmzAún no hay calificaciones
- Analisis Critico de La Psicologia Del Mexicano en El TrabajoDocumento3 páginasAnalisis Critico de La Psicologia Del Mexicano en El TrabajoFernando VazquezAún no hay calificaciones
- Universidad Autónoma de Nuevo León: Cultura de Paz 4.1 - Línea Del TiempoDocumento4 páginasUniversidad Autónoma de Nuevo León: Cultura de Paz 4.1 - Línea Del TiempoAitor MéndezAún no hay calificaciones
- Eje 3 EnsayoDocumento6 páginasEje 3 EnsayoJuan David CifuentesAún no hay calificaciones
- MODELO Sarc BienDocumento16 páginasMODELO Sarc BienEdgar PerezAún no hay calificaciones
- Neutralidad Del Dinero en MacroeconDocumento20 páginasNeutralidad Del Dinero en MacroeconGabrielaRmerAún no hay calificaciones
- ICA Tipos de TextosDocumento7 páginasICA Tipos de TextosAnonymous zwJ0qzf100% (1)
- Trabajo de GradoDocumento60 páginasTrabajo de GradojarvelAún no hay calificaciones
- Las Falacias en La Argumentacion Juridica Christian Andres Vela TrejosDocumento3 páginasLas Falacias en La Argumentacion Juridica Christian Andres Vela TrejosMiriam FloresAún no hay calificaciones
- Modelo de Protocolo Violencia Laboral (Ejemplo)Documento16 páginasModelo de Protocolo Violencia Laboral (Ejemplo)Angel Ramos NuñezAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento4 páginasEnsayoIsaac GiovannyAún no hay calificaciones
- La Importancia Del Conocimiento en La Toma de DecisionesDocumento7 páginasLa Importancia Del Conocimiento en La Toma de DecisionesMary PeñaAún no hay calificaciones
- Ensayo MicroeconomiaDocumento14 páginasEnsayo MicroeconomiaMauricio VillalbaAún no hay calificaciones
- Análisis Documental de PanzazoDocumento3 páginasAnálisis Documental de PanzazoCynthiaCamachoAún no hay calificaciones
- Como Influye La Globalizacion A Nivel Mundial en Economia Cultura Educacion y TecnologiaDocumento5 páginasComo Influye La Globalizacion A Nivel Mundial en Economia Cultura Educacion y TecnologiagcalitoAún no hay calificaciones
- Ciencias Relacionadas Con La Geografia EconomicaDocumento2 páginasCiencias Relacionadas Con La Geografia EconomicaEsMe PéreZz33% (3)
- La Geopolitica en El Medio Oriente y El Nuevo Orden Mundial PDFDocumento19 páginasLa Geopolitica en El Medio Oriente y El Nuevo Orden Mundial PDFDaniela MerchanAún no hay calificaciones
- Población, Muestra y Técnicas de Recopilación de Información - Ana - Bertha - Rosales - AvilésDocumento5 páginasPoblación, Muestra y Técnicas de Recopilación de Información - Ana - Bertha - Rosales - AvilésEduardo UlloaAún no hay calificaciones
- Escala de RichterDocumento4 páginasEscala de RichterangelicaguasAún no hay calificaciones
- Modelos Teoria de DecisionesDocumento8 páginasModelos Teoria de DecisionesMargot NinaAún no hay calificaciones
- Por Qué Argumentar y Por Qué Hacerlo BienDocumento14 páginasPor Qué Argumentar y Por Qué Hacerlo BienDoyler Michael Sánchez Bravo0% (1)
- La ArgumentacionDocumento13 páginasLa ArgumentacionAna González100% (1)
- Argumentacion Word 1Documento19 páginasArgumentacion Word 1heradiaAún no hay calificaciones
- Actividades RecreativasDocumento9 páginasActividades RecreativasJOSEAún no hay calificaciones
- Leemos EnsayosDocumento1 páginaLeemos EnsayosVictor Risco50% (2)
- Introd Corrientes Epistem PDFDocumento11 páginasIntrod Corrientes Epistem PDFJorge SanchezAún no hay calificaciones
- BHG - Anexo III ADocumento15 páginasBHG - Anexo III AorientacionAún no hay calificaciones
- Robles, C. - Ficha de Catedra. El Taller Como Modalidad Operativa GrupalDocumento7 páginasRobles, C. - Ficha de Catedra. El Taller Como Modalidad Operativa GrupalAgus BragaAún no hay calificaciones
- Sesión 4Documento28 páginasSesión 4ANTHONY DEIBY MONASTERIO GUAYAMAAún no hay calificaciones
- Atención Educativa Al Aacc - ArtilesDocumento16 páginasAtención Educativa Al Aacc - ArtilesEquipo de Orientación Liceo CastillaAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento6 páginasMarco TeóricoMiriam Hernandez SanchezAún no hay calificaciones
- Criterios de Valoracion Del Wartegg de 8 CamposDocumento6 páginasCriterios de Valoracion Del Wartegg de 8 CamposFernandoSanabriaMejiaAún no hay calificaciones
- Gerencia JaponesaDocumento37 páginasGerencia JaponesaFelix LopezAún no hay calificaciones
- Semana 1Documento12 páginasSemana 1HAROLD JOEL BRICEÑO FLORESAún no hay calificaciones
- Las ActitudesDocumento19 páginasLas ActitudesCarlos100% (1)
- A10 ISC2 SubirDocumento19 páginasA10 ISC2 SubirIVAN SANCHEZ100% (1)
- Manual Relaciones InterpersonalesDocumento218 páginasManual Relaciones InterpersonaleslorboteroAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento5 páginasMONOGRAFIAAndrea MezaAún no hay calificaciones
- Comportamiento Etico Del InvestigadorDocumento2 páginasComportamiento Etico Del InvestigadorLii Quiroz Lara67% (6)
- DINAMICASDocumento10 páginasDINAMICASGarcia Guzman Andres CamiloAún no hay calificaciones
- Cuestionarios y Escalas de ActitudesDocumento28 páginasCuestionarios y Escalas de ActitudesCarolina Téllez JiménezAún no hay calificaciones
- Criminologia Psicoanalítica, Conductual y Del DesarrolloDocumento28 páginasCriminologia Psicoanalítica, Conductual y Del DesarrolloKatherine KathAún no hay calificaciones
- Tecnicas Ninos Superdotados PDFDocumento11 páginasTecnicas Ninos Superdotados PDFBety SánchezAún no hay calificaciones
- Alejandra de Los Ángeles Castillo-Lozada: Ciencias de La Educación Artículo de InvestigaciónDocumento24 páginasAlejandra de Los Ángeles Castillo-Lozada: Ciencias de La Educación Artículo de InvestigaciónJuan Rocha DurandAún no hay calificaciones
- Tema 4. La Selección de PersonalDocumento48 páginasTema 4. La Selección de PersonalGloria De la CruzAún no hay calificaciones
- Cómo Fomentar La Autoestima Amanda CespedesDocumento7 páginasCómo Fomentar La Autoestima Amanda CespedesClaudia Retamal S100% (1)