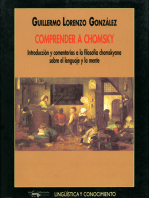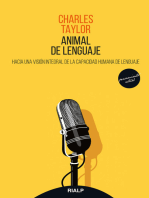Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tipologia de Los Textos Escritos
Tipologia de Los Textos Escritos
Cargado por
Miguel Angel Garcia MirandaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tipologia de Los Textos Escritos
Tipologia de Los Textos Escritos
Cargado por
Miguel Angel Garcia MirandaCopyright:
Formatos disponibles
TIPOLOGIA DE LOS TEXTOS ESCRITOS1
Carlos Hipogrosso Marisa Malcuori Universidad de la Repblica Instituto de Lingstica
1. Este trabajo surge del proyecto de investigacin Organizacin de los Discursos en Espaol (ODE) que es dirigido por Sylvia Costa y Marisa Malcuori y que se est llevando a cabo en el Departamento de Teora del Lenguaje y Lingstica General del Instituto de Lingstica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin. El objetivo de una tipologa textual no debe ser necesariamente contemplativo de una realizacin especfica, oralidad/escritura, pero la perspectiva tipolgica elegida por quienes trabajan en este proyecto contempla, en cierta medida, dicha realizacin. El propsito de esta exposicin es presentar algunas consideraciones tericas con respecto al problema general de la tipologizacin de textos, caracterizar dos tipos especficos de textos y analizar dos producciones textuales a la luz de estos elementos.
2. Una de las primeras dificultades que se presenta al trabajar con textos tiene que ver, precisamente, con qu es lo que se entiende por "texto" y qu es lo que se entiende por "discurso". La literatura existente usa con distintas acepciones ambas palabras y muchos autores suelen manejarlas como sinnimos lo que tiende a confundir a los lectores no especializados. Para ser coherentes a lo largo de este trabajo, se explicitar qu es lo que se entiende por cada trmino: "El texto es el aspecto terminal de la accin discursiva. Es el producto efectivo de una praxis regulada, la del discurso. El discurso, en cambio, es la dinmica estructurante de textos. Mientras que el texto puede caracterizarse desatendiendo a su produccin, la nocin de discurso reclama la atencin sobre el origen, sobre lo que lo hizo posible" (Costa, S., A. Boln y A. Rona,
1
Tipologa de los textos escritos en La escritura del Espaol, Carlos Hipogrosso y Alma Pedretti comps., F.H.C.E., Departamento de Publicaciones, 1994, Montevideo, Uruguay. Adelanto de investigacin. Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto ODE, F.H.C.E.
1992:44). Esta distincin est basada en la que, procedente de Aristteles, hace el lingista Humboldt entre 'ergon' y 'energeia'. El 'ergon' es el fin en la medida que hacia l se dirige y en l se perfecciona la 'energeia'. En esta tesis de carcter finalista, la 'energeia' constituye la fuerza estructurante que ya contiene y supone el resultado, el producto de dicha actividad. A modo de ejemplo, mientras que las prcticas estructurantes de una sociedad en un momento histrico determinado constituyen sus modos discursivos, las realizaciones concretas entendidas como productos de dicha praxis, constituyen los textos que el perodo considerado ha generado. 'Texto' y 'discurso' son, entonces, dos fenmenos que se explican uno al otro.
3. Una tipologa supone el concepto de intertextualidad, es un texto que habla de otros textos. Segn H. Isemberg debe cumplir con ciertos requisitos: a. homogeneidad b. monotipia c. rigor d. exhaustividad La base de tipologizacin exige como requisito fundamental el primero ya que a todo principio organizativo se le debe exigir como mnimo una estructuracin coherente. Una tipologa no ser coherente si se sigue como criterio, por ejemplo, el de agrupar textos periodsticos por un lado, y textos narrativos por otro, ya que el criterio escogido no es coherente porque, entre otras cosas, el texto periodstico puede en s mismo ser narrativo. Esto no quiere decir que no se puedan superponer distintas tipologas, cuyas diferentes bases sean homogneas, para caracterizar a un texto determinado. Es necesario distinguir, con este propsito, la nocin de 'clase de texto' de la de 'tipo de texto'. Mientras la primera es conscientemente intuitiva, preterica, la segunda implica necesariamente una serie de requisitos contemplados por la tipologa en cuestin.
4. La base de tipologizacin elegida para este trabajo se funda en las relaciones de enunciacin que se dan en dos tipos de textos especficos: la descripcin y la narracin. Se parti de las nociones que E. Benveniste (1979:83-86) expone en su trabajo ya clsico El aparato formal de la enunciacin, por considerarlas ms apropiadas para el evento en que se present esta disertacin. Benveniste define la enunciacin como un acto individual por el cual un locutor se apropia de la lengua, la actualiza e instaura un auditor, destinatario o receptor. El trmino yo ser aquel que denote al individuo que profiera la enunciacin, postulando un t como alocutario. Estos son "individuos lingsticos" creados en una puntual realizacin de la lengua. El yo de la enunciacin instaura un tiempo, el presente de la enunciacin, "que se renueva en cada produccin". Los dems tiempos son relativos a este presente que se constituye en punto de referencia, origen de los dems tiempos proferidos. Los trminos 'locutor' y 'auditor' suponen una realizacin oral y pueden ser sustituidos por 'destinador' y 'destinatario' con el fin de no imponer restricciones. Todo texto, segn esta concepcin, tiene entonces un destinador y un destinatario, explcitos o no, ms o menos especficos, postulados desde y por la estructuracin lingstica. Si una carta que le dirige una persona a un amigo supone dos sujetos lingsticos bien especficos, un libro de ciencia pensado para un nivel terciario supone un destinador que domina un saber especfico y que lo estructura lingsticamente para un destinatario ideal del que se presupone cierto grado de conocimiento sobre el tema. Los trminos 'destinador' y 'destinatario', pueden postularse como 'descriptor' y
'descriptario' en el caso de la descripcin y como 'narrador' y 'narratario' en el caso de la narracin:
DESTINADOR --------------------------> DESTINATARIO DESCRIPTOR --------------------------> DESCRIPTARIO NARRADOR --------------------------> NARRATARIO
4.1 El descriptor estructura un texto llamado 'descripcin' postulando a un tipo especial de receptor, el descriptario. Esta concepcin que es tomada de P. Hamon (1991) le da a la descripcin una jerarqua especfica que hasta ahora le haba sido negada sobre todo por la retrica. Para este autor, una descripcin es: "... la puesta en equivalencia, en un texto de una expansin predicativa y de una condensacin dectica o denominativa ... puede definirse como una unidad del/de texto, continua o discontinua, paratctica (el 'catlogo', el 'inventario') o sintctica (un texto), permutable en ciertas condiciones con un dectico ('esto', 'ella'), y con un nombre (propio o comn) ..." (1991:87). La estructura de la descripcin, segn este autor, es una jerarqua que supone una lista, la declinacin de un paradigma. Al elemento superior en dicha jerarqua se le denomina pantnimo. La 'descripcin' exige en el destinatario dicha 'jerarqua' como un tipo de competencia de una operacin especfica. Hamon entiende que el texto descriptivo: "reenva perpetuamente al lector a su facultad de comprender sistemas jerarquizados; por ejemplo, en el sistema descriptivo de la 'casa', los trminos 'chimeneas', o 'techo', o 'peldao de escalera' ... sern sentidos sin duda como unidades integrantes del trmino primatario (y no necesariamente prioritario o primero en el orden del texto) 'casa', como subordinados al trmino sincrtico-sinttico 'casa' ... La descripcin es entonces una especie de clasificacin por factor comn de un contenido o de una pluralidad lxica" (1991:54). Es ese "trmino primatario" el que se denomina 'pantnimo'. La descripcin supone la puesta en marcha de un saber particular, saber del mundo y saber del lxico, "cuadrcula" ordenadora de una porcin del mundo que no est en s misma jerarquizada, sino que lo hace a partir de esa competencia especfica. La relacin que hay entre el descriptor y el descriptario es asimtrica y de carcter didctico. El primero, poseedor del saber, lo transmite desplegando paradigmas, poniendo a prueba la competencia lexicogrfica del segundo. Hamon presenta al descriptor del siguiente modo: "El personaje descriptor, por su parte, est ms bien del lado de los sabios austeros y poco elocuentes, de los cientficos encerrados en su saber, de los libros en tanto se oponen a la vida, del saber almacenado en lo que se opone a la imaginacin
viva, de las cosas en tanto se oponen a los seres vivos, de las estructuras en lo que stas se oponen a la aventura. Si no es un sedentario, se trata de un viajero, un turista, un explorador, alguien que est cumpliendo una misin cientfica o que viaja para aprender o para llenar un espacio vaco dentro del saber institucionalizado. Se inclina por la clasificacin escrita ms bien que por la palabra, clasifica, organiza y disciplina su texto en lugar de dejarlo a la deriva, est ms cerca del metalenguaje que del lenguaje, de la exhaustividad y de la legibilidad que del suspenso y el inters novelesco ... (1991:46). De lo anterior se desprende que para el nio y para el adolescente, la descripcin es un texto de difcil elaboracin en la medida en que no poseen el repertorio lexicogrfico (competencia lingstica y metalingstica) de los saberes particulares que cada texto descriptivo requiere. Cuando la descripcin sustituy al exemplum narrativo fue porque se vio en ella la posibilidad de ensear en un texto de relativa autonoma secciones homogneas de vocabulario.
4.2 El narrador estructura otro tipo especfico de texto, la 'narracin' que, postula a su vez, su propio destinatario, el narratario. La estructura de la narracin supone relaciones semnticas lgico-causales que son independientes de la manifestacin de superficie. Se narran hechos; estos hechos no 'acontecen' simplemente como en la vida, sino que son ordenados por un principio que sostiene que cualquier hecho hi fue originado como consecuencia de que existi antes un hecho hi-1. El esquema de la narracin podra representarse como ho > h1 > h2 > h3 ............ > hf, donde ho representa el hecho que gener la narracin, el signo > representa la relacin causal, hf el hecho final y los hi intermedios, los hechos que se suceden, en orden lgico causal, desde el origen hasta el final de la narracin. Es este tipo de relacin subyacente al texto de superficie el que hace al texto narrativo ms fcilmente reconvertible a otros cdigos o sistemas semiticos (la novela se lleva al cine, se resume para un pblico masivo, se convierte en un 'comic'). Esta estructura, siempre repetida, es un saber mucho ms universal que la de la descripcin ya que depende de estructuras lgicas del pensamiento y se manifiesta en el nio en etapas muy tempranas: al chico le gusta oir cuentos y suele contar lo que vivi o inventa historias que comparte con sus pares, sus padres, sus maestros, etc.
Mientras que la descripcin supone la transmisin de un saber, la narracin prepara el campo del entretenimiento. El saber narrativo supone, adems, una estructuracin binaria (partida implica regreso, pobreza implica riqueza) mucho ms universal y compartida que la de los saberes particulares a los que nos remite cualquier descripcin.
4.2.1 Deber precisarse que en este trabajo, NARRACION es un trmino tcnico concebido por Labov y Waletzky (apud Labov, 1982:225) que da cuenta de uno de los instrumentos lingsticos de que disponen los hablantes para la recapitulacin de la experiencia pasada. Esto se vuelve posible a travs de la regla bsica de secuenciacin narrativa (Labov y Fanshel apud Labov, 1982:225), que permite inferir el orden de los sucesos pasados del informe que el hablante ha dado de los mismos a travs de las proposiciones que ha usado para referirlos. Como se puede apreciar, esta manera de enfocar la narracin denuncia el inters de centrar el objeto de estudio en narraciones orales y en las estrategias que los narradores utilizan en la organizacin discursiva. El objeto de estudio queda as definido dentro de la perspectiva de la disciplina en la que trabajan los autores aqu elegidos para ilustrar el punto. Sin embargo, se podr apreciar como la estructura que se desprende de este estudio es tambin aplicable a narraciones escritas. Adems, el punto de vista que elige Labov para definir la narracin est en consonancia con la idea que tiene sobre el punto Hamon, ya que atiende, como se mencion, a esas estructuras que se dan con independencia de las manifestaciones de superficie: "Traducible (Balzac en ruso), trasladable (Balzac en cine), capaz de ser resumida (Balzac en 'Diggest'), una estructura narrativa es siempre en su estructura profunda ms o menos independiente de su manifestacin semitica y de sus modos estilsticos" (Hamon, 1991:48) Es tambin Hamon el encargado de mostrarnos como ambos textos suponen y esperan dos tipos de destinatarios muy distintos, dependientes de la estructuracin de los mismos, la jerarqua en la descripcin, la concatenacin lgico-causal en la narracin: "En una narracin, el lector espera contenidos que pueden deducirse en mayor o en menor medida; en una descripcin espera la declinacin de un surtido lxico, de un paradigma de palabras latente; en una narracin, espera una terminacin, un 'terminus'; en una descripcin, espera trminos. El texto apela entonces a la competencia lxica del lector ms que a su competencia 'sintctica' ... despliegue de una lista a la espera en la
memoria del lector ... memoria de los surtidos lxicos 'in absentia' para ser 'reconocidos' ms que comprendidos'" (1991:49). Segn Labov, la narracin consta de seis partes: resumen, orientacin, complicacin de la accin, evaluacin, resolucin, y, coda o moraleja. A continuacin se explicitar qu se entiende por cada una de estas partes.
RESUMEN Es opcional, hay narraciones que no presentan resumen. Generalmente inaugura la narracin. Proporciona un sumario de la historia, sugiere brevemente los hechos destacables. El foco del resumen es normalmente el mismo que el del conjunto de la narracin, pero no necesariamente (sobre todo en las narraciones orales). As por ejemplo una persona puede dirigirse a otra dicindole, "no sabs lo que me acaba de pasar, me robaron en el mnibus", centrando el foco del resumen en el hecho que motiva la narracin. Sin embargo, despus de esta parte preparatoria, el narrador puede centrar su atencin en otro acontecimiento, por ejemplo en el pnico que sinti despus del robo al sentirse particularmente amenazado por el ladrn por algn movimiento delatorio suyo.
ORIENTACION Esta parte contiene informacin sobre el tiempo, el lugar, los participantes y su comportamiento anterior o simultneo a la primera accin. Esta informacin normalmente se encuentra al comienzo, pero puede darse ms adelante en el curso de la narracin. Segn Carmen Silva Corvaln, el tiempo ms frecuente en espaol es el imperfecto (descripcin de lugares, personas, cosas y dems condiciones necesarias para orientar al oyente/lector). Tambin se usa el presente "cuando los rasgos descritos son INDEPENDIENTES de los hechos descritos en la narracin" (1987:271).
COMPLICACION DE LA ACCION Es el entorno esqueltico dado por las proposiciones narrativas, constituye la espina dorsal de la narracin. Las proposiciones narrativas recapitulan experiencias pasadas en el mismo orden en que se supone que ocurrieron los hechos.
Hay juntura temporal entre dos proposiciones cuando de un cambio en el orden de dichas proposiciones resulta un cambio en la secuencia temporal de la interpretacin semntica original. Las proposiciones que pueden trasladarse sin alterar la interpretacin de la secuencia temporal no son proposiciones narrativas. A ttulo de ejemplo se puede apreciar la diferencia que existe entre A y B:
A. a. Le dispar un tiro y rob su cartera. b. Rob su cartera y le dispar un tiro. B. a. Mientras me estaba baando son el telfono. b. Son el telfono mientras me estaba baando. Mientras en el caso A, el cambio en el orden de las proposiciones produce una alteracin en la interpretacin semntica original de los hechos, no sucede lo mismo en el caso B.
EVALUACION No es estrictamente una parte - un trozo clausurado en s mismo - sino que est conformada por todas las secciones o fragmentos en que el narrador usa medios para que la historia sea interesante destacando la importancia de los sucesos de la narracin. El contraste entre lo que ocurri y lo que no ocurri pero podra haber sucedido es un recurso evaluativo frecuente en las narraciones orales: "Hubo un choque en la esquina y uno de los coches entr a la panadera haciendo aicos el mostrador. Cinco minutos antes yo haba ido a comprar bizcochos". Son tambin recursos evaluativos frecuentes las negaciones, los futuros, las modalizaciones y las comparaciones. En espaol, segn Carmen Silva Corvaln, el uso del presente histrico tiene una funcin claramente evaluativa en las narraciones orales.
RESOLUCION Es el resultado de la narracin y responde a la pregunta qu pas finalmente?.
CODA O MORALEJA Esta parte, al igual que el resumen, es opcional, no todas las narraciones la presentan. Aqu se muestra el efecto de los sucesos. Mientras la coda realiza generalmente un final
cannico ('y colorn colorado ...'), la moraleja deja una enseanza, 'mensaje' explcito de carcter didctico que se supone aprovechar el destinatario.
5. Los textos que van a ser analizados son Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges y una produccin annima de un alumno de segundo ao liceal (ver apndice). Se trata en ambos casos de textos narrativos.
5.1
La narracin de Borges no contiene un resumen, tal como ha sido definido
anteriormente. Si bien el ttulo en algn sentido podra ser entendido como un resumen, constituye ms bien una gran catfora hacia todo el texto. La orientacin aparece entre las lneas 1 y 5. All se presenta informacin sobre el tiempo en que se desarrollarn los acontecimientos, "en los primeros das", sobre el lugar, "las islas de Babilonia", y sobre las entidades participantes, "un rey" y "un laberinto", ambas introducidas con un presentador indefinido. Dentro de la orientacin hay una instancia de evaluacin constituida por los atributos con que se califica al laberinto, "tan perplejo y sutil que los varones ms prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdan". El enunciado "Esa obra .... de los hombres" (entre las lneas 5 y 8) funciona tambin como una clara evaluacin: esta es la historia de alguien que se atrevi a desafiar a Dios intentando emularlo y, por lo tanto, vale la pena contarla. La complicacin de la accin se extiende entre las lneas 7 y 24, "Con el andar.......que te veden el paso". Comienza con la llegada del otro participante que es presentado en otra instancia de orientacin dentro de la complicacin, "un rey de los rabes", y se cierra con una breve descripcin de los dos laberintos. En la descripcin del primer laberinto aparece el pantnimo, la palabra "laberinto", y la expansin lxica que nombra sus elementos constitutivos: "escaleras", "puertas", "muros". El segundo es descrito por la negativa: no contiene ninguno de los elementos constitutivos de un laberinto. Obsrvese que la serie de negaciones al respecto del segundo laberinto constituye,
nuevamente, una instancia de evaluacin: qu extraordinario laberinto es ese que sindolo no posee, sin embargo, los elementos propios de todo laberinto? Esta evaluacin es una perfecta clausura de la complicacin y crea una enorme expectativa antes de la resolucin. Hay una perfecta armona de las instancias evaluativas; aparecen inmediatamente antes de comenzar la complicacin y como clausura de ella. En las lneas 25 y 26 se presenta la resolucin, "Luego le desat ...... sed" que, como se haba dicho anteriormente, responde a la pregunta qu pas finalmente? Por fin, la lnea 26 y 27 contienen la moraleja.
5.2 La narracin del alumno liceal, al igual que la de Borges, no contiene resumen. La orientacin aparece entre las lneas 1 y 3. Ofrece informacin sobre el tiempo en que se desarrollar la accin, "la temporada de carnaval", el lugar, "all", y los personajes participantes, "yo", "mis padres". Los imperfectos "estaba", "faltaba", "iban" estn al servicio de la orientacin como es caracterstico en espaol. Entre las lneas 4 y 14 se desarrolla la complicacin. Al comienzo de la complicacin se presenta una instancia de evaluacin, el presente histrico "me doy cuenta". De acuerdo a lo expresado en 4.2.1, Silva Corvaln seala que la funcin del presente histrico en las narraciones orales en espaol es la de destacar la relevancia de ciertos acontecimientos que hacen interesante la narracin. Precisamente esta es la funcin de este presente histrico. Es necesario hacer notar que tanto en la narracin de Borges como en esta que estamos analizando la complicacin aparece demarcada en su comienzo y en su fin. En este caso la demarcacin est expresada por la instancia evaluativa del presente histrico, al comienzo, y por el ordenador discursivo "bueno", al final. Ambos recursos son propios de la oralidad. La resolucin ocupa las lneas 15 y 16, "Fue todo .....mucho dolor". Finalmente, la moraleja est constituida por el enunciado "Ya nunca ms corr por el tablado", en la lnea 16.
5.3
En la narracin del alumno liceal hay tambin una serie de estrategias propias de
la oralidad y del modo pragmtico de comunicacin, adems de las ya mencionadas, que es
preciso destacar. En la lnea 2 el adverbio "all" puede ser interpretado como una anfora al sintagma "en la temporada de carnaval" o como una catfora al sustantivo "tablado". En ambas interpretaciones se requiere por parte del enunciador mucha colaboracin del alocutario, mucho conocimiento compartido. Si se remite anafricamente a un sintagma temporal con un adverbio locativo es, seguramente, porque se considera que basta con nombrar la temporada de carnaval para presuponer el lugar "tablado". Si se trata, en cambio, de una catfora la rareza se produce por el lugar en que se encuentra el referente lxico "tablado". Normalmente debera haberse presentado como tema del enunciado siguiente ms que como informacin adicional; se formula en el texto como locativo de un gerundio que funciona a su vez como una circunstancia del predicado. Otro caso interesante se presenta entre las lneas 6 y 7 "mis padres con lluvia no se quedan". Se trata en esta ocasin de un presente habitual y no de un presente histrico. "Quedarse" es un verbo que exige la presencia de un locativo en su red temtica; "quedarse" es "quedarse en algn lugar". Ahora bien, este locativo o aparece realizado lxicamente o, de lo contrario, debe ser fcilmente recuperable ya sea porque el argumento se llena con un locativo del contexto o porque, en el caso del presente, se llena con el lugar donde se realiza la enunciacin. En el texto que se est analizando, como se vio, la identificacin del lugar presenta ciertas dificultades, de manera que, por las razones expuestas anteriormente, nuevamente se exige demasiada colaboracin por parte del alocutario si se trata de llenar el argumento con un locativo que no est claramente identificado en el contexto. Si, por el contrario, el argumento debe ser llenado por el lugar de la enunciacin, habilitado por el presente del verbo, hay que tener en cuenta que la enunciacin no se realiza en el tablado sino en el saln de clase donde este liceal escribe. Sera un caso de olvido del distanciamiento que existe entre el que escribe y los hechos que refiere (Groppi-Malcuori: 1992). Por fin, es interesante contrastar la aparicin de la expresin "romp mi frente" (lnea 8) como marca lxica de la conciencia de literalidad frente a la expresin "me entraron a desinfectar" (lneas 11 y 12) perfrasis tpica de la oralidad coloquial que aparece cuando el autor del texto se involucra con los hechos que narra, recordando, seguramente, el miedo que le produjo la curacin.
5.4
A partir del anlisis realizado, se desprende con claridad que ambos textos
narrativos poseen la misma estructura, incluso presentan una notable similitud en el empleo de ciertos recursos como el de demarcar la complicacin, aunque, como es evidente, la destreza en el manejo de la literalidad es diferente en un autor y en el otro. Sin embargo, es de hacer notar que, aunque ambas narraciones sean idnticas en cuanto a su estructura, en el texto de Borges aparece una secuencia descriptiva mientras que en el otro texto no hay ninguna instancia de descripcin. Esto se vincula con las caractersticas de la descripcin y la narracin apuntadas ms arriba. La narracin presenta un plan de texto ms rgido orientado por el orden cronolgico, mientras que el plan de texto de la descripcin es ms laxo, depende ms de la eleccin del descriptor (arriba/abajo, derecha/izquierda, norte/sur, particular/general, etc.). La narracin es muy frecuente como texto independiente, lo cual facilita la temprana internalizacin de su estructura; la descripcin, como ya vimos, no lo es. La descripcin exige habilidades lxicas y conocimientos especficos, mientras que la narracin, que no exige nada de esto, se presenta como un saber ms universal. Por todas estas razones no es frecuente encontrar secuencias descriptivas en las producciones escolares y liceales. Cuando son exigidas por el profesor o el maestro normalmente no resultan del todo felices porque se resuelven recurriendo a estereotipos que salven tanto la carencia de la competencia lxica especfica como el conocimiento de saberes particulares.
APENDICE LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS J.L.Borges Cuentan los hombres dignos de fe (pero Al sabe ms) que en los 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 primeros das hubo un rey de las islas de Babilonia que congreg a sus arquitectos y magos y les mand construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones ms prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdan. Esa obra era un escndalo, porque la confusin y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los rabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su husped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vag afrentado y confundido hasta la declinacin de la tarde. Entonces implor socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que l en Arabia tena otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo dara a conocer algn da. Luego regres a Arabia, junt sus capitanes y sus alcaldes y estrag los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derrib sus castillos, rompi sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarr encima de un camello veloz y lo llev al desierto. Cabalgaron tres das y le dijo: "Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mo, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galeras que recorrer, ni muros que te veden el paso." Luego le desat las ligaduras y lo abandon en mitad del desierto, donde muri de hambre y de sed. La gloria sea con Aquel que no muere.
NARRACION Alumno de 2o. ao liceal 1 2 3 4 5 6 Recuerdo que en mi infancia, en la temporada de carnaval yo siempre estaba all no faltaba un solo da ya que mis padres siempre iban. Un dia como de costumbre corriendo yo por el tablado me doy cuenta que haba empezado a llover. Por la desesperacin que yo senta en ese momento ya que mis padres con lluvia no se quedan, intent correr al lado de ellos pero fu solo la intencin ya que haba resbalado y romp mi frente con el refiln de un escaln. Enseguida estaba baado en sangre
7 8 9 10 11 12
todo mi cuerpo, me tomaron en los brazos me pidieron datos y me llevaron al hospital. All sin anestecia me entraron a desinfectar. Mientras pasaba esto conmigo en el tablado recin se estaba enterando mi padre. Bueno, lleg mi padre y yo estaba llorando y le pregunt que me iban a hacer y contest que me iban a colocar puntos. Fu todo en un ratito ya que los puntos no me dieron mucho dolor. Ya nunca ms corr por el tablado.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS BENVENISTE, E. 1979. "El aparato formal de la enunciacin" en Problemas de lingstica general II, Siglo XXI, Buenos Aires. COSTA, S., A. BOLON y A. RONA. 1992. El discurso de los derehos humanos en el proceso de reinstitucionalizacin democrtica (1985-1987), Universidad de la Repblica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin, Montevideo. GROPPI, M. y M. MALCUORI. 1992. "Acerca de las dificultades en la produccin de textos escritos" en Publicaciones /1, Sociedad de Profesores de Idioma Espaol del Uruguay, Montevideo.
HAMON, Ph. 1991. Introduccin al anlisis descriptivo, Edicial, Buenos Aires.
ISENBERG, H. 1987. "Cuestiones fundamentales de tipologa textual" en E. Bernrdez (comp.) Lingstica del texto, Arco/Libros, Madrid, pp.95-129.
LABOV, W. 1982. "Speech actions and reactions in personal narrative" en D. Tannen (comp.) Analyzing Discourse: Text and Talk, Georgetown U.P., W.D.C., pp. 219247.
SILVA CORVALAN, C. 1987. "La narracin oral espaola: estructura y significado" en E. Bernrdez (comp.) Lingstica del texto, Arco/Libros, Madrid, pp. 265-292.
También podría gustarte
- El Enunciador y El Enunciatario AcadémicosDocumento17 páginasEl Enunciador y El Enunciatario Académicosle Beneyz50% (2)
- Helena Beristain Diccionario Retorica y PoeticaDocumento510 páginasHelena Beristain Diccionario Retorica y PoeticaFermin Trujillo100% (2)
- El giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeDe EverandEl giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Test SetDocumento8 páginasTest SetLucia Barranzuela Quinde100% (1)
- Comprensión de Textos e InstrucciónDocumento8 páginasComprensión de Textos e InstrucciónceiplasoledadsecretarioAún no hay calificaciones
- Tipologia de Los Textos EscritosDocumento6 páginasTipologia de Los Textos EscritoslissetccAún no hay calificaciones
- Tipología de Los Textos Escritos AodtDocumento2 páginasTipología de Los Textos Escritos AodtMynatrader AcademyAún no hay calificaciones
- Módulo I TLEDDocumento24 páginasMódulo I TLEDNicolásAún no hay calificaciones
- Pablo González Pacheco. Hermenéutica de Ricoeur e Historia de Las IdeasDocumento8 páginasPablo González Pacheco. Hermenéutica de Ricoeur e Historia de Las IdeasPablo González PachecoAún no hay calificaciones
- Semiótica y LiteraturaDocumento6 páginasSemiótica y LiteraturaGustavo AdolfoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Linguística y OrtografíaDocumento174 páginasCuadernillo Linguística y OrtografíaLena VvarAún no hay calificaciones
- 28 Texto Expositivo PDFDocumento16 páginas28 Texto Expositivo PDFAna Del MontecarmeloAún no hay calificaciones
- Tipologías TextualesDocumento4 páginasTipologías TextualesAndrea MishelAún no hay calificaciones
- Taller de Lenguas-11 ActividadesDocumento11 páginasTaller de Lenguas-11 ActividadesRAFAEL ANDRES GARCIA BUSTAMANTEAún no hay calificaciones
- Senor PDF LlyaDocumento274 páginasSenor PDF LlyaBriana BonelliAún no hay calificaciones
- Introducción. El Texto y Las Propiedades Del TextoDocumento9 páginasIntroducción. El Texto y Las Propiedades Del TextoMarga VicenteAún no hay calificaciones
- Artículo 3 - Etnolinguistica Del Discurso Periodístico, Manuel Casado VelardeDocumento18 páginasArtículo 3 - Etnolinguistica Del Discurso Periodístico, Manuel Casado VelardeMarco Mendez CamposAún no hay calificaciones
- 2a Evaluación-Hermenéutica Del TextoDocumento3 páginas2a Evaluación-Hermenéutica Del TextoCordinación Inglés Colegio SalesianoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2013 Facultad de Filosofía y LetrasDocumento184 páginasCuadernillo 2013 Facultad de Filosofía y LetrasVirginia Andrea FigueroaAún no hay calificaciones
- Analisis Del DiscursoDocumento5 páginasAnalisis Del DiscursoSilviaAún no hay calificaciones
- Mignolo Walter - Cartas Cronicas y Relaciones Del Descubrimiento y La ConquistaDocumento54 páginasMignolo Walter - Cartas Cronicas y Relaciones Del Descubrimiento y La ConquistaYami LeporeAún no hay calificaciones
- Análisis de Discurso. Hacia Una Semiotica de La Interacción Textual.Documento2 páginasAnálisis de Discurso. Hacia Una Semiotica de La Interacción Textual.Daiana S. DiazAún no hay calificaciones
- CIAPUSCIO - La Terminología Desde El Punto de Vista Textual Selección, Tratamiento y VariaciónDocumento15 páginasCIAPUSCIO - La Terminología Desde El Punto de Vista Textual Selección, Tratamiento y VariaciónLaura PalmerAún no hay calificaciones
- Semiótica y LiteraturaDocumento10 páginasSemiótica y LiteraturaMartin Guaranguay MorilloAún no hay calificaciones
- Capítulo V - La Enseñanza - Aprendizaje de La OrtografíaDocumento35 páginasCapítulo V - La Enseñanza - Aprendizaje de La OrtografíaMartita MinayaAún no hay calificaciones
- Actidivad de Lengua eDocumento13 páginasActidivad de Lengua egabrielaosorioacvdoAún no hay calificaciones
- Revista Electrónica de Estudios FilológicosDocumento34 páginasRevista Electrónica de Estudios FilológicosChristian Camilo Calderon GilAún no hay calificaciones
- Tipologías TextualesDocumento4 páginasTipologías TextualesJuanSix YTAún no hay calificaciones
- Hacia Una Semiótica Textual PeircianaDocumento12 páginasHacia Una Semiótica Textual PeircianasherazabeAún no hay calificaciones
- Adam TextosDocumento24 páginasAdam TextosChema MoraAún no hay calificaciones
- ADAM-Los-textos-tipos-y-prototipos TALLER TEXTOS EXPLICATIVOS Y ARGUMENTATIVOSDocumento24 páginasADAM-Los-textos-tipos-y-prototipos TALLER TEXTOS EXPLICATIVOS Y ARGUMENTATIVOSVero PosseAún no hay calificaciones
- Las Narraciones de Los Futuros DocentesDocumento11 páginasLas Narraciones de Los Futuros DocentesSilviaLMBAún no hay calificaciones
- 04 TextoAcademico MontserratCastello-Cap1Documento32 páginas04 TextoAcademico MontserratCastello-Cap1Sirhans Pulido100% (1)
- Guía #3 PSU Tipos de TextoDocumento21 páginasGuía #3 PSU Tipos de TextoCamii VivancoAún no hay calificaciones
- 1995-Unam - Diccionario de Retorica y PoéticaDocumento510 páginas1995-Unam - Diccionario de Retorica y PoéticaRomy Tiscama100% (1)
- 1 Definiciones Texto Discurso Enunciado Maingeneau MarcheseDocumento3 páginas1 Definiciones Texto Discurso Enunciado Maingeneau MarcheseEmiliaGabrielaAún no hay calificaciones
- TP Nc2ba 1 2014Documento7 páginasTP Nc2ba 1 2014magali lourdes De TomasAún no hay calificaciones
- El EnsayoDocumento15 páginasEl EnsayoVickysú SimbañaAún no hay calificaciones
- El Uso de Artículos Periodístico-Literarios de Actualidad para La Explicación de Recursos Retóricos: Un Ejemplo de Pérez ReverteDocumento20 páginasEl Uso de Artículos Periodístico-Literarios de Actualidad para La Explicación de Recursos Retóricos: Un Ejemplo de Pérez ReverteTeresa Fernández UlloaAún no hay calificaciones
- Secuencias DiscursivasDocumento9 páginasSecuencias DiscursivasMariano E. RodríguezAún no hay calificaciones
- Introducción A La Lingüística Del TextoDocumento27 páginasIntroducción A La Lingüística Del Textofeliponcho2008Aún no hay calificaciones
- Lotman, Iuri - La Semiótica de La Cultura y El Concepto de TextoDocumento14 páginasLotman, Iuri - La Semiótica de La Cultura y El Concepto de TextoIvana Carvalho MarinsAún no hay calificaciones
- Lopez Casanova PDFDocumento10 páginasLopez Casanova PDFValle81Aún no hay calificaciones
- Unidad Iv Moises CollsDocumento17 páginasUnidad Iv Moises CollsJeannelys ChacinAún no hay calificaciones
- 4 - Géneros Discursivos, Tipos Textuales, Funciones Del LenguajeDocumento7 páginas4 - Géneros Discursivos, Tipos Textuales, Funciones Del LenguajeSharon NeumanAún no hay calificaciones
- El Problema Del Texto - Batjín (Adaptado)Documento11 páginasEl Problema Del Texto - Batjín (Adaptado)Candelaria de OlmosAún no hay calificaciones
- Teoría de La Literatura - Tema 2Documento3 páginasTeoría de La Literatura - Tema 2macarenaAún no hay calificaciones
- Tema 27. El Texto DescriptivoDocumento11 páginasTema 27. El Texto DescriptivoErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- BERNÁRDEZ Introducción A La Lingüística Del Texto 1982 Definiciones de TEXTO Contraste Con Otras Unidades ComparablesDocumento7 páginasBERNÁRDEZ Introducción A La Lingüística Del Texto 1982 Definiciones de TEXTO Contraste Con Otras Unidades ComparablesRodrigo AlvarezAún no hay calificaciones
- Nociones Literarias BasicasDocumento18 páginasNociones Literarias BasicasENRIQUE ANTONIO ACUÑA GERLIAún no hay calificaciones
- Guía #3. Tercero Medio. El Ensayo. 2017 (Reparado)Documento10 páginasGuía #3. Tercero Medio. El Ensayo. 2017 (Reparado)Mona VidalAún no hay calificaciones
- Cruz Prod 04Documento15 páginasCruz Prod 04javigonayAún no hay calificaciones
- 14 El Texto y La Estructura Del AuditorioDocumento7 páginas14 El Texto y La Estructura Del AuditorioSerFán RiverAún no hay calificaciones
- Enrique Sanchez Costa. Reseña de Como Redactar Un PaperDocumento3 páginasEnrique Sanchez Costa. Reseña de Como Redactar Un PaperEnrique Sánchez CostaAún no hay calificaciones
- Mijail BajtinDocumento54 páginasMijail BajtinToño LopezAún no hay calificaciones
- Guía de Lenguaje y Comunicación Número 3Documento21 páginasGuía de Lenguaje y Comunicación Número 3Jo PardoAún no hay calificaciones
- 15 Articulos de Psicologia Psicoanalitica - 80Documento81 páginas15 Articulos de Psicologia Psicoanalitica - 80Karla LeonAún no hay calificaciones
- Intertextualidad y TraducciónDocumento35 páginasIntertextualidad y Traducciónluisdch1100% (1)
- Beristain Helena Diccionario de Retorica Y Poetica p1 257 PDFDocumento257 páginasBeristain Helena Diccionario de Retorica Y Poetica p1 257 PDFArmando SanchezAún no hay calificaciones
- Portafolio AcademicoDocumento55 páginasPortafolio Academicoangie50783Aún no hay calificaciones
- Comprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteDe EverandComprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteAún no hay calificaciones
- Animal de lenguaje: Hacia una visión integral de la capacidad humana de lenguajeDe EverandAnimal de lenguaje: Hacia una visión integral de la capacidad humana de lenguajeAún no hay calificaciones
- INFORME PSICOPEDAGÓGICO A La Familia - AlanDocumento6 páginasINFORME PSICOPEDAGÓGICO A La Familia - AlanCamila BusquetAún no hay calificaciones
- Dra. Isabel Ramírez EstradaDocumento20 páginasDra. Isabel Ramírez EstradaAxelMiguelPilamungaLunaAún no hay calificaciones
- CEI - PERE Martinez Diario EspiritualDocumento11 páginasCEI - PERE Martinez Diario EspiritualErick Hernandez SJAún no hay calificaciones
- Imperio Medo-PersaDocumento23 páginasImperio Medo-PersaMario Rivera Campos100% (1)
- Curriculum VitaeDocumento33 páginasCurriculum VitaeNick Yabar Ortega100% (1)
- Unidad 3-Act. 1 - CrucigramaDocumento3 páginasUnidad 3-Act. 1 - CrucigramaMauricio Perez HernandezAún no hay calificaciones
- Elogio de La NecedadDocumento3 páginasElogio de La NecedadmetstipopAún no hay calificaciones
- Ecuaciones Diferencial Actividad 1Documento17 páginasEcuaciones Diferencial Actividad 1Cristhian IslasAún no hay calificaciones
- Inventario de Habitos de Estudio de PozzarDocumento6 páginasInventario de Habitos de Estudio de PozzarRouse Pizango PiscoAún no hay calificaciones
- Simulacro PD19 Sesión 2Documento4 páginasSimulacro PD19 Sesión 2Jhoan Sebastian Romero MorenoAún no hay calificaciones
- Cuaderno de ActividadesDocumento15 páginasCuaderno de ActividadesBoris Heredia SanchezAún no hay calificaciones
- Arquitectura Del Fotolibro Escritura e IDocumento18 páginasArquitectura Del Fotolibro Escritura e IagmmmmAún no hay calificaciones
- Pandas PensamientoComputacional 1c 2023Documento9 páginasPandas PensamientoComputacional 1c 2023VictoriaAún no hay calificaciones
- Oreden de NeutralidadDocumento207 páginasOreden de Neutralidadjoselyn nuñezromanAún no hay calificaciones
- Curso de Programacion LUISDocumento62 páginasCurso de Programacion LUISLuis MansonAún no hay calificaciones
- Chavarin Bryan R4 U3Documento6 páginasChavarin Bryan R4 U3bryan de jesus chavarin escobedoAún no hay calificaciones
- Guía FabulaDocumento5 páginasGuía FabulaMariana Peña AhumadaAún no hay calificaciones
- ?▷【 Los pronombres - Lengua Primero ESO (12 años) 】Documento8 páginas?▷【 Los pronombres - Lengua Primero ESO (12 años) 】Alejandro Puñal NavarroAún no hay calificaciones
- MACHEREY, Pierre, ALTHUSSER, Louis, BALIBAR, Etienne, Filosofía y Cambio SocialDocumento70 páginasMACHEREY, Pierre, ALTHUSSER, Louis, BALIBAR, Etienne, Filosofía y Cambio SocialAndres J. Garcia100% (1)
- Categorias Gramaticales Del QuechuaDocumento8 páginasCategorias Gramaticales Del Quechuamario5020Aún no hay calificaciones
- Griego I TP 12 (03-07-14)Documento20 páginasGriego I TP 12 (03-07-14)Roberto SayarAún no hay calificaciones
- Comparto Mi Narración OralDocumento8 páginasComparto Mi Narración OralEdith Ingles MAún no hay calificaciones
- Taller Dislexia Sesión 1Documento10 páginasTaller Dislexia Sesión 1Carolina RahebAún no hay calificaciones
- Nuevo Documento de TextoDocumento8 páginasNuevo Documento de TextofgvbdbfdgfdgsfdgAún no hay calificaciones
- Frankenstein ResumenDocumento3 páginasFrankenstein ResumenMessi lolasoAún no hay calificaciones
- Versiones de AndroidDocumento18 páginasVersiones de AndroidJazmín GonzálezAún no hay calificaciones
- Acceso Programatico Codigos de Acceso para Realizar Diferentes OperacionesDocumento67 páginasAcceso Programatico Codigos de Acceso para Realizar Diferentes OperacionescarolinaAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Tiempos Litúrgicos y Qué Color Le Corresponde A Cada UnoDocumento3 páginasCuáles Son Los Tiempos Litúrgicos y Qué Color Le Corresponde A Cada UnoPatty Hernández de TorresAún no hay calificaciones