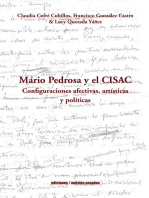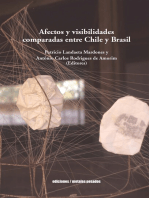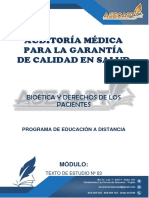Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Subjetividades en La Era de La Imagen Por Leonor Arfuch-Libre
Las Subjetividades en La Era de La Imagen Por Leonor Arfuch-Libre
Cargado por
Simón NúñezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Subjetividades en La Era de La Imagen Por Leonor Arfuch-Libre
Las Subjetividades en La Era de La Imagen Por Leonor Arfuch-Libre
Cargado por
Simón NúñezCopyright:
Formatos disponibles
LAS SUBJETIVIDADES EN LA ERA DE LA IMAGEN:
DE LA RESPONSABILIDAD DE LA MIRADA
Leonor Arfuch
Pod eres d e l a i mag en ?...e l pod er d e la i magen la in sti tuy e en au to r, en el senti do
m s fu ert e del t r mino , no p or e l in cremento de lo qu e ya exi s te sino por la
p rod uccin en su p ropi o seno : a cto cr eado r que hac e surgi r algo d e u n medi o
nut ri cio y qu e es el p ri vil egi o de lo s dioses o d e las grand es fu e rza s natura l es
(mil e Benv enist e , El vo cab ul ario d e l as institu cion es indo eu rope as),
Ci t ad o en Lo ui s M arin , Des pouvoi rs d e l i mag e.
Po r qu la fascinacin? Ver supon e l a di stanc ia , l a d ecisi n qu e sepa ra , el pod er
d e no e sta r en co nta cto y de evit a r la conf usin en el cont act o . Ve r signif i ca, sin
e mbargo , qu e esa separacin se con virti en en cu entro . Pe ro qu oc urre cuando l o
qu e se ve , aunqu e sea a distan cia , parece to carno s por un contac to a so mb ro so ,
c uando la man era d e ve r es una e sp eci e d e toqu e, cuando ver e s un contacto
di stan cia , cuando lo que e s vi sto s e i mpon e a la mi rada , co mo si la mi rada e stu vi ese
to mad a , tocada , pue sta e n contacto c on l a apa rie nci a?
Maurice Blanchot, El espacio literario.
Ustedes se preguntarn el porqu de dos epgrafes para una sola
exposicin.
Ellos sealan un desdoblamiento algo as como
se bifurcan-
senderos qu e
un cierto tray ecto que va del prime r ttulo propuesto Las
subjetividades en la era de la imagen a otro, quiz ms espec fico y que se
corresponde con el segundo epgrafe: De la responsabilidad de la mirada.
Entre ambos espacios y bajo ambos ttulos- va a desarrollarse este artculo.
Poderes de la imagen? Tanto se ha hablado de ello que y a no
sabemos
bien
qu
se
quiere
decir,
aunque
podemos
ensayar
diversas
traducciones: poder creador, instituy ente, de persuasin, de veridiccin, de
perturbacin, de identificacin
Poder paradjico, si que quiere, aplicado a algo cuy a etimologa
conlleva la idea del reflejo, la imitacin, la representacin, [imitor-aris- ari =
imago,
copiar, reproducir, fingir,
tomar
como
modelo //representacin,
apariencia, reflejo, semejanza, idea] pero que seala el sentido coincidente
con el primer epgrafe- de hablar de subjetividades en la era de la imagen:
subjetividades conformadas, configuradas, en ese proceso de creacin.
Pero la imagen no es solamente visual, sino tambin
-y tomando
otra de sus acepciones clsicas- la imagen como idea, la imagen del mundo, la
que tenemos de nosotros mismos y de los otros, la que se relaciona con el
imaginario, tanto en su acepcin de un imaginario social (ideas, valores,
tradiciones
compartidas)
como
psicoanaltica,
de
una
identificacin
imaginaria (ser como). Todas estas imgenes confluyen entonces en esa
configuracin de subjetividades, en sus acentos individuales y colectivos.
Si nos remitimos a la mirada que es lo que nos convoca en este
seminario- podramos decir que lo que singulariza a esta era es justamente
la aparicin: el verlo todo, desde la escena poltica de la democracia a los
avatares de la sociedad, desde los acontecimientos ms terribles a las escenas
ms recnditas de la intimidad. As, la revolucin tecnolgica como se ha
dado en llamar, provee cada vez nuevos medios para desplegar esta pasin
desorbitada de ver ligada, quiz no con toda justicia, al conocer- , como
una especie de ojo universal, omnisciente, que no solamente llega con las
c maras de toda especie- cuando se produce el acontecimiento sino que est
siempre all, alerta, para mostrarlo en su desencadenamiento, aunque ste sea
tan inesperado como inimaginable: 11/9, el tsunami.
Una poca paradjica, donde la desmaterializacin de las redes, el
anonimato y la distancia se compensan c on cada vez ms enfticos efectos de
realen los distintos medios de comunicacin: realidad virtual, reality show,
imgenes sin editar, c maras ocultas, entretelones, verdades por boca de
sus protagonistas, exhibicin sin lmites de la intimidad, confesiones,
revelaciones, a lo que se suma una notable expansin de lo que he llamado el
espacio biogrfico, que comprende tanto los gneros cannicos biografas,
autobiografas, diarios ntimos, correspondencias, testimonios y relatos de
vida- como sus incontables mezc las e hibr idaciones: autoficciones literarias o
cinematogrficas, experimentacin autorreferencial en las artes visuales o en
Internet, como en el caso de los weblogs, etc. En esta aceleracin sin pausa
palabras e imgenes se disputan la primaca, el impacto del decir o el mostrar
aunque sa bemos y a, por una ley semitica comnmente aceptada, que el decir
es mostrar.
Sin embargo, esta bsqueda de proximidad esa distancia mnima
del cuerpo o la palabra que desde antiguo ronda la idea de verdad-
no es
nueva, se ha venido gestando a la par de la subjetividad moderna, acompasada
a la distincin misma entre pblico y privado, casi como su condicin
paradjica: un mundo interior que debe abrirse a la mirada de los otros para
2
existir y aqu el nacimiento mismo de los gneros auto/biogrficos- y a su
vez, la ajenidad del mundo que debe ser interiorizada, domesticada, traducida,
apropiada en tramas comunes de significacin.
Esa fue, precisamente, la promesa fundante del gnero de la
informacin: aprehender la realidad esquiva, traerla a casa sin alteraciones,
con la fue rza performativa del esto ocurri. Fuerza de la palabra y de la
imagen pr imero la fotografa, luego el sinfn de las pantallas-, que sobrevive
incluso a la inflacin actual del comentario, a la manipulacin tecnolgica y
a nuestra propia condicin de receptores avezados: ningn saber crtico se
impone a la inmediatez de la noticia, su carcter sbito, su obligada
demanda de visualizacin.
La cercana de la voz del sujeto y por ende, de su propia
experiencia- es sin duda uno de los registros ponderados en el afianzamiento
de las tendencias que venimos sealando. De ello da cuenta
la notable
multiplicacin de las voces, clebres y comunes, glamorosas y no tanto, que
aparecen
los
diversos
gneros
discursivos
que
he mos
mencionado.
Proximidades de la voz y del cuerpo que desagregan la entidad abstracta del
pblico o el actor social en un sinnmero de historias particulares, donde
la rutinizacin y el infortunio parecen ganar terreno al modelo estelar. Quiz
en esta clave pueda n leerse el docudrama, el talk show, el reality show as
como la personalizacin de la crnica roja en el noticiero-, que compiten por
el favor del pblico con los gneros ya canonizados de la ficcin. Al mar gen
de esta pugna, unos y otros gneros, ms o menos verdicos configuran las
subjetividades de la era de la imagen. Ya lo deca el gran terico ruso Mijal
Bajtn hace varias dcadas: aprendemos a vivir a travs de las novelas, el
periodismo, las revistas, los tratados morales -hoy diramos, la autoay udams que por la propia experiencia.
Sin perjuicio de esta investidura imaginaria de la expe riencia una
experiencia que, an en sus acentos ms ntimos, es siempre social, dialgicala mirada parece hoy desafiada por un exceso simblico, un ms all de lo
real tomado tambin en su acepcin psicoanaltica, de lo imposible, lo
irrepresentable- con la puesta en escena de los cuerpos
bajo todas sus
modalidades, desde la intimidad sacralizada del hogar a la pornografa o a
los efectos aterradores de la catstrofe. Una mirada que difumina y contraralos viejos lmites entre lo pblico y lo privado.
En lo que hace a la escena ntima, son los medios de comunica cin
y especialmente la televisin quienes han tomado a su cargo, de modo
3
prioritario, la construccin pblica de una nueva intimidad que se ofrece
como un consumo cultural fuertemente jerarquizado. Estn all por supue sto
los diversos modelos de novela familiar, incluso aunque minoritariamentelos
que
contraran
la
norma
heterosexual,
la
gama
completa
estereotpica- de los avatares de la do mesticidad, desde el declogo de usos y
costumbres a la decoracin, de los preceptos elementales de la nutricin a la
cocina gourmet de alta sofisticacin. La interioridad fsica y emocional se
cultiva tanto desde la salud cuyo desfile de expertos es abrumador- co mo
desde la gimnasia, la meditacin, el y oga y toda suerte de tecnologas
prximas del foucaultiano cuidado de s, incluida, por supuesto, la
confesin de los ms ntimos pecados (de los otros). Mencin aparte merece la
sexualidad, transitada desde la medicina o la consultora las Confesiones de
Cosmopolitan anan, e mblemticamente, el consejo experto y la confesina la ficcin testimonial Real sex- o las instrucciones de uso del tipo Sex
and the city, sin contar la chismografa instituida con rubro fijo u ocasional.
Un paso ms all, el sexo se ofrece para todo pblico- en las mltiples
formas de
la
pornografa soft y
hard, sumado a una
especie de
desencadenamiento verbal y visual apto para toda circunstancia, que no vac ila
en infringir el horario de proteccin al menor. 1
La variante del talk show, por su parte, introduce la palabra, como
un don teraputico la confesin- y pone en escena a menudo la miseria
sexual, el arrebato pasional y la agresividad fsica, tanto como la frustracin
En su ya clsica Historia de la sexualidad
(Tomo I)
Michel Foucault (1991)
analizaba
e s t a c o m p u l si n a d e c i r l o t o d o s o b r e e l se x o p e r o a t r a v s d e l t a m i z d e l a s e x u a l i d a d ,
un significante que le otorga jerarqua cientfica y de este modo encapsula su poder
l i b e r a d o r - , c o m o u n a h i p t e s i s r e p r e s i v a q u e , d e s d e f i n e s d e l s i g l o X V I v ie n e o p e r a n d o e n
un rgimen de poder-saber-placer, cuya puesta en discurso es al mismo tiempo una
i n c i t a c i n c r e c i e n te y u n a n o r m a l i z a c i n d e u so s , v a l o r a c i o n e s y p r c t i c a s . E n e s t e m a r c o ,
l a c o n fe s i n ( c r i s t i a n a ) f u e y s i g u e s i e n d o - l a m a t r i z q u e r i g e l a p r o d u c c i n v e r d i c a
sobre
el
sexo,
aunque
considerablemente
transformada:
una
escena
tpica
de
esa
t r a n s f o r m a c i n e s j u s t a m e n t e , m d i c a , l a o t r a t e r a p u t i c a ( p s i c o a n l i s i s i n c l u i d o ) , y s i n
d e ja r a f u e r a e l p o d e r d e p o l i c a d e l E s t a d o ( e n s u s e n t i d o a m p l i o : t c n i c a s , a d m i n i s t r a c i n
y c o n t r o l ) - , p o d r a m o s a f i r m a r q u e l o s m e d i o s , e n s u d i m e n s i n g l o b a l i z a d a c o n s t i t u y e n
h o y u n a e s c e n a p r i v i l e g i a d a , c u y a f l e x i b i l i z a c i n n o e s c a p a si n e m b a r g o a l a l g i c a d e l
reforzamiento del autocontrol. Sobre el concepto del cuidado de s, en su raigambre
c l s i c a , g r i e g a y r o m a n a q u e n o d i so c i a l a a t e n c i n p l a c e n t e r a a l c u e r p o d e l a d e l e s p r i t u y su contraposicin histrica con el conocimiento de s, ver Tecnologas del yo (1990).
y la soledad, dos aspectos fallidos de una intimidad cuy a realizacin plena
se ve sie mpre en relacin a una afectividad compartida. Todo un abanico de
vidas incumplidas segn los preceptos de la poca matrimonio feliz, ar mona
familiar, xito profesional, confort,
sociabilidad- se despliega as bajo los
ojos, apuntando a la identificacin ima ginaria del podra ser y o pero
tambin, simblicamente, a la modelizacin del
toma do a su vez a cargo por la publicidad,
deber ser.
Un deber-ser
uno de los
rubros ms
significativos en cuanto a la configuracin de la intimidad, que oper a
transversalmente y valorativamente- en todos los registros: la casa/hogar y la
serie ilimitada de sus implementos, las delicias de la vida familiar, los
sentimientos de
identificacin y
pertenencia grupal, barrial, nacional,
generacional-, la identidad personal y la relacin con los otros, las im genes
idealizadas sexuales, corporales, profesionales- las agresiones, las pulsiones,
los ritos de pasaje, y sobre todo esos rasgos tpicos, reconocibles, virtudes
y defectos que hacen a un imaginario comn.
De este modo, y quiz paradjicamente, la esfera de la intimidad
se intensifica como la ms real, como un valor a preservar frente a la
indeterminacin de lo colectivo, y al mismo tiempo e s expuesta en su radical
fragilidad,
tomada a cargo tanto por la modelizacin social como por la
jurisprudencia violencia domstica, maltrato y abuso infantil, acoso sexual,
etctera.- y la teraputica, del psicoanlisis a las variadas modalidades,
grupales o individuales, de intervencin. Una vulnerabilidad que, para Laurent
Berlant deriva justamente de la tensin irresoluble entre el deseo y la
nor mativa,
entre la habitualidad y el (des)conocimiento: pese a que en
nuestras sociedades tener una vida equiva le a tener una vida ntima, nadie
sabe en verdad cmo vrselas con la intimidad aun cuando se pueda opinar
sobre los problemas de los otros. De ah la fascinacin por esas escenas ajenas
y propias de la intimidad pblica, con sus fantasas, utopas, conflictos y
ambivalencias.
En cuanto al otro aspecto que sealbamos -la catstrofe, el horror
de los cuerpos- es quiz donde se hace ms evidente que la globalizacin ha
ca mbiado radicalmente el rgimen de visibilidad: la inmediatez, la ubicuidad,
el directo absoluto parecen ser ahora los rasgos predominantes. Casi
inadvertidamente nos fuimos acostumbrando a tener en la pantalla una sintona
global, a ser espectadores en tiempo real,
no slo de los acontecimientos
programados bodas reales, mundiales de ftbol, entierros ilustres- sino
tambin de aquellos inesperados, temidos, trgicos, cuy o impacto quiz nadie
5
quiso ni
pudo siquiera imaginar: catstrofes, accidentes, guerras, atentados,
enfrentamientos,
desastres
naturales,
violencia,
represin
La
escena
cotidiana, ese momento que quiz compartimos en la mesa fa miliar, se
transform, subrepticiamente, en una vidriera donde circulan, sin solucin
de continuidad, todos los conflictos y miserias del mundo.
Y
aqu
hay
una
pregunta
reiterada:
es
nuestra
poca
particularme nte catastrfica o es justame nte esa cercana de la globalizacin,
que pone todo bajo los ojos? Casi cederamos a la tentacin de decir: las dos
cosas, y quiz no est del todo mal, pero ante la imposibilidad ma nifiesta de
demostracin de lo primero, podemos in tentar argumentar
respecto de lo
segundo.
Habra, segn creo, dos aspectos ntima mente relacionados: uno, y a
mencionado,
la revolucin tecnolgica, que ha hecho realidad lo que hasta
hace poco era ciencia-ficcin., llevando la comunica cin a un rango orbital,
casi ilimitado: miramos y somos mirados con un nfasis que resulta por lo
menos inquietante.
El segundo aspecto es retrico, estilstico,
dispositivos cambiantes de los gneros discursivos,
nuevas formas de decir
tiene que ver con los
sus hibridaciones, las
y mostrar. Aqu juegan tanto las tecnologas, que
hacen posibles cosas impe nsadas las cma ras digitales a bordo de los tanques
en la guerra de Irak, por ejemplo, postulando una equivalencia semitica e ntre
invadir
aludimos,
y filmar-, como la sensibilidad de la poca, a la que tambin
hacia todo lo que sea voz,
testimonio, autenticidad, vida real.
Por eso quiz volvi, a esos desolados escenarios, la figura mitolgica del
corresponsal de guerra.
Del mis mo modo, frente a otros escenarios menos espectaculares,
violencias y tragedias locales, accidentes, infortunios, sucesos cotidianos que
exponen igualmente la fragilidad del vivir, el delgado umbral que nos separa
de la desdicha, la imagen se impone no slo en pretendida simultaneidad con
los hechos sino, sobre todo, como garanta de su repeticin: los infinitos
replays que volvern a hacer vivir y morir- bajo los ojos. Aqu tambin
como en la guerra- el reportero correr con el micrfono en la persecucin del
llanto y de la angustia. La fotografa, por otra parte, estar siempre all, en la
pgina grfica o virtual, con su propio mandato de repeticin y fascinacin-,
con la tensin pragmtica, compartida por supuesto con la pantalla, entre lo
que da a ver y lo que pide de nuestra mirada.
Son
justame nte
visualizacin, que
esas
for mas
esos
dispositivos
no son otra cosa que las formas de
polticos-
de
construccin del
mundo en que vivimos, las que hacen a una habitualidad aterradora. Una
atraccin fatal sobre la imagen que nos toca en cada vida singular, en una
cadena de identificaciones. Y aqu, contrariamente a algunas ideas sobre la
saturacin o el ador mecimiento visual que producira el flujo continuo en la
era de la imagen, no creo que, como uno de sus efectos, dejemos de ver o
de sentir difcil indiferencia ante la atrocidad, la miseria, la muerte
innatural- sino ms bien que cada nueva imagen alimenta un estado de
indefensin, de impotencia, una especie de inseguridad global cercana al
fatalismo, algo as como lo que (me) tenga que suceder, suceder. Estado
que tambin podra verse como correlato de la guerra perpetua o como una
vuelta de tuerca sobre el miedo, uno de los dispositivos de control social.
En su libro Ante el dolor de los dems, y superando su propia
postura anterior sobre el efecto anestsico de la repeticin, Susan Sontag
rescataba el valor de la fotografa para dar cuenta de los efectos devastadores
de la guerra entre otros horrores- y despertar genuinamente la potencialidad
moral de un significante a veces desdeado, la compasin.
Bsicamente en acuerdo con esta idea, que conlleva la posibilidad de la
revelacin,
siempre
sorprendente
estre mecedora,
de
las
atrocidades
humanas, y una indignacin activa contra ellas, hay sin embargo, respecto de
las formas de esa revelacin y en particular en los medios audiovisuales-, un
dilema: qu mostrar, cmo, cundo y, muy especialmente, cunto.
Esta detencin sobre las formas no es caprichosa. Como en todo
relato, la puesta en forma es puesta en sentido y la imagen su seleccin, su
temporizacin, su sintaxis- teje una trama, es esencialmente narrativa. Lo que
le falte estar dado justamente por la contextualizacin, la explicacin, la
argumentacin; lo que le sobre en cuanto a su impacto traumtico- requerir
precisamente de la contencin. Es all donde la escena global y local- de la
informacin, de la noticia, de la construccin del acontecimiento pierde
todo cauce, se desboca, es presa de una inercia maqunica, ms all de la
manipulacin en su acepcin ideolgica o semitica- y de las manos que
efectivamente pulsan los teclados
electrnicos de quinta generacin. El
ritornello deleuziano parece operar entonces en la repeticin manaca que
torna al Origen, al momento inicitico de la primera vez: as los aviones sobre
las torres hasta la exasperacin, las gent es arrojndose en el aire en giros
imposibles, los chicos asfixindose sobre la vereda de Croman una y otra
7
vez ante nuestros ojos despavoridos y los de sus padres- , la imagen
desgarradora de Daro Santilln agonizante ante sus verdugos, de nuevo, hoy ,
cuando se abre el juicio oral.
Hace poco, en la cadena de noticias espaola, una delegada de los
familiares de las vctimas del 11 de marzo se presentaba ante una comisin
legislativa para pedir por favor, en nombre de los suy os, que los medios
dejaran de utilizar una y otra vez esas imgenes atroces fuera de toda
imaginacin-, con fines polticos, de rating, de amarillismo y an, con las
mejores intenciones, como ejercicio de memoria.
Que tuvieran, justamente,
mesura y respeto, que cada repeticin reabra las heridas y vean morir a sus
deudos una y otra vez...
No es cuestin por cierto de darle a este punto sensible la forma
hamletiana del ver o no ver ni de postular mecanismos de censura previa.
Se trata justamente de hacer- ver en el caso de los piqueteros asesinados por
la espalda la imagen fue una prueba nica, irrefutable- y tambin de su
contrario, no hacer-ver. Lmite impreciso de la visibilidad, de la aparicin,
que es tanto retrico como tico y poltico y que, como todos los lmites,
depende de la decisin, nunca est trazado de antemano ni vale para toda
circunstancia.
Quiz, esa demanda de mesura y respeto seale tambin, sin
proponrselo, la distancia insalvable de la representacin, el carcter evasivo
del acontecimiento, por definicin irrepetible. Y an,
querer ver el gesto voluntario por el cual
fotografa, el film, la palabra-
y la
la diferencia entre el
siempre se puede retornar a la
imposicin meditica, cuyo manejo es
unilateral nunca podremos, como en el derecho de mirada que propona
Derrida, ir a pedir que nos muestren lo que no mostraron y quiz deberan
haberlo hecho, el revs de la trama, lo encubierto, lo que qued fuera de la
aparicin, la des-aparicin.
Esta problemtica tambin atae a la cuestin de la memoria.
Porque, pasado el momento de la efectuacin, la imagen guarda su vigencia
como archivo, registro, prueba, testigo, documento. Tambin all se juega la
duplicidad que conlleva la visualizacin, su impacto doloroso de re mocin
quiz sobre el vaco de lo trgico que nada podr colmar- y su potencia virtual
de actualizar sbitamente un tiempo,
alentar la re memoracin y quiz
tambin la discusin, que es una de las formas ms firmes del no-olvido.
En la escena sensible de nuestra actualidad, en la dinmica
perversa que asume muchas veces la mostracin de nuestras reiteradas
8
catstrofes locales, escena poblada adems de otras imgenes que no dan
descanso, de un ay er todava hoy lbum de fa milia de padres, hijos, nietos,
para sie mpre incompleto-, y de muertes m s recientes sin razn y sin justicia,
vale la pena detenerse a pensar estas cuestiones, tambin desde el lado de la
recepcin. Preguntarse si el ver, puede tener alguna relacin con el saber y el
hacer, no sola mente como indignacin o compa sin sino tambin como
responsabilidad de la mirada, como respuesta tica a lo que quiz nos pidan
esas imgenes, an en el exceso traumtico de su repeticin.
En esa responsabilidad que es tambin una educacin de la mir ada- creo que,
como educadores, tenemos un papel principal.
También podría gustarte
- Iaea201 - s2 - Evsumativa, Juan Contreras GutièrrezDocumento2 páginasIaea201 - s2 - Evsumativa, Juan Contreras GutièrrezGina Aguirre MontenegroAún no hay calificaciones
- Privado Juan Pablo EcheverriDocumento7 páginasPrivado Juan Pablo EcheverriIvan OrdóñezAún no hay calificaciones
- Las Tres Eras de La ImagenDocumento4 páginasLas Tres Eras de La ImagenJordanAlvaAún no hay calificaciones
- Los Vestidos en El RococoDocumento3 páginasLos Vestidos en El RococoJose Oliveros MisathAún no hay calificaciones
- Tarea Caso Practico La FraternidadDocumento6 páginasTarea Caso Practico La FraternidadthaniaAún no hay calificaciones
- Phillippe Gasparini. La AutonarraciónDocumento18 páginasPhillippe Gasparini. La AutonarraciónDing A Ling0% (1)
- Malosetti Costa, Laura - Verdad o Belleza Pintura, Fotografía, Memoria, HistoriaDocumento13 páginasMalosetti Costa, Laura - Verdad o Belleza Pintura, Fotografía, Memoria, HistoriasergevictorAún no hay calificaciones
- Rec1 CompletaDocumento94 páginasRec1 CompletaespacionixsoAún no hay calificaciones
- BáezDocumento10 páginasBáezOchopinochoAún no hay calificaciones
- AURORA FERNÁNDEZ POLANCO - Mnemosyne Versus Clio. La Historia Desde El ArteDocumento18 páginasAURORA FERNÁNDEZ POLANCO - Mnemosyne Versus Clio. La Historia Desde El ArteIvan Flores ArancibiaAún no hay calificaciones
- Burucúa y Telesca - El Impresionismo en La Pintura Aregentina. Análisis y CríticaDocumento19 páginasBurucúa y Telesca - El Impresionismo en La Pintura Aregentina. Análisis y CríticaisadiloAún no hay calificaciones
- Libro Los Patrimonios Son Politicos FinalDocumento220 páginasLibro Los Patrimonios Son Politicos FinalCecilia IidaAún no hay calificaciones
- Adrian Villar RojasDocumento13 páginasAdrian Villar RojasValentina DuranteAún no hay calificaciones
- Federico Baeza. OEscrituras de La Vida Cotidiana en Las Artes Visuales ContemporaneasDocumento11 páginasFederico Baeza. OEscrituras de La Vida Cotidiana en Las Artes Visuales ContemporaneaslindymarquezAún no hay calificaciones
- Operaciones Retoricas Marita Soto PDFDocumento11 páginasOperaciones Retoricas Marita Soto PDFYpsi PueAún no hay calificaciones
- Chola Desnuda GluzmanDocumento23 páginasChola Desnuda GluzmanJulieta Cebolla HadaAún no hay calificaciones
- ARFUCH Presencias de La DesaparicionDocumento9 páginasARFUCH Presencias de La DesaparicionchinovalpoAún no hay calificaciones
- Escrituras de La Vida Cotidiana - Federico BaezaDocumento12 páginasEscrituras de La Vida Cotidiana - Federico BaezaFederico BaezaAún no hay calificaciones
- Revista Mora - Andrea Giunta Sobre Graciela SaccoDocumento8 páginasRevista Mora - Andrea Giunta Sobre Graciela SaccoguamaradeiAún no hay calificaciones
- Viviana Usubiaga, "Institución y Acción en El Campo Artístico Contemporáneo en La Argentina"Documento4 páginasViviana Usubiaga, "Institución y Acción en El Campo Artístico Contemporáneo en La Argentina"Juan ChiesaAún no hay calificaciones
- BOURRIAUD, Nicolás, PostproducciónDocumento65 páginasBOURRIAUD, Nicolás, PostproducciónOsiris Puerto100% (2)
- Alabarces, Pablo - Rock, Cumbia y La Cultura Del AguanteDocumento28 páginasAlabarces, Pablo - Rock, Cumbia y La Cultura Del AguanteNicolás BianchiAún no hay calificaciones
- Burucua Emilio Historia y AmbivalenciaDocumento7 páginasBurucua Emilio Historia y AmbivalenciaSonia GonzalezAún no hay calificaciones
- SACCO, Graciela - Nada Está Donde Se CreeDocumento8 páginasSACCO, Graciela - Nada Está Donde Se CreeJonatan LuboAún no hay calificaciones
- Dialnet ElMangaComoFenomenoSocial 6278011Documento14 páginasDialnet ElMangaComoFenomenoSocial 6278011Daniel Santiago Calvo CristanchoAún no hay calificaciones
- Crow. Saturday Dis.Documento14 páginasCrow. Saturday Dis.tellezalfredoAún no hay calificaciones
- GRINSTEIN - Eva - El Invencionismo Una Utopía Anti-RealistaDocumento15 páginasGRINSTEIN - Eva - El Invencionismo Una Utopía Anti-RealistaHoracio MironAún no hay calificaciones
- Usubiaga-El Poder Memorizar. Imágenes Artísticas Argentinas en La PostdictaduraDocumento11 páginasUsubiaga-El Poder Memorizar. Imágenes Artísticas Argentinas en La PostdictaduraFriezsO100% (1)
- Álbum de Familia - ArfuchDocumento6 páginasÁlbum de Familia - ArfuchTania MedallaAún no hay calificaciones
- Malosettilaura El Rapto de Cautivas BlancasDocumento16 páginasMalosettilaura El Rapto de Cautivas BlancasDarío Herrera100% (1)
- Wechsler & Gené - Fuegos CruzadosDocumento33 páginasWechsler & Gené - Fuegos CruzadosDiego Fernando GuerraAún no hay calificaciones
- Presentación Arte Marginal, Historia 1, Universidad Del CaucaDocumento22 páginasPresentación Arte Marginal, Historia 1, Universidad Del CaucaEsteban HernándezAún no hay calificaciones
- Homo Videoludens 2 0Documento304 páginasHomo Videoludens 2 0Julio César Goyes NarváezAún no hay calificaciones
- Silvestri - Cuadros de La NaturalezaDocumento18 páginasSilvestri - Cuadros de La NaturalezaEmisanderEmisAún no hay calificaciones
- La Deshumanización Del Arte - Ortega y Gasset PDFDocumento22 páginasLa Deshumanización Del Arte - Ortega y Gasset PDFDaria Moreno DavisAún no hay calificaciones
- Que Es Proyectar Marita SotoDocumento4 páginasQue Es Proyectar Marita SotoLorena Salazar BahenaAún no hay calificaciones
- Traduccion MALAFOURIS, 2008 - at The Potter S Whell AgencyDocumento15 páginasTraduccion MALAFOURIS, 2008 - at The Potter S Whell AgencyLucas Roca GimenezAún no hay calificaciones
- "Una Palabra Equivale A Mil Imágenes" de Burucua y Malosetti CostaDocumento6 páginas"Una Palabra Equivale A Mil Imágenes" de Burucua y Malosetti CostaMónica Viviana DussetAún no hay calificaciones
- Estructura e Historia - SahlinsDocumento18 páginasEstructura e Historia - SahlinsMilton NezvanovAún no hay calificaciones
- InvenciondelahisteriaDocumento43 páginasInvenciondelahisteriaCecilia Barreto100% (1)
- El Cliché Del ArtistaDocumento3 páginasEl Cliché Del ArtistaJavier VargasAún no hay calificaciones
- Natalia TaccettaDocumento20 páginasNatalia Taccettaadriana galizioAún no hay calificaciones
- El Exilio y La Ilusión Como Motor Narrativo en Pasolini, Herzog y BenningDocumento10 páginasEl Exilio y La Ilusión Como Motor Narrativo en Pasolini, Herzog y BenningCacu LuppiAún no hay calificaciones
- Mágico-Primitiva. Graciela Sacco y RosarioDocumento20 páginasMágico-Primitiva. Graciela Sacco y RosarioSra PeelAún no hay calificaciones
- Representaciones y Construcción Del PoderDocumento12 páginasRepresentaciones y Construcción Del PoderGabriel IuntiAún no hay calificaciones
- Arte Cultura y TurismoDocumento4 páginasArte Cultura y TurismoProfcarlos Cardoso Cardish100% (1)
- Los Dominios Del Príncipe Paradoja (Dioses Griegos y Aforismos en El Retrato de Dorian Gray de Óscar Wilde)Documento30 páginasLos Dominios Del Príncipe Paradoja (Dioses Griegos y Aforismos en El Retrato de Dorian Gray de Óscar Wilde)Benjamín PachecoAún no hay calificaciones
- Ticio Escobar, Interpretación de Las Artes Visuales en El Paraguay, pt2, 2Documento44 páginasTicio Escobar, Interpretación de Las Artes Visuales en El Paraguay, pt2, 2Karen BenezraAún no hay calificaciones
- Prácticos Primer ParcialDocumento46 páginasPrácticos Primer ParcialTomás CambasAún no hay calificaciones
- Ticio Escobar, Interpretación de Las Artes Visuales en El Paraguay, pt2, 3Documento40 páginasTicio Escobar, Interpretación de Las Artes Visuales en El Paraguay, pt2, 3Karen BenezraAún no hay calificaciones
- Graciela Sacco. CatálogoDocumento16 páginasGraciela Sacco. CatálogoAnonymous s5rblpptpEAún no hay calificaciones
- Primeras Páginas de La Oralidad en EscenaDocumento10 páginasPrimeras Páginas de La Oralidad en EscenaFernando MoncadaAún no hay calificaciones
- Pere Salabert. Tecnopoética.Documento12 páginasPere Salabert. Tecnopoética.Andres Felipe GalloAún no hay calificaciones
- Aproximación Al Tiempo Cíclico en La Cultura Maya y Al Tiempo Lineal en OccidenteDocumento7 páginasAproximación Al Tiempo Cíclico en La Cultura Maya y Al Tiempo Lineal en OccidenteWilbert Osorno VillanuevaAún no hay calificaciones
- THAF2016Documento19 páginasTHAF2016Marlene BinderAún no hay calificaciones
- PonentesDocumento12 páginasPonentesKafka SofíaAún no hay calificaciones
- El Malestar en El Arte Contemporaneo Una PDFDocumento8 páginasEl Malestar en El Arte Contemporaneo Una PDFSergio GarzaAún no hay calificaciones
- SIRACUSANO No Ves, No Escuchas. Interacciones Palabra e Imagen en La Iconografúa de Las PostrimeríasDocumento10 páginasSIRACUSANO No Ves, No Escuchas. Interacciones Palabra e Imagen en La Iconografúa de Las PostrimeríasmarialelanzaAún no hay calificaciones
- Baldassare - Representación y AutorrepresentaciónDocumento33 páginasBaldassare - Representación y AutorrepresentaciónsirenitapuntanaAún no hay calificaciones
- Pequeña ecología: Comunidad, performance & instalación SoHo, N.Y., 1970sDe EverandPequeña ecología: Comunidad, performance & instalación SoHo, N.Y., 1970sAún no hay calificaciones
- Mario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasDe EverandMario Pedrosa y el CISAC: Configuraciones afectivas, artísticas y políticasAún no hay calificaciones
- Afectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilDe EverandAfectos y visibilidades comparadas entre Chile y BrasilAún no hay calificaciones
- Derecho RomanoDocumento4 páginasDerecho RomanoHerman Ronaldo Cricien GarcesAún no hay calificaciones
- Formato Levantamiento Inicial Procesos TESORERIADocumento8 páginasFormato Levantamiento Inicial Procesos TESORERIAAndres GilAún no hay calificaciones
- Cantos PasionDocumento6 páginasCantos PasionPako EnriquezAún no hay calificaciones
- Informe Actualizacion de Precio 2023Documento7 páginasInforme Actualizacion de Precio 2023Walter jackechan Ramirez RodríguezAún no hay calificaciones
- Pacto ColectivoDocumento7 páginasPacto ColectivoCafe InternetAún no hay calificaciones
- Examen Lengua Castellana y Literatura de El País Vasco (Extraordinaria de 2020) (WWW - Examenesdepau.com)Documento12 páginasExamen Lengua Castellana y Literatura de El País Vasco (Extraordinaria de 2020) (WWW - Examenesdepau.com)Naroa LamasAún no hay calificaciones
- Anexo 8 Lista de Chequeo de Documentos de Auditoria Interna Si.p6.f8Documento6 páginasAnexo 8 Lista de Chequeo de Documentos de Auditoria Interna Si.p6.f8Duban GarciaAún no hay calificaciones
- GESTION DE PROYECTOS-exposicion FinalDocumento18 páginasGESTION DE PROYECTOS-exposicion FinalMelody AlzamoraAún no hay calificaciones
- MODIFICACION - 2010 - ESTATUTOS - UExDocumento23 páginasMODIFICACION - 2010 - ESTATUTOS - UExLaura Martín SánchezAún no hay calificaciones
- MatFin Interés y Equivalencia Ricardo CalderonDocumento21 páginasMatFin Interés y Equivalencia Ricardo CalderonJulian Zuluaga OchoaAún no hay calificaciones
- MODULO 03 - Responsabilidad Gerencial y Etica en El Control Interno HospitalarioDocumento41 páginasMODULO 03 - Responsabilidad Gerencial y Etica en El Control Interno HospitalarioVictorESGO100% (1)
- Agrupamos Los Objetos de Su ColorDocumento11 páginasAgrupamos Los Objetos de Su Colormaricela gamarraAún no hay calificaciones
- Actividad 5. Estrategias Instrumentales de La Promoción de La SaludDocumento1 páginaActividad 5. Estrategias Instrumentales de La Promoción de La SaludFrida ToscanoAún no hay calificaciones
- 11 - Francisco Ballesteros GallegosDocumento26 páginas11 - Francisco Ballesteros GallegosRogelio Dominguez100% (1)
- Cuentos Quechua PDFDocumento26 páginasCuentos Quechua PDFDaniel Iturriaga50% (4)
- Nota Ejecutiva 2019Documento3 páginasNota Ejecutiva 2019AbrahamCervantesAún no hay calificaciones
- Derecho de Peticion - Consultorio Juridico Universidad Santo TomasDocumento5 páginasDerecho de Peticion - Consultorio Juridico Universidad Santo TomasJuan Esteban ArchilaAún no hay calificaciones
- Bolilla 7 - ComplementariaDocumento21 páginasBolilla 7 - ComplementariaRita BritezAún no hay calificaciones
- EDUCACION SUPERIOR EN EL PERU-CompetenciasDocumento6 páginasEDUCACION SUPERIOR EN EL PERU-CompetenciasJonny Luis Galvez BlancoAún no hay calificaciones
- Estrategia en Tiempo de IncertidumbreDocumento4 páginasEstrategia en Tiempo de IncertidumbreAdriana L. Núñez RebollarAún no hay calificaciones
- 03 15 000 2021 04473 00 (Ac)Documento17 páginas03 15 000 2021 04473 00 (Ac)Greis PalaciosAún no hay calificaciones
- 1.000000 ACT Pago de Nómina $3,086.06 $3,086.06: Wieland Metal ServicesDocumento1 página1.000000 ACT Pago de Nómina $3,086.06 $3,086.06: Wieland Metal ServicesKike OlanAún no hay calificaciones
- Apuntes Civil MIOS (CHARLA IÑIGO)Documento17 páginasApuntes Civil MIOS (CHARLA IÑIGO)ANDRÉS EDUARDO SCHWERTER TELLEZAún no hay calificaciones
- Practica 4 Arte en Las CienciasDocumento5 páginasPractica 4 Arte en Las CienciasDanae Bautista GeldresAún no hay calificaciones
- Cuatro Miradas A La Santa CenaDocumento4 páginasCuatro Miradas A La Santa CenaLuis QuispeAún no hay calificaciones
- Origen de Los ContaminantesDocumento7 páginasOrigen de Los ContaminantesNiurka Ramirez silvaAún no hay calificaciones