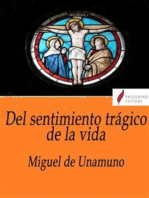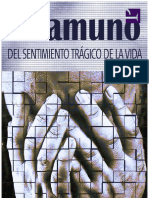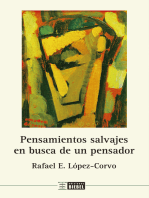Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kusch y Descartes
Kusch y Descartes
Cargado por
joelmangiaficoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Kusch y Descartes
Kusch y Descartes
Cargado por
joelmangiaficoCopyright:
Formatos disponibles
rodolfo kusch AMRICA PROFUNDA jos pablo feinmann REN DESCARTES
Pgina17
Filosofa Aqu y Ahora (Primera Temporada) Descartes (primera leccin)
El siguiente texto, es una transcripcin literal de lo expuesto oralmente por Jos Pablo Feinmann en su programa de T.V "Filosofa aqu y ahora". Habamos dicho en el programa anterior que la Filosofa tiene como surgimiento la condicin finita del hombre. Que en realidad, si el hombre no fuera un ser finito..., es decir, "un ser finito" es una frase un poco, demasiado exquisita para decir que estira la pata, digmoslo ms concreto: Se muere. El hombre se muere. Y es porque se muere que reflexiona, filosofa, hace todas las cosas que hace sobre este mundo. Si en lugar de hombres furamos dioses no nos preocupara las cosas que preocupan a la filosofa, porque los dioses no hacen filosofa, los dioses son dioses.. y bueno... o retozan en el Olimpo o les dictan las tablas de la ley a Moiss, bueno... o hacen cosas que ninguna de las cuales implica morirse...Pero el hombre s. El hombre es un ser finito, y lo interesante de esto, para avanzar porque esto ya lo dijimos, es: Qu pasara si furamos inmortales? Qu pasara si no nos muriramos? Hay un cuento, excelente de Borges (porque no todos los cuentos de Borges son buenos, pero este es bueno, bueno en serio) que se llama "El inmortal". "El inmortal" trata justamente de la historia de alguien que no va a morir jams y se encuentra con Homero una vez, Homero que es inmortal. Entonces narra y dice: "Homero y yo nos separamos en las puertas del Tnger; creo que no nos dijimos adis"... Bueno... porque dos inmortales no se pueden decir adis. Dos inmortales, inevitablemente, en el largo de su inacabable vida, se van a volver a encontrar en algn momento. Nosotros decimos adis, hasta luego, hasta pronto, que te vaya bien en ese viaje, ojal vuelvas pronto... porque sabemos que cada partida puede tener un no retorno, puede no tener un retorno. Dos inmortales que se separan saben que en algn momento de sus vidas se van a volver a encontrar. O sea, Qu sacamos de sto? Que el hombre es un ser pattico, pattico porque vive una situacin pattica: la de saber su finitud. Pero a la vez, es un ser precioso porque cada uno de los instantes de su vida vale infinitamente. El instante de la vida de un inmortal no vale nada porque ese instante va a ser repetido hasta la nusea, va a ser repetido hasta el infinito, en cambio, cada uno de los instantes de nuestra vida es nico, es nico porque es un camino hacia la muerte, es verdad, pero es tambin nuestra vida actual presente en la que estamos viviendo ahora, entonces, eso es lo que nos hace preciosos, preciosos, cada momento de nuestra vida es precioso. Eso es, digamos, lo que Borges bsicamente plantea en ese cuento "El inmortal", y lo plantea muy bien y por supuesto con muy buena prosa porque Borges escriba muy bien. Ahora, el pensamiento filosfico... es deseable que sea autnomo, autnomo. Y no solo el pensamiento filosfico... el suyo tambin, el mo tambin. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autnomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema (por darle ste nombre, as, en general a la cosa) Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A sto, Heidegger lo llama "vivir en estado de interpretado". Casi toda la gente de este mundo vive en "estado de interpretado". Les voy a dar un ejemplo de "estado de interpretado": La "ideologa Taxi" (yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo)... Generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una caracterstica muy peculiar, que es que uno sube y l le empieza a hablar (sto es muy muy argentino) pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio, entonces a penas dice dos palabras uno ya sabe que radio escucha. Entonces uno puede decirle: "Mire, no siga hablando porque yo se
Pgina17
Pgina17
que usted me va a decir esto, esto,esto y esto. Ah!, dice el taxista, cmo lo saba?... Y, lo s porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha, entonces usted no est diciendo sus ideas, est diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no est hablando, est siendo hablado. Usted no est pensando, est siendo pensado. Usted vive en "estado de interpretado". Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. Entonces, sta cuestin de vivir en "estado de interpretado", Heidegger la va a llamar: "La existencia inautntica". La existencia inautntica es ante todo aquella que es incapaz de dar cara a la finitud del hombre. La existencia inautntica es aquella que vive en exterioridad. Vamos a dar dos, tres elementos de la existencia inautntica: la avidez de novedades, por ejemplo, la gente vive devorada por la avidez de novedades, es decir, salta de una cosa a la otra... Qu hay de nuevo en literatura, qu hay de nuevo en ropa... por eso, digamos, la moda es un ejemplo total de la avidez de novedades, cambia constantemente, justamente para posibilitar y promover el consumo. La avidez de novedades. Despus est tambin lo que hay que leer, lo que hay que ver, etc, etc. Todo esto tiene que ver con la existencia inautntica. Es decir, son sujetos sujetados por el poder. La Filosofa tiene como condicin de posibilidad de dejar de lado a Dios, porque la Filosofa es un sistema de formular preguntas y de posibilitar algunas respuestas. Pero fundamentalmente, yo dira que la Filosofa es el arte de preguntar. En cambio Dios es el Ser que da todas las respuestas. Durante el Medioevo los hombres no hicieron Filosofa porque la verdad les era revelada por Dios. Al serles revelada por Dios, no buscaban la verdad, bastaba creer en Dios. Bastaba creer en lo que Dios revelaba a travs de los textos evanglicos para tener todas las respuestas. En realidad una situacin bastante cmoda. Es decir, la vida era un pramo de lgrimas pero alguien haba venido a sufrir y haba redimido todos nuestros pecados y hay una promesa, que es la promesa divina, que vamos a llegar al reino de los cielos y ah seremos todos eternos y felices. Este relato... este relato, por supuesto, paraliza a los seres humanos porque todo est resuelto. Todo est resuelto. No hay preguntas que hacer porque Dios las responde a todas. No hay orden histrico que transformar, porque este decurso histrico no es el importante, sino el que va a venir despus, el del reino de los cielos. Entonces, durante diez o trece siglos la Historia permaneci detenida. Permaneci detenida porque no son los hombres los que hacen la historia. Cuando los hombres se someten a la veracidad divina, al juicio divino, a la promesa divina, no toman la Historia entre sus manos. El que est haciendo la Historia es Dios. Es tan fuerte la figura de Dios y de sus representantes terrenos, es decir, la iglesia... que quedan histricamente paralizados. Si a eso le aadimos el poder terrenal, despiadado, de la inquisicin, entonces, efectivamente los hombres trabajan, son labriegos y toda verdad es una verdad revelada por Dios. Y la duda que pueda tener cualquier hombre, la tiene que ir a decir en el confesionario. Entonces en el confesionario surge lo que Michele Foucault llama "El poder pastoral". El poder pastoral es uno de los poderes ms despticos que se han instalado en la tierra. El poder pastoral es el poder de los representantes de la iglesia en el confesionario. Es decir, Qu hace alguien cuando va al confesionario? Le va a decir al cura, del cual, se somete en el confesionario... le va a decir lo que le pasa: "Padre, he pecado... o padre he hecho sto o aquello... bla bla bla" Y el cura lo escucha y domina su subjetividad, la recibe. El otro le entrega su subjetividad al cura. El cura la recibe. Y le da dos o tres cosas, padrenuestros, etc. Y lo manda afuera. Entonces, hay un poder pastoral, como dice Foucault, que se realiza a travs de la confesin. Luego, va a decir Foucault, va a venir el poder pastoral del Estado. Va a ser el Estado Moderno el que a travs de las ciencias, las prisiones, los manicomios, el psicoanlisis... va a representar ese poder pastoral. Ustedes observen lo interesante que dice Foucault, es que esa confesin que el hombre del medioevo le haca al cura, es muy similar a la confesin que el paciente le hace al psicoanalista hoy en da. De modo que, el poder pastoral en el Estado moderno lo tienen las Institucines medicinales, psicoanalticas, las crceles, los manicomios... dnde se agrupa a la gente. Por otro lado, descubrir Amrica implica, escenifica, la decisin del hombre prometico de ir a la conquista de los territorios nuevos. Es una empresa capitalista. Porque Coln va a Amrica para expropiar Amrica. Entonces, cuando decimos que la conquista Espaola de Amrica implic la muerte de cincuenta millones de indgenas, tratemos de sacar esta cifra de la estadstica y de pensarla como lo que realmente es: cada uno de esos cincuenta millones fue uno.
Hay una frase que sobre el holocausto judo dice: "No mataron seis millones de judos. Mataron un judo y despus lo mataron seis millones de veces ms". Entonces, esta conquista y este genocidio Americano del hombre capitalista. Y como los Espaoles eran algo lentos en esto, fueron aventajados por los piratas que robaban los galeones espaoles que llevaban el oro y lo derivaban a Inglaterra que se hizo la Gran Nacin de la burguesa industrial. Ahora, bien. En 1637, Descartes pone al hombre en la centralidad. Desplaza a Dios. Dios ya no es el que est en la centralidad. Dios ya no es el centro, el que revela la verdad a los dems hombres. Ahora lo que es puesto en la centralidad de la explicacin de la Historia humana es "El hombre". El hombre, atencin, en tanto Sujeto. El hombre en tanto pensamiento. El hombre en tanto subjetividad. Lo que hace Descartes es decir con esa famosa frasecita "Pienso luego existo", " Cogito ergo sum"... Lo que est diciendo Descartes es que el sujeto capitalista, al cual l representa, se define por la subjetividad. Y que ahora es la subjetividad aquello que da fundamento a todo lo existente. La subjetividad es ahora el subiectum. El subiectum es aquello que subyace a todo lo que existe. As como los griegos lo llamaban hipokeimenon, es decir, aquello que es como el basamento de todo lo existente... Descartes al poner el pensamiento como base de todo decurso filosfico, histrico, etc, etc... Ahora es la subjetividad del hombre el punto de partida de todo razonamiento. Y con esto, entonces, nostotros tenemos nada menos que esta subjetividad, que no es cualquier subjetividad..., esto que yo estoy explicando, habitualmente no se explica de este modo. Habitualmente se dice que Descartes dijo: "Pienso luego existo", pero despus vino Kant y dijo: "Las condiciones de posibilidad del sujeto son las misma que las del objeto..; que despus vino Hegel y dijo: "La sustancia consiste en concebir a la sustancia como sujeto"... Es decir, Qu hace esa gente? No hace Historia razonada de la Filosofa. Hace historias de los hroes del pensamiento, digamos: ...Descartes, pasamos a Kant, pasamos a Hegel, pasamos a Nietzsche... Entonces todo esto es un gran movimiento. Es decir: Coln descubre Amrica, Coprnico, Giordano Bruno, Galileo y Descartes. Y Descartes viene a decir: "Ya que hemos desafiado tanto en el campo astronmico"..., ...Ah, el poder de la iglesia... digamos la verdad: El hombre se est adueando de la Historia. Cuando Descartes y el Renacimiento surgen, es que el hombre se est adueando de la Historia. Les voy a dar un ejemplo muy contundente: Durante trece siglos en la Edad Media no pas nada, o pas poco. "El discurso del mtodo" es de 1637. Y en 1789 ocurre la gran Revolucin burguesa, que es la Revolucin Francesa. De 1637 a 1789 hay muy poco tiempo. Cuando Descartes escribe "El discurso del mtodo", le est cortando la cabeza a Luis XVI. Porque ah, es el hombre de la burguesa el que se pone en la centralidad y es el hombre de la burguesa capitalista el que comienza a hacer la Historia. Entonces cuando el hombre comienza a hacer la Historia, la Historia se dinamiza. Porque el hombre ya no est esperando que Dios haga la historia. La Historia la hace l. Entonces la Historia cobra un ritmo que antes no tena. Porque antes era la etapa de la espera. Se esperaba el reino de los cielos. Ahora los hombres ya no esperan nada. Lo hacen todo ellos. Deca que Descartes era un hroe del pensamiento. Y efectivamente lo es. Es un hroe del pensamiento del capitalismo burgus. Con Descartes surge la subjetividad capitalista. A algunos quizs les llame la atencin que yo una a Descartes con el surgimiento de la subjetividad capitalista, pero es que la Filosofa es as. La Filosofa ocurre en medio de la Historia, en medio de las relacines de produccin y en medio de las relacines sociales de produccin. Descartes es un seor burgus que decide que la subjetividad de su clase social, la burguesa, es el elemento fundante de toda la realidad. Entonces Hegel, que tambin era un filsofo de la burguesa, lo llama "hroe del pensamiento" porque se ha atrevido a duduar de todo y sobre todo se ha atrevido a dejar a Dios como principio supremo. Entonces, la cabeza de Luis XVI cuando cae, no es que sea Descartes quien le tir la guillotina y la cabeza rod... pero s es el pensamiento de Descartes el que di origen a ese proceso histrico que llev a las turbulentas jornadas de la Revolucin Francesa, la toma de la bastilla y el decapitamiento de Luis XVI.
Pgina17
Es muy interesante ver que el pensamiento de Descartes es subversivo. En la Argentina esta palabra tiene un triste recuerdo, y en realidad cada vez que la decimos nos ponemos mal porque recordamos etapas muy muy negras de la Argentina, en las cuales ni por asomo este programa habra podido ser realizado. Es decir, todos los que hacemos este programa, en otra etapa de la Argentina, salamos a la calle y no existamos ms despus, o ya nos estaban esperando... El pensamiento de Descartes fue subversivo porque cuestiona el orden instaurado de la teologa medioeval, cuestiona el orden de la iglesia y cuestiona el orden de la inquisicin. Por eso, Descartes, que quizs no era demasiado valiente, escribi "El discurso del mtodo" en Holanda que era un pas liberal, donde todava se poda escribir y pensar... porque en realidad, un filsofo para pensar tiene que tener una cierta tranquilidad de espritu. No se puede pensar y estar esperando que a uno lo vengan a buscar para decapitarlo o tirarlo por ah... ese tipo de cosas. El pensamiento exige la libertad del contorno individual. Los regmenes autoritarios lo primero que hacen es establecer un dogma y prohibir el pensamiento libre. Eso ocurre tanto en la iglesia medioeval como ocurri en el rgimen sovitico durante el Stalinismo. Se establece un dogma del partido y el que piensa fuera del dogma del partido es liquidado... Siberia. Entonces, el pensamiento de Descartes es subversivo porque lo subversivo es lo que subvierte, es decir, lo que subvierte es que cambia, lleva a que una cosa se transforme en otra. Y el pensamiento de la burguesa capitalista que expresa Descartes, se expresa en la realidad a partir de la prxis de los revolucionarios franceses. Hay cosas notables que influyen en la Historia. Una de las cosas que ms decidi el mpetu salvaje de la Revolucin Francesa fue el pensamiento, por supuesto, de los ilustrados, el pensamiento de la ilustracin, los que escribieron la Enciclopedia: Diderot, D'Alambert, Rousseau, Voltaire... Pero hubo una frase, hubo una frase de Mara Antonieta que llen de indignacin y de fuerza revolucionaria a toda la poblacin, al menos a las clases que pasaban hambre. Le preguntaron a esta reina, le dijeron, le informaron que el pueblo tena hambre. Y clebremente, clebremente Mara Antonieta dijo: Por qu tiene hambre el pueblo? Le dijeron: "Porque no tienen pan". Y ella respondi: "Bueno, que coman pasteles". Y este fue uno de los motivos que dinamit la Revolucin Francesa. Esa frase result intolerable para la plebe. Y la plebe a partir de esa injuria decide revelarse y la revolucin se desata. Como vemos, a veces basta un elemento de irritacin para que una situacin encuentre el desenlace histrico detrs del cual estaba. O sea, trece siglos de la Edad Media no resuelven nada. Y la subjetividad del hombre capitalista de la modernidad se arroja en una historicidad desbocada que en poco ms de un siglo produce un hecho trascendental como la Revolucin Francesa. La Revolucin Francesa pone al hombre capitalista en la centralidad. Es la burguesa capitalista la que se aduea del poder. La monarqua pertenece al pasado. Una revolucin consiste en poner en el centro de la Historia a la clase histricamente ms moderna, ms revolucionaria. Entonces la actitud que va a tener el hombre capitalista es la actitud de hacer la Historia... Como vamos a ver, y esto va a volver muy apasionante nuestro curso, el capitalismo va a generar su antagonista, que va a ser el proletariado. Y eso nos lo va a explicar el cabezn barbado Marx. Ahora yo que s. Me voy... Porque la Filosofa tiene que salir a la calle y ensuciarse un poco.
Filosofa Aqu y Ahora (Primera Temporada) Descartes (segunda leccin)
Pgina17 Hubo dos grandes descubrimientos: Coln descubre Amrica y Descartes descubre la subjetividad. No siempre estas cosas se relacionan. En realidad, yo ya lo dije y lo vuelvo a decir, y lo voy a decir insistentemente: La historia de la Filosofa se estudia mal. La Filosofa se estudia mal Por qu? Porque la Filosofa estudia como si los filsofos fueran unos tipos distrados que andan por ah pensando cosas, pensando cosas que nadie entiende. En
cambio, los filsofos son seres muy terrenales, muy terrenales, metidos en procesos histricos, grandes procesos histricos que ellos expresan y que ellos dinamizan con su pensamiento. Entonces, la relacin entre Descartes y el descubrimiento de Amrica, no es frecuente que ustedes la encuentren en los libros de filosofa; porque van a decir: "Para qu vamos a poner el descubrimiento de Amrica en un libro de Filosofa, si un libro de Filosofa no es un libro de Historia?... Y un libro de Historia no tiene que ser un libro de Filosofa" Pero no. Descartes y Cristbal Coln tienen mucho que ver, porque Cristbal Coln descubre Amrica para el capitalismo, como lo habamos visto; y no es que descubra Amrica porque Amrica no exista. Amrica exista, pero no exista para los ojos mercantilistas del capitalismo. El capitalismo descubre Amrica con Coln e incorpora a Amrica al mundo europeo, que era "el mundo" en esos momentos. Entonces se establece as un "sistema mundo". Ahora, este sistema mundo, requiere a un protagonista, y el protagonista es el hombre. Es el hombre el que sale a buscar nuevos mundos. Porque el hombre medieval no hubiera buscado nunca nuevos mundos, porque el mundo era un lugar de pasaje, era un lugar de llanto, un mero lugar de pasaje en camino hacia el reino de los cielos. Pero el hombre de la modernidad sale a buscar nuevos mundos (este es el hombre capitalista). Ahora, este hombre necesita tener una subjetividad, necesita pensarse a s mismo, necesita saber quin es l, cul es su relacin con la realidad exterior. Y aqu aparece Descartes, quien, como lo dijimos, parte de una concepcin de la Filosofa como "Duda". Descartes ha demostrado la existencia del pensamiento. Pero no demostr la existencia de las cosas externas. Lo que ha hecho hasta ahora Descartes es poner al hombre en la centralidad. El hombre es el centro. Ese hombre es el sujeto capitalista de la historia. El hombre es la centralidad y con esto nace el Humanismo. El Humanismo nace cuando el hombre ocupa la centralidad y desplaza a Dios de la centralidad. Con esto nace el Humanismo. Lo llamamos Humanismo porque parte del hombre. De dnde parte Descartes? Parte de la subjetividad, pero esa subjetividad es la subjetividad del hombre. Entonces, el Humanismo, vamos a definirlo as, es una concepcin que hace del hombre el punto de partida epistemolgico fundamental. "Epistemolgico", se refiere a todo aquello que sea el pensamiento cientfico sobre la realidad. Entonces, el Humanismo es esa concepcin que parte del hombre como sujeto, del hombre como sujeto centrado a partir del cual es posible conocer todo lo otro que hay en el mundo. Entonces, el nuevo problema que encarna Descartes, y el problema que realmente lo va a angustiar seriamente, es un problema, es un problema que podemos disfrutar plantendolo porque Vemoslo as: Este seor Ren Descartes, en Holanda, junto a una estufa, tranquilo, protegido por la monarqua holandesa, sin miedo a la inquisicin, descubre que el centro del pensamiento es la subjetividad; est seguro de eso; de eso dice: "yo estoy seguro, estoy seguro de que mi pensamiento es el origen de todo posible filosofar". Ahora, Descartes dice: "sin embargo...", fjense ustedes que para el sentido comn esto es casi risible, diramos, un buen hombre, laborioso, campesino le dira a Descartes: -No se por qu usted se plantea estas cosas es tan evidente que mi vaca est ah, que mi carruaje est ah, que mi asada est ahAh no, dice Descartes, pero yo soy un filsofo. Yo tengo que dar cuentas, yo tengo que justificar metodolgicamente, epistemolgicamente, filosficamente que la realidad externa existe. Descartes dice: "Ya que yo veo todas esas cosas ah afuera, esas cosas tienen que existir. Porque si yo las viera y no existieran Dios me estara engaando. Entonces tienen que existir porque Dios es infinitamente bueno, es infinitamente veraz, es incapaz de todo engao Y si yo veo todo lo que est ah afuera, es que Dios no me est engaando sino que todo eso que est ah afuera, est." Ahora, Descartes introduce aqu una figura muy simptica, que es la del "Genio Maligno", Descartes escriba en francs -Esta digresin que voy a hacer es muy importante: Descartes escriba en francs y no escriba en latn; quera hacerse entender, quera llegar a que la gente lo entendiera, quera llegar al pueblo en ltima instancia- Entonces introduce esta figura del "Genio Maligno". Descartes dice: "Podra haber un "Genio Maligno" que me engaara y todo lo que est ah afuera no existiera." Entonces, yo estara viendo todo eso y eso no existe, porque el "Genio Maligno" me est engaando. "Sin embargo, dice, la veracidad de Dios tiene que ser ms fuerte que el poder del "Genio Maligno", y yo no puedo dudar de la veracidad divina". Entonces Descartes llega a la siguiente conclusin: "Todo aquello que yo veo que est ah afuera, es decir, la "Res extensa", la cosa externa, tiene que existir, porque si no existiera Dios me estara engaando y yo creo en la veracidad divina".
Pgina17
Ahora bien, metodolgicamente, como vemos, Descartes se ha traicionado porque para demostrar la existencia exterior de las cosas no se ha remitido a su fundamento primero, el pensamiento, sino que se ha remitido al viejo fundamento de la teologa medieval, a Dios, entonces estamos de nuevo en la teologa medieval. Para demostrar la existencia de la realidad externa Descartes recurre a Dios. Recuerdo un chiste muy lindo que se contaba en mis viejos aos de estudiante, en la calle "Viamonte". En la calle "Viamonte" estaba la Facultad de Filosofa, y ese era un mbito mtico donde circulaban personajes como: Oscar Masotta, Len Rozitchner, Eliseo Vern, Sebreli, y a veces yo. Bueno, haba un chiste que sala en una revista que era el siguiente: -Era una broma a la filosofa idealistaEn el primer cuadrito de la historietita, sala un filsofo y haba un florero dibujado en el aire. Y el filsofo deca: -Todo esto es muy sencillo, ese florero est ah porque yo lo pienso; como yo pienso ese florero, ese florero est ah. Segundo cuadrito: El florero y el filsofo. El filsofo dice: -Si yo dejara de pensar que ese florero est ah Tercer cuadrito: El florero solo. Y se escucha la voz del filsofo: -Ese florero dejara de existir. Cuando en realidad, el chiste era que el que dej de existir fue el filsofo. Este es un chiste tpico del materialismo filosfico, es decir, el que propone la primaca de la materia por sobre la subjetividad. Nosotros ramos muy jovencitos y estbamos estudiando a Descartes en 1966. En 1966 se da el golpe, caverncola, del General Juan Carlos Ongana. A Ongana le haban dicho que en las Facultades resida el monstruo Marxista. Entonces, Ongana decidi extirparlo. Para extirparlo, bueno, hizo lo de siempre, mand los camiones de asalto, la polica con los palos, (haba salido un chiste de Quino, por esa poca, que llamaba al palo de polica "El palo de abollar ideologas") Entonces, la polica entra en las Facultades. Era la primera vez que se violaba la autonoma universitaria. Entonces la polica de Ongana entra en las Universidades, y en Ciencias Econmicas, Ciencias Socialespegan muy duramente y hay profesores que salen ensangrentados. Bueno, pero nosotros estbamos en Filosofa y la cosa fue ms calma. Pero lo divertido fue que estbamos plantendonos como demostrar la veracidad de la realidad exterior. Estbamos estudiando a Descartes y nos preguntbamos: Cmo demostrar, cmo demostrar que la realidad externa realmente existe? En ese momento entr la polica a la Facultad. Hicieron una doble hilera, y nos hicieron pasar por el medio, y nos dieron palos de arriba abajo Y ah nos dimos cuenta que exista la realidad externa. La realidad externa exista, nos mola a palos y era fascista. Aparte de los bastones, de la polica, "de abollar ideologas", la subjetividad como principio fundante de la Filosofa, como elemento a partir del cual se poda demostrar la existencia de la realidad externa El cogito cartesiano, el ego cogito, el pienso luego soy, va a recibir varios palazos, digamos, a lo largo de la Historia. Pero hay uno sobre todo que, digamos, en Buenos Aires, es muy conocido, el que proviene de la cualidad neurtica de sta ciudad portuaria, llena, precisamente, de neurticos Y donde hay muchos neurticos hay muchos psicoanalistas; y dnde hay muchos psicoanalistas hay muchos neurticos, a la vez. Ahora comienza a haber muchos psicofrmacos, quizs todo esto reduzca a los neurticos y a los psicoanalistas, y aumentebue no importa. Paso ahora al tema al que quera ir. El tema al que quiero ir es justamente Freud. Como vemos, aqu, Sigmund Freud, es un hombre que dijo una frase muy, muy adecuada, que era: "Un cigarro a veces es un cigarro". Porque siempre que uno ve un cigarro dice: "Oh, eso es un pene". No, no, no. A veces un cigarro es un cigarro, an en Buenos Aires an en Buenos Aires. Bueno. El golpe que el psicoanlisis le da al sujeto cartesiano, es decir, Cmo le dira Freud a Descartes? "Mire, este Renato, realmente hay algo que usted no tuvo en cuenta. Usted, Renato preguntara Freud- Se come las uas? S, dira Descartes. Usted a veces hace actos que no puede controlar? Uy s, s, s. Usted suea cosas? S, s, s. Suea con su padre, con su madre? Ah, s, si. Bueno usted es un neurtico. Hay cosas en su sujeto transparente, translcido, punto indubitable de todo conocimiento, Hay cosas que ese sujeto ignora; hay cosas que ese sujeto ignora. Y esas cosas las ignora, porque yo no s dnde va a decir Freud- No s dnde est esto que es el inconsciente. Qu es es inconsciente?, dira Descartes: El inconsciente es todo aquello que no pasa por la consciencia. Que no se entiende desde la consciencia sino que no puede ser ni conocido ni controlado por
Pgina17
la consciencia. O sea, su consciencia, Descartes, no es tan transparente, sino que est realmente herida o dividida. Ese sujeto est dividido porque hay en l una opacidad. Una opacidad que nos lleva a hacer actos que no queremos hacer. Nos lleva a tener conductas repetitivas que no queremos tener. Nos lleva a soar cosas que nos revelan o nos ocultan otras cosas... Bueno, entonces, Freud le enseara a Descartes la primera gran herida del narcisismo del cogito, que es la existencia del inconsciente. Pero bueno. Yo quera enunciarlo ahora para dejarlo planteado No?, cmo la gran herida del cogito cartesiano va a ser esa. Est en muchos libros de Freud. Quizs est en algunos ms que en otros, pero es bueno recurrir a ciertos libros de Freud para que descubramos, cmo el inconsciente, cmo brillantemente lo ha trabajado Don Sigmund, efectivamente, hiere el narcisismo del cogito cartesiano. Ahora, el problema en el que habamos dejado a Descartes era cmo se demostraba la existencia de la realidad externa. Ah Descartes recurre a la veracidad divina. Pero para recurrir a la veracidad divina hay que demostrar que Dios existe. Pero cmo se que Dios existe? Bueno, esto es todo un problema. Esto es lo que se llama "La prueba ontolgica". La prueba ontolgica es la prueba acerca del Ser de Dios, es decir, que Dios tiene un ser, y que ese ser expresa su existencia que Dios existe. Hay un punto que yo voy a analizar acerca de cmo Descartes demuestra la existencia de Dios, y que es el punto ms genuinamente cartesiano, porque Descartes va a decir: "Dado que la imagen de Dios est en m. Y dado que en m la imagen de Dios es la imagen de un ser perfecto, existe en m la idea de la perfeccin. Si la idea de la perfeccin existe en m, que soy un ser imperfecto, quiere decir que alguien que es perfecto la puso ah". Esto est claro, pero igual lo voy a repetir. Descartes demuestra la existencia de Dios del siguiente modo: Existe en m la idea de la perfeccin. Yo no soy perfecto, en consecuencia, alguien que es perfecto la puso en m. Y ese es Dios. Bueno. Sin embargo ustedes observen que esta demostracin que hace Descartes de la existencia de Dios... esta demostracin est hecha a partir de la subjetividad tambin, porque no demuestra la existencia de Dios dejando de lado la subjetividad sino que la demuestra partiendo otra vez del cogito Por qu? Porque Descartes dice: "Dado que existe en m subjetividad, en m pensamiento, en m cogito la idea de la perfeccin debe existir un ser perfecto". O sea, demuestra la existencia del ser perfecto porque existe en la consciencia la idea de la perfeccin. Est bien. Digamos que es como haber tirado la esponja dentro del pensamiento de Descartes. Es una aflojada. Pero es una aflojada hasta cierto punto porque demuestra la existencia de Dios porque en el pensamiento existe la idea de la perfeccin. Entonces, es desde el pensamiento que Descartes demuestra la existencia de Dios. Porque hay en la consciencia la idea de la perfeccin es que tiene que existir un ser perfecto que la haya puesto ah. Sartre va a demostrar que no hay una consciencia por un lado y un mundo por otro. Que la consciencia es intencional, que la consciencia est toda ella arrojada sobre el mundo. Que no es que exista aqu la consciencia, y el mundo, ah. Que hay consciencia de mundo. Eso es lo que hay. El mundo le es inalienable a la consciencia. No hay una consciencia que no sea a la vez "Consciencia de mundo". Esto es lo que Sartre y los fenomenlogos van a llamar "intencionalidad de la consciencia". La consciencia no existe reposando en s. Sartre tiene una hermosa imagen que es "como conteniendo el aliento". La consciencia no est conteniendo el aliento. La consciencia est como vomitada, expectorada sobre el mundo. Est toda ella arrojada sobre el mundo. Cuando yo corro detrs de un colectivo, no hay consciencia de estar corriendo detrs del colectivo. La nica consciencia que hay es "consciencia colectivo". Es decir, si yo tomara consciencia de que estoy corriendo al colectivo, lo perdera porque sera un momento en el cual me bloqueara. Ahora. Volviendo a Descartes, pero no olvidemos claramente esto sobre lo cual vamos a volver. Las Filosofas Fenomenolgicas son aquellas que hacen de la consciencia un acto de pura intencionalidad. La consciencia se arroja sobre el mundo. No hay un mundo ah. Hay conciencia-mundo. Me interesa volver en ste momento al rol del filsofo en Descartes. Descartes en el final de "El Discurso del mtodo", tiene un muy lindo texto. Termina diciendo termina diciendo un texto clido, clido, muy lindo, dice: "Quienes lean esto, (que recordemos lo escribe en
Pgina17
francs para que todos lo lean), quienes lean este texto, "El Discurso del mtodo", 1637, quienes lo lean y les guste Yo no deseo para m, fortuna ni grandes empleos. Solo deseo que me dejen disfrutar de mi ocio". En realidad el rol del filsofo es que lo dejen disfrutar de su ocio, que es un ocio creativo, no es un ocio de tirarse panza arriba, digamos, a escuchar CD, sino que es un ocio que le permite pensar. La concepcin que Descartes tiene del filsofo es la de un hombre que necesita serenidad para pensar. Y que de esa serenidad van a salir sus obras. El filsofo no transforma al mundo con la espada ni con las bombas ni con la metralla Lo transforma con el pensamiento, si pone su pensamiento al servicio de la transformacin del mundo. Ya vamos a ver, sta es la tesis XI de Marx, y es la que justamente propone algo revolucionario para la Filosofa. Es decir, no solo pensar el mundo sino tambin transformarlo. Descartes, que no se lo propona, que solo quera que lo dejaran pensar tranquilo y que le dieran el patrimonio de su ocio (y sobre todo no peda ningn empleo porque todos los empleos le quitan tiempo al filsofo) entonces, quera usar su ocio para la libertad del pensamiento. Esto nos lleva a revisar la imagen del filsofo como un ser distrado, que anda por las nubes No. Todas esas son macanas. Los filsofos son los seres ms atentos a la realidad que existen. Adems los filsofos son aquellos pocos seres que todava tienen tiempo para pensar el mundo. Porque hoy, por ejemplo, ya nadie tiene tiempo para pensar el mundo. Apenas si tienen tiempo para cumplir sus tareas cotidianas, levantarse, desayunar, trabajar, comer y dormir. El filsofo se hace tiempo todava para pensar la realidad. O sea, que quizs el filosofo a quien se lo tiene como al tipo que est boleado en medio de las ideas, sea el personaje que todava puede pensar este mundo y descubrir todo tipo de aristas: sus aristas irritativas, sus aristas bellas, sus aristas injustas, sus aristas intolerables, sus aristas ignominiosas (marco estas porque son la mayora que constituyen nuestro mundo) Hannah Arendt, haba propuesto una imagen del filsofo como el tipo distrado para justificar a Martn Heidegger, que haba sido el maestro y el amante de su juventud. Y haba dicho que Heidegger haba cado en el Nacional Socialismo como Tales o Anaximandro, (no recuerdo exactamente) pero creo que era Tales de Mileto, que haba cado en un pozo por mirar las estrellas. Bueno, es una torpe justificacin de lo que le pas a Heidegger. Heidegger se hizo al Nacional Socialismo con total consciencia y lucidez. Y los filsofos no andan mirando las estrellas ni se caen en los pozos. Cuando miran las estrellas lo hacen para tener una concepcin del universo y esa concepcin del universo los lleva siempre inexorablemente a tener una concepcin de la vida y comprometerse con ella.
Pgina17
Rodolfo Kusch / Amrica profunda
Cuando un pueblo crea sus adoratorios, traza en cierto modo en el dolo, en la piedra, en el llano o en el cerro su itinerario interior. La fe se explicita como adoratorio y deja en ste una especie de residuo. Es como si fijara exteriormente la eternidad que el pueblo encontr en su propia alma. La manera positiva para conseguir el "s mismo" o la revelacin era la fuga del espacio y del tiempo, o sea, la fuga del mundo y de sus objetos naturales, evitando los cerros, los demonios y la muerte. Para ello era necesario el ayuno, porque as se evitaba la "gravidez" del mundo, que pesaba sobre el hombre. Slo caba encontrar la fusin con lo divino, aunque sta fuera una empresa antihumana, como la de los ituancaquilli, los ascetas, que se perdan en los cerros para encontrar al dios a travs del sufrimiento. Pero, ante todo, se deba conjurar al mundo. No importaba que no se emprendiera luego el camino del ascetismo. Lo importante para el hombre medio era evitar la pesadez del mundo mediante la conjuracin mgica. Ms que la pesadez, era la ira de dios la que estaba a la puerta de la conciencia y, desde ah, condicionaba todo el instrumental de la conjuracin, dndole una forma peculiar al minuto incaico que condicionaba las mismas races de su cultura. La prueba est en que esa prevencin o defensa ante la ira de dios se refleja incluso en la gramtica quechua. Ah se advierte que es una cultura que tiene un sujeto inmvil que recibe pasivamente las cualidades de su mundo. En el quechua, el verbo copulativo cay es el equivalente de los verbos castellanos ser y estar, pero con una marcada significacin de estar. Cay es lo mismo que el demostrativo homnimo en quechua. Por eso, esta lengua no tiene conjugacin propiamente dicha, como abstraccin del movimiento, sino que sta se hace adjudicando cualidades a un sustantivo. sta es la clave de la mentalidad indgena, porque en todos los rdenes se advierte esa conjugacin como simple adosamiento de desinencias a modo de demostrativos. No hay verbos que designen conceptos abstractos sino que slo sealan una adjudicacin pasajera de cualidades a un sujeto pasivo. El sujeto no se altera en la accin sino que cambia de tonalidad o de colorido, segn la cualidad que lo tia. EL MERO ESTAR Esta gravidez que soportaba el natural, causada por un magma csmico adverso, asigna a su cultura cierta cualidad de "yecto" entre fuerzas antagnicas, y trae consigo un sinfn de estructuras de orden social y esttico que apuntan, en general, a una administracin de energas. Tal es la organizacin del ayllu o comunidad agraria, por ejemplo, que regula la obtencin de alimentos y constituye la estructura bsica de todo un imperio, como tambin debi serlo el de los imperios anteriores, incluso el del Tiahuanaco clsico. La idea central de esta organizacin consista en una especie de economa de amparo, por oponerla a nuestras formas econmicas, las que a su vez, desde el ngulo indgena, se pueden calificar como de desamparo. El inca controlaba la produccin y el consumo de alimentos porque el margen de vida disponible era mnimo y, en cambio, era grave la adversidad, dado que en cualquier momento poda frustrarse una cosecha y producirse la consiguiente hambruna para varios millones de habitantes. De ah que todo estaba montado para proseguir el penoso trabajo de
Pgina17
lograr la abundancia y evitar la escasez. Una estructura as supona un trasfondo angustioso que, sin embargo, no poda resolverse con la accin sino mediante una fuerte identificacin con el ambiente. Precisamente por eso diremos que se abrevaba en el inconsciente. La lucha contra el mundo era la lucha contra el fondo oscuro de su psique, en donde se encontraba la solucin mgica. Si venca al Inconsciente, venca al mundo. sta es la clave de la actitud mgica. Por eso la cultura quechua era profundamente esttica. Slo como tal podemos entender ese refugio en el centro germinativo del mandala csmico, desde donde el indgena contemplaba el acaecer del mundo y vea en ste una fuerza ajena y autnoma. Era un estatismo que abarcaba todos los aspectos de la cultura quechua, como si toda ella respondiera a un canon uniforme, que giraba en torno del estar en el sentido de un estar aqu, aferrado a la parcela cultivada, a la comunidad y a las fuerzas hostiles de la naturaleza. Este mero estar encierra todo lo que el quechua haba logrado como cultura. Supone un estar "yecto" en medio de elementos csmicos, lo que engendra una cultura esttica, con una economa de amparo y agraria, con un estado fuerte y una concepcin escptica del mundo. Todo lo cual se debi dar tambin en los imperios anteriores. Por ese lado encontramos un trmino de comparacin entre la cultura quechua y la occidental. Todo lo europeo es lo opuesto a lo quechua, porque es dinmico, lo cual nos aventura a calificarlo como una cultura del ser, en el sentido de ser alguien, como individuo o persona . Ello se da, ante todo, en la manera de conformar la vivencia religiosa, por ejemplo. El refugio del quechua en el sasiy o ayuno frente a la fiesta del mundo indica de por s una resistencia a ste. El sujeto, que se encuentra a s mismo en el mandala, es un sujeto afectado por las cuatro zonas del mundo y, por lo tanto, remedia esa afectacin mediante la contemplacin. Es la raz de su inaccin o estatismo. La cultura occidental, en cambio, es la del sujeto que afecta al mundo y lo modifica y es la enajenacin a travs de la accin, en el plano de una conciencia naturalista del da y la noche, o sea que es una solucin que crea hacia fuera, como pura exterioridad, como invasin del mundo como agresin del mismo y, ante todo, como creacin de un nuevo mundo. De ah la esttica de uno y la dinmica del otro. FUGA DEL ACCIDENTE Las deducciones que se pueden hacer de esta idea pueden ser infinitas. Implica la diferencia entre una cultura que recibe pasivamente las cualidades y no se resuelve ante ellas, como se trasunta en la gramtica quechua, y una cultura que construye el predicado como algo esencial, o sea, subordina al sujeto a un orden superior y terico, como ocurre en la lgica occidental. Precisamente por eso, el quechua busca una mayor seguridad frente al mundo exterior y encuentra verdades estables que brotan en medio de un juego franco entre el hombre y lo que llambamos la Ira divina o naturaleza. El occidental, en cambio, encuentra verdades inestables porque suprime la ira divina y crea un mundo material como la ciudad, la cual imita a la naturaleza. La idea de gobierno en el quechua supone verdades estables, mientras que la democracia -que es tpica de Occidente- tiene una. base inestable que depende del equilibrio interno entre los ciudadanos. El quechua se sita en el mundo como siendo vctima de l, pero el occidental se asla del inundo, porque ha creado otro, integrado por maquinarias y objetos, que se superpone a la naturaleza. La distancia es la que existe entre un mundo sin objetos y con slo el hombre y un mundo con objetos pero sin hombres o, mejor dicho, con ciudadanos que dejan de ser meros hombres para ser meras conductas, sin su trasfondo biolgico. Hay en todo ello un escamoteo del accidente, que el quechua resuelve en un plano humano con el refugio en el yo y el occidental en un plano opuesto, como lo es la ciudad. Y como el mundo quechua consiste en una naturaleza inalienable, carece de individuos. Lo expresa el yamqui cuando pone al hombre y a la mujer en medio de su
Pgina17
esquema csmico, a modo de una humanidad apenas integrada por machos y hembras, vctimas del "hervidero espantoso" y subordinados al crculo divino (muyu) de Viracocha. Lo mismo pasa con los ceques que aprisionan, como una rejilla mgica, al hombre, sin posibilidad de evasin. Incluso el Estado incaico es inalienable, porque el inca es como el desdoblamiento de Viracocha en el mundo, encargado de conjurar el caos materialmente, mediante un imperio organizado a modo de mandala o crculo mgico, con sus cuatro zonas y su centro germinativo, el Cuzco, donde reside. Todo esto es el mero estar traducido en un orden de amparo que preserva no a una humanidad de sujetos o individuos sino a la runacay o humanidad u "hombre aqu", segn reza la traduccin literal. Se dira, entonces, que los sujetos son fundidos en "masa" o vil especie porque, si no, se disolveran en el predicado, algo as com ocurre con los pururaucas o guerreros, que son de piedra y se convierten en hombres para retornar luego a su materia original, segn lo revelan las leyendas. Hay en todo un temor de ser absorbidos por el accidente, que engendra un miedo original a flor de piel, algo as como el temor ante la ira de dios. Es la rara mezcla de realidad y alma que vive el indgena. De ese miedo original surge la estructura de amparo del imperio, las ceques y el altar de Salcamayhua. El quechua no ha celebrado una teora para enfrentar su realidad sino que simplemente ha mantenido una reaccin primaria frente a ella. El mundo del estar no supone una superacin de la realidad sino una conjuracin de la misma. El sujeto contina teniendo la realidad frente a s, porque carece de ciencia para atacarla y tambin de agresin. El mundo del ser, o sea, el occidental, aparentemente ha resuelto el problema de la hostilidad del mundo mediante la teora y la tcnica. Pero si consideramos que esa solucin consiste solamente en la creacin de una segunda realidad, advertimos la precariedad de sta. Pero el planteo quechua, en el fondo, no es ajeno al planteo occidental. Ambos participan de un mismo miedo original pero le dan distintas soluciones, y luego se distancian cuando conjuran a la naturaleza. Mientras Occidente crea la ciudad tcnicamente montada, como nico medio de contrarrestar el miedo, el quechua se mantiene en su magia, conservando frente a la naturaleza el viejo juego del miedo. Es la distancia que media entre una cultura urbana y una cultura agraria. Y si aqulla resuelve el miedo con la mquina, o sea, con la agresin frente al mundo, sta slo se limita a continuar el cultivo y la magia. En todo esto Occidente escamotea las fuerzas de la naturaleza y prescinde de ellas, mientras que el quechua las conjura. De ah lo esttico del estar, porque todo su movimiento es interno y se rige por el compromiso con el mbito. En cambio, el mundo del ser es dinmico, porque las referencias que exige esa dinmica estn en la teora. Un mundo esttico se inmoviliza en el esquema mgico que se ha hecho de la realidad, mientras que el dinmico traslada su accin y la confa a su teora, la que, por su parte, se explaya sobre un suelo esmeradamente escamoteado. La teora del mundo que se ha hecho un ciudadano occidental es mvil y trasladable, mientras que la del quechua no lo es. El mundo mgico supone una permanencia de fuerzas mgicas, que no se altera con el traslado. De ah la psicologa del inmigrante y tambin el recelo de mestizos y provincianos. Nuestro campesino sufre un shock al entrar en nuestra ciudad, mientras que el inmigrante no. Quiz slo por razones estticas cabe entender que las culturas indgenas de Sudamrica se hayan quedado en la meseta. Y tambin por el mismo motivo se entiende lo occidental como dinmico y propio de las llanuras euroasiticas. El quechua pide la meseta para desenvolverse, con su defensa peculiar, su pucar y sus esquemas mgicos. La dinmica occidental supone, en cambio, la llanura, que va de Asia a Europa y que es recorrida por el caballo y la rueda. Y siendo, como es, la cultura quechua una cultura de meseta, sometida a la naturaleza y encuadrada dentro del mbito de su rejilla mgica, est sumergida en
Pgina17
eso que llamamos la ira de dios, la cual esconde una emocin mesinica, que engendra un comportamiento espiritual. En ese sentido se escapa a nuestra manera de ver las cosas, por cuanto ya hemos perdido esa experiencia emocional. Estamos al margen de ella y en cierta manera en una actitud antagnica, aun cuando aoremos la solidez y la firme arquitectura social que tiene una cultura que pasa por esa experiencia. Por eso la cultura quechua parece estar aprisionada por la gravidez de las cosas del mundo, est como "yecta" en el valle o en el llano con la amenaza del fuego, el aire o la tierra, pero asimismo se halla comprometida con un mundo sustancial de materia, o sea, de cosas inalienables que ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo cualitativos, como cosas que se dan frente al hombre, pero que le sirven para marcar el lmite de sus posibilidades o, mejor, le brinda un eje para centrar su existencia. Es el lmite o eje que impone la ira de Jehov cuando dicta a Moiss el cdigo moral. En un mundo as, slo cabe la conjuracin mgica con sus ritos y su red de adoratorios. Es la conjuracin del mundo iracundo, como modo de dilogo con l, en tanto ste quiere extinguir a una humanidad integrada por machos y hembras. Resumiendo, diremos que la cultura quechua es la consecuencia de una actitud esttica, de un mero estar que se aferra a la meseta para perseguir el fruto. Y como solucin espiritual de esa situacin, se priva de un mundo azaroso mediante el ayuno, para encontrar en la intimidad el fundamento de su existencia. En esto ltimo radica la sabidura de la vieja Amrica. SER ALGUIEN Cuando Calvino se apodera de Ginebra establece que "todo trabajo en la profesin es servicio de Dios"." No slo era importante lograr la gracia divina sino tambin traducir esa gracia en una realidad fsica y exterior, en calles y casas pulcras y, ms all, en los objetos que llevan esas casas y esas calles. As el hombre era responsable de una creacin casi divina. Dios cre el mundo y el hombre cre la ciudad. La masa supone las mismas cosas que pensaba el primitivo cuando descubre el hacha pulimentada y tiene an ante s todas las posibilidades. La elite, en cambio, por apoderarse de la ciudad y ser la cabecilla de la misma y su constructora, ha montado un mundo que simula ser natural y crea el librecambismo, por ejemplo, que es una verdad inestable, por cuanto depende de la competencia de los habitantes de la ciudad. Se simula as la fecundidad, porque se carece de ella. Y si, en medio de este juego, aparece el comunismo o el fascismo, es simplemente porque la prehistoria, o el mero estar o la gran historia, pide cuentas a la pequea historia de Napolen. Pero la oposicin no es slo propia e interna de las grandes ciudades sino tambin geogrfica. China frente a Europa conserva una mayor cantidad de verdades estables, en la misma medida como a la clase obrera francesa le ocurre lo propio frente a su elite. Cree ms en el pan y en el amor que la elite, porque facilitan en mayor grado la sobrevivencia. El motivo es profundo. Podemos decir con razn que eso que llambamos la ira de dios, o sea, la conexin con la naturaleza y la vida y, por ende, la adquisicin de las verdades estables de la comunidad, fue reemplazada por la ira del hombre, con las verdades inestables de la sociedad civil, alejadas de toda fuente de seguridad. La ley recibida por Moiss supone un plano de seguridad, la que a su vez se opera naturalmente frente a la naturaleza. Esa ley tiene un sabor pico porque denuncia una autolimitacin que la masa siente frente a la naturaleza. Hubo alguna vez una experiencia total, como la de Moiss, en los cuatrocientos aos de historia europea? La Reforma, que podra parecrsele, fue una experiencia de comerciantes europeos. LOS PROFETAS DEL MIEDO
Pgina17
La importancia del descubrimiento estriba en el hecho de que es el encuentro entre dos experiencias del hombre. Por una parte, la del ser, como dinmica cultural, cuyo origen se remonta a las ciudades medievales y que adquiere madurez hacia el siglo XVI. Por la otra, es la experiencia del estar, como sobrevivencia, como acomodacin a un mbito por parte de los pueblos precolombinos, con una peculiar organizacin y espritu y esa rara capacidad de cimentarse a travs de una radicacin de varios milenios en las tierras de Amrica. En verdad, se trata de un encuentro casi predeterminado. Parece como si se hubiese preparado, porque algo une a las dos experiencias, algo que est en ese lapso mismo que media entre la invasin de las primeras tribus indgenas a Amrica y la llegada de los conquistadores. Aparentemente, parece existir una gran diferencia de tiempo cronolgico entre ambos, pero se hallan ligados por la vida misma, ms que por el espacio y el tiempo. Esto se advierte claramente cuando se considera que, ya desde el ngulo de la especie y de la gran historia, las dos experiencias tuvieron un mismo punto de partida. Acaso no es extrao que, del este de Asia, la especie se distribuya en dos grandes grupos y, mientras la indgena se interna en Amrica para mantener el clima prehistrico con sus antiguas soluciones en el orden social y cultural, la que ahora llamamos occidental tambin llega a Amrica pero recin al cabo de un largo proceso, durante el cual recorre las llanuras euroasiticas, hasta culminar en la experiencia urbana de Europa? Amrica no es, entonces, un lugar de conquista de espaoles e inmigrantes sino un escenario donde se desarrolla en cierta manera un balance o una liquidacin de los elementos adquiridos por la especie. Un balance que se resuelve casi siempre por la fuerza. As lo quiso Coln, Pizarro o ms tarde nuestro San Martn o Belgrano. Eran los profetas del miedo porque en esa lucha, que se entabla entre las dos experiencias, buscaban la parte del ser, un poco para ser alguien y otro poco porque les inquietaba el estar aqu en Amrica y, por sobre todo, porque queran estar comprometidos con la dinmica europea, cueste lo que cueste. COLN Por eso es ambivalente la historia de Coln. Coln fue la consecuencia de la madurez del mundo occidental, de su nuevo criterio de vida, basado en una visin intelectual y tcnica -y tambin ms ciudadana- del mundo y que se haba gestado lentamente en las ciudades medievales. Trat de jugar su experiencia de ciudad, como forma exclusiva de vida, en el plano de la pequea historia. Era, en el fondo, la historia del mercader que ampliaba su podero ms all de Europa. Por eso lo apoyaron los banqueros italianos como Berardi. Coln hace como si el espacio fuera vaco y desafa la leyenda de la serpiente de los mares del sur y la de los monstruos que devoraban los barcos. Todo esto era el ltimo resto de un miedo que haba sido cubierto, como si fueran los residuos de la ira divina en forma de leyenda. Y como Coln era un terico que actuaba como si el mundo estuviera vaco, fue uno de los primeros profetas del miedo. Se comportaba, ms all de Europa, como si hubiera que trasladar Europa a ese punto que haba descubierto. Cuando funda el primer fuerte lo hace as, como aspirando a crear la ciudad. Por eso inicia la superposicin de la realidad europea, alimentada por la conviccin tcnica, sobre una realidad que no era europea y que, en este caso, era americana y, ms an, era la del indio. Y es que haba miedo en Coln porque lo apremiaba esa superposicin y no quera, o no poda, ver lo que haba quedado abajo. Por eso Coln lleg a ser un hroe despus de la independencia americana, cuando lo usufructan las clases medias americanas. Recin entonces adquiere la categora del gran emigrante eyaculado por una sociedad, que mantena excesivos
Pgina17
resabios feudales y medievales. Y era un emigrante porque, respaldado por la teora, elaborada por los ciudadanos europeos, se lanz al vaco para confirmar el podero de la tcnica que desafiaba a la ira de dios. Cuando Coln parte del Puerto de Palos no slo ampla la pequea historia sino que tambin trata de calmar la conciencia de los que estaban comprometidos con la nueva verdad, tratando de distraerla y reemplazarla mediante la nueva dinmica. Es esa nueva dinmica la que Europa habra de emprender luego en gran escala. Desde el punto de vista del mero estar, la evolucin de Amrica puede tener un sentido especialsimo. Se da ya en la conquista. Los conquistadores fundan las ciudades ms importantes en zonas montaosas y junto al mar. Recin descienden hacia la llanura que da sobre las costas del Atlntico y, al cabo de muchos merodeos, fundan, por ejemplo, Buenos Aires, casi a modo de fuga del centro del continente, como expresa Canal Feijoo. De ah el camino absurdo recorrido por las mercaderas durante la colonia y que iba desde Panam hasta las mrgenes del Plata. Indudablemente, es la influencia de la geografa. Por su parte, Whittlesey advierte que la independencia se consolida primero en las zonas de llanura, fuera del radio de accin de las antiguas culturas indgenas, como Venezuela, Colombia y la Argentina. Cuando las nuevas naciones proclaman su independencia, lo hacen en la llanura y, luego, deben atacar al enemigo comn en las zonas ms comprometidas con el indgena, ya que en stas se haban afirmado los espaoles. El mejor ejemplo de la influencia de lo indgena y de la geografa lo tenemos en la accin poltica y militar de Manuel Belgrano. Era natural que en las aspiraciones de libertad poltica, a la manera de la Revolucin Francesa, entrara la creacin de una nacin, como si ello dependiera de la simple voluntad de unos individuos. La expresin de esa actitud se refleja en el propsito de Belgrano de desalojar a los espaoles del altiplano. Belgrano encarna, indudablemente, el momento dialctico, en el cual la anttesis, o sea, lo europeo, enfrenta a la tesis, el indio y la geografa de Amrica. l era el representante de una pequea elite de Buenos Aires, que se haba empeado en incorporarse al trfago occidental de la creacin de objetos, lo que llamamos sintticamente como ser. Y Belgrano estaba en el plano del ser alguien, porque perteneca al mundillo de los creadores de grandes ciudades, que jugaban a ser los dueos de la naturaleza en un mundo sin dios y sin creencias. Cuando se plante la necesidad de sitiar a los espaoles en su propio centro de operaciones, Belgrano emple el criterio de la lnea recta, que mediaba entre Buenos Aires y el altiplano. Era, al fin y al cabo, un tcnico, que haba fundado las escuelas de Dibujo y Nutica y la de Matemticas, y entenda las cosas a la manera de la burguesa europea, como voluntad y creacin. Despus de todo, lo respaldaba la necesidad de una industria y la conviccin de ser uno de los creadores de la ciudad argentina. Es as como equipa su ejrcito e invade el altiplano por la Quebrada de Humahuaca. Sin embargo, sufre los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. Por qu? Porque quera mantenerse fiel a la lnea histrica, por as decir, euroasitica, y para ello empleaba un instrumental que era til en la llanura pero no en la altiplanicie. Adems, Whittlesey considera que el altiplano, desde el punto de vista geopoltico, era un lugar inexpugnable. No se lo domina sino por el lado del mismo altiplano, de tal modo que no era posible tomarlo desde la llanura. Por eso fracas Belgrano. As lo entendi San Martn, porque era natural que otro emprendiera la tarea. La actitud tcnica exige una experiencia para lograr el beneficio. Si no se hubiese anticipado Belgrano, el mismo San Martn habra operado segn la lnea recta y tambin habra ascendido por la Quebrada de Humahuaca. Pero San Martn elige el otro camino, el del Pacfico, para vencer a los espaoles en el mismo Per, hacindolo cerca mismo de la costa, a la manera europea. Entronca as con una experiencia netamente republicana y occidental y esquiva el altiplano. Pero el triunfo de San Martn fue aparente, se redujo slo a la costa. El altiplano sigui
Pgina17
siendo indgena. Eso no le importaba ni a Belgrano ni a San Martn. La cuestin planteada entre ellos y los realistas era puramente occidental. En verdad, se trataba de ampliar la pequea historia emprendida por Occidente y urga cancelar ese fondo de prehistoria y atraso que subyaca en Amrica. Y lo hacen esquivando la altiplanicie porque en ella estaba radicado el indio. Claro que es curioso anotar que ambos haban llevado a cabo sus empresas utilizando el mestizaje gaucho, quien, en el fondo, participaba del viejo planteo del mero estar y recurra a la guerra slo porque no tena otro medio de vida. Quiz por estas dos razones, la posicin de stos no fue muy definida y luchaban indistintamente del lado patriota o espaol. Por parte de sus jefes, en cambio, el deseo de aprehender la dinmica occidental era tan grande que no haba tiempo de reflexionar sobre el significado de sus acciones. Era cosa de fundar lo argentino en la lnea europea frente a lo indgena y seguir adelante. Quiz todo se arreglara despus con escuelas, en donde todos se empearan en volcar ese afn de teora y coaccin que era necesario para mantener en pie la victoria obtenida por San Martn. En todo se trasuntaba un desesperado afn de ser alguien y ese mero estar, que andaba en las quebradas y en la caras rugosas de los soldados, no era de buen augurio. Frente a estos, era mucho ms conveniente hacerse el occidental. Ninguno de los patriotas tena otra concepcin del mundo que la de cualquier ciudadano francs de ese siglo. Y la prueba de que esto fue as estriba en las tremendas medidas que fueron tomadas luego para mantener el plano terico en el que se haba fundado el pas. El caso de Rivadavia fue evidente. Lo confirma su fracasada y prematura accin de gobierno. No haba entendido que el ao 20 haba sido una advertencia para los planes de la minora patriota. Luego son Mitre, Sarmiento y Avellaneda los que se van a encargar de continuar la marcha, dando el ltimo golpe, aparentemente definitivo, del 1870, cuando se llevan a cabo las acciones contra los montoneros y se persigue al gauchaje como una forma definitiva de terminar con el residuo de Amrica en la Argentina. El Martn Fierro registra el fracaso del pas como unidad orgnica y la frustracin -aunque aparente- de su fondo original. LA PARADOJA DE SER ALGUIEN Hacia 1900, las facciones liberales consiguen imponerse en toda Amrica y pasa a primer plano la aculturacin como un proceso perifrico y exterior, consistente en el traslado de objetos y en la fuga geogrfica, que da especial importancia a las ciudades costeras. En ello intervinieron los ciudadanos de Lima, Ro de Janeiro, So Paulo o Buenos Aires, que crearon el hecho material de la tensin para sostener se afn competitivo de ser alguien. Desde sus ciudades se expandan por intermedio de los ferrocarriles, a modo de telaraas, como bien dice Martnez Estrada, hacia el interior las lneas de la aculturacin forzada, acompaadas por un fuerte sentimiento de podero. De esa manera, las minoras conceban su persistencia y su evolucin mediante la creacin pura de objetos, sea en forma de artculos manufacturados o el simple comercio o la creacin de naciones como si fueran factoras. Quiz "La representacin de los hacendados" de Mariano Moreno ya evidenciaba ese afn de imitar -en el sentido de la mimesis de Toynbee- el proceso en el que se hallaban empeados los ciudadanos de Inglaterra y Estados Unidos. Era cuestin de que nuestra clase media siguiera las huellas de la dinmica social occidental, basada en el individuo como fundamento de la sociedad, y se abandonan a una doctrina de la economa del desamparo, con un mercado de valores, y crease un mundo-ciudad como imitacin de la naturaleza. Todo responda a su planteo intelectual frente a la vida, que no tomaba en cuenta la realidad sino que se basaba en una ficticia e inusitada afanosidad, cuya base radicaba, aparentemente, en el esfuerzo del hombre y en la fuerte conviccin de que la especie humana iba a alcanzar su salvacin final con el liberalismo. No era eso lo que alentaba la concepcin de padres de la patria
Pgina17
como Alberdi y Sarmiento? Y no es eso lo que hace jugar a Sarmiento el doble papel de creer y no creer en el pas, como lo denuncia Martnez Estrada, porque, seguramente, haba puesto su conviccin en la idea del progreso ilimitado, aunque saba que la verdad del pas estaba en Facundo? Todo eso no habra sido posible si no hubiera sido respaldado por la inmigracin de fines del siglo pasado. Recin entonces la Argentina pampeana adquiere la dinmica de una experiencia intelectual, en la que se adosan los principios tericos a una vida que carece de respaldo. El objetivo era la economa liberal, la bolsa de comercio, la democracia, todo ello como apariencia de vida, casi como gimnasia vital. Era el reinado del mercader veneciano trado a Amrica, para lograr el mundo buclico del patio de los objetos, en medio de la paz burguesa de principios de siglo. As se cre tambin nuestra pequea historia con una pequea ira del hombre, que entroncaba a pie juntillas con la tremenda ira de los europeos. Pero es indudable que el progreso ilimitado, el afn de hacer un gran pas a partir de industrias creadas de la nada y de una dinmica social sin pasado, tena que entrar en contradiccin con el hombre mismo. Se repiti el mismo error de Occidente y se crey que el hombre no es ms que lo que produce. Se pens en la Argentina de 1810 qu es el hombre, antes de ser un ciudadano comprometido con los objetos? No, porque ello habra significado una autoconciencia de la que no se era capaz. No hablemos de los otros pases americanos en donde, ni aun hoy en da, se da el caso de formular esa pregunta. Ibarra Grasso dice que los indgenas "no admiran la vida extraa porque tienen la suya propia, que les seala otros objetivos" y tan es as que parece que "la cultura occidental se les presenta como algo inmoral, algo que ataca sus sentimientos y sus valores culturales". La conciencia que el indgena tiene de su situacin se advierte perfectamente en la rara contestacin de un indgena al mismo autor, cuando ste le pregunt por sus creencias religiosas. Irritado, dijo que, segn los blancos, de nada servan esos cultos a la tierra, puesto que ella nada les dara, pero que a ellos s "los poda matar, comer, cuando quisiese". Pero quiz sea Canal Feijoo quien mejor ha definido ese estado de lentitud cultural que tiene el indgena, cuando expresa que "el indgena primitivo y brbaro, con sus conocimientos empricos, con sus ensayos de combinaciones mgicas, con su voluntad de influencia psquica, con sus propiciaciones, se halla ms cerca de la cultura que el triste campesino actual, desposedo de sus viejas industrias domsticas y personales, obligado a consumir sustitutivos abstractos". Indudablemente, la cultura del indgena constituye una entelequia -como dira Spengler- perfectamente estructurada y en una medida mucho mayor que la de su antagonista. Y la solidez de esa cultura, su cohesin y persistencia, estriba en lo que llambamos el estar, que carece de referencia trascendente a un mundo de esencias y que se da en ese plano del mero darse en el terreno de la especie, que vive su gran historia, firmemente comprometida con su "aqu y ahora" o, como ya dijimos, en ese margen en donde se acaba lo humano y comienza la ira divina de los elementos. Y en esto finca su definicin como cultura de sierra o del estar frente a su antagonista, la cultura de costa o, mejor, la del mero ser, como simple ser alguien. La caracterstica inmediata de la cultura de la costa es, entonces, una simple paradoja del ser, antes que el ser mismo. En general, esa paradoja consiste en el exceso de forma y la falta de contenido en las estructuras que hemos trasladado. Un evidente sntoma de esto ltimo se da en nosotros mismos. Detrs de nuestra apariencia encubrimos el siniestro planteo de un miedo primario. Se da en el desajuste entre aquello que creemos ser conscientemente y lo que somos detrs de nuestra conciencia, o sea, entre los instintos y la descarga o expresin de stos. Est en el plano del afn neurtico de estar haciendo un pas y fingirnos ciudadanos, cuando en verdad tenemos conciencia de la falsedad de este quehacer y de nuestra profunda inmadurez. Es el caso de los que defienden la
Pgina17
Pgina17
pulcritud rabiosamente, como lo hacen los que se hallan al exclusivo amparo de la ciudad. Son los sostenedores de la pulcritud argentina, por ejemplo, cuando conjuran, mediante leyes constitucionales o proscripciones, ese hedor de Amrica, que viene de los suburbios, del campo o de la montaa. Ellos se aferran ms que nunca a las pequeas cosas, porque el hedor de Amrica los hace ser ms ciudadanos. Y tambin est en el destino del hijo del inmigrante, que adquiere su criollismo mediante una Argentina de bandera y escudo, pero sin contenido, lo mismo que hace la maestra, el jefe anodino, el militar ambicioso. No otra cosa hacen sino conjurar la pulcritud mediante el mundo limpio de la sociedad y la nacin, como si fueran sociedades rotarianas que afianzan un sospechoso sentimiento de cofrada, sobre la base de murallas de principios, estatutos, constituciones y proyectos, para que todo sea firme y vlido y se haga la tirana de la pulcritud y se aleje el hedor. En todo interviene la sospecha sobre la debilidad de la estructura. Se dira que estamos sitiados por el mero estar como forma de vida. Es el hecho elemental de que en una fbrica trabaja el patrn pero los obreros hacen lo menos posible. De ah, entonces, la debilidad de nuestra manera de concebir el ser y que responde a una falta de fe en las estructuras generales, incluso la que nos convierte en nacin civilizada. Pero esta oposicin entre ser y estar se da en el plano de la vida o, tambin, de la historia, y plantea el problema de una dialctica, porque esto es lo que sugiere siempre la oposicin de dos realidades. Una har de tesis y la otra de anttesis, de tal modo que la resultante sntesis surgir de una incorporacin de la anttesis de tal modo que se produzca una superacin dentro del proceso general. Pero una interpretacin dialctica no se podr pensar a la manera de Hegel, porque ste pona al final de su filosofa conceptos que quiz no cuadren, ni sern tampoco los que se jugarn en Amrica. Para Hegel, la sntesis es una Aufhebung, o sea, literalmente, una elevacin o, como bien dice l mismo, "una elevacin sobre lo finito". Esto supone buscar un mejoramiento en el sentido europeo y llevara a justificar eso que dimos en llamar el ser en Amrica. Como todo proceso dialctico tiene su correlacin con la realidad; tomada as en el sentido de buscar la elevacin, significara que nuestra cultura de costa podra imponer su punto. Un punto de vista americano slo puede suponer una evolucin desde el ngulo del mero estar, o sea, de la cultura de la sierra, o sea, de lo indgena. Y eso no es slo porque as lo advertimos en todos los rdenes, sino porque el mero estar tiene una mayor consistencia vital que el ser en Amrica. De modo que el quechua restablece y mejora su condicin pero sin adulterarla. Eso es propio de una cultura que se mantiene en el mero estar. Vivir consiste, entonces, en mantener el equilibrio entre orden y caos, que son las causas de la transitoriedad de todas las cosas, y ese equilibrio est dado por una dbil pantalla mgica que se materializa en una simple y resignada sabidura o en esquemas de tipo mgico. Nuestra cultura occidental, en cambio, se diferencia en que suprime, de todos los opuestos, el lado malo, casi como si pretendiera que todo fuera orden. Esto, que se da en la moral, tambin se registra en el orden tcnico, cuando se trata de la misma ciudad, o de su gobierno o cuando nosotros, los argentinos, en tanto puros ciudadanos, concebimos con una urgencia y una gratuidad sin lmites a cada instante la forma de establecer siempre el orden. Pero en este sentido nos aventaja el indio. Por eso resulta interesante el dato que nos trae Kubler, cuando nos dice que los indios consideraban a Cristo y al diablo como hermanos. Y eso es verdad porque si el indio suprimiera al diablo y lo sacara de su conciencia, ese mundo adquirira demasiada tensin y perdera su arraigo o, lo que es lo mismo, perdera su control sobre el granizo y el trueno, que son precisamente los antagonistas del dios.
Adems, en el plano estricto de la cultura, y no de la civilizacin, slo cabe hablar en Amrica de un probable predominio del estar sobre el ser, porque el estar, como visin del mundo, se da tambin en la misma Europa, como se ver ms adelante. Por todo ello, no cabe hablar de una elevacin sino ms bien -en tanto se trata de un planteo nuevo para el occidental- de una distensin o, mejor, fagocitacin del ser por el estar, ante todo como un ser alguien, fagocitado por un estar aqu. Algo de todo esto ya lo entrevi Luis Villoro. Al cabo de un anlisis de todos los autores mexicanos dedicados al tema indgena, desde los cronistas hasta los de reciente data, Villoro pone en claro un proceso dialctico ocurrido en la posicin de cada uno de aqullos respecto del objeto-indgena. Considera que la tesis se da durante la conquista y la colonia, en las cuales se mantiene una cercana del objeto indgena pero con una valoracin negativa del mismo. La anttesis se da durante la poca posterior y simultnea a la independencia, en la cual se produce un alejamiento -primero en el tiempo y, luego, en la situacin- respecto del indio, pero ya con una valoracin positiva. La superacin de los opuestos anteriores se da, primero, en los autores de la poca republicana con un acercamiento en el tiempo y, luego, finalmente, en la poca actual, con un acercamiento incluso en la situacin del indio, ambos con valoracin positiva. Esta ltima etapa sera la de los indigenistas actuales que se identifican con el indio y tratan de aprehender su esencia para continuar hacia el futuro la realizacin del mismo. Como se ve, se trata de una fagocitacin desde el punto de vista europeo o, ms bien, de una dialctica que juega en un ritmo inverso al establecido, pues supone una absorcin del ser por el mero estar. Es cierto que este autor vive en un ambiente apremiado por el indgena en una medida mucho mayor que nosotros, en Sudamrica, exceptuando Bolivia o Per. Pero de cualquier manera, significa un diagnstico para Amrica en su totalidad, aunque no exista el apremio indgena a la puerta de la gran ciudad. Hemos abarcado el problema de Amrica, ex profeso, en la oposicin de ser y estar, para hacerlo en trminos ontolgicos y poder extender de tal modo la cuestin incluso a Europa. No cabe duda de que cuando un Toynbee, un Jaspers, un Spengler, se hacen la pregunta por su historia o su cultura, se angustian ante la disolucin del ser o de la consistencia de esa historia o cultura, o sea, de la dinmica de las mismas. Pero el hombre, cuando deja de ser dinmico, no cae en la nada sino que sobrevive. La especie humana no termin con Grecia. Pero qu pas con el hombre? Simplemente retorn al mero estar como su refugio elemental. La misma angustia que un Freyer o el mismo Jaspers sienten ante el problema de las masas es debida a la disolucin del individuo, o sea, del ser -que es la explicitacin lgica de aqul- en el mero estar de la muchedumbre o del "uno annimo", como lo define con ingenuo desprecio Heidegger. Pero no ser el mero estar ese magma vital primario de donde todo sale de nuevo: naciones, personajes, cultura, etctera? (Extractos de distintos captulos de Kusch, Rodolfo: Amrica profunda. Editorial Biblos. 1999)
Pgina17
También podría gustarte
- La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente: Sobre un informe de Paul B. Preciado dirigido a los psicoanalistasDe EverandLa diferencia de los sexos no existe en el inconsciente: Sobre un informe de Paul B. Preciado dirigido a los psicoanalistasAún no hay calificaciones
- El Inconsciente, Un Concepto Clinico NecesarioDocumento18 páginasEl Inconsciente, Un Concepto Clinico NecesarioRicAún no hay calificaciones
- Heker, Liliana - Diálogos Sobre La Vida y La Muerte-Borges Entrevistado Por Liliana HekerDocumento16 páginasHeker, Liliana - Diálogos Sobre La Vida y La Muerte-Borges Entrevistado Por Liliana Hekerastorino60% (5)
- Teoría de La Conducta 2009Documento23 páginasTeoría de La Conducta 2009BoutiquedelLibro San Isidro94% (17)
- Etica Por Leonardo BoffDocumento10 páginasEtica Por Leonardo BoffBoutiquedelLibro San Isidro67% (3)
- Unidad I. - La Libertad, Facultad Inherente A Todo Ser HumanoDocumento22 páginasUnidad I. - La Libertad, Facultad Inherente A Todo Ser HumanoHugo Esteban Lopez100% (1)
- Relacion de La Filosofía Con La ReligiónDocumento41 páginasRelacion de La Filosofía Con La ReligiónLuis Manuel Yáñez50% (8)
- Filosofía Aquí y AhoraDocumento8 páginasFilosofía Aquí y AhoraChino LuisAún no hay calificaciones
- 63 Pag - Notas Filosofía Aqui y AhoraDocumento63 páginas63 Pag - Notas Filosofía Aqui y AhoraMarco Antonio Durán100% (1)
- Posmodernidad - Jose Pablo FeinmannDocumento7 páginasPosmodernidad - Jose Pablo Feinmannzx890100% (2)
- La Existencia Del Problema Metafísico Del Tiempo y La Muerte en El CuentoDocumento4 páginasLa Existencia Del Problema Metafísico Del Tiempo y La Muerte en El CuentoVerbum SapiensAún no hay calificaciones
- Filosofía Aquí y Ahora - Primera Temporada PDFDocumento91 páginasFilosofía Aquí y Ahora - Primera Temporada PDFOriana Carolina Delgado89% (9)
- A.Garcia Calvo - de Cuerpo Presente (Crítica A La Noción de Cuerpo)Documento6 páginasA.Garcia Calvo - de Cuerpo Presente (Crítica A La Noción de Cuerpo)Schubert1798Aún no hay calificaciones
- Filosofía Aquí y AhoraDocumento10 páginasFilosofía Aquí y Ahorapedro quispe quispeAún no hay calificaciones
- Filosofia 25 de Junio Del 2022 (Autoguardado)Documento16 páginasFilosofia 25 de Junio Del 2022 (Autoguardado)可爱斯蒂芬妮Aún no hay calificaciones
- Griselda Lozano LetraDocumento5 páginasGriselda Lozano LetraPaula CraveroAún no hay calificaciones
- Filosofia VideoDocumento7 páginasFilosofia VideoAdderly Rojas OchanteAún no hay calificaciones
- Del Sentimiento Tragico de La VidaMiguel de UnamunoDocumento106 páginasDel Sentimiento Tragico de La VidaMiguel de UnamunoRegina PassosAún no hay calificaciones
- Del Sentimiento Trágico de La VidaDocumento579 páginasDel Sentimiento Trágico de La VidaDavid A. RuizAún no hay calificaciones
- Entrevista A Jorge Luis BorgesDocumento10 páginasEntrevista A Jorge Luis BorgesjulissainaAún no hay calificaciones
- PabloFeinmann-Filosofia Aqui y Ahora Parte1Documento60 páginasPabloFeinmann-Filosofia Aqui y Ahora Parte1Arturo MartinezAún no hay calificaciones
- CAP1 - Las Preguntas de La Vida. Fernando Savater (2) - 7-12Documento6 páginasCAP1 - Las Preguntas de La Vida. Fernando Savater (2) - 7-12Ainhoa LbAún no hay calificaciones
- Thomas Bernhard - en Busca de La Verdad y de La MuerteDocumento13 páginasThomas Bernhard - en Busca de La Verdad y de La MuerteAnonymous 8P2pn2pyGAún no hay calificaciones
- Cabezonería de Sócrates - Luis Martínez de Velasco - Ápeiron EdicionesDocumento44 páginasCabezonería de Sócrates - Luis Martínez de Velasco - Ápeiron EdicionesÁpeiron. Estudios de filosofía100% (2)
- Filosofía Aquí y Ahora IIDocumento3 páginasFilosofía Aquí y Ahora IISabri OtalepoAún no hay calificaciones
- El Ojo MochoDocumento12 páginasEl Ojo MochoAle BazúaAún no hay calificaciones
- La Letrina de Lo Real (Entrevista de Edurado Gruner)Documento6 páginasLa Letrina de Lo Real (Entrevista de Edurado Gruner)Eny MenachoAún no hay calificaciones
- El Sentimiento de Lo Fantástico, de CortázarDocumento3 páginasEl Sentimiento de Lo Fantástico, de CortázarAnonymous rKqvgmY8bh100% (1)
- Filosofía Aqui y AhoraDocumento18 páginasFilosofía Aqui y AhoraJosé Alberto Catemaxca LópezAún no hay calificaciones
- Psiquismo Humano y ConcienciaDocumento2 páginasPsiquismo Humano y ConcienciaAnonymous sfwNEGxFy2Aún no hay calificaciones
- Teorico 18Documento13 páginasTeorico 18Bárbara Soto100% (1)
- Grant Morrison El Mundo Oculto de La MagiaDocumento10 páginasGrant Morrison El Mundo Oculto de La MagiaDavid Nava CisnerosAún no hay calificaciones
- Del sentimiento trágico de la vida: Premium EbookDe EverandDel sentimiento trágico de la vida: Premium EbookAún no hay calificaciones
- Alfredo Moffat - Psicoterapia ExistencialDocumento152 páginasAlfredo Moffat - Psicoterapia ExistencialGritStone100% (1)
- Eternidad e Ad en Algunos Textos de Jorge Luis BorgesDocumento7 páginasEternidad e Ad en Algunos Textos de Jorge Luis BorgesGS SebastiánAún no hay calificaciones
- Dario Sztajnszrajber - 06 Lo HumanoDocumento12 páginasDario Sztajnszrajber - 06 Lo HumanoPaulo Cesar Fernandes100% (1)
- William Lane Craig - Lo Absurdo de La Vida Sin DiosDocumento13 páginasWilliam Lane Craig - Lo Absurdo de La Vida Sin DiosOliver SoriaAún no hay calificaciones
- Psicología y Desarrollo Humano: Docente: Fabio GarcíaDocumento8 páginasPsicología y Desarrollo Humano: Docente: Fabio GarcíaCandela A.Aún no hay calificaciones
- El Sã©ptimo SelloDocumento9 páginasEl Sã©ptimo Selloandrei dradiciAún no hay calificaciones
- Pluton, El Mundo Del AlmaDocumento18 páginasPluton, El Mundo Del AlmaCgjungFundación100% (4)
- Ventajas de Tener La Conciencia DespiertaDocumento10 páginasVentajas de Tener La Conciencia DespiertaEnrique GarcíaAún no hay calificaciones
- Analisis Muy Completo de 1984Documento12 páginasAnalisis Muy Completo de 1984elianazelada98Aún no hay calificaciones
- Corrado Malanga - Génesis, El Hombre PrimigeniODocumento9 páginasCorrado Malanga - Génesis, El Hombre PrimigeniOEnki777Aún no hay calificaciones
- De SenectuteDocumento9 páginasDe SenectuteNancy ManuelAún no hay calificaciones
- Psicoterapia ExistencialDocumento150 páginasPsicoterapia ExistencialServicios de Orientación Psicológica100% (1)
- Apuntes Sobre Tonto, Muerto Bastardo e InvisibleDocumento7 páginasApuntes Sobre Tonto, Muerto Bastardo e InvisibleSofía DolzaniAún no hay calificaciones
- Sobre Lo Que Puede Decirse de La Verdad Serra, Mara LizDocumento5 páginasSobre Lo Que Puede Decirse de La Verdad Serra, Mara LizValeriaAún no hay calificaciones
- La Relación de La Filosofía Con El Conjunto de Los Saberes 10 Páginas CorregidoDocumento10 páginasLa Relación de La Filosofía Con El Conjunto de Los Saberes 10 Páginas CorregidoGuillermo0% (1)
- Conferencia La Corriente Del Sonido V M SamaelDocumento9 páginasConferencia La Corriente Del Sonido V M SamaelErick ZaratAún no hay calificaciones
- Carta A BatailleDocumento4 páginasCarta A BatailleVladimir Delgado CamposAún no hay calificaciones
- La Tristeza Las Palabras y La Comunion-2013-Rev. 2Documento105 páginasLa Tristeza Las Palabras y La Comunion-2013-Rev. 2Finitus InfinitusAún no hay calificaciones
- Tejedor Cesar - El Grito Del Hombre - Antropologia TeologicaDocumento66 páginasTejedor Cesar - El Grito Del Hombre - Antropologia TeologicaJose Luis Rojas BarriosAún no hay calificaciones
- El Hombre en El Tiempo - El Sentido de La Vida FINALDocumento26 páginasEl Hombre en El Tiempo - El Sentido de La Vida FINALNahuel RamirezAún no hay calificaciones
- El Ser para La Muerte. Entre Heidegger y BorgesDocumento8 páginasEl Ser para La Muerte. Entre Heidegger y BorgesAnn NonmeAún no hay calificaciones
- El Ser para La Muerte Entre Heidegger yDocumento9 páginasEl Ser para La Muerte Entre Heidegger yJesús RodriguezAún no hay calificaciones
- Unamuno, Miguel de - 1912 - Del Sentimiento Trágico de La VidaDocumento328 páginasUnamuno, Miguel de - 1912 - Del Sentimiento Trágico de La VidaMikel BasarteAún no hay calificaciones
- CavareroDocumento13 páginasCavareroAlba FernándezAún no hay calificaciones
- La Muerte, La Pérdida y El DueloDocumento19 páginasLa Muerte, La Pérdida y El Duelogarido0ruiz100% (2)
- Ser y Tiempo FeinmannDocumento5 páginasSer y Tiempo FeinmannsbplanosAún no hay calificaciones
- La Alteridad o La Exterioridad Del SistemaDocumento24 páginasLa Alteridad o La Exterioridad Del SistemaDaniel BritoAún no hay calificaciones
- IX El Fondo Insobornable, Ortega y GassetDocumento3 páginasIX El Fondo Insobornable, Ortega y GassetBibrom Instituto Cervantes RomaAún no hay calificaciones
- Antropología Filosófica-1Documento19 páginasAntropología Filosófica-1Pablo OrlandoAún no hay calificaciones
- Pensamientos salvajes en busca de un pensador: Una aplicación clínica de las teorías de Wilfred BionDe EverandPensamientos salvajes en busca de un pensador: Una aplicación clínica de las teorías de Wilfred BionAún no hay calificaciones
- Rosana Guber - El Salvaje MetropolitanoDocumento227 páginasRosana Guber - El Salvaje MetropolitanoJordan Palma100% (1)
- El Mito de SísifoDocumento2 páginasEl Mito de SísifoBoutiquedelLibro San IsidroAún no hay calificaciones
- Cuadernoescuelasfundantes 1Documento66 páginasCuadernoescuelasfundantes 1BoutiquedelLibro San IsidroAún no hay calificaciones
- Teoría Del VínculoDocumento7 páginasTeoría Del VínculoBoutiquedelLibro San Isidro100% (1)
- Cuaderno ComunicaciónDocumento22 páginasCuaderno ComunicaciónBoutiquedelLibro San IsidroAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Teoríadelos GruposDocumento39 páginasCuadernillo Teoríadelos GruposBoutiquedelLibro San Isidro100% (5)
- Cuadernoescuelasfundantes 2Documento39 páginasCuadernoescuelasfundantes 2BoutiquedelLibro San Isidro100% (2)
- Para Fracasar en Una EntrevistaDocumento8 páginasPara Fracasar en Una EntrevistaBoutiquedelLibro San Isidro83% (6)
- PsicologÍa de Las MasasDocumento33 páginasPsicologÍa de Las MasasBoutiquedelLibro San Isidro100% (1)
- Cuestionario Sobre AntropologíaDocumento7 páginasCuestionario Sobre AntropologíaBoutiquedelLibro San Isidro100% (4)
- Cuestionario Introducción A La Psocial 2008Documento10 páginasCuestionario Introducción A La Psocial 2008BoutiquedelLibro San Isidro100% (2)
- Escuelas Fundantes Julia FrancoDocumento15 páginasEscuelas Fundantes Julia FrancoBoutiquedelLibro San Isidro100% (2)
- Etica-Origen EtimológicoDocumento21 páginasEtica-Origen EtimológicoPaola WongAún no hay calificaciones
- Carta de Amor Del PadreDocumento25 páginasCarta de Amor Del PadreMiguel Angel AñielAún no hay calificaciones
- Extasis, Amor, Plenitud-1 PDFDocumento22 páginasExtasis, Amor, Plenitud-1 PDFPatricia AguilarAún no hay calificaciones
- Guia Tecnica y Herramientas de Ho OponoponoDocumento68 páginasGuia Tecnica y Herramientas de Ho Oponoponolisbeth GayAún no hay calificaciones
- Qué Es El Desarrollo CognitivoDocumento5 páginasQué Es El Desarrollo CognitivoXime VargasAún no hay calificaciones
- 01 Antropologia FranciscanaDocumento5 páginas01 Antropologia Franciscanawrcr89Aún no hay calificaciones
- (Plat N) CratiloDocumento322 páginas(Plat N) CratiloLeandro Jaque Hidalgo100% (3)
- Representantes de La EscolásticaDocumento2 páginasRepresentantes de La EscolásticaYesica San67% (12)
- Anscombe - La Filosofía Analítica y La Espiritualidad Del HombreDocumento13 páginasAnscombe - La Filosofía Analítica y La Espiritualidad Del HombreRodrigo Jara100% (1)
- Administración y OrganizaciónDocumento32 páginasAdministración y OrganizaciónJonatan ZavalaAún no hay calificaciones
- Izurieta, Victor - Vibraciones Del Espiritu PDFDocumento2 páginasIzurieta, Victor - Vibraciones Del Espiritu PDFVikThor Izthar IetaAún no hay calificaciones
- Ensayo SocioambientalDocumento5 páginasEnsayo SocioambientalVictoria MenchacaAún no hay calificaciones
- Koselleck: Apuntes de Filosofía de La HistoriaDocumento15 páginasKoselleck: Apuntes de Filosofía de La HistoriaWalter BarbozaAún no hay calificaciones
- Copia de HumanismoDocumento23 páginasCopia de HumanismoJurgen Garita MataAún no hay calificaciones
- Autoevaluación Tema 3Documento17 páginasAutoevaluación Tema 3Maria IsabelAún no hay calificaciones
- 9 - Introducción General Todo y Nada de TodoDocumento8 páginas9 - Introducción General Todo y Nada de TodoMatias JuarezAún no hay calificaciones
- Conway EspañolDocumento117 páginasConway EspañolMaría GaravitoAún no hay calificaciones
- Metodo Inductivo-DeductivoDocumento33 páginasMetodo Inductivo-DeductivoMarco CandoAún no hay calificaciones
- Taller de Filosofia Mito de LogosDocumento14 páginasTaller de Filosofia Mito de LogosAndy PaterninaAún no hay calificaciones
- Fatone Mistica y ReligionDocumento84 páginasFatone Mistica y ReligionDustinAún no hay calificaciones
- Conocimiento y Virtud Intelectual 1Documento17 páginasConocimiento y Virtud Intelectual 1Christian Francisco García Cruz0% (1)
- Filosofia Elemental Jaime BalmesDocumento128 páginasFilosofia Elemental Jaime BalmesLuis Fernandez100% (1)
- Destino y Libre Albedrío EnsayoDocumento8 páginasDestino y Libre Albedrío EnsayoSANTIAGO FRANCO RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Silabo DigitalDocumento10 páginasSilabo DigitalValeria Adriana Aguilar MoyaAún no hay calificaciones
- Teoria Biologica Del ConocimientoDocumento30 páginasTeoria Biologica Del Conocimientogloriaherranz100% (1)
- Kibalyion 2Documento19 páginasKibalyion 2Esteban Hoyos PerezAún no hay calificaciones
- Introducción A La TeologíaDocumento6 páginasIntroducción A La TeologíaPablo RizoAún no hay calificaciones