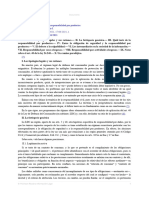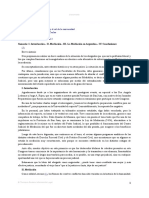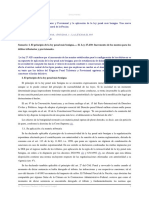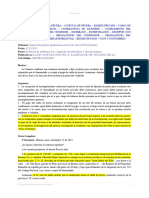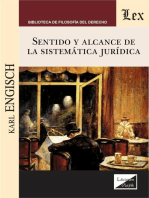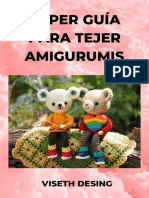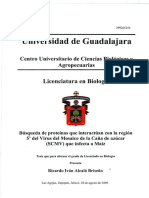Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mito de La Apelación Adhesiva en El Ámbito Nacional y en La Provincia de Buenos Aires
El Mito de La Apelación Adhesiva en El Ámbito Nacional y en La Provincia de Buenos Aires
Cargado por
PAOLATítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Mito de La Apelación Adhesiva en El Ámbito Nacional y en La Provincia de Buenos Aires
El Mito de La Apelación Adhesiva en El Ámbito Nacional y en La Provincia de Buenos Aires
Cargado por
PAOLACopyright:
Formatos disponibles
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Título: El mito de la apelación adhesiva en el ámbito Nacional y en la Provincia de Buenos Aires
Autor: Knavs, Verónica
Publicado en: Sup. Doctrina Judicial Procesal 2009 (setiembre), 55
Cita: TR LALEY AR/DOC/2988/2009
Sumario: Sumario: I.- Introito.- II.- La cuestión terminológica.- III.- Cómo funciona la apelación
adhesiva en el ámbito nacional y en la Provincia de Buenos Aires. Sus límites.- IV.- Breve reflexión final.
I. Introito
Sabido es que el justiciable a quien se le han reconocido totalmente sus pretensiones, carece de interés
jurídico o gravamen para recurrir el fallo. Sin embargo, existen situaciones en las cuales, no obstante su calidad
de vencedor, podría quedar indefenso ante el recurso interpuesto por el contrario. Esta situación se puede
presentar en diversos supuestos, por ejemplo, cuando el juez de primera instancia no analiza la totalidad de las
cuestiones traídas por el vencedor, por prosperar una excepción de fondo que torna abstracto su tratamiento.
Por ello, a los fines de salvar tal contingencia, se entiende que si bien el triunfador no puede atacar el fallo
que le es favorable, en el supuesto que su contrario recurra, todas las defensas esgrimidas por aquel deben ser
tratadas nuevamente en la Alzada como si realmente hubiera existido una apelación de su parte (1).
En la práctica forense, es frecuente oír hablar de la denominada "apelación adhesiva", pero lo cierto es que
son pocos los profesionales que dominan con precisión este concepto. Sobre todo, porque a diferencia de lo que
ocurre en otros ordenamientos procesales, la figura no está reglada en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación (CPCC) —aunque sí lo estuvo anteriormente-, ni tampoco en el ordenamiento ritual de la Provincia de
Buenos Aires (CPCB) (2).
En el ámbito nacional, la aplicación jurisprudencial del término "apelación adhesiva" es prácticamente nula;
aunque ello no ha impedido su aplicación en forma tácita, incluso en diversos pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia (3).
En el foro provincial bonaerense, el tema parece un poco más habitual; se observan precedentes
jurisprudenciales que echan mano del instituto, pero ninguno de ellos avanza profundamente sobre la cuestión,
ni establece con claridad cuál es el verdadero alcance que debe darse a este concepto (4).
En otras palabras, no se ha respondido a la pregunta de cuáles son las cuestiones que la Alzada puede entrar
a conocer por conducto de este recurso adhesivo. No hay acuerdo en cuanto a si es exigible al vencedor
manifestar su intención de adherir al recurso de su contraria -y en tal caso sobre qué aspectos-; tampoco se
establece con precisión si se trata de un recurso autónomo o dependiente del principal y, -fundamentalmente-,
nadie se ha ocupado de discurrir la cuestión en orden a la reformatio in pejus.
Lo cierto es que a pesar de tener origen en el derecho justinianeo, hoy no resulta tarea sencilla demarcar los
límites de la apelación adhesiva en nuestro medio (5).
El problema radica fundamentalmente en su falta de regulación, pero también en las desavenencias
hermenéuticas que emergen de la multiplicidad de fuentes histórico-legislativas que regularon el instituto, todas
ellas con distintos alcances en los países de origen (6).
En estas condiciones, debe el operador jurídico dar respuesta a variados e intricados problemas que se
presentan en la praxis judicial, y es evidente que tomar conceptos análogos de otras legislaciones en forma
parcial, no constituye una buena práctica; sobre todo por las contradicciones y diversas soluciones que cada
legislación -y su doctrina- prevén para su aplicación. Ello a más de la cuestión terminológica que circunda la
materia, la cual nos ofrece la más variada gama de interpretaciones sobre el tema que nos ocupa.
Decía Couture, que si el juicio tiene una forma de desenvolvimiento previsto de antemano en la ley, lo
natural es que ese desenvolvimiento se cumpla en la medida de lo previsto, porque esa es la naturaleza propia
del proceso (7).
No es posible entonces aplicar criterios extraídos antojadizamente de otros ordenamientos, pues ello nos
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 1
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
conduciría a un estado de anarquía judicial, incompatible con la idea de justicia.
El presente trabajo, tiene por objeto explicar las principales características de la figura y sus fronteras,
estableciendo con precisión cuáles son sus alcances en un ámbito procesal que actualmente no la regula ni
prevé.
II. La cuestión terminológica
Tradicionalmente, el recurso de apelación se ha dividido en principal, adhesivo e incidental.
El primero se presenta cuando la parte a la cual un pronunciamiento judicial determinado le causa gravamen,
deduce el recurso dentro de los plazos y bajo las condiciones impuestas por la ley adjetiva. Es el clásico recurso
de apelación previsto en el artículo 242 del CPCC y CPCB.
El segundo de los supuestos, se refiere a la unión de un litisconsorte, al recurso interpuesto por otro de ellos
que actúa con idéntico interés. Sería el caso del recurso planteado por la citada en garantía, que en definitiva
coadyuva o beneficia a la demandada y viceversa.
Por último, la apelación incidental tiene lugar cuando el recurso de apelación del vencido, se hace extensivo
al apelado en forma implícita -como acontece en el ámbito nacional y en la Provincia de Buenos Aires-, o
explícitamente —tal como lo prevén otros ordenamientos que regulan el instituto en cuestión-.
Sin embargo, se advierte desde hace bastante tiempo, un cierto uso discrecional de la expresión "apelación
adhesiva" que en rigor de verdad, no alude al tema que estamos abordando en este trabajo, sino —como se
explicó-, al recurso que interpone una de las partes y cuyo resultado beneficia a otras.
Resulta de toda lógica, que nadie puede adherir a algo que es contrario a sus propios intereses. Para el
Diccionario de la Real Academia Española, adherir —en su tercera acepción-, es "sumarse al recurso formulado
por la otra parte", lo que no acontece frente a posiciones procesales contrapuestas (8).
El instituto que estamos analizando, se denomina correctamente "apelación incidental", y se refiere a la
hipótesis en que la incoación del recurso por una de la partes, se hace extensible a la otra que, por resultar
gananciosa, no apeló.
Empero, como tal fraseología se utiliza a menudo equivocadamente, se confunde la apelación incidental con
la adhesiva, y de consuno, se engloban todos los casos dentro esta última denominación (9). Prácticamente nadie
-salvo algunos publicistas o doctrinarios-, aluden al vocablo "apelación incidental" en referencia al tema que
estamos analizando.
Es por ello que, aun reconociendo que se trata de un error técnico, los usos y costumbres locales me obligan
a tratar aquí a la apelación adhesiva como sinónimo de la incidental, ya que es preferible despejar la cuestión
planteada en estos términos, que abundar en tecnicismos estériles y netamente teóricos que no hacen al objeto
del presente trabajo.
III.- Cómo funciona la apelación adhesiva en el ámbito nacional y en la Provincia de Buenos Aires. Sus
límites
El tema de la intervención del vencedor en la Alzada, es un campo poco explorado, sobre todo porque
constituye una verdad de Perogrullo que quien resulta ganador del juicio, carece de interés para apelar (arg. art.
242 del CPCC y CPCB) (10).
Es por ello que si cualquiera de las partes apela la sentencia, se entiende que la segunda instancia queda
abierta para todos los litigantes, aun para el vencedor, en el supuesto de que su situación pueda resultarle
adversa ulteriormente. Ello produce una extensión subjetiva del recurso de apelación del vencido, hacia las
demás partes que intervinieron en el juicio, cuyo objetivo, no es otro que el de evitar que las partes apelen por
prevención (11).
Se trata de eludir que el ganador tenga que recurrir el fallo "por las dudas" -ante el eventual supuesto de que
su contrario haga lo propio-, y con el fin de evitar que aquel quede en inferioridad de condiciones frente al
apelante principal.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 2
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Explicaba el maestro Alsina, que cuando el juez de primer grado no se pronunciaba sobre el fondo de la
cuestión, la Alzada, si modificaba el fallo, debía analizar la totalidad de las pretensiones y oposiciones de los
justiciables en consideración al principio de economía procesal, entendiendo que la doble instancia no se refiere
a las cuestiones decididas, sino a la demanda y su contestación, bastando que el juez haya tenido oportunidad de
expedirse sobre ellas.
De igual modo se pronuncia Palacio, al entender que —con excepción de las cuestiones expresa o
implícitamente excluidas por el apelante-, el tribunal de Alzada tiene, con respecto a las pretensiones y
oposiciones oportunamente interpuestas en el proceso, la misma competencia que corresponde al juez de
primera instancia (12).
Aquí entra en juego el fiel cumplimiento de los principios de plenitud y congruencia; los que se dejarían de
lado si se modificara el fallo de primera instancia quedando sin meritar y resolver aquellas cuestiones traídas al
proceso y respecto de las cuales se trabó la litis. Apréciese que las directivas impuestas por nuestro código
procesal en los artículos 34 inciso 4° y 163, inciso 6° del CPCC y CPCB, están dirigidas a las distintas
instancias, por lo que no se las puede limitar a la primera de ellas (13).
Por ello, si bien el ganador no está facultado para producir un embate contra el fallo que le concedió todos
sus pedimentos, en caso de que el vencido se alce contra el pronunciamiento pudiendo con ello revertir la
situación de vencedor, todas las defensas planteadas por aquel, quedan implícitamente sometidas al órgano "ad
quem"(14).
Este fenómeno se conoce en nuestro medio con el nombre de "apelación adhesiva", aunque deviene
insoslayable recordar que la figura en cuestión, al no estar específicamente prevista en el nuestro ordenamiento
procesal (CPCC y CPCB), ostenta un ámbito de aplicación reducido y diferente del que adquiere en otras
jurisdicciones que sí la regulan.
En estas últimas -y para algunos autores-, el recurso adhesivo sería el único camino válido para obtener una
reforma en perjuicio del apelante principal, claro está, en la medida que se cumplan los pasos procesales
impuestos por cada legislación para que ello acontezca -en general se requiere: a) recurso de apelación
interpuesto por el vencido; b) ley que permita la adhesión; c) manifestación de voluntad del adherente e
indicación de los puntos a los cuales se adhiere; d) que no haya un recurso principal articulado por quien hace
valer la adhesión; y e) agravio cierto causado al adherente, fundado por éste y substanciado con el apelante
principal-; sin embargo el mentado criterio no resulta para nada uniforme y ha cosechado tantas críticas como
aplausos por parte de la más calificada doctrina.
Ahora bien, en nuestro ámbito —me refiero a la jurisdicción nacional y de la Provincia de Buenos Aires-, la
figura de la apelación adhesiva se torna operativa, exclusivamente, en resguardo del legítimo derecho de defensa
que asiste al vencedor (art. 18 de la Constitución Nacional); pero ello de ningún modo le otorga el alcance o
status jurídico que otras legislaciones asignan al remedio adhesivo. No hay aquí una intervención explícita del
vencedor, ni un sistema legal que determine cómo y a qué adherir, tampoco se prevé la substanciación del
mentado recurso.
En rigor de verdad, el ganador del pleito no detenta facultad alguna en la Alzada, más que la contestación de
los agravios de su contraria (arts. 265 y 267 del CPCC y arts. 260 y 262 del CPCB)
Esta falta de previsión normativa, determina inexorablemente que frente al apelante principal —en orden a
la reformatio in pejus-, resulten inocuas las consecuencias procesales de este recurso que únicamente cobra vida
en forma tácita o implícita.
El fenómeno que acontece en nuestro medio, de ningún modo importa la incorporación al código
procedimental nacional y provincial del sistema recursivo adhesivo previsto en otros ordenamientos. Tal
pretensión, ha sido enérgicamente desestimada por la jurisprudencia (15).
Por ello para Rivas, esta práctica no configura un verdadero recurso adhesivo, sino un deber impuesto por la
ley al tribunal revisor. Explica el citado autor, que para que este remedio exista, debería haber efectivamente una
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 3
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
expresión de voluntad del vencedor en tal sentido -tal como lo prevén otros códigos-, lo que no ocurre en
nuestras jurisdicciones (16). Y agrego a ello que también debería poder substanciarse el recurso adhesivo con el
apelado principal, so pena de colocarlo en estado de indefensión.
Otros autores como Vargas, dicen que en las legislaciones en las que no está prevista la apelación adhesiva,
la jurisprudencia la admite con otros alcances —muy diferentes a los que en realidad tiene-, asimilándola al
fenómeno conocido como "apelación implícita"(17). Este criterio es sustentado por gran parte de la
jurisprudencia provincial (18).
En mi opinión, lo que se conoce en el ámbito Nacional y en la Provincia de Buenos Aires bajo el ropaje de
"apelación adhesiva", no es otra cosa más que la intervención implícita del vencedor en la Alzada, que consiste -
como vimos-, en la consideración de todas aquellas defensas o argumentos que aquel oportunamente introdujo
en su responde. Pero nada más que ello. De allí, a pretender empeorar la situación del único apelante, hay un
largo y sinuoso camino, que resulta intransitable en nuestro tiempo (art. 242 CPCC y CPCB).
En un interesante trabajo, afirma Díaz Villasuso, que no se advierte cuál es el interés superior que se
protegería si se denegara la apelación adhesiva; más bien —dice-, ocurriría lo contrario, pues no sólo se
desconocería el fin último del instituto, sino que se afectaría el derecho de defensa de quien pretende adherir
(art. 18 de la CN) (19). Sin embargo, este mecanismo forma parte de una correcta praxis judicial que desde
antiguo y uniformemente se viene ejercitando en aras de preservar derecho de defensa del apelado y las
garantías del debido proceso adjetivo (art. 18 CN). No hace falta entonces admitir ni denegar este recurso, pues
su operatividad —en los términos aquí planteados-, dimana con fluidez de las más elementales garantías
constitucionales.
Desde luego, la cuestión impresiona como sencilla pero ciertamente no lo es. Pues una cosa es considerar el
argumento defensivo oportunamente esgrimido para evitar un estado de indefensión del apelado, y otra muy
distinta es modificar aspectos de la sentencia de primera instancia que han quedado firmes, en perjuicio del
apelante principal y a la sazón el único que reconoce nuestro código.
Sabido es que las facultades de los Tribunales de Apelación sufren en principio una doble limitación, la que
resulta de la relación procesal -que aparece en la demanda y contestación- y la que el apelante haya querido
imponerle en el recurso (20).
Por ello, si se prescinde de esta doble limitación y se resuelven cuestiones que han quedado firmes, se estaría
causando agravio a las garantías constitucionales de defensa en juicio y al derecho de propiedad del apelante
principal (arts. 17 y 18 de la CN).
Con acierto dice Juan Carlos Hitters, que el que ataca una providencia jurisdiccional, siempre busca mejorar
su situación en el juicio; por lo que no sería correcto que a través de su propio embate se altere el proveimiento
en su contra, si el agraviado no se ha opuesto (21).
En nuestro país, la figura de la reformatio in pejus ha sido receptada por la Corte Federal y demás tribunales
inferiores, siendo actualmente un postulado indiscutible del proceso civil, con rango constitucional (arts. 17 y 18
de la CN). Tal principio establece un límite que no puede ser alterado, ni siquiera al tratar las defensas
articuladas por el vencedor en la instancia de origen, pues para mejorar los alcances de lo decidido en el fallo
prístino, debe haber recurso del agraviado en los términos del artículo 242 del CPCC y CPCB. Así lo entiende la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (22).
Es decir, los Tribunales de Alzada tienen que tratar las defensas no llevadas a su seno por el vencedor, pero
con el límite de no alterar con ello lo decidido en beneficio de la apelada. En todo caso, habrá de confirmarlo,
pues para mejorar o modificar la sentencia en provecho de quien triunfó en la litis, éste debe haber interpuesto
los meandros impugnativos correspondientes (arg. art. 242 del CPCC y CPCB). No existiendo éstos, deviene
improcedente tal reforma.
Explican Azpelicueta y Tessone, que en las legislaciones que prevén la apelación adhesiva, éste podría
configurar el modo de obtener una reforma en perjuicio del apelante (23). Pero hay que tener en cuenta, que
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 4
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
tales ordenamientos facultan al vencedor a adherir expresamente al recurso de la contraria, asignándole
facultades para hacerlo con relación a todos y cada uno de los aspectos que hayan causado agravio al vencido -
se discute en doctrina sobre la posibilidad de exceder ese marco-. A partir de entonces, se tiene por impetrado el
recurso adhesivo, el cual se sustancia, en resguardo del derecho de defensa del apelante principal (art. 18 CN).
Por ejemplo, El artículo 372 Código Procesal Civil de la Provincia de Córdoba, reza: "De la expresión de
agravios se correrá traslado por diez días al apelado para que conteste y, en su caso, adhiera al recurso. De la
adhesión se correrá traslado al apelante por igual plazo". De ello se deduce que la oportunidad de interposición
de la apelación adhesiva es al momento de contestar el recurso del contrario, es decir al tiempo de confutar los
agravios vertidos por el apelante principal; y asimismo, que a los fines de respetar el contradictorio, se le corre
traslado al apelante principal para que controvierta los agravios vertidos en la vía adhesiva.
Nada de ello está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni en el de la Provincia de
Buenos Aires, donde el instituto, al no estar reglado, se configura como un deber legal impuesto al Tribunal del
Alzada y no como una facultad del vencedor para modificar lo decidido en la anterior instancia.
Si bien podría sostenerse que la reformatio in pejus, sólo prohíbe que el recurso "propio" perjudique al
impugnante -mientras que la apelación adhesiva, sería un recurso planteado por el adversario (24)-, entiendo que
tal criterio no podría ser aplicable entre nosotros, ya que controvierte los más elementales principios rectores de
nuestro ordenamiento procesal, a saber: congruencia, interés para apelar, defensa en juicio, intangibilidad de las
sentencias firmes, prohibición de reformar la sentencia en perjuicio del único apelante, derecho de propiedad,
etc (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 242 y 277 del CPCC, 242 y 272 del CPCB y arts. 17 y 18 de la CN).
En nuestro análisis, la apelación adhesiva se limita entonces a la consideración por el tribunal revisor, de
todas aquellas defensas —entendidas éstas como excepciones- y demás argumentos estratégicos oportunamente
introducidos por el vencedor en su pieza introductoria, siendo improcedente abordar cualquier otra cuestión que
pudiera exceder dicho marco, aunque haya sido efectivamente atacada por el vencido en su expresión de
agravios.
De otro modo, se otorgaría al tribunal de segundo grado una competencia de la que en realidad carece,
atento que la instancia se abrió sólo respecto a las materias incluidas en el recurso principal. Nuestros códigos
no admiten una interpretación diversa de la cuestión.
Desde mi perspectiva, no sería posible ampliar el radio de acción del instituto, ni admitir interpretaciones
arbitrarias, parciales o antojadizas de postulados establecidos en otros ordenamientos, por la vía analógica. No
hay ley que regule semejante faena, por lo que ha de tildársela de impropia en la praxis judicial.
Sabido es que la exégesis de cualquier norma, debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu (25).
Del mismo modo, una interpretación normativa por vía analógica, debe guardar coherencia con el sistema
procesal vigente, y si lo controvierte, sencillamente no puede aplicarse.
En definitiva, el camino señalado puede no ser el más justo, pero es el único posible para no quebrantar las
reglas del debido proceso, que en su sentido adjetivo, constituye un standard o pauta para apreciar la validez
constitucional de los actos procesales lato sensu.
De consuno, sin perjuicio de la amplia y flexible visión que he propiciado siempre en orden a la
interpretación de ciertas cuestiones procesales, creo que en este particular caso la interpretación no puede ser
otra que la apuntada (26).
III.-a) El carácter subsidiario del instituto
El general, se entiende que el recurso de apelación adhesivo tiene carácter netamente subsidiario respecto de
la apelación principal -del vencido-; ello implica que si esta última no se interpone o fuere desestimada por
cualquier causa sobreviniente, la vía recursiva adhesiva quedaría sin ningún efecto (27). Esto parecería ser una
consecuencia lógica del término que signa este recurso, pues deviene claro que no se puede adherir a algo que
no existe.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 5
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
En algunos digestos, se prevé expresamente la facultad de adherir al recurso del contrario y, una vez ejercida
esta facultad —se ha interpretado-, que el recurso adhesivo adquiere autonomía, pudiendo incluso subsistir
aunque el apelante principal desista luego de su vía impugnativa (28). Pero como en nuestro Código Procesal,
no está prevista la posibilidad o potestad de adherir a la apelación principal, su vida queda supeditada
inexorablemente a la vigencia de este último recurso.
III.- b) Es innecesario replantear las defensas
En los diversos ordenamientos que regulan el instituto de la apelación adhesiva, no hay acuerdo sobre la
obligación de "adherir" expresamente al recurso de la contraria, pero en la jurisdicción Nacional y Provincial
Bonaerense, ninguna obligación en tal sentido puede imponérsele al vencedor, habida cuenta que no existe
sanción legal para el supuesto de la no contestación de los agravios (args. arts. 267 del CPCC y 260 del CPCB).
Tal circunstancia entonces, no puede hacer presumir el abandono de las defensas anteriormente invocadas por
aquél.
El criterio recién apuntado, es sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su par de la
Provincia de Buenos Aires, para quienes la Cámara, debe abordar sin ninguna petición del triunfador, todas las
defensas que éste puso sobre el tapete en el momento procesal oportuno (29).
Y ello no comporta una reformatio in pejus -como sostiene Fassi (30)- pues tales argumentaciones pueden
no haber sido abordadas por el juez de grado, y si en la cámara se omitieran, se estaría perpetuando la
indefensión del apelado (art. 18 CN).
La buena práctica forense aconseja —no obstante lo dicho-, que al responder los agravios de la parte
vencida, se reediten las defensas oportunamente interpuestas —pudiendo incluso el apelado abonar su posición
con las pruebas que se hayan colectado en la causa-, pues es éste el momento estratégicamente más eficaz, para
hacerlo (31).
Pero si el vencedor no lo hace, por desidia o desinterés, ninguna sanción puede aplicársele y debe el Tribunal
ad quem -de todas formas-, considerar los argumentos y defensas que oportunamente aquel introdujo en la litis.
IV. Breve reflexión final
La parte que no apela del fallo y se conforma con él —aunque no le fuere del todo favorable-, lo hace quizá
por creer preferible terminar de una vez el litigio. Pero se ha entendido que lo hace bajo la implícita condición
de que su contendiente tampoco apele y se avenga a cumplir la sentencia.
Pero desde el momento en que el contrario se alza contra el fallo de primera instancia y renueva la litis,
resulta fallida la implícita condición a que me referí. Se ha abierto una nueva discusión por obra de uno de los
contrincantes, y es equitativo y justo que el Tribunal de Alzada se avenga a considerar los argumentos
defensivos o excepciones que hubiere opuesto el vencedor al responder.
Se trata ello de una derivación lógica del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) que se conoce en nuestro
ámbito con el —incorrecto- nombre de "apelación adhesiva".
Sin embargo, en los Códigos Procesales Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires,
esta figura no está reglada, pero su aplicación -acotada estrictamente a las defensas y demás argumentos
esgrimidos por el vencedor en su responde-, se advierte en ambas jurisdicciones desde hace muchos años, sin
que haya sido menester otorgarle tal ropaje, pues su operatividad dimana con fluidez de los principios generales
del proceso y en especial de la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la CN).
Ello no significa más que la intervención implícita del vencedor en la segunda instancia, o lo que algún
publicista denomina "apelación implícita", lo que sella adversamente cualquier pretensión de reformatio in pejus
sobre el único apelante que reconoce nuestro código, para quien -en definitiva-, resultarán inamovibles todas
aquellas cuestiones que hayan quedado firmes en la sentencia de grado.
La figura en estudio en el ámbito nacional y en la Provincia de Buenos Aires, cobra vida sólo implícitamente
y se configura como un deber impuesto al Tribunal de Alzada; no como una potestad del vencedor con aptitud
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 6
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
suficiente para modificar aspectos firmes del fallo atacado. Para ello deberán interponerse los meandros
impugnativos correspondientes en los términos del artículo 242 del CPCC y CPCB respectivamente.
Si bien es cierto que en los ordenamientos que regulan la apelación adhesiva, éste podría ser el camino para
obtener una reforma en perjuicio del único apelante —como lo afirman los doctores Azpelicueta y Tessone-, tal
consecuencia procesal deviene inaceptable en nuestro medio, precisamente, porque no existe una ley que regule
el recurso adhesivo.
Nuestros códigos procedimentales (CPCC y CPCB), no establecen el tiempo, la forma, ni el modo de
interponer este remedio -tampoco sus alcances y consecuencias-; circunstancia que como es obvio, veda toda
posibilidad de ampliar el radio de acción supra apuntando.
En estas condiciones, resulta contrario a la buena práctica jurídica, adoptar soluciones analógicas, parciales y
antojadizas de otros ordenamientos; ello sólo daría como consecuencia una anarquía judicial en la materia. Por
el contrario, la solución ha de encontrarse —como vimos-, en los principios generales del proceso y en la
coherencia del sistema procesal vigente; sólo así se podrá garantizar en plenitud el legítimo ejercicio del derecho
de defensa de los justiciables.
Que así sea.
(1) Cámara de Apelación Civil y Comercial de Santa Fe, sala I, 22/2/91, "in re": "Sancor Coop. Seguros Ltda. c.
Ingaramo, Armando s/ordinario", Z, 8-R-1100.
(2) La apelación adhesiva estaba regulada en el artículo 216 de la derogada ley 50 (Adla, 1852-1880, 391).
Actualmente es tratada por los ordenamientos procesales de distintas provincias tales como Córdoba, Mendoza,
Santa Fe y Jujuy; también en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, en Brasil, y Francia, entre otros países.
(3) CSJN, Fallos, v. 193, pág. 408; v. 253, p. 463; v. 256, p. 434; v. 260, p. 202, citado por Hitters, Juan Carlos
en Técnica de los Recursos Ordinarios, Librería Editorial Platense, La Plata, 2000, pág. 421.
(4) Ver por ejemplo: SCBA, C 99308 S 17-6-2009; SCBA, C 92745 S 17-12-2008; CC0000 JU 42273 RSD-
274-48 S 30-10-2007; CC0001 QL 10932 RSD-74-8 S 11-11-2008; CC0002 MO 34864 RSD-45-96 S 12-3-
1996; CC0001 SM 53556 RSD-249-4 S 8-7-2004, CC0202 LP 105987 RSD-178-6 S 17-8-2006; CC0001 ME
109061 RSD-172-4 S 7-10-2004; CC0002 AZ 36924 RSD-6-96 S 18-3-1996; CC0000 TL 8133 RSD-15-61 S
12-8-1986; entre otros, todos extraídos de JUBA Online. (http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(5) Vicente y Cervantes José, Tratado Histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia
civil, t. IV, p. 35, Ed. Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, Madrid, 1858. Antes de Justiniano, el sistema
recursivo era exclusivamente personal, es decir que el superior solo conocía de los agravios denunciados por el
apelante, y por tanto el apelado nunca podía esperar una reforma a su favor, salvo que también apelara la
sentencia. Pero en el siglo VI Justiniano, imbuido de un sentido de justicia, sustituye el principio de la
personalidad del recurso por el de la comunidad, a través de la constitución de la Ampliorem, donde se daba la
oportunidad al apelado que hubiese dejado transcurrir el término para apelar, que solicitara la reforma del fallo.
Esto incluso lo podía hacer el juez oficiosamente. Lo que pretendía -abandonando una concepción
exclusivamente privatística- era equiparar la situación del apelante y el apelado (Loreto, Luis, "Adhesión a la
apelación", Ediciones Gráficas Medi C.A., Caracas, Venezuela, pág. 7).
(6) VARGAS, Abraham Luis, en Recurso de apelación adhesiva. Lectura y virtualidades de una sentencia
ejemplar. Publicado en LLLitorial, 1999-141.
(7) COUTURE, Eduardo, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" 3° Ed. póstuma Depalma, Buenos Aires,
1958, págs. 300/301.
(8) Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, extraído de la página web
http://www.rae.es/rae.html.
(9) MORELLO, PASSI LANZA, SOSA, BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Editorial Platense, Vol. III, pág. 364.
(10) CSJN, 13/06/89, La Ley, 1989-E, 773, citado por Fenochietto, Carlos Eduardo en Código Procesal Civil y
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 7
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado, Editorial Astrea, Buenos Aires
2006, pág. 294.
(11) España, Brasil y Francia —entre otros ordenamientos- contemplan actualmente el instituto. Italia y
Alemania lo regularon anteriormente. Ver al respecto BARBOSA MOREIRA, José Carlos en Comentarios ao
Código de Proceso Civil, Editora Forense, Río de Janeiro, Brasil 1982, pág. 350 y cctes, citado por Hitters, Juan
Carlos en op. cit. pág. 412/413.
(12) PALACIO, Lino E., en Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, t. V, pág.
466/467.
(13) PONCE, Carlos Raúl., "La apelación adhesiva e incidental", publicado en LA LEY 1987-A, 1093 - LLP
1987, 233.
(14) Esta es la doctrina de la SCBA en distintos Acuerdos. Vgr, SCBA, Ac. 32560 S 26-2-1985, en AyS 1985-I-
141 - JA 1986-I, 552 - DJBA 1985-129, 689; SCBA, Ac. 35610 S 9-6-1987, en AyS 1987-II-253; SCBA, Ac.
40003 S 11-10-1988, en AyS 1988-III-686; SCBA, Ac. 43829 S 11-6-1991, en AyS 1991-II-114; SCBA, Ac.
42271 S 17-3-1992, en AyS 1992 I, 358; SCBA, Ac. 53029 S 7-6-1994, en AyS 1994 II, 494; SCBA, Ac. 56034
S 4-7-1995, en AyS 1995 II, 760, entre muchos otros. Todos los sumarios fueron extraídos de Juba Online
(http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(15) CC0102 MP 118489 RSD-408-1 S 29-11-2001, Sumario extraído de la base Juba Online
(http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(16) RIVAS, Adolfo Armando, en Tratado de los recursos ordinarios y el proceso en las instancias superiores,
Editorial Abaco, Buenos Aires 1991, t. I, pág. 251.
(17) FALCON, Enrique, en Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Editorial Abeledo Perrot, Buenos
Aires 1983, t. II, pág. 388/389.
(18) SCBA, Ac 56034 S 4-7-1995, en AyS 1995 II, 760; SCBA, Ac 52049 S 17-10-1995, en AyS 1995 III, 823;
SCBA, Ac 70060 S 18-4-2001, SCBA, Ac 81521 S 3-3-2004; SCBA, Ac 91546 S 29-11-2006; SCBA, C 98059
S 7-5-2008; SCBA, C 101860 S 11-3-2009; SCBA, C 99315 S 25-3-2009; CC0002 AZ 36924 RSD-6-96 S 18-
3-1996; CC0001 SM 53556 RSD-249-4 S 8-7-2004; CC0000 JU 42273 RSD-274-48 S 30-10-2007; Sumarios
extraídos de la base Juba Online (http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(19) En España, la apelación adhesiva es autónoma o independiente de la principal, pues se otorga la
posibilidad de ejercitarla aun cuando se desista del recurso principal antes de haber expresado agravios. Al
notificársele el desistimiento a la contraria, ésta puede oponerse interponiendo apelación adhesiva, y en ese
caso, solo la alzada conocerá del recurso adhesivo, por lo que se advierte su total independencia (conf. arts. 846
al 849 (24) de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española).
Sobre este particular carácter de la apelación adhesiva, ver comentario de Mariano A., Díaz Villasuso,
"Apelación adhesiva. En torno a la posibilidad de reeditar una apelación principal perjudicada", Publicado en
LLC 2006-1219 y en La Ley Online.
(20) SCBA, Ac. 33462 S 23-4-1985, AyS 1985 I, 497; SCBA, Ac. 41243 S 6-3-1990; SCBA, Ac. 43417 S 13-8-
1991, AyS 1991-II-755; SCBA, Ac. 48853 S 10-8-1993; SCBA, Ac. 49959 S 31-5-1994, AyS 1994 II, 388;
SCBA, Ac. 53490 S 7-2-1995, AyS 1995 I, 22; SCBA, Ac. 55625 S 9-4-1996, SCBA, Ac. 64408 S 11-6-1998,
SCBA, Ac. 77462 S 12-9-2001; SCBA, Ac. 76885 S 9-10-2003, SCBA, Ac. 90993 S 5-4-2006; SCBA, Ac.
93036 S 14-2-2007; SCBA, C 90076 S 29-12-2008; SCBA, C 101242 S 15-4-2009, JUBA Online
(http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(21) Hitters, Juan Carlos, en op. cit. pág. 131.
(22) SCBA, Ac., 2078 del 07/05/2008, Causa N° 98.059 caratulada "Pasadore de Mónaco, Sara (s/suc) c/
Santamaría, Silvia Esther s/ Nulidad de boleto de compraventa", JUBA Online
(http://www.scba.gov.ar/jubanuevo/integral.is).
(23) Azpelicueta, Juan José y Tessone, Alberto, en La alzada, poderes y deberes, Editorial Librería Platense, La
Plata, 1993, pág. 169.
(24) Argumento extraído del voto del doctor Armando Segundo Andruet (h), integrante de la Sala Contencioso
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en autos "Ochoa Aldo Rubén c. Estado Provincial -
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 8
Documento
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación", Sent. N° 88 de fecha 06/12/05 (Zeus Cba. N° 188, p. 141, citado
por Mariano Díaz Villas uso, en Apelación adhesiva. En torno a la posibilidad de reeditar una apelación
principal perjudicada, Publicado en LLC 2006-1219
(25) Negrete de Alonzo, en Los acreedores laborales en el proceso concursal, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág.
122.
(26) Ver trabajos de mi autoría v.gr., Alcances y objetivos de la acción meramente declarativa, publicado en
Doctrina Judicial. 11/02/2009, pág. 300; Vencimiento de plazo de gracia, publicado en Doctrina Judicial,
23/05/2007, pág. 250; Flexibilización del principio de congruencia. Aplausos para una acertada disidencia,
publicado en El Dial Express, 28/02/2006; entre otros.
(27) Así lo establece por ejemplo, el artículo 139 del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza, que dice:
"Cuando por cualquier causa no llegue a abrirse la instancia para el primer apelante, la adhesión quedará sin
efecto".
(28) DIAZ VILLASUSO, Mariano A., Apelación adhesiva. En torno a la posibilidad de reeditar una apelación
principal perjudicada, Publicado en: LLC 2006-1219.
(29) CSJN, Fallos 190:318; SCBA, Ac. 24.929 y Ac. 32.109 del 10/05/83, citado por Hitters, Juan Carlos en op.
cit. pág. 423.
(30) FASSI, Santiago, en Límites de los poderes del tribunal de segunda instancia, publicado en La Ley v. 56,
pág. 635.
(31) Ver sobre este tema, trabajo de mi autoría titulado Una nueva visión sobre los poderes de la Alzada, la
congruencia y los argumentos del vencedor, publicado en El Dial Express, 28/11/2006.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
© Thomson Reuters Información Legal 9
También podría gustarte
- Derecho A Pensión y Uniones ConvivencialesDocumento9 páginasDerecho A Pensión y Uniones Convivencialessuyai1599Aún no hay calificaciones
- Caducidad de Instancia y Sentencia Pendiente de Notificación LÓPEZ MESADocumento13 páginasCaducidad de Instancia y Sentencia Pendiente de Notificación LÓPEZ MESAGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- La Corte Suprema y El Derecho Aplicable A Las Donaciones de Inmuebles Al Estado - CassagneDocumento10 páginasLa Corte Suprema y El Derecho Aplicable A Las Donaciones de Inmuebles Al Estado - CassagneGuido Sebastián EnríquezAún no hay calificaciones
- Pets TopografiaDocumento11 páginasPets TopografiaAnonymous u4LJY3100% (2)
- Rubrica FRISODocumento2 páginasRubrica FRISObeatriz38% (8)
- TR Laley Ar Doc 3424 2009Documento7 páginasTR Laley Ar Doc 3424 2009Clarisa BorguezAún no hay calificaciones
- CSJN Hotelera Rio de La PlataDocumento13 páginasCSJN Hotelera Rio de La PlataAlejandro Martin CaramellaAún no hay calificaciones
- 05 FALLO ANZORREGUY C FRIGORIFICO CERVANTESDocumento3 páginas05 FALLO ANZORREGUY C FRIGORIFICO CERVANTESNatalia Laura SandonatoAún no hay calificaciones
- Judkovsky Pablo 2013Documento6 páginasJudkovsky Pablo 2013Alejandra PerezAún no hay calificaciones
- CSJN Oponibilidad Límite Cobertura A DamnificadoDocumento11 páginasCSJN Oponibilidad Límite Cobertura A DamnificadoAb CórdobaAún no hay calificaciones
- LL Heredero ÚnicoDocumento7 páginasLL Heredero Únicorocio moralesAún no hay calificaciones
- La Cesión de Derechos Posesorios-Ventura GBDocumento13 páginasLa Cesión de Derechos Posesorios-Ventura GBricardo muruagaAún no hay calificaciones
- Certezas y Fábulas de La Responsabilidad Por Productos - Méndez AcostaDocumento27 páginasCertezas y Fábulas de La Responsabilidad Por Productos - Méndez AcostaBelén VetteseAún no hay calificaciones
- Fideicomiso - LisoprawskiDocumento21 páginasFideicomiso - LisoprawskiLucila DebesaAún no hay calificaciones
- GUARDIOLA La Prescripción Adquisitiva en Las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho CivilDocumento15 páginasGUARDIOLA La Prescripción Adquisitiva en Las XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civilgisela gomezAún no hay calificaciones
- La Hora Del Procedimiento Monitorio. La Bienvenida Implementación en La Provincia de Entre Ríos de Una Estructura Procesal Con Siglos de Vigencia.Documento21 páginasLa Hora Del Procedimiento Monitorio. La Bienvenida Implementación en La Provincia de Entre Ríos de Una Estructura Procesal Con Siglos de Vigencia.Suscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- Roly FarDocumento5 páginasRoly FarRhit EnderAún no hay calificaciones
- Deberes No Jurídicos en El Matrimonio e Improcedencia de Pagar Compensaciones o IndemnizacionesDocumento14 páginasDeberes No Jurídicos en El Matrimonio e Improcedencia de Pagar Compensaciones o IndemnizacionesNANCYAún no hay calificaciones
- Derecho de Opcion - Doctrina - SabeneDocumento13 páginasDerecho de Opcion - Doctrina - SabenerocioAún no hay calificaciones
- Límites A La Declaración de Inconstitucionalidad de OficioDocumento19 páginasLímites A La Declaración de Inconstitucionalidad de OficioLautaro Cristhian WICKYAún no hay calificaciones
- CNCiv, Sala H, 26-02-2020Documento11 páginasCNCiv, Sala H, 26-02-2020Emmanuel L BAún no hay calificaciones
- La Prueba en Los Procesos de FamiliaDocumento18 páginasLa Prueba en Los Procesos de FamiliaDiego GonzalezAún no hay calificaciones
- Accion Directa de Inconstitucionalidad Rio NegroDocumento17 páginasAccion Directa de Inconstitucionalidad Rio NegrojuanjoAún no hay calificaciones
- La Necesidad de Modificar La Ley de SegurosDocumento19 páginasLa Necesidad de Modificar La Ley de SegurosrenzoAún no hay calificaciones
- DONACION CCC (Falta de Aceptacion de La Oferta) 2016 AlumnosDocumento5 páginasDONACION CCC (Falta de Aceptacion de La Oferta) 2016 AlumnosArnaldo SayagoAún no hay calificaciones
- Kielma Repos y Apela en Subsidio y Posibilidad de Hacer Jugar La Apelacion Como DirectaDocumento6 páginasKielma Repos y Apela en Subsidio y Posibilidad de Hacer Jugar La Apelacion Como Directaralcala2123Aún no hay calificaciones
- Cosmos Libros S.R.L. C. Lieutier, José RogelioDocumento4 páginasCosmos Libros S.R.L. C. Lieutier, José RogelioRhit EnderAún no hay calificaciones
- 2.1. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC.Documento31 páginas2.1. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC.Federico VieyraAún no hay calificaciones
- Pérez Gimenez, Pablo Las Sanciones Conminatorias o Astreintes Un Análisis Doctrinario ActualDocumento21 páginasPérez Gimenez, Pablo Las Sanciones Conminatorias o Astreintes Un Análisis Doctrinario ActualPablo GianellaAún no hay calificaciones
- Borda Lesion SubjetivaDocumento3 páginasBorda Lesion Subjetivamartin Lopez SaubidetAún no hay calificaciones
- LL Ejercicio Derechos Societarios-MedinaDocumento6 páginasLL Ejercicio Derechos Societarios-Medinarocio moralesAún no hay calificaciones
- Convenciones Matrimoniales - FernándezDocumento12 páginasConvenciones Matrimoniales - FernándezCarolina CarracedoAún no hay calificaciones
- CNCiv, Sala K, 29-05-2006Documento9 páginasCNCiv, Sala K, 29-05-2006Emmanuel L BAún no hay calificaciones
- Convenciones Matrimoniales - BassetDocumento16 páginasConvenciones Matrimoniales - BassetVictoriaAún no hay calificaciones
- Doctrina Pascual AlferilloDocumento29 páginasDoctrina Pascual AlferilloLucia PontoniAún no hay calificaciones
- Concursabilidad e Insolvencia Del Consorcio de Propiedad Horizontal y Responsabilidad de Los PropietariosDocumento18 páginasConcursabilidad e Insolvencia Del Consorcio de Propiedad Horizontal y Responsabilidad de Los PropietariosSilvina RodriguezAún no hay calificaciones
- 04 JurisprudenciaDocumento12 páginas04 JurisprudenciaMariana TorresAún no hay calificaciones
- STIGLITZ Artículo Normativa Inconstitucional Sobre Cláusulas AbusivasDocumento9 páginasSTIGLITZ Artículo Normativa Inconstitucional Sobre Cláusulas AbusivasSparta KellyAún no hay calificaciones
- Lorenzetti - Notas para Una Teoria de La Obligación de HacerDocumento11 páginasLorenzetti - Notas para Una Teoria de La Obligación de HacerjuliaAún no hay calificaciones
- CSJN Méndez, Nancy N.Documento6 páginasCSJN Méndez, Nancy N.francomattiello17Aún no hay calificaciones
- Bianchi - PrecedenteDocumento30 páginasBianchi - PrecedenteLaura MagistrisAún no hay calificaciones
- Hechos Nuevos, Sobrevinientes, Nuevos Hechos y Nuevos DocumentosDocumento35 páginasHechos Nuevos, Sobrevinientes, Nuevos Hechos y Nuevos DocumentosSuscripciones SuscripcionesAún no hay calificaciones
- La Inconstitucionalidad de La Prohibición de Matrimonio Entre Parientes (Gil Dominguez, 2017)Documento3 páginasLa Inconstitucionalidad de La Prohibición de Matrimonio Entre Parientes (Gil Dominguez, 2017)rodriguezl.anapilarAún no hay calificaciones
- El Mantenimiento de Los Bienes Estatales y La Responsabilidad Del Estado REDA OficialDocumento16 páginasEl Mantenimiento de Los Bienes Estatales y La Responsabilidad Del Estado REDA OficialMatías RojoAún no hay calificaciones
- Guahnon Juicio de AlimentosDocumento15 páginasGuahnon Juicio de AlimentosMaría Emilia SáenzAún no hay calificaciones
- @USINA JURIDICA - La Inconstitucionalidad de La Opción en Materia de Infortunios LaboralesDocumento13 páginas@USINA JURIDICA - La Inconstitucionalidad de La Opción en Materia de Infortunios Laboralesluis ignacio ceferino arroquigarayAún no hay calificaciones
- El Abogado NegociadorDocumento7 páginasEl Abogado NegociadorAndrea Jara100% (1)
- Spissoto, Ley Mas Veninga Ley 27430Documento5 páginasSpissoto, Ley Mas Veninga Ley 27430Alejandra PerezAún no hay calificaciones
- Tarjeta de Credito MurilloDocumento3 páginasTarjeta de Credito MurilloTomas Benjamin Estrada BrilloAún no hay calificaciones
- Fernandez Arias, CSDocumento14 páginasFernandez Arias, CSmarcosgregoriocernadas1990Aún no hay calificaciones
- Reflexiones en Torno Al Sistema de Invalidez de Los Actos Administrativos CassagneDocumento18 páginasReflexiones en Torno Al Sistema de Invalidez de Los Actos Administrativos CassagneRominacardenas9Aún no hay calificaciones
- AlarvoxDocumento3 páginasAlarvoxAlfredo CerrottaAún no hay calificaciones
- Legitimidad Del Reconoc. para ImpugnarDocumento7 páginasLegitimidad Del Reconoc. para Impugnarsheila.ledesma.ubaAún no hay calificaciones
- La Imparcialidad e Independencia Como Dogma Del ArbitrajeDocumento17 páginasLa Imparcialidad e Independencia Como Dogma Del Arbitrajejere251185Aún no hay calificaciones
- Piedecasas Dirección Del Proceso Artículo La Ley 2Documento17 páginasPiedecasas Dirección Del Proceso Artículo La Ley 2jdbcc6qw4qAún no hay calificaciones
- El Concurso y La Quiebra Del Comerciante No Matriculado y de La Sociedad IrregularDocumento5 páginasEl Concurso y La Quiebra Del Comerciante No Matriculado y de La Sociedad IrregularLuis Bustos SequeiraAún no hay calificaciones
- Fallo Reef C CIA Gral de CombustiblesDocumento27 páginasFallo Reef C CIA Gral de Combustiblescarlos caraccioloAún no hay calificaciones
- La Audiencia Preliminar en El Proceso Civil (Falcón)Documento12 páginasLa Audiencia Preliminar en El Proceso Civil (Falcón)Joaquin BarralesAún no hay calificaciones
- LL Indivisià N Post Rã©gimenDocumento4 páginasLL Indivisià N Post Rã©gimenrocio moralesAún no hay calificaciones
- CSJN. Fallo ViñasDocumento3 páginasCSJN. Fallo Viñasvanesasandra34Aún no hay calificaciones
- Caso PráCtico Nro. 1 Fuentes Del DerechoDocumento9 páginasCaso PráCtico Nro. 1 Fuentes Del Derechorocio.gio2513Aún no hay calificaciones
- La Gráfica de La Pirámide de Población Es Uno de Los Elementos Imprescindibles para Conocer Su EstructuraDocumento2 páginasLa Gráfica de La Pirámide de Población Es Uno de Los Elementos Imprescindibles para Conocer Su EstructuraEstherOrtsSanchisAún no hay calificaciones
- El Robot Des Program AdoDocumento13 páginasEl Robot Des Program AdoAugusto Caballero0% (1)
- Guia Del ACE3 Medico - Division Especial Cerberus DECDocumento16 páginasGuia Del ACE3 Medico - Division Especial Cerberus DECLira CardonaAún no hay calificaciones
- Ago15 - 01 - Saludo Inicial - Monseñor Alberto OjalvoDocumento3 páginasAgo15 - 01 - Saludo Inicial - Monseñor Alberto OjalvoCesar LondoñoAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Estado de AnimoDocumento1 páginaTrastornos Del Estado de AnimoMynor Eduardo LópezAún no hay calificaciones
- Suelo Cemento Parte 1 IMCYCDocumento5 páginasSuelo Cemento Parte 1 IMCYCtraokenAún no hay calificaciones
- 6°-G4 Texto Expositivo - Lengua Castellana y Lectura CríticaDocumento5 páginas6°-G4 Texto Expositivo - Lengua Castellana y Lectura CríticaJonathan serranoAún no hay calificaciones
- Ap4494 2014 (44181)Documento9 páginasAp4494 2014 (44181)Carlo'sJulioTorre'sAún no hay calificaciones
- LorcaDocumento24 páginasLorcaChloe MoyaAún no hay calificaciones
- Actividad Revolución Rusa 1917Documento2 páginasActividad Revolución Rusa 1917José Miguel Fernández ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Derecho Laboral en Sus PrincipiosDocumento29 páginasDerecho Laboral en Sus PrincipiosDerick MansillaAún no hay calificaciones
- Ebook Pasos para Tejer AmigurumisDocumento12 páginasEbook Pasos para Tejer AmigurumisELIANA DELGADO100% (1)
- Analizar Las Diferencias Entre El Curriculo Abierto y Curriculo CerradoDocumento6 páginasAnalizar Las Diferencias Entre El Curriculo Abierto y Curriculo CerradoJuanca MaturanaAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Ejercicios y Practicas LinuxDocumento59 páginasCuaderno de Ejercicios y Practicas LinuxSergio Sanchez83% (6)
- 5° Com Que Es Una ExposicionDocumento2 páginas5° Com Que Es Una ExposicionMARIA OCHOA VELAZCOAún no hay calificaciones
- Cobb Douglas y Caso EspañolDocumento13 páginasCobb Douglas y Caso EspañolDiegoAún no hay calificaciones
- Alcala Briseno Ricardo IvanDocumento80 páginasAlcala Briseno Ricardo IvanBethsy AlfonsoAún no hay calificaciones
- Tendencias de La Educación FísicaDocumento9 páginasTendencias de La Educación FísicaErwi AlbinoAún no hay calificaciones
- Especificaciones Tecnicas EspecificasDocumento40 páginasEspecificaciones Tecnicas EspecificasJer CgAún no hay calificaciones
- Modelo DiscusionDocumento64 páginasModelo DiscusionCleto de la TorreAún no hay calificaciones
- Cap 22Documento12 páginasCap 22Sebastián RockAún no hay calificaciones
- Ejercitación Múltiple Opción - Lengua Castellana - RESPUESTASDocumento13 páginasEjercitación Múltiple Opción - Lengua Castellana - RESPUESTASGabriela AlmadaAún no hay calificaciones
- La AnectodaDocumento14 páginasLa AnectodaCRISTELAún no hay calificaciones
- Basadre Programacion Tecnica PresupuestalDocumento3 páginasBasadre Programacion Tecnica Presupuestalandres0469Aún no hay calificaciones
- Modelo de Formacion Docente Basado en La Teoria de La ActividadDocumento39 páginasModelo de Formacion Docente Basado en La Teoria de La ActividadConstantino Tancara100% (1)
- Boletin Homa 84Documento20 páginasBoletin Homa 84JORGE RIVERAAún no hay calificaciones
- 09 - Forma de La DistribuciónDocumento23 páginas09 - Forma de La DistribuciónManuel MonteroAún no hay calificaciones
- Metodo IntegraDocumento1 páginaMetodo IntegraMire100% (1)