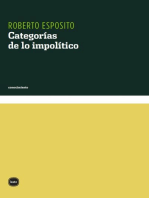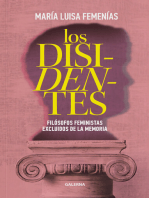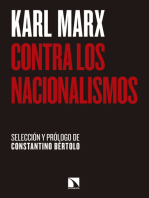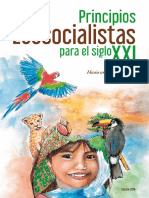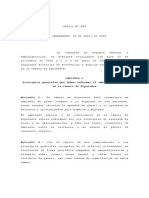Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
60 Años de Peronismo
Cargado por
Florencia Eva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasTítulo original
60 años de peronismo
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginas60 Años de Peronismo
Cargado por
Florencia EvaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
El peronismo perpetuo
Horacio González
A más de sesenta años de su fundación, más allá de sus nombres sucesivos o
simultáneos y de su fortuna política por momentos adversa, el peronismo perdura. La
memoria de muchos partidos contemporáneos –aglutinados a veces, en torno a hechos
dramáticos, de escritos iniciadores de índole filosófica, y casi siempre de
personalidades fuertes y de textos pedagógicos no por difusos menos efectivos-, puede
pervivir sobre la base de un anacronismo que sus críticos ven como un molesto
cenotafio pero que a veces sorprende renaciendo de sus cenizas. Es que la perduración
es siempre la potencialidad dormida del cenotafio. Gramsci, analizando esa cuestión de
las “cenizas” de una memoria política, había estudiado la necesaria asincronía que hay
entre los hechos sociales nuevos y el derecho de los últimos fieles del panteón de
reunirse en torno a vestigios y laboriosas supervivencias. No se abandonan así nomás
palabras adquiridas.
Las viejas enseñanzas del historicismo –quizás considerado como una custodia
del momento resplandeciente de un origen, de algún primitivo llamado aglutinante-
pueden servir aquí para explicar que desvaídos cenáculos conmemorativos cuiden de
recuerdos que pudieron ser, un siglo antes, revolucionarios. Y que ocasionalmente, en la
leyenda de la refundación, una decrepitud que solo sería “pensionista de la historia”,
podría convertirse en la piedra de espera de un renacimiento.
Con el peronismo, que algo de todo esto sabe, hay que mencionar sin embargo
que es un movimiento muy “escrito”. Mojón privilegiado de su orgullo fue la
“doctrina”, que consta de versículos, sentencias, proverbios, inscripciones y jaculatorias,
que con el tiempo se reveló –a pesar de su voluntad de inerte escritura marmórea-,
fuente de tantos dispares ejercicios de interpretación. Es que su ensambladura
heterogénea y dispar admitía que cada intérprete desprendiera un bloque particular del
rompecabezas, sin que éste perdiera su condición de evangelio.
Es que eso es un evangelio, la imposibilidad de dotar de un centro conceptual a
una colección de premisas de distinto alcance y de disímil calidad de abstracción. En el
conocidísimo caso de las veinte verdades del peronismo –un momento de fijación del
texto oficial hacia 1950-, se conjugaba eventuales conceptos clásicos de la teoría
política, mezclados en distintas retahílas tomadas de un inagotable santoral laico.
El yacimiento citable del peronismo, hasta hoy, como sabemos, es muy vasto. La
doctrina no tiene centro, es permanentemente ramificable, proliferante. Su expansión es
voraz, admite la cita irónica y aún la reprobatoria. En verdad, al citarse un enunciado de
la “doctrina”, extrayéndolo e independizándolo del bricolage o del corpus para una
aplicación aparentemente apática, sin embargo se percibe su pujanza, su capacidad
impregnativa. Pongo como ejemplo la escena del film Operación Masacre, de Cedrón.
El personaje encarnado por Walter Vidarte dice: ¿Cómo voy a ser peronista yo? ¡Si voy
y de casa al trabajo de trabajo a casa! Ante el interrogatorio policial, la forma de la
negativa equivalía a una afirmación. La indiferencia por nada de lo que fuera vida
doméstica y vida laboral, pero dicho con un frase del aparato enunciador peronista, era
más comprometedora que una proclama principista. Y se trataba de un peronismo que
decía refugiarse en los pliegues absolutos de la vida cotidiana. Sin embargo, esa
construcción de una comunidad organizada que verdaderamente admitía la escisión
entre el interés político de sus admistradores y la presunta apatía de las masas, daba en
el corazón de la idea social y discursiva del peronismo clásico.
Muchas veces se dijo, desde las hipótesis lingüísticas familiares desde los años
’60 en adelante, que lo social es un remedo vitalista de lo que muy pronto se llamarían
“formaciones discursivas” –así se puede interpretar el libro de Verón y Sigal sobre el
peronismo, ya clásico-, pero podríamos agregar ahora que las acciones discursivas del
peronismo tendían a la apatía del compromiso para luego advertir –cuando quizás ya era
tarde- que lo apático se convertía en una definición no neutralizable de la pasión
política. Los protocolos educacionales del peronismo poseían cierta circularidad: “la
verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y
defiende un solo interés: el del pueblo”. Tenían un ostensible amor por la tautología:
“para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Mostraba definiciones que
resumían drásticamente un problema: “no existe para el peronismo sino una sola clase
de hombres: los que trabajan”. E intentaban presentar una escala de valores un tanto
erizada: “ningún peronista debe sentirse mas de lo que es, ni menos de lo que debe ser.
Cuando un peronista comienza a sentirse mas de lo que es, empieza a convertirse en
oligarca”. O rangos valorativos que trasuntaban oscuras desconfianzas: “en la acción
política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la Patria, después
el Movimiento, y luego los Hombres”.
El ideal comunitario, la definición de “individuo social”, el trazado ambiguo de
las fronteras entre el afuera y el adentro (“el tema del traidor y del héroe”) así como el
difuso sermón (“El peronista trabaja para el Movimiento. El que en su nombre sirve a
un circulo, o a un caudillo, lo es sólo de nombre”), son frases que perduraron en la
memoria colectiva por su raro y ambiguo ingenio. Vigas internas del fraseo nacional, de
su paideia encantada, hay tiradas como “en la Nueva Argentina los únicos privilegiados
son los niños”, de doble valor pues se dirige a los adultos y al mismo tiempo pone el
reino de los privilegios bajo una hechizada excepción infantil. Parecen asertos claros
pero entran dentro de la ambigüedad del lenguaje tanto como una frase casual surgida
del barro cotidiano de la conversación.
Pero los planos diversos en que se situaban los enunciados, ora los de una
“filosofía de la vida popular”, ora los de una sumaria doctrina con sus teorías del estado,
su definición heroica y su ideal de libertad comunitaria (el peronismo “desea héroes
pero no mártires”; “constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un
pueblo libre”), permitían recorrer el conocimiento de la forma doble que Hegel llamaba
sacerdotal y de la otra que llamaba en pantuflas, con el divino descuido de los
publicitarios de la hora, más influidos por los altoparlantes épicos de las revoluciones
antepasadas –sobretodo la soviética, aún la china no había dado a conocer su acuñación
de versículos para millones- que por los publicistas y semiólogos del alto capitalismo
de las mercancías, como los que ahora legislan sobre la publicidad política.
Los mencionados versículos -verdaderos speech acts del peronismo entendido
como noticiario de masas-, la letanía, la cartilla, donde lucía menos el acervo de
sentencias de cuño estratégico del Perón militar –y menos también cierto aire
martinfierresco y antología de refranes-, que una silabario remotamente evangélico,
revelaba como se seguían estrechamente los ideales de organización social que
reclamaban el histórico dogma de los industriales, un tanto lejano del sansimonismo y
del Echeverría del siglo XIX –no tanto como se cree-, pero luciendo en su centro la
elaboración de la noción de pueblo, para no desmentir que toda invocación de la política
nace allí. Aunque en este caso, la doctrina –las formas restrictivas de control del
riesgoso orden de discurso, como tantas veces los sabios foucaultianos habían sugerido-
-, clausuraba con enunciados concluyentes y mayusculados, PUEBLO, lo que nunca
deja de ser un debate sometido a reinterpretaciones en vagarosa cursiva, letra pequeña o
bastardillas provisorias de la historia, volátil tipografía de las revoluciones burguesas,
“desde el Estado” o de las otras.
La doctrina fijada en las Imprentas del Estado, nacía sin embargo para que se
operase el ejercicio de reinterpretación, permitido por su irregular nivel de agregación y
por sus implantes axiomáticos sacados de los arcones mixturados de todas las lenguas
políticas del siglo. La práctica de los heresiarcas estaba en las entrelíneas del dictum
peronista y vaya si los precisaba: los había llamado en su propia enumeración de
valores, tentando al que salía de las filas protegidas y seguras para probar el camino
seductor de la reprobación, como hereje que luego sería reivindicado como así lo hacía
suponer largo ciclo de los pensamientos evangélicos con su figura esencial, el hijo
pródigo.
La historia posterior del peronismo, admitió varias situaciones cismáticas, que
ocasionalmente fueron tomadas por la voz central del peronismo, un Perón que había
dado su nombre a todo y que ensayaba también, no tan ocasionalmente, sus dotes de
primer Heresiarca: el potencial cisma de Cooke, nunca consumado, sin uso de la cartilla
oficial y con un lenguaje culto, cuasi-luckasiano y proto-sartreano de estratega clásico
(planes de operaciones para la toma del poder); la hermenéutica conspiracional de
guardia de hierro, con su mito centroeuropeo del estado-pueblo (con la consiguiente
invocación a las edénicas “organizaciones libres del pueblo”, un libertarismo estatalista
ligado a la communitas primordial); la de montoneros (la más reinterpretativa, pues
condicionaba el legado ya clausurado a que “si viviera”, se debía conjugar entonces con
el otro verbo de los nuevos heréticos).
Perón, al mismo tiempo, dedicaba mucho esfuerzos a reflexionar sobre la lejanía
y la cercanía, y regulaba su voz con una idea de muerte propia (al principio) y de
ausencia estratégica eficaz como efecto real de una estructura lejana y vacía (luego).
Este ciclo se acaba cuando para poner ilusoriamente fin a un conflicto fundamental –que
se expresaría en Ezeiza, su regreso y tragedia- vuelve a la forma calcárea del lenguaje:
“somos lo que las 20 verdades dicen que somos”. Hasta esta falla póstuma habían
transcurrido apenas veinte años desde el anuncio público de las “20 verdades” y su
postrer estallido en manos de los personajes del Fiord peronista.
El lenguaje del peronismo se había cerrado con pesados cortinados nuevamente.
Había vuelto a la tautología y a la utopía comunitaria primitiva, sin duda como forma
encubierta de la guerra en curso, pero no hay que descartar el peso que siempre tiene la
doctrina para proveer el pan cotidiano del orden, y el vergel colmado de delicias que se
quiere ver en toda historia, conviviendo con la amenaza y la beligerancia de un modo
beatífico. Manejar el pulso de la apatía social y regular el curso de la guerra fueron así
las dos extremidades del arco peronista, y de allí salían astillas de tiempo, es decir, su
misma perdurabilidad, hecha de su fuerte aceptación de la estopa de las lenguas
corrientes habladas por la política real.
Se llamaba conducción a esta retórica sin centro, infinitamente adaptativa y
notoriamente brusca cuando se encogía sobre sí misma con un chasquido de abanico al
cerrarse. Sé que se pueden hacer historias de la relación de las cartillas ideológicas en su
relación con los ciclos económicos y sus intereses clasistas. En el límite una fuerza
desaparece si no atiende los significados originarios que le insuflaron productividad
social, por ambiguos que fueran. Pero la plasticidad que finge ser “orden de discurso” es
también un fenómeno del lenguaje, con su economía productiva y sus “clases” de
usuarios pragmáticos. No podría haber política si no hubiera adecuación de esos trozos
móviles de una lengua que siempre aceptaría una combinatoria más, no tan babélica
como heteróclita. Lo que incluso, aunque en un tono menor, pudo ser teorizado por las
“filosofías justicialistas”.
La “doctrina” es móvil pero pesada, muerta pero vertiginosa. Está para ser
desmentida, pues al fin el peronismo tuvo mártires y luchas internas con la misma
bandera lado a lado, que son un caso particular de pregnancia del lenguaje para alojar
imágenes de vida y visiones del mundo totalmente enfrentadas. El ser de la política es
así, (la palabra partida o dividida, luego de presentarse para apaciguar diferencias, y la
creación de una negatividad retórica que pueda dar paso a nuevos hechos positivos),
pero nada obligaba a que esto quedase tan nítidamente expresado en un movimiento que
para los historiadores y críticos era explicado por la entreguerra y la crisis económica. Y
que -como siempre- desde su autoconciencia insistía que era su propia voluntad
autónoma, eternamente doctrinaria –“somos lo que las veinte verdades dicen que
somos”- la que debería explicar a aquellos mismos críticos e historiadores, a la propia
guerra y al sentido de la propia economía, tanto de las cosas como del lenguaje.
Sorprende que esta visión talmúdica de su propio verbo tolerara tan ávidamente el
trabajo que la historia hizo de ella, con sus incesantes irrupciones.
También podría gustarte
- Analisis Urbano Sectores Santo Domingo R.D.Documento24 páginasAnalisis Urbano Sectores Santo Domingo R.D.Jean Mendez100% (1)
- Jacobo Muñoz - Filosofía de La HistoriaDocumento220 páginasJacobo Muñoz - Filosofía de La Historialaudand75% (4)
- Estatutos SRLDocumento13 páginasEstatutos SRLnelson nievesAún no hay calificaciones
- Las Siete Reformas de Juan Vicente GomezDocumento1 páginaLas Siete Reformas de Juan Vicente GomezROMINA50% (8)
- Mangone-Warley. El Discurso Politico, Del Foro A La TelevisiónDocumento9 páginasMangone-Warley. El Discurso Politico, Del Foro A La TelevisiónFlorencia RispoloAún no hay calificaciones
- Christian Ferrer - El Lenguaje Libertario PDFDocumento327 páginasChristian Ferrer - El Lenguaje Libertario PDFfloreal cruzAún no hay calificaciones
- Gaston Duprat y Mariano CohnDocumento5 páginasGaston Duprat y Mariano CohnFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Acercando La Pedagogía Crítica A Las Aulas 10 10 13Documento2 páginasAcercando La Pedagogía Crítica A Las Aulas 10 10 13dedtmarAún no hay calificaciones
- Carta Organica P. LibresDocumento28 páginasCarta Organica P. LibresAlan OliveraAún no hay calificaciones
- González, Horacio - El Peronismo PerpetuoDocumento3 páginasGonzález, Horacio - El Peronismo Perpetuo...Aún no hay calificaciones
- La Filosofía en México en El Siglo XX Carlos PeredaDocumento20 páginasLa Filosofía en México en El Siglo XX Carlos PeredaErick GuerreroAún no hay calificaciones
- Aramayo R. y Villacañas, J. L. (Comp) - La Herencia de Maquiavelo (Modernidad y Voluntad de Poder)Documento338 páginasAramayo R. y Villacañas, J. L. (Comp) - La Herencia de Maquiavelo (Modernidad y Voluntad de Poder)Luis E. HernándezAún no hay calificaciones
- Maritain y PeronDocumento25 páginasMaritain y Peronentrerriano1968100% (1)
- Cuando Los Anarquistas Citaban La Biblia PDFDocumento9 páginasCuando Los Anarquistas Citaban La Biblia PDFDaniel AttalaAún no hay calificaciones
- Politica de La Liberacion Historia Mundial y CriticaDocumento10 páginasPolitica de La Liberacion Historia Mundial y CriticaRaul Antonio RamirezAún no hay calificaciones
- Hermenéutica Del RelajoDocumento134 páginasHermenéutica Del RelajoSidius OskrAún no hay calificaciones
- Reescribir La HistoriaDocumento22 páginasReescribir La HistoriaJuanitoMXAún no hay calificaciones
- Carlos Oliva Mendoza-Hermeneutica Del Relajo y Otros Escritos Sobre Filosofía Mexicana ContemporaneaDocumento134 páginasCarlos Oliva Mendoza-Hermeneutica Del Relajo y Otros Escritos Sobre Filosofía Mexicana Contemporaneaethan_ece100% (3)
- 1492 El Encubrimiento Del OtroDocumento72 páginas1492 El Encubrimiento Del OtroCarol BLAún no hay calificaciones
- Rocca - Peter Sloterdijk de Las Normas para El Parque Humano A La Biotecnología y El Discurso Del PosthumanismoDocumento16 páginasRocca - Peter Sloterdijk de Las Normas para El Parque Humano A La Biotecnología y El Discurso Del PosthumanismoPedroCruzdePiedraAún no hay calificaciones
- Ensayo Bernat CastanyDocumento26 páginasEnsayo Bernat CastanyMar TaAún no hay calificaciones
- Conversar Es Humano - Carlos PeredaDocumento27 páginasConversar Es Humano - Carlos PeredaMiguel Ángel Pérez VargasAún no hay calificaciones
- Dussel-Encubrimiento Del Otro-Páginas-1-22Documento22 páginasDussel-Encubrimiento Del Otro-Páginas-1-22MASTER ZERO100% (1)
- Enrique Dussel - 1492 El Encubrimiento Del OtroDocumento175 páginasEnrique Dussel - 1492 El Encubrimiento Del OtroadonatovAún no hay calificaciones
- Democracia Demonech Eclipse de La FraternidadDocumento27 páginasDemocracia Demonech Eclipse de La FraternidadcesaregasvAún no hay calificaciones
- Abensour - Ensayos de Filosofia PoliticaDocumento342 páginasAbensour - Ensayos de Filosofia Politicacristina hurtado100% (1)
- Documento CompletoDocumento12 páginasDocumento Completomartin marguelloAún no hay calificaciones
- Alejandro KornDocumento8 páginasAlejandro KornRuben CastilloAún no hay calificaciones
- Biblioteca Nacional Revista Qué Sucedió en 7 DíasDocumento112 páginasBiblioteca Nacional Revista Qué Sucedió en 7 Díastomanoukian1Aún no hay calificaciones
- Catálogo Positivismo en ArgDocumento92 páginasCatálogo Positivismo en ArgMel TedescoAún no hay calificaciones
- TOMLIN-Cosmópolis. El Trasfondo de La Modernidad, Barcelona, Península, 2001Documento4 páginasTOMLIN-Cosmópolis. El Trasfondo de La Modernidad, Barcelona, Península, 2001glosam_60Aún no hay calificaciones
- Humanismo Mexicano Del Siglo Xvi 934487Documento257 páginasHumanismo Mexicano Del Siglo Xvi 934487ROMCAún no hay calificaciones
- El Historicismo Como Idea y Como Lenguaje (Elias Palti)Documento9 páginasEl Historicismo Como Idea y Como Lenguaje (Elias Palti)Sebast MarmolejoAún no hay calificaciones
- Croce Benedetto - Historia de Europa en El Siglo XIXDocumento323 páginasCroce Benedetto - Historia de Europa en El Siglo XIXFernando AdriánAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci El Hombre Individuo y El Hombre MasaDocumento6 páginasAntonio Gramsci El Hombre Individuo y El Hombre MasaadelaidadeliaAún no hay calificaciones
- Peron Catalogo Completo Con TapasDocumento188 páginasPeron Catalogo Completo Con TapasefrapiccAún no hay calificaciones
- Pasado y Presente Prologo Final - CompressedDocumento37 páginasPasado y Presente Prologo Final - CompressedLucio MartinAún no hay calificaciones
- Sebastian JF Desaciertos Padres Liberales Esp y Leyenda Negra PruebasDocumento28 páginasSebastian JF Desaciertos Padres Liberales Esp y Leyenda Negra PruebasjavierfsebAún no hay calificaciones
- Escribir en El Aire Por Cornejo PolarDocumento5 páginasEscribir en El Aire Por Cornejo PolarMickita DiazAún no hay calificaciones
- Razón y Conquista - Reflexiones Decoloniales en Torno A Pasados LímitesDocumento13 páginasRazón y Conquista - Reflexiones Decoloniales en Torno A Pasados LímitesFabian Di StefanoAún no hay calificaciones
- La Formacion Del Discurso Critico Hispanoamericano 1810 1870 PDFDocumento307 páginasLa Formacion Del Discurso Critico Hispanoamericano 1810 1870 PDFConstanza RamirezAún no hay calificaciones
- Jesús FueyoDocumento9 páginasJesús Fueyomariano abadAún no hay calificaciones
- Burucua - Sabios y Mormitones, Una Aproximacion Al Problema de La Modernidad ClasicaDocumento137 páginasBurucua - Sabios y Mormitones, Una Aproximacion Al Problema de La Modernidad ClasicaEmmanuel Soria100% (1)
- Duseel - Conferencia 5 Critica Del Mito La ModernidadDocumento88 páginasDuseel - Conferencia 5 Critica Del Mito La ModernidadGonzález FacundoAún no hay calificaciones
- Raymond Aron. Capítulos I y II de Lecciones Sobre La Historia, Ed. 1996, FCEDocumento16 páginasRaymond Aron. Capítulos I y II de Lecciones Sobre La Historia, Ed. 1996, FCEAlejandro Bokser0% (1)
- Jose Pablo Feimann - Filosofia y Nacion PDFDocumento10 páginasJose Pablo Feimann - Filosofia y Nacion PDFzxinfinitoAún no hay calificaciones
- Crítica Transatlántica en El Siglo XXI - La Ciudad Literaria de Julio OrtegaDocumento9 páginasCrítica Transatlántica en El Siglo XXI - La Ciudad Literaria de Julio OrtegaJoyería ChimúAún no hay calificaciones
- Borsani Historia Decolonial en La PatagoniaDocumento12 páginasBorsani Historia Decolonial en La PatagoniaMario ToméAún no hay calificaciones
- Contemporaneidad Latinoamericana y Análisis - Introducción de H. HerlinghausDocumento20 páginasContemporaneidad Latinoamericana y Análisis - Introducción de H. HerlinghausJesús Martín Barbero100% (5)
- 1-Conversar Es Humano - Carlos PeredaDocumento27 páginas1-Conversar Es Humano - Carlos Peredalexnaifhaus100% (1)
- Alberto Flores-Galindo y Mario Vargas LlosaDocumento28 páginasAlberto Flores-Galindo y Mario Vargas LlosaChara067Aún no hay calificaciones
- 12 - Resumen TPA - Casullo - Modernidad, Biografía Del Ensueño y La CrisisDocumento17 páginas12 - Resumen TPA - Casullo - Modernidad, Biografía Del Ensueño y La CrisisLa Pradera Estudio MultimediaAún no hay calificaciones
- Koslarec, de La Teoría Crítica A Una Crítica de La ModernidadDocumento14 páginasKoslarec, de La Teoría Crítica A Una Crítica de La ModernidadJavier Saldaña Martínez100% (1)
- Bourdieu y Wacquant - Astucias de La Razon ImperialistaDocumento21 páginasBourdieu y Wacquant - Astucias de La Razon ImperialistaquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Kant y La Diferencia Sexual (Posada Kubissa)Documento20 páginasKant y La Diferencia Sexual (Posada Kubissa)PartituraDireccionAún no hay calificaciones
- Tradición política española e ideología revolucionaria de MayoDe EverandTradición política española e ideología revolucionaria de MayoAún no hay calificaciones
- Los disidentes: Filósofos feministas excluidos de la memoriaDe EverandLos disidentes: Filósofos feministas excluidos de la memoriaAún no hay calificaciones
- Del desencanto al populismo: Encrucijada de una épocaDe EverandDel desencanto al populismo: Encrucijada de una épocaAún no hay calificaciones
- Libertad. Libertades. Estudios de Literatura, Filosofía, Historia y Artes del mundo ibérico e iberoamericanoDe EverandLibertad. Libertades. Estudios de Literatura, Filosofía, Historia y Artes del mundo ibérico e iberoamericanoAún no hay calificaciones
- Rebeldes y confabulados: Narraciones de la política argentinaDe EverandRebeldes y confabulados: Narraciones de la política argentinaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El destino de España en la historia universalDe EverandEl destino de España en la historia universalAún no hay calificaciones
- El pensamiento político de Benito JuárezDe EverandEl pensamiento político de Benito JuárezCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Arqueología en SaltaDocumento2 páginasArqueología en SaltaFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- 19 de Junio de 2013Documento2 páginas19 de Junio de 2013Florencia EvaAún no hay calificaciones
- 30 Años Del Golpe MilitarDocumento1 página30 Años Del Golpe MilitarFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Argentina en Una DécadaDocumento2 páginasArgentina en Una DécadaFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Actualidad Del BolivarismoDocumento2 páginasActualidad Del BolivarismoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- 15 Años de La Facultad de Ciencias SocialesDocumento5 páginas15 Años de La Facultad de Ciencias SocialesFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- 11 de Junio de 1967Documento2 páginas11 de Junio de 1967Florencia EvaAún no hay calificaciones
- Dialnet DispositivosDeImagenesDispositivosDeEscenasUnAnali 7266887Documento24 páginasDialnet DispositivosDeImagenesDispositivosDeEscenasUnAnali 7266887Florencia EvaAún no hay calificaciones
- CardosoDocumento11 páginasCardosoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Tierra Sin MemoriaDocumento26 páginasTierra Sin MemoriaFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Victoria Ocampo Un Duelo Con La Sombra Del ViajeroDocumento13 páginasVictoria Ocampo Un Duelo Con La Sombra Del ViajeroNats PereiraAún no hay calificaciones
- Bibliotecas de Cine PDFDocumento24 páginasBibliotecas de Cine PDFAgualuz69Aún no hay calificaciones
- Dialnet DeleuzeLectorDePasolini 4746935Documento17 páginasDialnet DeleuzeLectorDePasolini 4746935Juan OliverioAún no hay calificaciones
- Contratapa 1989Documento1 páginaContratapa 1989Florencia EvaAún no hay calificaciones
- Hechos e Ideas Nro 6 - 2021 - SeptiembreDocumento184 páginasHechos e Ideas Nro 6 - 2021 - SeptiembreMundo ParióAún no hay calificaciones
- Documental PerformaticoDocumento4 páginasDocumental PerformaticoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Jimeno, Miriam. Cultura-Y-Violencia PDFDocumento434 páginasJimeno, Miriam. Cultura-Y-Violencia PDFwf.guerreroAún no hay calificaciones
- Pensar El HorrorDocumento3 páginasPensar El HorrorFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Carta Abierta de Rodolfo Walsh A La Junta MilitarDocumento10 páginasCarta Abierta de Rodolfo Walsh A La Junta MilitarAntoo YañezAún no hay calificaciones
- Testimonios Sobre La TorturaDocumento5 páginasTestimonios Sobre La TorturaFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Horacio TrasmutativoDocumento3 páginasHoracio TrasmutativoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Documental TetimoniaDocumento4 páginasDocumental TetimoniaFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Pensar y Habitar El Conflicto 10526Documento5 páginasPensar y Habitar El Conflicto 10526Florencia EvaAún no hay calificaciones
- Documental PerformaticoDocumento4 páginasDocumental PerformaticoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Documenta de EnsayoDocumento5 páginasDocumenta de EnsayoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Documental PolíticoDocumento5 páginasDocumental PolíticoFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Lola MoraDocumento3 páginasLola MoraFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Los Primeros ModernosDocumento3 páginasLos Primeros ModernosFlorencia EvaAún no hay calificaciones
- Jose Pedro VarelaDocumento1 páginaJose Pedro VarelaAgustina Pippolo FusterAún no hay calificaciones
- Dámaso AlonsoDocumento6 páginasDámaso AlonsoluiscuencaojedaAún no hay calificaciones
- Apertura o Inauguración de La Carretera México-TuxpanDocumento2 páginasApertura o Inauguración de La Carretera México-TuxpanJulio PoisotAún no hay calificaciones
- DEMOCRATASDocumento1 páginaDEMOCRATASoscaritoAún no hay calificaciones
- Imforme 1 PDFDocumento15 páginasImforme 1 PDFErick ClarosAún no hay calificaciones
- El Megáfono 388Documento16 páginasEl Megáfono 388dkccerberoAún no hay calificaciones
- Para Periodico MuralDocumento24 páginasPara Periodico Muralmellany lopezAún no hay calificaciones
- El Derecho Penal de La Víctima (Mañalich)Documento14 páginasEl Derecho Penal de La Víctima (Mañalich)NicolásBravoAún no hay calificaciones
- Sociales 9° 6 Files MergedDocumento123 páginasSociales 9° 6 Files MergedLizetteMedinaAún no hay calificaciones
- Libro Principios EcosocialistasDocumento82 páginasLibro Principios EcosocialistasMildred TO100% (1)
- Casos Aportes Del MagisterioDocumento21 páginasCasos Aportes Del MagisterioJhonny Chumioque Uceda100% (1)
- Revista Mujeres VisiblesDocumento16 páginasRevista Mujeres VisiblesPartido Liberal ColombianoAún no hay calificaciones
- Consociacionalismo BelgaDocumento3 páginasConsociacionalismo BelgaAdrián NinguntipodeordenAún no hay calificaciones
- Investigación en Antropología VisualDocumento7 páginasInvestigación en Antropología VisualVerónica Rojas CasaleAún no hay calificaciones
- Division Politica de BoliviaDocumento12 páginasDivision Politica de BoliviaJosé Eduardo GarcíaAún no hay calificaciones
- ONPE Actualiza Protocolo para Garantizar El Derecho Al Voto de Las Personas Trans en La Jornada ElectoralDocumento17 páginasONPE Actualiza Protocolo para Garantizar El Derecho Al Voto de Las Personas Trans en La Jornada ElectoralMaría SerranoAún no hay calificaciones
- Unión LibreDocumento1 páginaUnión LibreDarlin Rosario Plasencia RosarioAún no hay calificaciones
- Aztecas FichaDocumento1 páginaAztecas FichaMarkoz Aukpiña GonzalesAún no hay calificaciones
- Protocolo Acoso Sexual - Cámara de DiputadosDocumento10 páginasProtocolo Acoso Sexual - Cámara de DiputadosBioBioChile100% (1)
- Introducción A FSSC 22000.Documento33 páginasIntroducción A FSSC 22000.AnabelAún no hay calificaciones
- Legalidad de La Amenaza o El Empleo de Armas NuclearesDocumento12 páginasLegalidad de La Amenaza o El Empleo de Armas NuclearesSara GonzalezAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de Señales Del SINSEMA Venezuela Ene 2011Documento7 páginasCaracteristicas de Señales Del SINSEMA Venezuela Ene 2011ericmd1976Aún no hay calificaciones
- Pérez Díaz, J. (2011), "Demografía, envejecimiento y crisis ¿Es sostenible el Estado de Bienestar?" capítulo del libro El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pp. 47- 62.Documento17 páginasPérez Díaz, J. (2011), "Demografía, envejecimiento y crisis ¿Es sostenible el Estado de Bienestar?" capítulo del libro El Estado de bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, pp. 47- 62.Rafael MonserrateAún no hay calificaciones
- La Carita Triste Equivale A - 4 y La Catita Seria A - 2 Las Caritas Felices No Suman Ni Restan Nada, Le Mantienen La NotaDocumento2 páginasLa Carita Triste Equivale A - 4 y La Catita Seria A - 2 Las Caritas Felices No Suman Ni Restan Nada, Le Mantienen La Notajuan jose cortesaAún no hay calificaciones
- Luis José de Orbegoso y MoncadaDocumento4 páginasLuis José de Orbegoso y Moncadagatito_-243535Aún no hay calificaciones