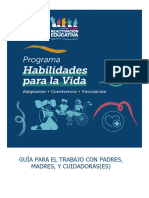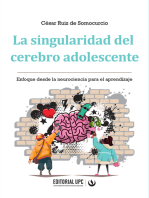Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Problemas de Salud Mental en La Adolescencia: Vulnerabilidad, Riesgo Y Oportunidad
Problemas de Salud Mental en La Adolescencia: Vulnerabilidad, Riesgo Y Oportunidad
Cargado por
lorenarejherTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Problemas de Salud Mental en La Adolescencia: Vulnerabilidad, Riesgo Y Oportunidad
Problemas de Salud Mental en La Adolescencia: Vulnerabilidad, Riesgo Y Oportunidad
Cargado por
lorenarejherCopyright:
Formatos disponibles
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
EN LA ADOLESCENCIA:
VULNERABILIDAD, RIESGO Y OPORTUNIDAD
ISABEL PAULA
Entre un 10% y un 20% de los adolescentes europeos
sufre algún problema de salud mental. Alrededor de
dos millones de jóvenes sufren en Europa trastornos
mentales, en distinto grado de severidad.
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Definición no encontrada en el diccionario:
No irse — Acto de confianza y amor, a menudo desci-
frados por los niños.
(Zusak, 2009)
El estado de la cuestión en relación a la salud mental de los
adolescentes de España más bien parece una fotografía borrosa y
desenfocada cuando se intenta investigar cuál es ese «estado de
bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias ap-
titudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede
trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad». Así es como la OMS define el
constructo de salud mental en 2001.
Ese bienestar mental fundamental para la calidad de vida y la
productividad de los adolescentes, que los capacita para experi-
mentar una vida plena de sentido y para ser ciudadanos creativos
y activos, se desarrolla en una gran parte de su tiempo en los ins-
165
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 165 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
titutos de educación secundaria. Es en ellos donde los adolescen-
tes experimentan muchas situaciones que los afectan (rendimien-
to académico, interacción con los iguales, enamoramientos), pero
también es un espacio en el cual emergen problemas externos al
instituto y que puede ser escuchados, comprendidos y atendidos
en él. Es por ello que los profesionales implicados en los centros
de educación secundaria no pueden permanecer sordos y ciegos a
los aspectos relacionados con la salud mental de los adolescentes,
alegando que ese es un ámbito de intervención ajeno a ellos y pro-
pios del sistema de salud.
Si entendemos que la salud mental de los adolescentes es
cosa de todos y que precisa de un trabajo interdisciplinar —inclui-
da la familia— contribuiremos más efectivamente a que las turbu-
lencias propias de este período del desarrollo se conviertan en
oportunidades para aprender y no en el inicio de problemas que
pueden prolongarse, incluso, en la vida adulta.
1. Vulnerabilidad y riesgo en la adolescencia
Comprender, definir y determinar los conceptos de vulnera-
bilidad y riesgo en la adolescencia resulta esencial para el diseño
y desarrollo de las políticas educativas, sociales, e incluso econó-
micas para este período del ciclo vital.
La vulnerabilidad, tal y como describe la Real Academia de la
Lengua Española (RALE) hace referencia a la cualidad de «vulne-
rable» —del latín vulnerabilis— posibilidad de ser herido o reci-
bir lesión física o moralmente. Además, lo refiere como sinónimo
de débil, endeble, delicado, frágil, inerme, indefenso y desvalido.
En el ámbito social, la vulnerabilidad se convierte en la atri-
bución de un determinado grado de susceptibilidad de recibir da-
ños, equiparable a la inseguridad, debilidad o exposición desven-
tajosa frente a un peligro que según su grado representará más o
menos riesgo. De lo que se trata es de «controlar» una determina-
166
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 166 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
da situación personal, social o familiar de debilidad o riesgo antes
de que determinados comportamientos anómalos y desadaptati-
vos acontezcan. Si conseguimos identificar los posibles riesgos a
los que se enfrentan los adolescentes podremos prevenir a tiempo
muchos de los problemas de salud mental que los aquejan y que,
mal-tratados, pueden acompañarlos en la vida adulta.
Ha sido a partir de la consideración bio-psico-social de la per-
sona que la salud mental de los adolescentes se ve condicionada
por una serie de factores de riesgo y protectores. Dichos factores
serán analizados y tomados en consideración en este capítulo en
función del tipo de problema que se aborde.
Resulta necesario comprender que el concepto de riesgo se
concibe desde un doble significado: 1) el riesgo como probabili-
dad de que se produzca un resultado adverso; y 2) el riesgo como
factor que aumenta dicha probabilidad. Un factor de riesgo en la
adolescencia se convierte en una característica personal, social o
familiar de la persona cuya presencia aumenta la probabilidad o
la predisposición para que se produzca un determinado fenóme-
no no deseado. Dichas características colocan a la persona en una
posición de vulnerabilidad.
Los factores de protección, sin embargo, reducen la probabi-
lidad de ocurrencia de un determinado comportamiento no de-
seado (p. e., consumo de substancias, trastorno de la alimenta-
ción, comportamiento disocial, etc.), disminuyendo también los
efectos negativos que el período de la adolescencia provoca sobre
la salud y el bienestar mental.
Si la adolescencia se concibe como un período evolutivo de
transición de la infancia a la vida adulta, en el cual se van a produ-
cir cambios muy significativos de orden biológico, psicológico y
social, no es de extrañar que la vulnerabilidad y el riesgo de sufrir
consecuencias vitales adversas sea mucho mayor que en otras
etapas del ciclo vital.
Actualmente, en España contamos con un documento elabo-
rado en 2007 por el Ministerio de Sanidad y Consumo —Estrate-
167
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 167 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
gia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud— en el cual se
desarrollan los aspectos relacionados con la promoción de la sa-
lud mental y prevención de la enfermedad mental en España.
Más concretamente, el INjuve (Instituto de la Juventud del
Ministerio de Igualdad del Gobierno de España - http://www.in-
juve.migualdad.es/injuve/portal.portal.action), ha publicado la
última revisión de marzo de 2009 sobre la salud mental de las
personas jóvenes en España en la que se contemplan una serie de
problemáticas, relativamente nuevas, que están sufriendo unos
incrementos socialmente preocupantes:
— la violencia y las conductas antisociales,
— la depresión,
— la importancia de la imagen corporal y los trastornos de la
alimentación,
— el abuso de substancias y su impacto en la salud mental.
Por supuesto que hay otras problemáticas en juego, pero las
nombradas resultan las más preocupantes por la prevalencia de
adolescentes afectados, por el impacto que ello tiene en su entor-
no social inmediato —familia e instituto— y por las secuelas que
puedan tener en un futuro llegando, en el peor de los casos, a cro-
nificarse alguno de dichos problemas.
Hay que tener en cuenta si los «síntomas» problemáticos que
presentan los adolescentes son los más significativos o si, por el
contrario, existen otros comportamientos más relevantes aunque
aparentemente no sean percibidos así por las personas informan-
tes. A veces sólo los adultos lo viven como preocupante y el ado-
lescente no. Es preciso comprender el valor del síntoma, cómo
éste se sitúa, se vertebra e integra en el conjunto de la vida psíqui-
ca del joven. Necesitamos disponer de información sobre el nivel
de arraigo o transitoriedad del síntoma, o si se trata de síntomas
reaccionales, pasajeros, para resolver conflictos inherentes al de-
sarrollo o, por el contrario, si son variaciones normales del desa-
168
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 168 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
rrollo y, por último, si forman parte de una estructura psicopato-
lógica definida, organizada y fijada.
Muy recientemente, en 2007 la OMS incide en la determina-
ción de la salud mental por factores socio-económicos y ambien-
tales:
La salud mental y los trastornos mentales están determi-
nados por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos
en interacción, como ocurre en la salud y la enfermedad en ge-
neral.
Indicadores contextuales como la historia de vida de cada
adolescente, las interacciones con padres, amigos, entorno, o el
estilo de vida no saludable, están interactuando de manera signi-
ficativa con factores genéticos o de orden biológico, configurando
los posibles problemas mentales, sociales y de comportamiento.
La pregunta del millón es: ¿Dónde comienza el trastorno propia-
mente dicho y hasta dónde está el adolescente manifestando un
malestar que no sabe cómo gestionar?
2. LA VIOLENCIA Y LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES (CAS)
No resulta ninguna novedad afirmar que los institutos de
educación secundaria están asistiendo a un aumento progresivo
del número de conflictos que deterioran el clima de convivencia
escolar afectando, irremediablemente, a la calidad educativa.
En los últimos años, los estudios sobre violencia y agresividad
en la ESO —comportamientos antisociales (CAS)— se ha focaliza-
do especialmente en el fenómeno del bullying a través de el blo-
queo social a los compañeros, el hostigamiento, la manipulación,
las coacciones, la exclusión social, la intimidación, las agresiones
y las amenazas. Sin duda es un tema relevante pero el alcance de
las CAS es, desgraciadamente, mucho más amplio afectando tam-
bién a los profesionales de los institutos, al incumplimiento de las
169
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 169 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
normas escolares, la destrucción del mobiliario escolar, etc. Por
supuesto, el continuo en el cual se mueven las CAS oscila desde
comportamientos más —leves— como pueda ser el hacer novillos,
reírse de un compañero, utilizar un tono despectivo con el profe-
sorado, hasta otros mucho más graves como la agresión física a
compañeros o profesores.
2.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CAS
¿Cuál es la frontera entre el comportamiento violento y el
trastorno mental? ¿Cómo afirmar con certeza que se trata de un
trastorno psiquiátrico o un problema de conducta? En su mani-
festación psicopatológica, el DSM-IV-TR (2000), enmarca las
CAS dentro del Trastorno Disocial (incluido en los Trastornos por
Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador, de inicio en
la infancia o la adolescencia). Hablamos de CAS cuando aparece
un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se
violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales
importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia
de tres (o más) de los siguientes criterios durante los últimos 12
meses y por lo menos de un criterio durante los últimos 6 meses:
Agresión a personas y animales
1. a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros
2. a menudo inicia peleas físicas
3. ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a
otras personas (p.e, bate, ladrillo, botella rota, navaja, pis-
tola)
4. ha manifestado crueldad física con personas
5. ha manifestado crueldad física con animales
6. ha robado enfrentándose a la víctima (p.e., ataque con vio-
lencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada)
7. ha forzado a alguien a una actividad sexual
170
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 170 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
Destrucción de la propiedad
8. ha provocado deliberadamente incendios con la intención
de causar daños graves
9. ha destruido deliberadamente propiedades de otras per-
sonas (distinto de provocar incendios)
Fraudulencia o robo
10. ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra per-
sona
11. a menudo miente para obtener bienes o favores o para
evitar obligaciones (por ej., «tima» a otros)
12. ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con
la víctima (p.e., robos en tiendas, pero sin allanamientos
o destrozos; falsificaciones)
Violaciones graves de normas
13. a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de
las prohibiciones paternas, iniciando este comportamien-
to antes de los 13 años de edad
14. se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos
veces, viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sus-
titutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo pe-
ríodo de tiempo)
15. suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica
antes de los 13 años de edad
Se debe matizar que cuando se trata de un diagnóstico de
trastorno disocial, ha de existir también un deterioro significativo
en la adaptación escolar, social y familiar del joven.
2.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LOS CAS
Si tenemos en cuenta que los CAS están creciendo de manera
alarmante en los últimos años, tendremos que reflexionar sobre
171
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 171 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
el origen multicausal de este fenómeno y diferenciar lo que son
patologías psiquiátricas de lo que son comportamientos fruto de
variables individuales educacionales y familiares asociadas; lo
que he denominado previamente «el adolescente síntoma».
Existe una evidente interacción de aspectos biológicos —pues-
to que el cambio hormonal en la adolescente juega un papel im-
portante en la manifestación de las CAS— y aspectos sociales. El
Consejo de Europa (2003) apunta como posibles factores de riego
sociales:
— las perspectivas de un futuro impredecible e inseguro deri-
vado de los cambios sociales rápidos;
— el deterioro de las instituciones y redes sociales tradicio-
nales;
— el alargamiento y mayor complejidad de la transición a la
vida adulta; y
— la necesidad de desplegar estrategias adecuadas para
afrontar la incertidumbre e impredecibilidad del futuro.
Por otro lado, los padres juegan un papel decisivo y, tal y
como afirman las familias en el estudios de Pérez y otros (2009)
sobre la opinión de los padres en referencia a la violencia escolar,
éstos reconocen significativamente que su propia intervención es
mucho más importante que la de los docentes en solitario. Afor-
tunadamente, son pocas las familias que consideran que la mejo-
ra de la convivencia en los centros de secundaria no es cosa suya.
El último estudio de Musitu et al (2006) confirma como el apoyo
el apoyo del padre es un claro factor de protección de la conducta
delictiva y violenta en adolescentes.
La autoestima familiar también tiene un estrecho vínculo con
la violencia escolar. Por un lado, estudios previos subrayan que
los adolescentes violentos valoran de un modo negativo el ámbito
familiar, informan de unas relaciones hostiles con sus padres
(frecuentes conflictos, problemas de comunicación y conductas
172
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 172 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
desafiantes en sus relaciones familiares) y perciben un bajo apoyo
parental, variables que conforman una menor autoestima fami-
liar (Dekovic et al., 2004). Por otro lado, esa misma dimensión de
autoestima familiar tiene un efecto de protección respecto de la
conducta violenta (Estévez, Martínez y Musitu, 2006).
2.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS CAS EN LOS INSTITUTOS DE ESO
Prevenir la violencia en las aulas comporta también prevenir
la violencia fuera de ellas puesto que la primera no deja de ser, en
parte, un reflejo del malestar de la segunda. Además, los adoles-
centes que menos se implican en conductas violentas tienden a in-
formar de una actitud favorable hacia la autoridad institucional, la
escuela y el profesorado mientras que aquéllos más violentos pre-
sentan actitudes más negativas hacia la escuela, los profesores y los
estudios (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007).
La interrelación y la continuidad entre los contextos familiar
y escolar en la explicación de la conducta violenta ha sido estudia-
da por Martínez et al (2008) concluyendo que, tanto el apoyo del
padre como el de la madre son recursos que potencian otros re-
cursos familiares y escolares significativos para el adolescente.
La prevención e intervención desde el contexto educativo
se basa en el diseño, la implementación y la evaluación de los
múltiples planes de convivencia en los centros que incremen-
tan y promueven respuestas prosociales hacia los conflictos. Se
contemplan medidas de prevención para el Sistema Educativo,
iniciativas de incremento de la supervisión del adulto, y orien-
taciones para todos los miembros. También se contemplas me-
didas de prevención dirigidas a la población en riesgo, con pro-
cedimientos para dar respuesta a situaciones de forma urgente
y, por último, medidas de prevención para la sociedad en gene-
ral, que fomentan la participación en cuestiones relacionadas
con la violencia escolar.
173
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 173 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
En estos programas se debe enfatizar la conexión entre el
contexto familiar —el apoyo social de ambos progenitores- y esco-
lar con el fin de proporcionar al adolescente los recursos necesa-
rios que le ayuden a disminuir la probabilidad de implicación en
actos de violencia escolar, al tiempo que se promueve el desarro-
llo de una experiencia escolar más satisfactoria. Por ello, los pro-
fesionales de los institutos y los padres han de trabajar conjunta-
mente en el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva
se apoya básicamente en cuatro claves.
La primera es la dedicación de «tiempo» a los adolescentes,
cronológico y mental, para darles la atención que necesitan. En el
caso de los padres, la tan manida frase de «más vale calidad que
cantidad» con respecto al tiempo de dedicación a los hijos es
cuestionable. Lo deseable sería calidad y cantidad puesto que el
vínculo afectivo se construye a base de dedicación y constancia.
La segunda clave radica en escuchar a los adolescente, no
basta con oírlos. Prestarles atención es considerar que lo que nos
dicen es importante. Y lo que ellos nos «dicen» no siempre es a
través de la palabra. Precisamente, muchos de los comportamien-
tos disruptivos tienen que ver con la manera particular y alterna-
tiva en que los niños y adolescentes nos «hablan». Las frustracio-
nes, la falta de recursos para comunicarse de otra manera, la baja
autoestima, el reclamo de atención y cariño, puede traducirse en
pegar, gritar, oponerse, no parar quiero,… siempre que no haya
una causa neurológica de fondo. Favorecer espacios de escucha es
imprescindible, escuchar lo que dicen, pero también «escuchar»
lo que transmiten a través de su comportamiento, con lo que ha-
cen, con lo que piensan, con lo que sienten.
La tercera clave tiene que ver con el establecimiento de con-
tingencia. Las contingencias son las relaciones de coherencia que
existen entre el comportamiento del niño y las consecuencias que
le suceden. Es lo que toda la vida se ha llamado «ser coherente».
La coherencia en la manera de educar tiene que ver con la causa-
lidad, con las relaciones de causa-efecto del comportamiento; la
174
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 174 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
certeza de lo que es adecuado o no; y la condición de lo que es
necesario para que se cumpla lo expresado por los padres. Cuan-
do los niños y jóvenes nos piden límites, lo que nos demandan no
es otra cosa que ser coherentes. La posibilidad de prever qué su-
cederá y qué consecuencias tendrá que me comporte de una ma-
nera u otra aumentará el locus de control interno, la autoestima y
la percepción de que somos capaces de autorregularnos.
La cuarta clave radica en enseñar a los profesionales y a los
padres a aplicar las técnicas de modificación de conducta. Para
que el niño aprenda a autorregular y autocontrolar el comporta-
miento resulta recomendable enseñar a los profesionales y a los
padres a aplicar técnicas de modificación de conducta que alteran
también el entorno de la persona y lo ayudan a funcionar más
adecuadamente: Técnicas para desarrollar y mantener comporta-
mientos (reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, aproxi-
maciones sucesivas o moldeamiento, etc.); técnicas para reducir y
eliminar comportamientos (extinción, costo de respuesta, tiempo
fuera, etc.); y/o técnicas de organización de contingencias (eco-
nomía de fichas, contratos de contingencia, etc.).
Para aquellas familias y profesionales que deseen informa-
ción práctica sobre estas técnicas, recomendamos el manual de
Garry Martin y Joseph Pear (2007). Lo deseable es que se apli-
quen coherentemente en ambos contextos familiar y escolar de
manera coordinada.
Sumado a lo anterior, los responsables de las políticas educa-
tivas, los profesionales y las familias debemos tomar conciencia de
la importancia que tienen los iguales durante la adolescencia y
considerar la elevada prevalencia de jóvenes prosociales como un
recurso preventivo y terapéutico con el fin de promover el apren-
dizaje y/o mejora de las habilidades sociales, así como tratar a los
jóvenes con problemas de CAS. El modelado de conductas sociales
realizado por iguales socialmente hábiles y prosociales se convier-
te en una de las técnicas de intervención cognitivo-conductuales
que mejoran significativamente la eficacia del entrenamiento en
175
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 175 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
habilidades sociales aplicado a adolescentes sin problemas socia-
les significativos.
3. El malestar emocional y la depresión
Según la OMS, unos dos millones de menores en Europa pa-
decen algún tipo de trastorno mental, entre los que destacan la
depresión en el 4% de los adolescentes entre 12 y 17 años.
En el estudio realizado en Barcelona por Martínez y Muñoz
(2010) los adolescentes utilizan términos como «rallado, triste, de-
primido, chof, solo o aislado, preocupado, enfadado, enrabiado,
amargado, desanimado, molesto, harto, nervioso, inquieto, in-
tranquilo, decaído, obsesionado, dolido, puteado, asqueado, hun-
dido, cansado, desganado,…» para hablar de su problema de estado
de ánimo o de ansiedad. Además, en este mismo estudio catalán, los
propios adolescentes detectan el malestar en sus iguales a través de
los siguientes signos físicos, gestos, comportamientos: « por la cara,
no habla, está solo, por su actitud y reacciones, por los ojos o la
mirada, está triste y no ríe, llora, no tiene ganas de nada, está pen-
sativo, está de mal humor o enfadado, está nervioso o intranquilo,
por la manera de hablar, por como contesta, por la voz, por lo es-
tudios, está preocupado, se siente solo, no quiere hablar de algunos
temas, está decaído y desanimado, está distante o ausente, por el
estado de ánimo, por la forma de ser, por su aspecto,…».
3.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DEPRESIÓN
La mayoría de los especialistas coinciden a la hora de descri-
bir los síntomas de la depresión propios de los adolescentes simi-
lares a las de los adultos en cuanto a expresión sintomática, sin
embargo existe un factor diferencial más que relevante; los sobre-
pasan en cuanto a destructividad.
176
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 176 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
Según el DSM-IV-TR (2000) hablamos de depresión cuando
aparece un patrón repetitivo y persistente de comportamiento
cuando se dan cinco (o más) de los siguientes síntomas durante
un período de 2 semanas, que representan un cambio respecto a
la actividad previa.
• estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada
día según lo indica la propia persona (p. e., se siente triste
o vacío) o la observación realizada por otros (p. e., llanto).
En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser
irritable;
• disminución acusada del interés o de la capacidad para el
placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte
del día, casi cada día (según refiere la propia persona u ob-
servan los demás);
• pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento
de peso (p. ej., un cambio de más del 5 % del peso corporal
en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día. En
niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de
peso esperables;
• insomnio o hipersomnia casi cada día;
• agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día
(observable por los demás, no meras sensaciones de in-
quietud o de estar enlentecido);
• fatiga o pérdida de energía casi cada día;
• sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapro-
piados (que pueden ser delirantes) casi cada día (no los
simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de es-
tar enfermo);
• disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o
indecisión, casi cada día (ya sea una atribución subjetiva o
una observación ajena); y
• pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la
muerte), ideación suicida recurrente sin un plan específico
177
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 177 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
o una tentativa de suicidio o un plan específico para suici-
darse.
Además, el adolescente sufre un deterioro importante en su
rendimiento social, académico o familiar y su conducta no debe
ser provocada por los efectos fisiológicos directos de una sustan-
cia (p. e., una droga, un medicamento) o una enfermedad médica
(p. ej., hipotiroidismo).
3.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LA DEPRESIÓN
Factores que pueden estar creando nuevas situaciones de ma-
lestar, sufrimiento son: una predisposición genética unida a pro-
blemas de discriminación social, problemas de relación en la fa-
milia, las modificaciones en la estructura familiar, la presión y el
sobreesfuerzo en la vida diaria, la cultura hedonista del culto al
cuerpo, el individualismo, el bullying, etc. Además, ser de clase
social desfavorecida, ser mujer y pertenecer a una minoría étnica,
supone un factor de riesgo añadido.
Otros factores de riesgo estudiados son los problemas de co-
municación entre padres e hijos (Estévez, Musitu y Herrero,
2005), la percepción de los adolescentes acerca de que en su fami-
lia existe un alto nivel de conflictividad, hostilidad y rechazo, un
escaso o excesivo control conductual por parte de los padres así
como una baja experimentación de afecto y cercanía. Por el con-
trario, factores como la presencia de una comunicación abierta y
fluida entre padres e hijos, la expresión de emociones positivas, el
apoyo existente dentro de la familia o una organización clara de
los padres hacia los hijos con respecto a las reglas de disciplina
son considerados como aspectos que promueven un ajuste emo-
cional positivo en los adolescentes y por lo tanto minimizan el
riesgo de que se presente un trastorno depresivo.
El estudio de Martínez y Muñoz (2010) concluye que las
178
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 178 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
causas del malestar, según informan los propios adolescentes
son (por orden de frecuencia): las relaciones con los amigos, las
cargas escolares, las relaciones afectivas, las relaciones con los
padres, con la familia, sentirse solo o marginado, falta de liber-
tad y prohibiciones, las relaciones con el profesorado, la falta de
comprensión, las peleas, el futuro, la sexualidad y el cuerpo, la
imagen y la estética, no poder hacer o conseguir lo que se propo-
nen, las limitaciones económicas, las agresiones, que te moles-
ten o insulten o hagan bromas pesadas, la falta de comunicación
y confianza, que no se cuente con ellos o no se los escuche, la
hipocresía, la pérdida de un ser querido, que hablen mal de
ellos,….
En el estudio de Xóchitl, Sánchez y Robles (2009) se pone
de manifiesto la estrecha interrelación entre la depresión, la di-
námica familiar y el rendimiento escolar. Los factores familiares
de riesgo en la depresión de los adolescentes tienen que ver con
las relaciones de hostilidad y rechazo establecidas en el ambien-
te familiar, así como la expresión no controlada de la ira, la có-
lera y la agresividad entre los miembros de la familia. Otro fac-
tor interviniente en la posible aparición de la depresión es la
importancia que los adolescentes y sus familias dan a los acon-
tecimientos negativos así como la interpretación que hacen de
ellos.
3.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN LOS INSTITUTOS DE ESO
Se calcula que en 2020 la depresión constituirá la segunda
enfermedad de mayor prevalencia a nivel mundial y será una de
las primeras causas de discapacidad y de mortalidad por el alto
riesgo de suicidio. Los adolescentes, no obstante, son el grupo de
población que menor atención reciben de los sistemas de salud
dado que éstos evitan acudir a un profesional («ciclo de evita-
ción», según Biddle y otros, 2009). Ello puede comportar un pro-
179
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 179 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
blema importante de prevención de la salud mental en la vida
adulta de estos jóvenes.
En el caso de los trastornos del estado de ánimo es muy im-
portante diferenciar lo que es un estado emocional de bajón, de
nerviosismo, de tristeza o de depresión propios de la condición de
los «seres humanos vivos» que han de hacer frente a las adversi-
dades y situaciones de la vida cotidiana, de lo que es un trastorno
psicopatológico más severo y complejo que requiere de un diag-
nóstico y de una intervención profesional precisa y, la mayoría de
las veces, interdisciplinar (farmacológica, psicoterapéutica, edu-
cativa, familiar, etc.).
En el caso de que sea necesario derivar a un proceso tera-
péutico más especializado, el primer paso ha de ser el de descar-
tar dificultades neuropsicológicas y otros posibles problemas
orgánicos (tiroides, anemia, etc.) y valorar a través de un profe-
sional de la psiquiatría la necesidad de un tratamiento farmaco-
lógico.
Desde el ámbito psicopedagógico procuramos enseñar a
los jóvenes cómo cambiar algunos de sus pensamientos basa-
dos en «necesidades-perturbadoras». Para ello, la Terapia Ra-
cional Emotivo Conductual de Albert Ellis y la Terapia Cogniti-
va de Aaron Beck son dos referentes ineludibles. Dichas
terapias de reestructuración cognitiva pretenden que el ado-
lescente tome conciencia (insights) de cómo piensan, interpre-
tan, perciben y valoran los acontecimientos vitales que envuel-
ven sus vidas.
Un insight es una manera de denominar el hecho de ser
consciente de algo. La toma de conciencia es un primer paso
hacia la eliminación del sufrimiento. Cuanto más profunda sea
la conciencia que tenga de los pensamientos, sentimientos y
conductas que son la causa de su sufrimiento, más oportunida-
des tendrá de deshacerse de ellos. (ELLIS, 2000)
Algunos de los insights en los que se basa el trabajo minucio-
180
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 180 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
so con los adolescentes dentro de una relación terapéutica son los
siguientes (Paula, I., 2007):
• Tomar plena conciencia de los sentimientos apropiados e
inapropiados: Nosotros creamos nuestros sentimientos
apropiados e inapropiados cuando nuestros objetivos y de-
seos quedan bloqueados. Se contemplan los sentimientos
intensos de tristeza, irritación y preocupación como salu-
dables puesto que ayudan a expresar el desagrado que pro-
vocan experiencias vitales no deseadas.
• Tomar conciencia de la tiranía de los «debo»: Somos no-
sotros, fundamentalmente, quienes provocamos nuestro
sufrimiento innecesario y neurótico manteniendo firme-
mente creencias irracionales absolutistas, creyendo con ri-
gidez y dogmatismo los «tengo que», «debería de», «estoy
obligado a», etc. Por ello, siempre que haya algo que nos
perturbe hay que buscar los «debo».
• Cuestionar activamente las creencias irracionales:
Cuando comenzamos a ser conscientes de nuestras
creencias irracionales, y especialmente de nuestros
«debo» y «tengo que» dogmáticos, pasamos a cuestio-
narlos y refutarlos. Por el solo hecho de reconocer que
tenemos estos «debo» no desaparecerán. Hay que com-
batirlos debatiéndolos y cuestionándolos activamente.
Cuestionar y debatir las creencias irracionales es una de
las formas más importantes de superar las perturbacio-
nes emocionales.
• Resolver los problemas de la realidad así como los proble-
mas emocionales: Mientras intentamos resolver los pro-
blemas prácticos y cotidianos de la vida es preciso descu-
brir si existe algún problema emocional ligado a estos
asuntos prácticos (como sensaciones de ansiedad o depre-
sión). Si así es, es bueno detectar y cuestionar activamente
los pensamientos dogmáticos que expresen necesidades-
181
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 181 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
perturbadoras que estén en el origen de las dificultades
emocionales.
• Utilizar el esfuerzo y la práctica: Difícilmente mejorare-
mos nuestro estado emocional si no es a través del esfuerzo
y la práctica, necesarios para modificar activamente nues-
tros pensamientos generadores de perturbaciones, y con-
tradiciéndolos enérgicamente. Podemos esforzarnos para
mejorar nuestro estado de ánimo pero nadie ha dicho que
el proceso fuera a ser fácil. Como ya se ha apuntado, el in-
sight no es suficiente por sí mismo si no se debate, se cues-
tiona o se pone en tela de juicio.
• Cambiar con energía las creencias y conductual: Los
pensamientos, sentimientos y conductas pueden expre-
sarse con fuerza o ligereza, o suave y energéticamente.
Si únicamente cuestionamos leve y suavemente las
creencias irracionales es muy probable que no las modi-
fiquemos. Es mejor discutirlas convincente y persisten-
temente.
• Mantener el cambio emocional. Conseguirlo no es sufi-
ciente: Como dijo Mark Twain: «Dejar de fumar es fácil.
Yo lo he hecho miles de veces». Si no mantenemos deter-
minados aprendizajes los sentimientos de ansiedad, de-
presión y rabia tienden a reaparecer y con ellos, las recaí-
das. Por ello, puede resultar fácil cambiar los sentimientos
durante un tiempo pero si no nos esforzamos para mante-
ner esos logros, podemos perderlos. Y es mucho lo que
podemos hacer para mejorar y afrontar las recaídas.
• Si se recaes, ¡inténtalo otra vez y otra vez!: Suele suceder
que las personas mejoramos nuestro comportamiento
con la aplicación de estas técnicas pero, en algún momen-
to posterior, recaemos. Para ello, Ellis (2000) aconseja
entre otros aspectos: aceptar las recaídas como algo nor-
mal que le pasa a todas las personas que mejoran emocio-
nalmente.
182
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 182 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
• Podemos negarnos tenazmente a sentirnos gravemente
ansiosos y deprimidos por cualquier cosa: Las personas
somos seres humanos creativos que utilizamos nuestra
creatividad para dejar de sufrir en algunas de las condicio-
nes más adversas. Independientemente de lo que nos suce-
da, podemos decidir creativamente sentirnos de una mane-
ra o de otra. Podemos probar esta libertad de elección en
nuestra propia vida.
En los casos de depresiones mayores graves se recomienda el
uso conjunto de tratamiento farmacológico y de terapias de rees-
tructuración cognitiva simultáneamente.
4. Los trastornos de la alimentación y la importancia
de la imagen corporal
En la adolescencia el cambio corporal va unido a esa transi-
ción de la infancia a la edad adulta y la aprobación de su cuerpo va
unida a la de su propia persona. Los trastornos de la conducta
alimenticia (TCA) son en la actualidad un problema de salud
emergente con una fuerte incidencia entre los adolescentes, con
una fuerte carga psicológica y actitudinal: elevado nivel de insa-
tisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de au-
toexigencia y perfeccionismo, ideas distorsionadas sobre el peso o
la comida, alteración de la percepción de la forma o el tamaño del
cuerpo, etc. que conducen a alteraciones de la conducta alimenti-
cia (dietas prolongadas, pérdida de peso, atracones,...).
4.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE TCA
Alrededor del 60% de las personas con TAC se recuperan, un
30% cronifican la enfermedad y el 10% mueren.
183
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 183 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
Los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa según el
DSM-IV-TR (2000) son:1
— rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del
valor mínimo normal considerando la edad y la talla (p. e.,
pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 % del
esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso nor-
mal durante el período de crecimiento, dando como resul-
tado un peso corporal inferior al 85 % del peso esperable);
— miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, inclu-
so estando por debajo del peso normal;
— alteración de la percepción del peso o la silueta corporales,
exageración de su importancia en la autoevaluación o ne-
gación del peligro que comporta el bajo peso corporal;
— en las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por
ejemplo, ausencia de al menos tres ciclos menstruales con-
secutivos. (Se considera que una mujer presenta ameno-
rrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con
tratamientos hormonales, p. e., con la administración de
estrógenos)
Los criterios diagnósticos de la bulimia según el DSM-IV-TR
(2000) son:2
1. Especificar el tipo:
Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo
no recurre regularmente a atracones o a purgas (p. ej., provocación del vómito o
uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas).
Tipo compulsivo/purgativo: durante el episodio de anorexia nerviosa,
el individuo recurre regularmente a atracones o purgas (p. ej., provocación del
vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas).
2. Especificar tipo:
Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se
provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.
Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo
emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el
ejercicio intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa
laxantes, diuréticos o enemas en exceso.
184
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 184 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
— presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracte-
riza por: 1. ingesta de alimento en un corto espacio de
tiempo (p. e., en un período de 2 horas) en cantidad supe-
rior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un
período de tiempo similar y en las mismas circunstancias
2. sensación de pérdida de control sobre la ingesta del ali-
mento (p. e., sensación de no poder parar de comer o no
poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está
ingiriendo);
— conductas compensatorias inapropiadas, de manera repe-
tida, con el fin de no ganar peso, como son provocación del
vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u
otros fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo;
— los atracones y las conductas compensatorias inapropia-
das tienen lugar, como promedio, al menos dos veces a la
semana durante un período de 3 meses;
— la autoevaluación está exageradamente influida por el
peso y la silueta corporales; y
— la alteración no aparece exclusivamente en el transcurso
de la anorexia nerviosa.
4.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES DE LOS TCA
Al igual que el resto de posibles trastornos mentales en esta
etapa del ciclo vital, la multifactorialidad de su aparición obliga a
tomar en consideración aspectos clínicos pero también cultura-
les, sociales, familiares y educativos. En multitud de ocasiones
estamos viendo como el tratamiento fija su atención en aspectos
sanitarios, centrados en la sintomatología, cuando en realidad la
perspectiva sistémica del problema conduce a resultados mucho
más deseables y duraderos.
Ochoa (2009) contempla la vulnerabilidad biológica, la
predisposición psicológica y el entorno social como factores
185
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 185 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
multicausales de los TCA a través de un estudio realizado en
el País Vasco con una población de 1050 chicos y chicas de 12
a 18 años estudiantes de centros públicos y privados de Gui-
púzcoa. Los resultados apuntan por una importante relación
entre TCA e imagen corporal, alexitimia, autoestima y pautas
parentales.
A nivel biológico actualmente los factores genéticos no están
claros, aunque pueden darse antecedentes familiares de trastor-
nos afectivos, adicciones y obesidad en los trastornos alimenta-
rios.
Entre los factores socioculturales podemos destacar el nivel
socioeconómico, algunos autores han establecido relación con las
clases medias y altas. Los estereotipos culturales, especialmente
el ideal de delgadez trasmitido a través de los medios de comuni-
cación. El ideal de belleza se da en las sociedades opulentas en las
que no hay escasez de comida. Una vez establecido y compartido
socialmente, este ideal de delgadez ejerce una presión sobre los
miembros de la comunidad y hace que los sujetos que se adaptan
a ese modelo se sientan valorados y los que no poseen esas carac-
terísticas vean mermada su autoestima. El sexo femenino es más
susceptible de padecer anorexia (entre un 90 y un 95% de los ca-
sos) pues la presión social, fundamentalmente a través del mundo
de la moda, lleva a valorar a la mujer sobre la base de su aparien-
cia física y en nuestra cultura el ser delgada es visto como un sig-
no de éxito y control sobre una misma.
Entre los factores familiares, la dificultad de autonomización
de sus miembros, la negación de los conflictos, las alteraciones de
la comunicación, son terreno abonado para la aparición de tras-
tornos alimentarios en personas susceptibles de padecerlos. Es-
tos factores, junto con acontecimientos vitales estresantes (sepa-
raciones, pérdidas, fracasos...), pueden jugar un papel
desencadenante y, cuando el TCA está establecido, pueden actuar
como factores de mantenimiento.
186
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 186 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
4.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS TCA EN LOS INSTITUTOS DE ESO
Una de las habilidades que deben desarrollarse durante la
educación secundaria es que los adolescentes valoren crítica-
mente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo
y el medio ambiente. La prevención de los TCA pasa por varios
niveles: programas de orientación y prevención en las escuelas,
programas de sensibilización social, programas específicos para
adolescentes en riesgo o que ya presentan los TCA, y programas
de ayuda a las familias de jóvenes con TCA.
En el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria,
para una intervención preventiva eficaz, es necesario actuar sobre
los factores etiopatogénicos (predisponentes, desencadenantes o
de mantenimiento) susceptibles de ser modificados. Los progra-
mas preventivos deberían desarrollarse en tres niveles:
1. Prevención Primaria
Pretende disminuir la incidencia de los TCA en la comunidad,
actuando antes de que aparezcan. Para ello han de considerarse
las posibles causas del aumento de la incidencia de los TCA, ana-
lizar hasta qué punto son susceptibles de modificación y contem-
plar el diseño de intervenciones más específicas. La prevención
primaria ha de cubrir las siguientes áreas:
1.1. Los mass media: La influencia de los medios de comuni-
cación, especialmente la televisión, los anuncios, las redes socia-
les, son un factor de riesgo muy potente como posibles desenca-
denantes de TCA. Los mass media deberían revisar los mensajes
patógenos que nos transmiten —la tiranía de la imagen, estereoti-
pos sobre la obesidad, la delgadez, las dietas, la estética, el ejerci-
cio, la nutrición, etc.—. Debido al gran impacto que los medios de
comunicación tienen en la comunidad, deberíamos contemplar
187
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 187 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
su uso para el beneficio de la salud mental y física de los adoles-
centes.
1.2. La familia: El contexto más efectivo en el que trabajar la
modificación de las conductas precursoras de los TCA es la fami-
lia ya que es ahí donde se aprenden y adquieren los hábitos ali-
mentarios, y donde el adolescente despliega su comportamiento
alimentario, saludable o no. La familia debe ser también objeto de
programas específicos de educación sanitaria, con el objetivo de
ayudar a sus miembros a modificar hábitos que se consideran
previos a los TCA como son, por ejemplo, el inicio arbitrario e
injustificado de regímenes alimentarios sin control médico algu-
no con la finalidad de reducir un sobrepeso en ocasiones inexis-
tente.
El estudio de Loth et al (2009) recoge las recomendaciones
más esenciales que debe asumir la familia de los adolescentes y
que son extrapolables a los profesionales de los centros de secun-
daria:
— proporcionar apoyo y atención sobre todo durante épocas
de transición como el inicio del instituto;
— enseñarlos a «autocuidarse» en ausencia de los padres;
— fortalecer la comunicación intrafamiliar;
— no hablar de forma negativa o despectiva sobre su peso y
silueta;
— no discutir sobre el cuerpo o el peso de otras personas;
— no hacer bromas acerca del peso y la dieta;
— colaborar en la construcción de la autoestima de los ado-
lescentes, descentrándola del peso y la silueta;
— ayudarlos a comprender y manejar ciertas emociones,
miedos e insatisfacciones personales que provocan como
respuesta el inicio de conductas patológicas con la comida
y en una búsqueda constante de gustarse físicamente; y
— que los padres y madres mejoren y superen sus propias
188
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 188 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
dificultades y limitaciones, ya que las personas que cuidan
de sí mismas están en mejor predisposición de cuidar de
sus hijos y de transmitir el valor del cuidado personal.
1.3. El instituto: El centro educativo juega un papel muy rele-
vante en esta etapa de prevención primaria dado que constituye el
lugar ideal para la identificación de jóvenes que están en situación
de padecer TCA; además de ser un contexto idóneo para la imple-
mentación de programas de educación alimentaria. Concreta-
mente, la asignatura de educación física juega un papel esencial
tanto para el fomento de actitudes sanas respecto al deporte (ad-
quirir hábito regular en la práctica de ejercicio físico moderado,
disfrutar de ello y de sus consecuencias beneficiosas) como para
corregir las actitudes incorrectas con respecto al peso y al propio
cuerpo.
1.4. Centros de Atención Primaria (CAPs): Es habitual que
potenciales adolescentes en riesgo de padecer TAC o sus madres
acudan a los CAP solicitando regímenes alimenticios, laxantes o
fármacos anorexígenos. Otras veces se detectan en la consulta
conductas de riesgo, como tendencia al aislamiento, irritabilidad,
insomnio, sobre-exigencia física (atletismo, ballet) o situaciones
de crisis como conflictos familiares. Una atención precoz por par-
te del médico de familia que identifica jóvenes en riesgo se con-
vierte siempre en una prevención primaria eficaz.
2. Prevención secundaria
Consiste en poner en marcha medidas destinadas a reducir la
prevalencia; es decir, la presencia del trastorno en la comunidad
cuando éste ya se ha producido. El pilar básico lo configura el
diagnóstico e inicio de tratamiento precoz.
189
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 189 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
3. Prevención terciaria
El objetivo es ofrecer un abordaje multimodal en los casos
más graves y complicados previendo la aparición de recaídas,
formando a la familia para identificar el inicio de conductas
sospechosas de una nueva crisis, y revisar el tratamiento psico-
farmacológico de mantenimiento si fuera necesario. Los TCA
constituyen la tercera enfermedad crónica que afecta a muje-
res jóvenes.
5. El abuso de sustancias y su impacto sobre la salud
mental
No es ninguna novedad afirmar que el abuso de substan-
cias tiene un efecto nocivo para la salud. Pero si ese consumo
lo contextualizamos en el período de la adolescencia, las dro-
gas y el alcohol se convierten en especialmente nocivos y peli-
grosos.
En la adolescencia, las relaciones interpersonales se modifi-
can notoriamente, se produce una separación de las actividades
familiares y se desarrollan amistades íntimas que pasan a des-
empeñar un papel muy importante en la vida social del adoles-
cente. Todos estos cambios facilitan que sean más proclives a la
búsqueda de experiencias nuevas entre ellas, el consumo de sus-
tancias.
5.1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ABUSO DE SUSTANCIAS
El abuso de sustancias se puede definir como un patrón de
consumo nocivo de cualquier sustancia capaz de alterar el estado
de ánimo. La enciclopedia médica Medline define el abuso de dro-
gas como «el uso de drogas ilícitas o el abuso de medicamentos
190
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 190 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
recetados o de venta libre para fines distintos de aquellos para
los que se indican o de una manera o en cantidades diferentes a
las indicadas».
En general, cuando popularmente se habla de abuso de sus-
tancias, se refieren al uso de drogas ilegales: marihuana, cocaí-
na, heroína, éxtasis, anfetaminas, opiáceos, opioides, narcóti-
cos, etc. Sin embargo, las drogas ilegales no son las únicas
sustancias que pueden ser objeto de abuso. El alcohol, medica-
mentos con y sin receta médica, inhalantes y disolventes, e in-
cluso el café y los cigarrillos, consumidos en exceso pueden re-
sultar perjudiciales.
Los criterios diagnósticos para el abuso de sustancias según
el DSM-IV-TR (2000) constituyen un patrón desadaptativo de
consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clíni-
camente significativos, expresado por uno (o más) de los ítems
siguientes durante un período de 12 meses:
1. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incum-
plimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en
casa (p. e., ausencias repetidas o rendimiento pobre rela-
cionados con el consumo de sustancias; ausencias, sus-
pensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la
sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la
casa).
2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las
que hacerlo es físicamente peligroso (p. e., conducir un au-
tomóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sus-
tancia).
3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia
(p. e., arrestos por comportamiento escandaloso debido a
la sustancia).
4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener
problemas sociales continuos o recurrentes o proble-
mas interpersonales causados o exacerbados por los
191
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 191 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
efectos de la sustancia (p. e., discusiones con la esposa
acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violen-
cia física).
El DSM-IV-TR (2000) especifica, además, entre trastornos
relacionados con el alcohol, con alucinógenos, con anfetaminas,
con cafeína, con cannabis, con cocaína, con inhalantes, con nico-
tina, con opiáceos, y con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.
5.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES EN RELACIÓN AL ABUSO
DE SUBSTANCIAS
Peñafiel (2009) analiza los factores de riesgo y protección en
el consumo de sustancias en adolescentes encontrando relaciones
muy significativas entre factores individuales del adolescente y
factores relacionales de familia, instituto, amistades, etc. Los re-
sultados que obtiene de un estudio con 768 adolescente de entre
3º de ESO y 2º de bachillerato confirman los obtenidos por el
Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD, 2007): un alto porcentaje de
adolescentes son consumidores de varias substancias, especial-
mente alcohol, tabaco y cannabis.
La variable que ha obtenido el mayor índice de riesgo es la
relacionada con el grupo de iguales, el consumo de los amigos y
las actividades relacionadas con bares y discotecas, asociándose
el consumo de substancias con el ocio nocturno. Seguidamente,
se halla la presión que ejerce el grupo para el consumo de las
substancias, así como la accesibilidad a las mismas.
Los factores protectores hallados han sido: la actitud no per-
misiva de los padres hacia el consumo, la relación positiva y de
vínculo afectivo entre el adolescente y sus padres, tener normas
en casa, una buena adaptación en el instituto y con el profesora-
do, practicar deporte, actividades al aire libre, actividades cultu-
rales, etc. que los alejan de la posibilidad de consumir.
192
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 192 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
5.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS
EN LOS INSTITUTOS DE ESO
En relación al abuso de substancias se requiere el diseño y
puesta en práctica de estrategias de prevención que tengan como
objetivo reducir el consumo de drogas así como los factores de
riesgo asociados a dicho consumo y reforzar los factores de pro-
tección entre los escolares de la muestra. Teniendo en cuenta los
resultados sobre la prevalencia de los consumos, las drogas sobre
las que se debería incidir fundamentalmente son el tabaco y el
alcohol, sin descuidar el cannabis y el resto de sustancias.
A la vista de los resultados, estas intervenciones preventivas,
deberían incluir aspectos como la gestión de la vida recreativa, la
oferta de actividades de ocio alternativas al uso de drogas, las ac-
tuaciones preventivas dirigidas a contextos recreativos, la bús-
queda conjunta de alternativas más saludables y enriquecedoras,
el entrenamiento en habilidades de resistencia a la presión gru-
pal, entre otras habilidades sociales, etc. Además, la familia y la
escuela deben jugar un papel relevante en la prevención del con-
sumo de drogas de los jóvenes y adolescentes. En este sentido, el
diseño y aplicación de programas de prevención en el ámbito fa-
miliar y escolar deberían ser objetivos a tener en cuenta por los
organismos e instituciones relacionados con el problema del abu-
so de drogas, tanto legales como ilegales, en la población juvenil.
Intervenir sobre los factores individuales
— la edad, dado que ésta incrementa la frecuencia e intensi-
dad del consumo de sustancias;
— el sexo, ya que existe una tendencia a la homogeneización
entre el consumo en hombres y mujeres aunque las chicas
están aumentando el consumo de tabaco;
— las actitudes, creencias y valores sobre las drogas, sus efec-
193
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 193 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
tos, el hecho de consumir, satisfacción con la vida, actitud
hacia la salud, y percepción del riesgo sobre las diferentes
sustancias;
— habilidades sociales, capacidad de interacción social, y re-
cursos de adaptación a las circunstancias;
— autoconcepto y autoestima;
— autocontrol, capacidad para dirigir, controlar la propia
conducta y los sentimientos, muy relacionado con el abuso
de sustancias;
— búsqueda de nuevas sensaciones o uso de las sustancias
como manera de enfrentarse a los conflictos;
— accesibilidad a las drogas;
— conformidad con las normas sociales y/o trasgresión;
— tolerancia a la frustración; y
— necesidad de aprobación social y autonomía con respecto
al grupo.
Intervención en los institutos de educación secundaria
El instituto se convierte en un agente educativo y de socializa-
ción prioritario donde los compañeros proporcionan al adoles-
cente ayuda para definir y consolidar su identidad, comparten
problemas, sentimientos y emociones, le ayudan a satisfacer ne-
cesidades sociales, tales como afecto, seguridad, estima; pero el
grupo también puede ejercer influencia negativa en los adoles-
centes ya que pueden ser incitadores al consumo de substancias.
Dicha intervención en el contexto educativo debe procurar:
— prevenir las experiencias escolares negativas que suelen
asociarse al consumo de drogas aspectos como el bajo ren-
dimiento escolar, un mayor absentismo, una menor impli-
cación y satisfacción en relación al medio y actitudes nega-
tivas hacia el profesorado y la vida académica;
194
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 194 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
— prevenir el fracaso escolar y preservar autoconcepto
académico, ya que el fracaso escolar, la insatisfacción es-
colar y el absentismo injustificado han resultado predicto-
res claros del abuso de drogas en la adolescencia;
— mantener un clima escolar y estilo educativo; que el pro-
yecto educativo del centro, su filosofía, valores y estilo de
relación entre los profesionales y el alumnado favorecen
aspectos como el respeto, la comunicación, la solidaridad,
la convivencia y la participación. Son factores de protec-
ción un estilo educativo democrático y participativo, una
escuela que promueve la solidaridad, la integración y los
logros personales, continuar los estudios, aún con dificul-
tades, la implicación de los alumnos en la escuela, buena
adaptación escolar y la existencia de normas que limiten el
consumo en la comunidad educativa.
— potenciar el contacto con las familias, ya que es un factor
de protección el que los padres mantengan contacto con
los profesores y el hecho de que el adolescente mantenga
buena relación con los profesores; y
— la existencia de normas para el no consumo ya que la pro-
hibición de consumo de drogas en el medio escolar (tabaco
y alcohol fundamentalmente), tanto entre los profesores y
adultos como entre los alumnos, contribuye a reducir el
número de ofertas y la presión hacia el consumo.
Intervención sobre la familia
— Las relaciones afectivas entre padres e hijos y comunica-
ción; una percepción negativa de las relaciones familiares
por parte de los adolescentes, incluyendo aspectos como la
ausencia de lazos familiares, la negatividad y rechazo de
los padres hacia el hijo o viceversa, la escasez de tareas
compartidas y de tiempo juntos y las interacciones mal
195
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 195 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
adaptativas entre padres e hijos, aparecen como variables
constantes en un gran número de consumidores. En este
caso, el uso de sustancias funciona como un indicador de
problemas, como una vía de escape de un clima familiar
percibido como hostil o como forma de atenuar esa per-
cepción. Por el contrario, los adolescentes que se sienten
más próximos a sus padres son los que mantienen más
confianza en sí mismos, muestran más competencia con-
ductual, más independencia responsable y se implican en
menos conductas de riesgo, como el consumo de drogas y
las conductas delictivas.
— Las prácticas educativas ejercidas por las figuras pa-
rentales; los déficits o los excesos de disciplina, la excesi-
va implicación de uno de los padres acompañada del des-
entendimiento o permisividad del otro, son factores
asociados al uso indebido de drogas. Aparecen como ca-
racterísticas comunes en los padres de adolescentes que
abusan de las drogas la baja comunicación familiar, la
inconsistencia en las normas, los límites poco claros y las
expectativas poco realistas sobre sus hijos. También las
bajas expectativas académicas de los padres hacia sus hi-
jos predicen el inicio en el consumo. Por otro lado, la su-
pervisión parental, el fomento del autocontrol y la toma
de decisiones por parte de los hijos son factores de pro-
tección.
— Los padres y hermanos como modelos de comporta-
miento: El modelado ejercido por los padres y su impor-
tancia, tiene su fundamento en la teoría del aprendizaje
social de Bandura (1984) quien mantiene que la observa-
ción directa y el modelado de un comportamiento por
parte de las personas más cercanas al sujeto es el proceso
esencial para adquirir tal comportamiento. Esta influen-
cia se ejerce de forma directa, observando a los padres o
hermanos en su consumo de alcohol, tabaco u otras sus-
196
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 196 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
tancias y de forma indirecta, a través de la transmisión de
actitudes y valores más o menos permisivos con respecto
al consumo.
— Actitudes y conductas familiares hacia el consumo de
drogas: Las actitudes poco negativas de los padres hacia el
consumo pueden actuar como un factor de riesgo muy im-
portante, en tanto que son los propios padres quienes en
ocasiones propician el consumo.
Intervención sobre el grupo de amigos
— El consumo por parte de los amigos: el grupo de amigos
es una de las variables más influyentes a la hora de expli-
car el consumo de drogas, hasta tal punto de que en la ma-
yoría de ocasiones el consumo depende enteramente de la
naturaleza social del grupo de amigos. Cuando los amigos
de un adolescente consumen drogas aumenta vertiginosa-
mente la probabilidad de que éste también las consuma.
— La adaptación al grupo: A nivel social, en una cultura
como la nuestra donde el consumo de alcohol es algo nor-
mal y aceptado, los jóvenes que consumen alcohol consi-
guen un nivel mayor de adaptación social frente a los abs-
temios.
— Las actividades de ocio: El ocio desarrollado en discotecas
y bares y las salidas nocturnas de fin de semana correlacio-
nan con un mayor consumo de sustancias. Así pues, la ges-
tión del ocio del fin de semana es el mejor predictor para el
consumo de sustancias, por encima de otras variables
como son la personalidad, características de los pares y fa-
miliares y las variables escolares.
— El dinero disponible: A medida que aumenta la disponibi-
lidad económica aumenta el consumo de alcohol, tanto en
la frecuencia como en el grado de alcohol consumido.
197
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 197 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
6. La adolescencia como oportunidad. Promoción
de la salud mental en educación secundaria
La asunción de ciertos rasgos por el adolescente tiene una
clara función evolutiva, pues le permite explorar con menos
cortapisas que a los adultos, y así desarrollar su identidad, su
creatividad y su iniciativa personal.
OLIVA (2004)
La visión que los padres y profesionales acostumbran a tener
sobre la adolescencia suele ser más bien de temor y catastrofismo,
percibiéndola como una etapa de conflicto permanente: «son re-
beldes», «van a su bola», «no saben lo que quieren», «no respe-
tan nada», «no hay quien los entienda», «son egoístas y vagos»,
«¿tienes un hijo adolescentes? Te acompaño en el sentimiento»,
y muchas otras frases hechas.
Pero nos olvidamos de que todos hemos sido adolescentes y
que no existe una sola «manera de ser adolescentes» sino diver-
sas. No se trata, en absoluto, de un grupo homogéneo.
En la sabiduría china, la palabra «crisis» se representa con un
ideograma compuesto por una parte que significa «peligro» y otra
parte que significa «oportunidad».
La adolescencia enfrenta peligros y sufrimientos pero tam-
bién es una etapa que se caracteriza por las oportunidades para
198
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 198 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
descubrirnos a nosotros mismos, forjar una sana identidad, culti-
var los sentimientos más nobles, descubrir el amor físico pero
también el vínculo emocional con los demás, pensamos que pode-
mos cambiar el mundo, nos ilusionamos y sorprendemos de una
manera que no siempre somos capaces de mantener en la vida
adulta. Es una etapa «para hacer».
Una oportunidad que posibilita la adolescencia es el maravi-
lloso el descubrimiento del valor de la amistad siendo capaces de
crear fuertes vínculos que pueden prolongarse a lo largo de sus
vidas.
Otra gran virtud de muchos adolescentes es el firme sentido
de la justicia y de la solidaridad. Es una edad muy pertinente
para comprender y experimentar valores como la ayuda a los de-
más y ser idealistas con todo lo positivo que ello puede implicar.
Después, la experiencia ya irá ajustando las expectativas pero no
podemos, ni debemos, negarles ese proceso vital entusiasta en el
que todos hemos creído poder cambiar el mundo.
Debemos acompañar al adolescente en el proceso de cono-
cerse a sí mismo, sus maneras de sentir y pensar, sus necesidades
emocionales, su nivel de autoestima, sus competencias sociales, y
la promoción de todo lo que tenga que ver con la aceptación de sí
mismo y de los demás, las amistades, la prevención del consumo
de drogas, la capacidad de aprender nuevas habilidades y, sobre
todo, la capacidad de gestionar el conflicto.
Debemos acompañar a la familia, motivándola y orientándo-
la —en caso necesario— para que se implique activamente en la
educación de su hijo/a, en la calidad de la interacción con ellos,
en las habilidades parentales que exige la educación de un adoles-
cente, y motivar el disfrute de la relación con ellos.
Debemos actuar sobre la comunidad, permitiendo el desarro-
llo de un modelo de sociedad inclusivo, participativo, solidario,
que respete la diversidad. Aquí es importante hace un análisis crí-
tico sobre el sistema de salud en nuestro país. La Asociación Es-
pañola de Neuropsiquiatría (2007:25) marca una serie de críticas
199
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 199 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
fundamentales al documento del Ministerio de Sanidad que afec-
tan muy gravemente a la coordinación de los centros de secunda-
ria y sanidad para atender a las necesidades de sus alumnos en
riesgo de padecer un problema de salud mental o con una enfer-
medad mental ya presente. Entre otras críticas, las más revelado-
ras son que:
— Las actuaciones de promoción de la salud mental y pre-
vención de los trastornos mentales responden a iniciativas
aisladas, desconectadas entre sí y de escasa difusión.
— No existe un organismo coordinador, ni un presupuesto es-
pecífico, ni un compromiso para apoyar estas actuaciones.
— La promoción de la salud mental está poco contemplada
en el programa nacional de formación de Médicos Inter-
nos y Residentes (MIR), Psicólogos Internos y Residentes
(PIR) y, en general, en la formación especializada en psi-
quiatría y psicología clínica.
— Los planes de salud mental autonómicos contemplan la
prevención y promoción de la salud mental solamente de
manera formal, pero pocos describen acciones concretas y
evaluables.
La adolescencia es, pues, una oportunidad para desarrollar la
personalidad, un momento evolutivo en el que deben explorar to-
das sus potencialidades, aprender a desarrollarlas y a relacionar-
se con la familia y con los amigos de la manera más satisfactoria
posible.
Bibliografía
Acero Achirica, A. (2004). Guía práctica para una prevención
eficaz. Madrid: Asociación de Técnicos para el Desarrollo de
Programas Sociales.
200
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 200 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
American Psychiatric Association – APA (2000). DSM-IV-TR.
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Barcelona: Masson.
Barrio, Victoria del (2008). Depresión infantil: causas, evalua-
ción y tratamiento. Ariel: Barcelona.
Benito de la Iglesia, A. (2009). Los comportamientos «alarman-
tes» de adolescente en la sociedad actual: ¿dónde nacen la
violencia y las conductas antisociales de los y las adolescen-
tes? En S. Pérez y otros, La salud mental de las persona jóve-
nes en España. Revista de Estudios de Juventud, nº 84.
Biddle L.; Gowen LK. (2009). Stigma and the cycle of avoidance:
Why young persons fail to seek help for their mental distress.
Focal Point. Winter 2009 Issue: «Stigmatization».
Inglés, C. J.; Benavides, G.; Redondo, J.; García, J.M.; Ruiz, C.;
Estévez, C.; y Huéscar, E. (2009). Conducta prosocial y rendi-
miento académico en estudiantes españoles de ESO, Anales
de Psicología, vol. 25, número 1 (junio): 93-101
Carretero, C.; Cruz, M.; Forés, A.; Poch, C.; Prado, X.; y Vila, M.
(2007). Què li passa? Quan els trastorns del comportament
alimentari entren a casa. Guía per a Famílies. ACAB (Asso-
ciació Contra l´Anorèxia i la Bulímia).
Dekovic, M., Wissink, I.B. y Meijer, A.M. (2004). The role of fa-
mily and peer relations in adolescent antisocial behaviour:
Comparison of four ethnic groups. Journal of Adolescence,
27, 497-514.
Defensor del Pueblo (2007). Violencia Escolar: El maltrato entre
iguales en la ESO 1999-2006. Madrid: Publicaciones del Ofi-
cina del Defensor del Pueblo.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(2009). Observatorio Español sobre Drogas (OED). Informe
2008. Situación y tendencias de los problemas de drogas en
España. Ministerio de Sanidad y Consumo de España.
Eisenberg, N.; Faber, R.A. y Spinard, T.L. (2006). Prosocial deve-
lopment. En W. Damon y N. Eisenberg (Eds.), Handbook of
201
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 201 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
child psychology, Vol. 3, Social, emocional and personality
development. New Cork: John Wiley & Sons.
Espina, A.; Ochoa de Alda, I.; y Ortego, M. A. (2006). Conductas
alimentarias, salud mental y estilos de crianza en adolescen-
tes de Guipúzcoa. San Sebastián: D`elikatuz Bizi.
Estévez, E., Martínez, B. y Musitu, G. (2006). «La autoestima en
adolescentes agresores y víctimas en la escuela: la perspectiva
multidimensional» Intervención Psicosocial, 15(2), 223-233.
Estevez, E., Musitu, G. y Herrero, J. (2005). El rol de la comuni-
cación familiar y del ajuste escolar en la salud mental del ado-
lescente. Salud Mental, 28 (4), 81-89
Estévez, E., Murgui, S., Moreno, D. y Musitu, G. (2007). Estilos
de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institu-
cional y conducta violenta del adolescente en la escuela. Psi-
cothema, 19, 108-113.
García Alonso, A. (2009). La depresión en adolescentes. En Pé-
rez, S y otros, LA salud mental de las persona jóvenes en Es-
paña. Revista de Estudios de Juventud, nº 84.
González, B. y Rego, E. (2006). Problemas emergentes en la sa-
lud mental de la juventud. INjuve - Instituto de la Juventud.
Ministerio de Igualdad. España.
Inglés, C. J. (2007). Estado actual de la investigación en promo-
ción de la competencia social y tratamiento de las dificulta-
des interpersonales en la adolescencia. Confe-rencia invita-
da en las XI Jornadas Internacionales sobre Avances en
Psiquiatría y Psicología Clínica de la Infancia y Adolescencia,
Barcelona, España.
Inglés, C. J.; Benavides, G.; Redondo, J.; García Fernández, JM.;
Ruiz-Esteban, C.; Estévez, C. y Huescar, E. (2009). Conducta
prosocial y rendimiento académico en estudiantes españoles
de Educación Secundaria Obligatoria. Anales de Psicología,
vol. 25, nº 1 (junio), 93-101.
Loth, K. A.; Neumark-Sztainer, D.; y Croll, J.K. (2009). Informing
family approaches to eating disorders prevention: Perspecti-
202
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 202 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
vas of those who have been there, En Internacional Journal
of Eating Disorders, vol 42, Issue 2, 97-192.
Marcelli, D.; Braconnier, A. (2005). Psicopatología del adoles-
cente. Barcelona: Masson.
Martin, G. y Pear, J. (2007). Modificación de conducta. Qué es y
como aplicarla. Prentice-Hall.
Martínez, G.; Gras, M. (2007). La conducta antisocial percibida
por adolescentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria: fre-
cuencia, contexto y atribución causal, Apuntes de Psicología,
Vol. 25, número 3, 285-304.
Martínez Hernáez, A. y Muñoz García, A. (2010). Un infinito que
no acaba. Modelos explicativos sobre la depresión y el males-
tar emocional entre los adolescentes barceloneses. Salud
Mental, 33: 145-152.
Martínez Ferrer, B.; Murgui Pérez, S.; Musitu Ochoa, G. y Mon-
real Gimeno, M.C. (2008). El rol del apoyo parental, las acti-
tudes hacia la escuela y la autoestima en la violencia escolar
en adolescentes. International Journal of Clinical and Health
Psychology, Vol. 8, Nº 3, 679-692
Martínez, J.; Navarro, S.; Perote, A.; y Sánchez, M. (2010). Edu-
car y crecer en salud. El papel de padres y educadores en la
prevención de los trastornos alimentarios. Institutos Tomás
Pascual Sanz para la nutrición y la salud.
Musitu, G., Martínez, B. y Murgui, S. (2006). Conflicto marital,
apoyo parental y ajuste escolar en adolescentes. Anuario de
Psicología, 37, 247-258.
Ochoa de Alda, I. (2009). La importancia de la imagen corporal, la
alexitimia y los estilos de crianza en jóvenes con trastorno de con-
ducta alimentaria. En Pérez, S y otros, La salud mental de las per-
sona jóvenes en España. Revista de Estudios de Juventud, nº 84.
Oteo, A. (2009). Tendencias en el consumo de drogas en la juven-
tud española y efectos sobre su salud. En Pérez, S y otros, La
salud mental de las persona jóvenes en España. Revista de
Estudios de Juventud, nº 84.
203
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 203 03/11/11 17:52
ISABEL PAULA
Pardo, G., Sandoval, A. y Umbarita, D. (2004). Adolescencia y de-
presión. Revista Colombiana de Psicología, 13, 13-28.
Paula, I. (2007). ¡No puedo más!: Intervención cognitivo-con-
ductual ante sintomatología depresiva en docentes. Madrid:
Wolters Kluwer.
Peñafiel, E. (2009). Factores de riesgo y protección en el consumo
de sustancias en adolescentes, Pulso, 32, 147-173.
Pérez, M.C.; Cangas, A. J.; Lucas, F.; Miras, F. Yuste, N. y Gáz-
quez, J. J. (2007). La violencia escolar: repercusión y búsque-
da de soluciones. En J. J. Gázquez, M.C. Pérez y A. G Cangas
y N. Yute (Coord). Mejora de la convivencia y programas
encaminados a la prevención e intervención del acoso esco-
lar. Granada: Grupo Editorial Universitario.
Pérez, S.; Rojo Mora, N.; y Hidalgo Vera, A. (2009). La salud
mental de las persona jóvenes en España. Revista de Estu-
dios de Juventud, nº 84.
Rosa, A. I., Inglés, C. J., Olivares, J., Espada, J. P., Sánchez-Meca,
J. y Mén-dez, F. X. (2002). Eficacia del entrenamiento en ha-
bilidades sociales con adolescentes: De menos a más. Psicolo-
gía Conductual, 10, 543-561.
Tur, A. M. (2003). Conducta agresiva y prosocial en relación con
temperamento y hábitos de crianza en niños y adolescentes.
Tesis Doctoral. Universidad de Valencia.
Xóchitl Galicia, I.; Sánchez Velasco, A. y Robles Ojeda, F. J.
(2009). Factores asociados a la depresión en adolescentes:
Rendimiento escolar y dinámica familiar. Anales de Psicolo-
gía, vol. 25, nº 2 (diciembre), 227-240.
Zusak, M. (2009). La ladrona de libros. Editorial Lumen.
Webs
www.who.int - World Health Organization (WHO – OMS). Apén-
dices del artículo: Mental health promotion and mental di-
204
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 204 03/11/11 17:52
ADOLESCENCIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA
sorder prevention, de la WHO Ministerial Conference on
Mental Health (Helsinki, 2005).
www.mheen.org - http://mentalhealth-econ.org - Mental Health
Economics European Network (MHE). Mental Health Pro-
motion of Adolescent and Young People. Directory of Projects
in Europe.
205
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 205 03/11/11 17:52
adolescencia 11,0/15,0/27,0/336.indd 206 03/11/11 17:52
También podría gustarte
- Como - EstablecerObjetivos Nna PDFDocumento126 páginasComo - EstablecerObjetivos Nna PDFGackt98% (58)
- Motivación Cómo Tenerla Todos Los DíasDocumento178 páginasMotivación Cómo Tenerla Todos Los DíasCarlos Tello100% (2)
- Paso 3 - Analisis - de - Caso - Embarazo - en - Adolescentes - Grupo - 112Documento21 páginasPaso 3 - Analisis - de - Caso - Embarazo - en - Adolescentes - Grupo - 112Jammy CollazosAún no hay calificaciones
- Problemas de Salud en El Adolescente PDFDocumento8 páginasProblemas de Salud en El Adolescente PDFJeannette BorreroAún no hay calificaciones
- Vida Salu.. 123hb226112021cleotilde Lugo Neria.Documento2 páginasVida Salu.. 123hb226112021cleotilde Lugo Neria.Psicología AdolescenciaAún no hay calificaciones
- Tema2 CeadDocumento19 páginasTema2 CeadIRENE GARCÍA SÁNCHEZAún no hay calificaciones
- Pautas de CrianzaDocumento24 páginasPautas de CrianzaMaria Esneda Yara RomeroAún no hay calificaciones
- Fortalecimiento Emocional en AdolescentesDocumento8 páginasFortalecimiento Emocional en AdolescentesGrecia ChanducaAún no hay calificaciones
- Psicopatología en La AdolescenciaDocumento10 páginasPsicopatología en La AdolescenciaGLORIA URREAAún no hay calificaciones
- Unidad 2 CONCEPTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO MENTAL DEL JOVENDocumento5 páginasUnidad 2 CONCEPTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO MENTAL DEL JOVENCarlos Ivan CardenasAún no hay calificaciones
- Factores de Riesgo Que Inciden en La Depresión de Los AdolescentesDocumento20 páginasFactores de Riesgo Que Inciden en La Depresión de Los AdolescentesTatiana Aguirre MayorgaAún no hay calificaciones
- Estres InfantilDocumento5 páginasEstres InfantilJOSELYN ESTEFANI YANAC REQUEJOAún no hay calificaciones
- Guía PMC - NT1Documento24 páginasGuía PMC - NT1Pamela Garrido BarreraAún no hay calificaciones
- Artículo de Opinión ParasitosDocumento8 páginasArtículo de Opinión ParasitosRosana Ibet Mendoza VeramendiAún no hay calificaciones
- Conceptos Asociados Al Desarrollo Mental Del JovenDocumento23 páginasConceptos Asociados Al Desarrollo Mental Del JovenKAREM MONTENEGROAún no hay calificaciones
- Adolescencia: Lo Normal y Lo PatológicoDocumento36 páginasAdolescencia: Lo Normal y Lo PatológicoJuan Larbán VeraAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Discapacidad IntelectualDocumento14 páginasTrabajo Práctico Discapacidad Intelectualdaniela soto100% (1)
- Clase 3 Trabajo Social y Riesgo Infanto JuvenilDocumento16 páginasClase 3 Trabajo Social y Riesgo Infanto JuvenilRomina SeverinoAún no hay calificaciones
- Art 03Documento4 páginasArt 03Joseline BacaAún no hay calificaciones
- Diagnóstico de Las Necesidades de La Población AdolescenteDocumento3 páginasDiagnóstico de Las Necesidades de La Población AdolescenteguiguissellaAún no hay calificaciones
- 2.salud Mental Infanto JuvenilDocumento4 páginas2.salud Mental Infanto JuvenilAnto MandarinoAún no hay calificaciones
- Salud MentalDocumento3 páginasSalud MentalғᴇʀAún no hay calificaciones
- Secuelas Del Maltrato Infantil en La Vida AdultaDocumento18 páginasSecuelas Del Maltrato Infantil en La Vida AdultaKAREN VALERIA PEREZ JIMENEZAún no hay calificaciones
- Trabajo Academico - La Salud Mental de Los Jóvenes - Grupo 5Documento18 páginasTrabajo Academico - La Salud Mental de Los Jóvenes - Grupo 5cositas para muñecasAún no hay calificaciones
- Trabajo Academico - La Salud Mental de Los Jóvenes - Grupo 5Documento20 páginasTrabajo Academico - La Salud Mental de Los Jóvenes - Grupo 5cositas para muñecasAún no hay calificaciones
- Articulo Matriz e InterpretacionesDocumento14 páginasArticulo Matriz e InterpretacionesFrank EstofaneroAún no hay calificaciones
- El Maltrato Infantil y Sus Efectos en El Aula. Una Mirada Comprensiva Desde La Intervencion EducativaDocumento10 páginasEl Maltrato Infantil y Sus Efectos en El Aula. Una Mirada Comprensiva Desde La Intervencion EducativaConchi Martinez VazquezAún no hay calificaciones
- Principales Factores de Riesgo Psicológicos y Sociales en El AdolescenteDocumento2 páginasPrincipales Factores de Riesgo Psicológicos y Sociales en El AdolescenteLicVilaruiz Hugo100% (1)
- Tarea 1 Psicologia Del Desarrollo para EnviarDocumento5 páginasTarea 1 Psicologia Del Desarrollo para EnviarJuanita PachecoAún no hay calificaciones
- La Depresion Infantil 1Documento10 páginasLa Depresion Infantil 1Omar Yashine BERNAL ALVIRAAún no hay calificaciones
- Capítulo IDocumento8 páginasCapítulo IRaymondAttiehAún no hay calificaciones
- Parcial de Psi PersonalidadDocumento5 páginasParcial de Psi PersonalidadAlison CalderonAún no hay calificaciones
- Tema 4 4to La Salud y Riesgos TeoríaDocumento2 páginasTema 4 4to La Salud y Riesgos TeoríaTATY GÓMEZAún no hay calificaciones
- Salud Mental Infanto JuvenilDocumento2 páginasSalud Mental Infanto JuvenilBokupaAún no hay calificaciones
- Editorial: Maltrato Infantil y Trastorno MentalDocumento4 páginasEditorial: Maltrato Infantil y Trastorno MentalJade Anaeli Piedra JimenezAún no hay calificaciones
- TEÓRICODocumento6 páginasTEÓRICOAmerica Fernanda Juandiego CamposAún no hay calificaciones
- Salud Mental Infantil: Una Mirada Desde La Salud Mental ComunitariaDocumento20 páginasSalud Mental Infantil: Una Mirada Desde La Salud Mental ComunitariaVirginia De la cruz YañezAún no hay calificaciones
- Ssce015po Ud011Documento46 páginasSsce015po Ud011Patcasa PatcasaAún no hay calificaciones
- Salud Mental en AdolescentesDocumento8 páginasSalud Mental en AdolescentesEsteban MotatoAún no hay calificaciones
- Clínica Ampliada - TraduccionDocumento8 páginasClínica Ampliada - TraduccionAlejandra Peralta CostaAún no hay calificaciones
- Triptico-De-La-Adolescencia 2Documento2 páginasTriptico-De-La-Adolescencia 2joel fimi finAún no hay calificaciones
- Práctica 11, PDDocumento7 páginasPráctica 11, PDMARICIELO ABIGAEL QUEZADA RUIZAún no hay calificaciones
- Las Formas Del Maltrato en La Infancia - Victoria PucciDocumento14 páginasLas Formas Del Maltrato en La Infancia - Victoria PucciLucia DaverioAún no hay calificaciones
- Avance de Informe 2 GrupoDocumento4 páginasAvance de Informe 2 GrupoOSBALDOAún no hay calificaciones
- Salud Mental y Adolescencia. Experiencia Del Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil Del CHUIMI, en Gran Canaria, en El Último AñoDocumento7 páginasSalud Mental y Adolescencia. Experiencia Del Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil Del CHUIMI, en Gran Canaria, en El Último AñolorenarejherAún no hay calificaciones
- Alteraciones Cognitivas en Adolescentes Asociadas Al Consumo de Marihuana, Inhalantes y Alcohol.Documento24 páginasAlteraciones Cognitivas en Adolescentes Asociadas Al Consumo de Marihuana, Inhalantes y Alcohol.Martha LeticiaAún no hay calificaciones
- 2325-Texto Del Artículo-4681-1-10-20220404Documento11 páginas2325-Texto Del Artículo-4681-1-10-20220404Noise FactoryAún no hay calificaciones
- Guía VálidaDocumento35 páginasGuía VálidaSthefy A.TAún no hay calificaciones
- Discapacidad Intelectual WordDocumento20 páginasDiscapacidad Intelectual WordJulia Luna MorenoAún no hay calificaciones
- Influencia Del Entorno Social en El Desarrollo de Los Adolescentes R7Documento12 páginasInfluencia Del Entorno Social en El Desarrollo de Los Adolescentes R7marianaAún no hay calificaciones
- "Herencia y Ambiente en El Desarrollo Humano. Factores de Riesgo y de Protección en La Infancia".Documento6 páginas"Herencia y Ambiente en El Desarrollo Humano. Factores de Riesgo y de Protección en La Infancia".Nataly MoralesAún no hay calificaciones
- AGUILAR G. Irene, Catalán Ana María, Influencia Del Entorno Social en El Desarrollo de Las Capacidades de Las y Los AdolescentesDocumento12 páginasAGUILAR G. Irene, Catalán Ana María, Influencia Del Entorno Social en El Desarrollo de Las Capacidades de Las y Los AdolescentesLuis Carlos Sifuentes TorresAún no hay calificaciones
- Estrés TóxicoDocumento5 páginasEstrés Tóxicobriiseiida PuenteAún no hay calificaciones
- GRUPO - M Práctica Semana 5Documento5 páginasGRUPO - M Práctica Semana 5Blanca CruzAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Desarrollo 3roDocumento29 páginasTrastornos Del Desarrollo 3roFRANCISCO IGNACIO ZUNIGA FARIASAún no hay calificaciones
- Maltrato Infantil PediatriaDocumento44 páginasMaltrato Infantil PediatriaElvis Calvo ReaAún no hay calificaciones
- Monografia Embarazo AdolescenteDocumento26 páginasMonografia Embarazo AdolescenteRibertx Del Carpio HernandezAún no hay calificaciones
- Conducta Suicid y JuventudDocumento12 páginasConducta Suicid y JuventudJoshua ResendizAún no hay calificaciones
- de Catedra Psico Evolutiva 22Documento18 páginasde Catedra Psico Evolutiva 22Eliana SaezAún no hay calificaciones
- La singularidad del cerebro adolescente: Enfoque desde la neurociencia para el aprendizajeDe EverandLa singularidad del cerebro adolescente: Enfoque desde la neurociencia para el aprendizajeAún no hay calificaciones
- Depresión Infantil Y Juvenil: Cómo detectarla y tratarla a tiempoDe EverandDepresión Infantil Y Juvenil: Cómo detectarla y tratarla a tiempoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Estudios iberoamericanos del comportamiento positivo en adolescentesDe EverandEstudios iberoamericanos del comportamiento positivo en adolescentesAún no hay calificaciones
- MasterClass SUPER CEREBRODocumento4 páginasMasterClass SUPER CEREBROMarlon GutiwttezAún no hay calificaciones
- 4.1 El Arte de Formular Buenas Preguntas 8 - 9 AgoDocumento11 páginas4.1 El Arte de Formular Buenas Preguntas 8 - 9 Agoeduardo tumbacoAún no hay calificaciones
- Modulo 9 Neuropsicologia Del DesarrolloDocumento14 páginasModulo 9 Neuropsicologia Del DesarrolloSiiKchris WovgAún no hay calificaciones
- Adriana Valdes Book Review Ernesto Ottone 'Marx y Sus Amigos. para Curiosos y Desprejuiciados', Catalonia 2019 (Revista CEP)Documento7 páginasAdriana Valdes Book Review Ernesto Ottone 'Marx y Sus Amigos. para Curiosos y Desprejuiciados', Catalonia 2019 (Revista CEP)lexidocAún no hay calificaciones
- Procesos Cognoscitivos Basicos y SuperioresDocumento21 páginasProcesos Cognoscitivos Basicos y SuperioresCatalina PalominoAún no hay calificaciones
- Desarrollo Infantil y Competencias en La Primera InfanciaDocumento8 páginasDesarrollo Infantil y Competencias en La Primera InfanciaYurley Panqueva100% (2)
- Psicología Clínica: Creencias, Experiencia y ExpectativasDocumento2 páginasPsicología Clínica: Creencias, Experiencia y ExpectativasEzly GarciaAún no hay calificaciones
- Historia y Sistemas de La PsicologíaDocumento6 páginasHistoria y Sistemas de La PsicologíaAldana Antonella GodoyAún no hay calificaciones
- Las 110 Frases Motivadoras de Superación y Éxito ¡Motívate Ya!Documento20 páginasLas 110 Frases Motivadoras de Superación y Éxito ¡Motívate Ya!Anonymous osnJkgsOfM100% (2)
- Psicoanálisis y Género. Aportes para Una PsicopatologíaDocumento4 páginasPsicoanálisis y Género. Aportes para Una Psicopatologíaraquel de la garzaAún no hay calificaciones
- El Mecanismo Del Dejar Ir Ignorar Los Pensamiento y Centrarnos en Emociones y Sentimientos o PercepcionesDocumento4 páginasEl Mecanismo Del Dejar Ir Ignorar Los Pensamiento y Centrarnos en Emociones y Sentimientos o PercepcionesValeska HernandezAún no hay calificaciones
- Documento Puente - Matemáticas - WORDDocumento25 páginasDocumento Puente - Matemáticas - WORDMargaritas BlancasAún no hay calificaciones
- DOLORS REIG Cambios Psicosociales Cognitivos y Eticos en El Individuo Conectado.Documento16 páginasDOLORS REIG Cambios Psicosociales Cognitivos y Eticos en El Individuo Conectado.BlueBlueAún no hay calificaciones
- Decálogo de Estudiantes ExitososDocumento6 páginasDecálogo de Estudiantes ExitososjulietavargasAún no hay calificaciones
- La TV y La Mente de Nuestros NiñosDocumento15 páginasLa TV y La Mente de Nuestros NiñosFelipe HollowayAún no hay calificaciones
- Tesis Inicial de Consuelo y Seibo - Edited (1) para PortadaDocumento83 páginasTesis Inicial de Consuelo y Seibo - Edited (1) para PortadaAdelin Pichardo100% (2)
- Notas Unidad 2Documento16 páginasNotas Unidad 2Juan AlvarezAún no hay calificaciones
- Riviere. Conferencia T 4Documento5 páginasRiviere. Conferencia T 4Luciano MarconiAún no hay calificaciones
- Imagen Visual y Sonora (Tipografía) PDFDocumento11 páginasImagen Visual y Sonora (Tipografía) PDFJosé Manuel LópezAún no hay calificaciones
- Libro 01 Leyes Del Ocultismo.Documento71 páginasLibro 01 Leyes Del Ocultismo.Hugo J Miranda P100% (1)
- Trabajo IndividualDocumento13 páginasTrabajo IndividualMABEL QUIROGAAún no hay calificaciones
- Resumen La Ciencia de Hacerse RicoDocumento12 páginasResumen La Ciencia de Hacerse RicoMaritza Del Río Holguín100% (1)
- PSICOPATOLOGIA CLINICA Tema 1Documento10 páginasPSICOPATOLOGIA CLINICA Tema 1Jessica CáceresAún no hay calificaciones
- Asronimía Del Antgiguo MundoDocumento81 páginasAsronimía Del Antgiguo MundoLeonardo Rojas100% (2)
- Hacer Clic - Carlos ScolariDocumento4 páginasHacer Clic - Carlos ScolariMiguel AnguloAún no hay calificaciones
- La Ministracion Al Alma de MujerDocumento25 páginasLa Ministracion Al Alma de MujerNidia EstrellaAún no hay calificaciones
- Chapter 4 Job Hazard A.en - EsDocumento6 páginasChapter 4 Job Hazard A.en - Eswilliam carlosAún no hay calificaciones
- Reporte-Pasion en AccionDocumento26 páginasReporte-Pasion en AccionSheila GracidaAún no hay calificaciones