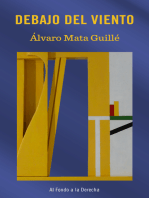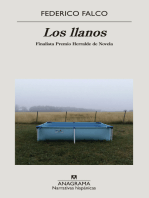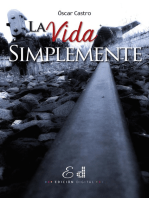Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Neblina
Cargado por
Susana ModregoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Neblina
Cargado por
Susana ModregoCopyright:
Formatos disponibles
La neblina cede el paso a un día tímidamente despejado, bajo un sol débil, famélico.
Siento
como agoniza la botella de butano de la vieja estufa de la abuela, brindando los últimos
destellos sobre las piernas entumecidas por el frío. La jornada se va tornando más lúcida,
puedo escuchar en la lejanía el trino de un pequeño pájaro desafiando a los elementos. Las
farolas me sonríen, los semáforos me ignoran, una pareja de enamorados dibuja una estela
serpenteante sobre los tibios adoquines de la acera. Ya es mediodía, las calles despiertan su
voraz apetito, la muchedumbre come, los parques se nutren, el río se despereza, la nubes se
diluyen, un gato que bosteza se pierde entre las sombras, buscando en la maleza los bienes
que le alumbran. Más bien pronto, llega la tarde, sin pausa pero sin prisa, recorriendo la
ciudad con una tenue hojarasca que barniza las terrazas y portales de las avenidas con un
ocre pálido, fruto de la lenta mutilación de las ramas de los árboles soñolientos, misteriosa
alfombra que anuncia la llegada de una gélida noche abatida por el viento. La luna se abriga,
fuman las chimeneas, las estrellas encienden su candela, una rata almidonada sale de paseo
y se encuentra tras la esquina con un sucio basurero: se relame, lo devora, se sacia, lo
abandona… y un borracho que la encuentra aturdida por la cena, le da cobijo en su alcoba y
duermen a pierna suelta. Es la mañana siguiente y la luz ya les despierta, la aurora viene
temblando y el camastro les contempla; el roedor da al extraño, el calor que le atempera y se
sonríe perplejo por la peculiar escena. El fragmento de un poema le retumba en la cabeza:
...hay inviernos que te abrasan
y ardores que te congelan.
También podría gustarte
- 1027 - Eloisa Oliva PDFDocumento40 páginas1027 - Eloisa Oliva PDFJuan Pablo BoninoAún no hay calificaciones
- Pasternak - PoemasDocumento14 páginasPasternak - PoemasJorge Daniel García SalinasAún no hay calificaciones
- Llanos, Los - Federico FalcoDocumento163 páginasLlanos, Los - Federico FalcoLucía Kittlein100% (1)
- Imago Mundi. Poema de KózerDocumento6 páginasImago Mundi. Poema de KózerFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Masallé PDFDocumento121 páginasMasallé PDFLucía Pérez GiabosqueAún no hay calificaciones
- El Azul de La Noche - G.TraklDocumento66 páginasEl Azul de La Noche - G.TraklNéstor GuillermoAún no hay calificaciones
- Bruno SchulzDocumento4 páginasBruno SchulzRaydel Araoz Valdés100% (1)
- Litvinova Bellesi Zabaljauregui-PoesíaDocumento16 páginasLitvinova Bellesi Zabaljauregui-PoesíaMabel GómezAún no hay calificaciones
- Carta Modelo de VentaDocumento268 páginasCarta Modelo de VentaArielAún no hay calificaciones
- José María Eguren - PoemasDocumento20 páginasJosé María Eguren - Poemaswaldo65Aún no hay calificaciones
- El Despertar Julio Herrera y ReissigDocumento1 páginaEl Despertar Julio Herrera y Reissig卂Ꮆㄩ丂爪é几ᗪ乇乙Aún no hay calificaciones
- Silva CriollaDocumento5 páginasSilva CriollaNaznachenie HatakeAún no hay calificaciones
- Éxtasis de La MontañaDocumento25 páginasÉxtasis de La MontañajldragAún no hay calificaciones
- Mastronardi Seleccicon de PoemasDocumento43 páginasMastronardi Seleccicon de PoemasmartinlegonAún no hay calificaciones
- Lemebel - Las Amapolas También Tienen EspinasDocumento3 páginasLemebel - Las Amapolas También Tienen Espinasalejandrarch91Aún no hay calificaciones
- Juan Alcover: 'Meteoros. Poemas, Apólogos y Cuentos' (1901)Documento110 páginasJuan Alcover: 'Meteoros. Poemas, Apólogos y Cuentos' (1901)fabianweb100% (1)
- Los Poemas de TraklDocumento6 páginasLos Poemas de TraklEli Ben Vitaly100% (1)
- 5 Poemas de José GorostizaDocumento9 páginas5 Poemas de José GorostizaBackstreetfighter NodosAún no hay calificaciones
- Humberto Salas BenavidesDocumento2 páginasHumberto Salas Benavidesenriqueolague16Aún no hay calificaciones
- Text Primavera AnalògicaDocumento1 páginaText Primavera AnalògicaAngelAún no hay calificaciones
- Yanira SoundyDocumento39 páginasYanira SoundyZarhatAún no hay calificaciones
- El Ahogado de Tristán Solarte Páginas 93 219Documento127 páginasEl Ahogado de Tristán Solarte Páginas 93 219Vane Quint0% (1)
- Casa GarmendiaDocumento8 páginasCasa GarmendiaTamar Flores GranadosAún no hay calificaciones
- Poesía Húngara Del Siglo XX (Parte 9)Documento2 páginasPoesía Húngara Del Siglo XX (Parte 9)Wellington QAún no hay calificaciones
- Poesia 2Documento14 páginasPoesia 2Mercedes RobainaAún no hay calificaciones
- Haiku de Las Cuatro EstacionesDocumento12 páginasHaiku de Las Cuatro EstacionesMiriam Luz Jamett DiazAún no hay calificaciones
- Dulce Noche de Dino BuzzatiDocumento4 páginasDulce Noche de Dino Buzzatielsinore_blueAún no hay calificaciones
- Suite para La Espera Lorenzo Garcia VegaDocumento69 páginasSuite para La Espera Lorenzo Garcia Vegaoilyboog100% (1)
- Antología Machado, Juan RamónDocumento30 páginasAntología Machado, Juan RamónFrancisco Antonio Callejón RodríguezAún no hay calificaciones
- Anastasis - TallerDocumento2 páginasAnastasis - TallerDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Vicente Gerbasi Tres Poemas de La NocheDocumento5 páginasVicente Gerbasi Tres Poemas de La NocheLyonel Max CourtoisAún no hay calificaciones
- Poemas de Álvaro Mutis y José Manuel ArangoDocumento7 páginasPoemas de Álvaro Mutis y José Manuel ArangoManuel H. OrozcoAún no hay calificaciones
- Libro Poemas FinalDocumento36 páginasLibro Poemas Finalkatherin pinzonAún no hay calificaciones
- Guillermo Valencia - PoemasDocumento11 páginasGuillermo Valencia - PoemasJuan Pablo FautschAún no hay calificaciones
- A Orillas Del Amor - Andrei MakineDocumento373 páginasA Orillas Del Amor - Andrei MakineRafael MediavillaAún no hay calificaciones
- Théophile Gautier - PoemasDocumento22 páginasThéophile Gautier - PoemasJuan Carlos MartinezAún no hay calificaciones
- 2medio La Vida SimplementeDocumento150 páginas2medio La Vida SimplementeColorfull OvalleAún no hay calificaciones
- El Tiempo Que Pasa - Arturo Ambrogi PDFDocumento63 páginasEl Tiempo Que Pasa - Arturo Ambrogi PDFEnrique CruzAún no hay calificaciones
- (Severo Sarduy) - MaitreyaDocumento128 páginas(Severo Sarduy) - MaitreyaOpusnigruM100% (2)
- Rostros en La LluuiaDocumento29 páginasRostros en La LluuiaChris MartinAún no hay calificaciones
- Andamios Interiores - Manuel Maples ArceDocumento21 páginasAndamios Interiores - Manuel Maples ArceRaúl Berea Núñez95% (19)
- Derek Walcott Mapa Del Nuevo MundoDocumento3 páginasDerek Walcott Mapa Del Nuevo MundojairomoragaAún no hay calificaciones
- Canción de Los ÁngelesDocumento71 páginasCanción de Los ÁngelesJesus Can EkAún no hay calificaciones
- El RegistroDocumento6 páginasEl RegistroPaulina Paly CepAún no hay calificaciones
- Cuento Realista El RegistroDocumento4 páginasCuento Realista El RegistroJose SepúlvedaAún no hay calificaciones
- A Donde Vayas Bayas PDFDocumento87 páginasA Donde Vayas Bayas PDFMaikelAún no hay calificaciones
- Con Los Ojos Del Puma-Hugo CovaroDocumento59 páginasCon Los Ojos Del Puma-Hugo Covarokaliyuga123Aún no hay calificaciones
- LIBROANATOMIAQUIROTEMADRIVANSAENZDocumento200 páginasLIBROANATOMIAQUIROTEMADRIVANSAENZSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Rodrguez Videoarteterapia El Acto de Grabar Editar y Evolucionar La Produccin A Travs de L 1Documento393 páginasRodrguez Videoarteterapia El Acto de Grabar Editar y Evolucionar La Produccin A Travs de L 1Susana ModregoAún no hay calificaciones
- 50 Perlas Del Yoga y El Vedanta - MONSERRAT SIMONDocumento3 páginas50 Perlas Del Yoga y El Vedanta - MONSERRAT SIMONSusana ModregoAún no hay calificaciones
- 2014 ART TeresaFdzdeJuan RevArteterapiaDocumento13 páginas2014 ART TeresaFdzdeJuan RevArteterapiaSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Descarga Portal CentrosDocumento4 páginasDescarga Portal CentrosSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Programa Arteterapia Gestalt Hephaisto 2018-2019 Madrid BarcelonaDocumento47 páginasPrograma Arteterapia Gestalt Hephaisto 2018-2019 Madrid BarcelonaSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Manual EneagramaDocumento109 páginasManual EneagramaSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Recursos Gestálticos ImprDocumento3 páginasRecursos Gestálticos ImprSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Recursos GestalticosDocumento10 páginasRecursos GestalticosSusana ModregoAún no hay calificaciones
- 28 La Dramatizacion Como Recurso Didactico en Educacion PrimariaDocumento13 páginas28 La Dramatizacion Como Recurso Didactico en Educacion PrimariaSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Plan Integral Municipal de Acción SocialDocumento7 páginasPlan Integral Municipal de Acción SocialSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Psicodrama Vinculos - Dic17Documento67 páginasPsicodrama Vinculos - Dic17Susana ModregoAún no hay calificaciones
- Presuposiciones en PNLDocumento6 páginasPresuposiciones en PNLSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Dossier Informativo Master en Desarrollo PsicoespiritualDocumento14 páginasDossier Informativo Master en Desarrollo PsicoespiritualSusana ModregoAún no hay calificaciones
- Vinculos Especial Abril17Documento26 páginasVinculos Especial Abril17Susana ModregoAún no hay calificaciones
- Arteterapia y DrogodependientesDocumento12 páginasArteterapia y DrogodependientesSusana ModregoAún no hay calificaciones
- TFG L1730Documento48 páginasTFG L1730Susana ModregoAún no hay calificaciones
- El Trauma de La Vida Cotidiana, de Mark EpsteinDocumento2 páginasEl Trauma de La Vida Cotidiana, de Mark EpsteinSusana Modrego100% (1)
- Calendario Máster Psicoespiritual 2022 - 23Documento13 páginasCalendario Máster Psicoespiritual 2022 - 23Susana ModregoAún no hay calificaciones
- Coaching Educativo Modulos 1-2Documento2 páginasCoaching Educativo Modulos 1-2Susana ModregoAún no hay calificaciones
- Nuevas Teorías, Modelos y Su Aplicación en Lingüística, Literatura, Traductología y Didáctica en Los Últimos 20 AñosDocumento366 páginasNuevas Teorías, Modelos y Su Aplicación en Lingüística, Literatura, Traductología y Didáctica en Los Últimos 20 AñosSusana ModregoAún no hay calificaciones
- (Art Therapy in An Inclusive Childhood Education Center) : Arteterapia en Un Centro de Educación Infantil InclusivoDocumento22 páginas(Art Therapy in An Inclusive Childhood Education Center) : Arteterapia en Un Centro de Educación Infantil InclusivoSusana ModregoAún no hay calificaciones