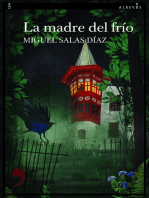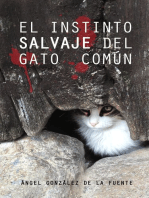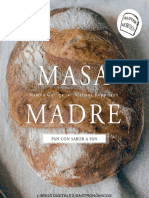Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anastasis - Taller
Cargado por
Daiana Rojas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasTítulo original
Anastasis- taller
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas2 páginasAnastasis - Taller
Cargado por
Daiana RojasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Anástasis
El brazo de la muñeca colgaba de una vena de algodón. El relleno, membranas de
fibras, se escapaba de los muñones de las manos. En su rostro, donde antes existían
botones cocidos a modo de ojos, ahora sólo quedaban dos hilos con las puntas
deshilachadas. La sonrisa pintada a mano se había quedado descolorido gracias a la
acción del sol —veranos y veranos a la intemperie, en esa silla de hierro que estaba
olvidada en un patio donde sólo crecía maleza— y el cabello arrancado del cuero
cabelludo por los perros flacos que se disputaban su pertenencia. Las piernas estaban
reducidas a trapos grises, colgajos que ya no estaban tapados por un vestido, si no que
mostraban con impudicia el moho y la mugre. Algunos bichos encontraban un hogar en
sus pliegues; a veces las hormigas, otras veces las pulgas caminaban en los surcos de la
tela. El movimiento de los parásitos, con la luz naciente del amanecer, la asemejaban a
un cadáver que estaba siendo consumido en vida.
La cabeza caía en dirección izquierda, hacía el espacio vacío que se formaba entre el
apoyabrazos de la silla y el asiento. Las órbitas extirpadas, de las que salían y entraban
insectos, miraban en dirección a una casa de postigos cerrados. Las persianas de los
ventanales estaban bajas y las puertas tenían candados llenos de oxido. La imagen
invocaba el olor del abandono. Las narices frías de los galgos solían olisquearla cada vez
que volvían a los platos de agua y comida que jamás se llenaban. La muñeca sólo
existía, la muñeca sólo esperaba, la muñeca sólo se despedazaba. Los yuyos crecían,
altos, a su alrededor. Trepaban los muros de ladrillos huecos que separaban su mundo
del mundo exterior. Se habían apoderado de las patas de los sillones del jardín, de la
mesa de cerámicas que estaba en el centro del patio, de las rejas del portón y se habían
comido la huerta, las rosas, los malvones y hasta el caminito de piedras que se dirigía a
la salida. Si pudieran, se la comerían a ella, a los perros, a los recuerdos que jamás
habían llegado a formarse.
El tiempo era un yuyo. La muñeca era el tiempo. Los dos, de todas maneras, crecían o
se desintegraban. Bajo el calor del sol, bajo el hambre de las hormigas o de los perros,
que también se morían de inanición. Alrededor, vida y muerte se confundían. Si la
muñeca tuviera memoria, quizás se acordaría. Pero ya no había nadie para acordarse.
No había nada de lo que acordarse. Un gato muerto, entretenimiento de sus
compañeros caninos, se secaba al verano a pocos pasos de ella. El pelaje reluciente aún
proyectaba destellos negros a la luz de la luna, la boca llena de dientes estaba bien
abierta, marcando el terror de las presas cazadas y las garras se habían petrificado en el
susto. Dos sacudidas y el animal habían quedado tieso sobre la maleza. Los esqueletos
de algunos ratones también se escocían con el calor, aquí o allá sin que nadie los
lanzara a la basura. Los excrementos, los plásticos, las chapas, la vieja podadora y un
auto como del 86, se pudrían en el olvido como se pudría todo adentro de aquel
terreno. Sólo algo había sobrevivido, casi ileso, a la impiedad de la negligencia.
Un cochecito de ruedas grandes, cubierto por un techo de chapa y una tela mosquitera,
ocultado bajo lo que parecía ser un garaje. Era rosa y blanco y la capota tenía pequeñas
flores pintadas a mano. En el respaldo había una inscripción, un bordado, en letras
grandes con el que habían escrito el nombre de aquella que debería haber sido la dueña
de la muñeca: Anastasia.
Haikus
Yo nunca sabré
cual habría sido el
color de tus ojos
***
Muñeca vieja
en tu caja olvidada
por la niña muerta
***
Es tu decisión
la madrina entiende
si decís adiós
También podría gustarte
- EL ALHAJADITO ResumenDocumento39 páginasEL ALHAJADITO ResumenMileydi Galdamez100% (1)
- Los Gallinazos Sin PlumasDocumento1 páginaLos Gallinazos Sin PlumasMiguelAún no hay calificaciones
- Antología de Cuentos de Ciencia FicciónDocumento14 páginasAntología de Cuentos de Ciencia FicciónNatyGaitanAún no hay calificaciones
- Imago Mundi. Poema de KózerDocumento6 páginasImago Mundi. Poema de KózerFrancis S. FitzgeraldAún no hay calificaciones
- Un Césped - Sara Gallardo (Argentina, 1931 - 1988)Documento2 páginasUn Césped - Sara Gallardo (Argentina, 1931 - 1988)osaki.admiAún no hay calificaciones
- El AlhajaditoDocumento102 páginasEl AlhajaditoCLUB DE LECTURA100% (1)
- El Desapego Es Una Manera de Querernos Nota Prelim - 5ac96dd31723ddd38d313170Documento8 páginasEl Desapego Es Una Manera de Querernos Nota Prelim - 5ac96dd31723ddd38d313170Nadia IzaguirreAún no hay calificaciones
- Cuentos Arturo AmbrogiDocumento18 páginasCuentos Arturo AmbrogiGerman Antonio Aviles Orellana100% (1)
- El Hábito Lector en Las Instituciones Educativas1. Quinto SecDocumento8 páginasEl Hábito Lector en Las Instituciones Educativas1. Quinto SecGabriel Portal ReáteguiAún no hay calificaciones
- Llanos, Los - Federico FalcoDocumento163 páginasLlanos, Los - Federico FalcoLucía Kittlein100% (1)
- Gabriela ConiDocumento7 páginasGabriela ConiJulian AmbrogioAún no hay calificaciones
- María Moreno El AffaireDocumento6 páginasMaría Moreno El Affairemaria diezAún no hay calificaciones
- Aguirre o VueltasDocumento86 páginasAguirre o VueltasFranciscoUmbral100% (1)
- Aqui Siempre Es de NocheDocumento37 páginasAqui Siempre Es de NocheRufus_Johnson_BrownAún no hay calificaciones
- La Piel Del LagartoDocumento130 páginasLa Piel Del LagartoAnibal FariasAún no hay calificaciones
- El Césped de Sara GallardoDocumento1 páginaEl Césped de Sara GallardoPBeinAún no hay calificaciones
- Pedro MairalDocumento44 páginasPedro MairalPascual FidelioAún no hay calificaciones
- Comprensión LectoraDocumento3 páginasComprensión LectoraCarmen Landauro SaenzAún no hay calificaciones
- Los Cinco Minutos Te Hacen FlorecerDocumento1 páginaLos Cinco Minutos Te Hacen FlorecerMaca ConsumistaAún no hay calificaciones
- Guiraldes, Ricardo - RauchoDocumento59 páginasGuiraldes, Ricardo - RauchoAnonymous IwGEJ7LUmAún no hay calificaciones
- (Severo Sarduy) - MaitreyaDocumento128 páginas(Severo Sarduy) - MaitreyaOpusnigruM100% (2)
- La Piel Dorada y Otros AnimalitosDocumento68 páginasLa Piel Dorada y Otros AnimalitosErika MergruenAún no hay calificaciones
- A Donde Vayas Bayas PDFDocumento87 páginasA Donde Vayas Bayas PDFMaikelAún no hay calificaciones
- Vicente Blasco Ibañez - Golpe DobleDocumento3 páginasVicente Blasco Ibañez - Golpe DobleRoyer RoldanAún no hay calificaciones
- Milosz Czeslaw - El Valle Del IssaDocumento170 páginasMilosz Czeslaw - El Valle Del Issasaintjacques82Aún no hay calificaciones
- Ceballos - Ciro - Bernardo - Un AdulterioDocumento40 páginasCeballos - Ciro - Bernardo - Un AdulterioFer TapiaAún no hay calificaciones
- La Piel Del LagartoDocumento158 páginasLa Piel Del LagartoMauro Curci RodriguezAún no hay calificaciones
- Fragmento Fortunata y JacintaDocumento3 páginasFragmento Fortunata y JacintaOriolAún no hay calificaciones
- El tránsito de VenusDe EverandEl tránsito de VenusJesús CuéllarCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Hombrecito Del AzulejoDocumento3 páginasEl Hombrecito Del Azulejojuan guerraAún no hay calificaciones
- RagtimeDocumento3 páginasRagtimePablo InclanAún no hay calificaciones
- La Caricia de La Serpiente, Javier Gómez Molero (Kailas)Documento41 páginasLa Caricia de La Serpiente, Javier Gómez Molero (Kailas)Kailas EditorialAún no hay calificaciones
- 5 Cuentos de BarroDocumento8 páginas5 Cuentos de BarroMiguel Angel Posada EspinozaAún no hay calificaciones
- Blasco Ibañez, Vicente - Golpe DobleDocumento3 páginasBlasco Ibañez, Vicente - Golpe DoblemariakuloAún no hay calificaciones
- LetreroDocumento76 páginasLetreroJavier BelloAún no hay calificaciones
- VENTRILOQUIADocumento6 páginasVENTRILOQUIABotica AncestralAún no hay calificaciones
- Mala Calle de BrujosDocumento220 páginasMala Calle de Brujost4n07Aún no hay calificaciones
- Oliverio Girondo CorpusDocumento13 páginasOliverio Girondo CorpusSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Porter Katherine Anne - La Nave de Los LocosDocumento639 páginasPorter Katherine Anne - La Nave de Los LocosdavidlaggutierrezAún no hay calificaciones
- Cuentos PeruanosDocumento14 páginasCuentos PeruanosMelverPonceAlvarezAún no hay calificaciones
- Safari Asfáltico - Sergio C. FanjulDocumento17 páginasSafari Asfáltico - Sergio C. FanjulAlberto Torres MalalenguaAún no hay calificaciones
- Viernes de Dolores Miguel Angel AsturiasDocumento224 páginasViernes de Dolores Miguel Angel AsturiasCristina GarciaAún no hay calificaciones
- Antonio Martínez Sarrión PDFDocumento70 páginasAntonio Martínez Sarrión PDFFelipe Antonio SantorelliAún no hay calificaciones
- Garcia Hernando El Cansancio de Los Materiales 2 PDFDocumento69 páginasGarcia Hernando El Cansancio de Los Materiales 2 PDFLiliana Inés AlbamonteAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento10 páginasCuentoKisaki HndzAún no hay calificaciones
- El Tiempo Que Pasa - Arturo Ambrogi PDFDocumento63 páginasEl Tiempo Que Pasa - Arturo Ambrogi PDFEnrique CruzAún no hay calificaciones
- GREGUERÍAS de Gómez de La SernaDocumento25 páginasGREGUERÍAS de Gómez de La SernaemsalfreAún no hay calificaciones
- Vendranlluviassuaves BradburyDocumento7 páginasVendranlluviassuaves BradburyManuel Ricardo CristanchoAún no hay calificaciones
- Viaje A La SemillaDocumento13 páginasViaje A La SemillaWilliam WallaceAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas Marcela ParraDocumento13 páginasSelección de Poemas Marcela ParraSebastián CalderónAún no hay calificaciones
- Elizondo - La PuertaDocumento5 páginasElizondo - La PuertaHerbert NanasAún no hay calificaciones
- Gonzalez AyelenDocumento1 páginaGonzalez AyelenDaiana RojasAún no hay calificaciones
- V3 Rojas Daiana Resumen - Leer Como Un Escritor - REVISADODocumento2 páginasV3 Rojas Daiana Resumen - Leer Como Un Escritor - REVISADODaiana RojasAún no hay calificaciones
- Poliza AP 578991Documento3 páginasPoliza AP 578991Daiana RojasAún no hay calificaciones
- BARRERASDocumento21 páginasBARRERASDaiana RojasAún no hay calificaciones
- TEA en Niñas. CAECE, 2023 LolaDocumento32 páginasTEA en Niñas. CAECE, 2023 LolaDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Parcial 3 - Lingüística IDocumento15 páginasParcial 3 - Lingüística IDaiana RojasAún no hay calificaciones
- PARCIAL 3 - Lingüística I - Deganutti y RojasDocumento28 páginasPARCIAL 3 - Lingüística I - Deganutti y RojasDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Lectura Crítica de Cometierra de Dolores Reyes. Rojas DaianaDocumento5 páginasLectura Crítica de Cometierra de Dolores Reyes. Rojas DaianaDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Parcial 2 - Literatura GrecolatinaDocumento6 páginasParcial 2 - Literatura GrecolatinaDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico N 2 - 2022Documento5 páginasTrabajo Práctico N 2 - 2022Daiana RojasAún no hay calificaciones
- Does She Makes You Want To Write or To Live - V.S.WDocumento19 páginasDoes She Makes You Want To Write or To Live - V.S.WDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Coloquio de LatinDocumento4 páginasColoquio de LatinDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Massarini y Schnek Leer Recuadro Mitos Naturalizados en Torno A La Ciencia y La TecnologíaDocumento2 páginasMassarini y Schnek Leer Recuadro Mitos Naturalizados en Torno A La Ciencia y La TecnologíaDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Ecob, REAA0101110293A PDFDocumento27 páginasEcob, REAA0101110293A PDFDaiana RojasAún no hay calificaciones
- El Movimiento Lesbi Co Feminist A en MexicoDocumento85 páginasEl Movimiento Lesbi Co Feminist A en MexicoDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Sobre Romulo y Remo, Analisis de La LeyendaDocumento25 páginasSobre Romulo y Remo, Analisis de La LeyendaDaiana RojasAún no hay calificaciones
- Informe Del Laboratorio de Identificacion de Aminoacidos y ProteinasDocumento18 páginasInforme Del Laboratorio de Identificacion de Aminoacidos y ProteinasCarolina Alejandra BastosAún no hay calificaciones
- Llamas TesisDocumento95 páginasLlamas TesisVICTOR CONSTANCIO ENCINAS FLORESAún no hay calificaciones
- Equipo 5 Mantenimiento Productivo Total (TPM) - 1-1Documento36 páginasEquipo 5 Mantenimiento Productivo Total (TPM) - 1-1Luis MartinezAún no hay calificaciones
- Toribio Omar APODocumento12 páginasToribio Omar APOOmar andree ToribioAún no hay calificaciones
- 5.origen de La VidaDocumento6 páginas5.origen de La Vidamajo.cristalAún no hay calificaciones
- Cucarachas CÓMO ELIMINARLASDocumento17 páginasCucarachas CÓMO ELIMINARLASFernandez JuanAún no hay calificaciones
- La Salud y La Educación Universitaria en El Marco ConstitucionalDocumento35 páginasLa Salud y La Educación Universitaria en El Marco ConstitucionalAlejandroMendez86% (22)
- HR83 BA e 11780514BDocumento116 páginasHR83 BA e 11780514BJosé Manuel MejíaAún no hay calificaciones
- 10 Ejemplos de Mezclas Homogéne1as y HeterogéneasDocumento3 páginas10 Ejemplos de Mezclas Homogéne1as y HeterogéneasHebert Ag0% (1)
- El DengueDocumento7 páginasEl Denguewisin yandelAún no hay calificaciones
- Diagnostico Incahuasi 2010 PDFDocumento114 páginasDiagnostico Incahuasi 2010 PDFJose Evaristo Manayay SanchezAún no hay calificaciones
- Inspección de Maletín de AbordajeDocumento1 páginaInspección de Maletín de AbordajeRosmeryAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica 1 ButanolDocumento9 páginasFicha Tecnica 1 ButanolyennyAún no hay calificaciones
- RIDE Revista Iberoamericana para La Investigación y El Desarrollo Educativo 2007-7467Documento20 páginasRIDE Revista Iberoamericana para La Investigación y El Desarrollo Educativo 2007-7467Cristian David Imbachi ZemanateAún no hay calificaciones
- Unidad Educativa "San Pío X" Gestión Academica. CÓDIGO: D2-07-05Documento6 páginasUnidad Educativa "San Pío X" Gestión Academica. CÓDIGO: D2-07-05Vargas 73 ytAún no hay calificaciones
- EXTRAS Dama AngelicalDocumento107 páginasEXTRAS Dama AngelicalJoice MeloAún no hay calificaciones
- Prieto 2021Documento146 páginasPrieto 2021jacky jazzAún no hay calificaciones
- Manual de CardiopatíasDocumento26 páginasManual de CardiopatíasJohana BenitezAún no hay calificaciones
- Examen Hse-SupervisoresDocumento3 páginasExamen Hse-SupervisoresDanielAún no hay calificaciones
- Ictericia ObstructivaDocumento33 páginasIctericia ObstructivaJose Angel Rojas MartinezAún no hay calificaciones
- MASA MADRE Pan Con Sabor A Pan - Ramon Garriga y Mariana Koppmann - A4 - Simple-Faz-2 PDFDocumento191 páginasMASA MADRE Pan Con Sabor A Pan - Ramon Garriga y Mariana Koppmann - A4 - Simple-Faz-2 PDFjorge90% (42)
- Ficha Técnica NeocoliqDocumento4 páginasFicha Técnica NeocoliqBianca MartinezAún no hay calificaciones
- 3ro-Bgu-Texto-Biologia-Unidad 2Documento11 páginas3ro-Bgu-Texto-Biologia-Unidad 2jedaymc27Aún no hay calificaciones
- Proceso de Potabilizacion Del Agua - PasosDocumento7 páginasProceso de Potabilizacion Del Agua - PasosJonatan Gabriel AguileraAún no hay calificaciones
- Caso Práctico ResueltoDocumento5 páginasCaso Práctico ResueltoConny SilvaAún no hay calificaciones
- P. I. P. Parálisis CerebralDocumento43 páginasP. I. P. Parálisis CerebralFC Miguel Ángel FCAún no hay calificaciones
- 2,4 DiclorofenolDocumento0 páginas2,4 DiclorofenolFederico LeonAún no hay calificaciones
- Organigrama Estructural de La MunicipalidadDocumento1 páginaOrganigrama Estructural de La MunicipalidadYERALIZ PACO ARROYOAún no hay calificaciones
- CC - Cenm PDFDocumento268 páginasCC - Cenm PDFCristina Garcia100% (3)
- FAMILIOGRAMADocumento32 páginasFAMILIOGRAMAAlfonsoSaldañaChuquizutaAún no hay calificaciones