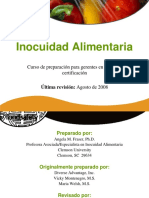Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ryan 2017 SDT Competencia NUEVO
Ryan 2017 SDT Competencia NUEVO
Cargado por
karenrolando2070 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas23 páginas(1) El documento discute diferentes tipos de motivación y cómo satisfacen las necesidades psicológicas. Distingue entre motivación intrínseca y extrínseca. (2) Explica que la SDT identifica tres necesidades psicológicas básicas - competencia, autonomía y conexión - y cómo estas se satisfacen de manera diferente según el tipo de motivación. (3) Presenta evidencia de que satisfacer estas necesidades predice resultados positivos como persistencia y desempeño, mientras que no satisfacerlas predice resultados negativos.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documento(1) El documento discute diferentes tipos de motivación y cómo satisfacen las necesidades psicológicas. Distingue entre motivación intrínseca y extrínseca. (2) Explica que la SDT identifica tres necesidades psicológicas básicas - competencia, autonomía y conexión - y cómo estas se satisfacen de manera diferente según el tipo de motivación. (3) Presenta evidencia de que satisfacer estas necesidades predice resultados positivos como persistencia y desempeño, mientras que no satisfacerlas predice resultados negativos.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas23 páginasRyan 2017 SDT Competencia NUEVO
Ryan 2017 SDT Competencia NUEVO
Cargado por
karenrolando207(1) El documento discute diferentes tipos de motivación y cómo satisfacen las necesidades psicológicas. Distingue entre motivación intrínseca y extrínseca. (2) Explica que la SDT identifica tres necesidades psicológicas básicas - competencia, autonomía y conexión - y cómo estas se satisfacen de manera diferente según el tipo de motivación. (3) Presenta evidencia de que satisfacer estas necesidades predice resultados positivos como persistencia y desempeño, mientras que no satisfacerlas predice resultados negativos.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
Handbook of Competence and Motivation.
Theory and Application
Editores: Andrew J. Elliot, Carol S. Dweck y David S. Yeager
Guilford, 2017
Capítulo 12
La competencia es fundamental, pero no suficiente, para una motivación de
alta calidad. Una perspectiva de la teoría de la autodeterminación
RICHARD M. RYAN y ARLEN C. MOLLER
Traducción: Psicóloga Alicia Facio
Todas las teorías de la motivación en psicología enfatizan que la competencia perci-
bida tiene un papel central en los comportamientos intencionales. La expectativa de
que uno puede realizar con éxito una acción o logro se considera correctamente
como un elemento importante, incluso necesario, en las actividades dirigidas a obje-
tivos (por ejemplo, Bandura, 1989). Además, la satisfacción de ser competente o
eficaz puede ser en sí misma una motivación para el aprendizaje y el logro (Deci y
Ryan, 1985; Koestner y McClelland, 1990; White, 1959). En el caso de acciones in-
trínsecamente motivadas, por ejemplo, los sentimientos de competencia pueden
jugar un fuerte papel próximo en energizar las conductas, e incluso pueden ser una
razón explícita para actuar (Deci, 1975; Elliot y McGregor, 2001).
Claramente, este no es el caso de la mayoría de las actividades. La motivación para
la mayoría de los comportamientos requiere más que las meras expectativas de
competencia: debe haber otras recompensas o satisfacciones para que los compor-
tamientos se energicen y mantengan. Por lo tanto, aunque los teóricos de la compe-
tencia sin duda tienen razón al enfatizar que las personas a menudo gravitan hacia
actividades y dominios en los que pueden experimentar competencia y evitan áreas
en las que carecen de competencia, esto deja bastante incompleta la explicación de
la motivación de las conductuales. Hay muchos comportamientos que uno puede
realizar de manera muy competente que, sin embargo, no tienen ningún interés o
valor para el individuo. Uno puede tener competencia para jugar ajedrez de alto ni-
vel, pero encontrarlo aburrido. Uno puede tener excelentes habilidades de lectura y
comprensión, pero encontrar a las novelas tediosas. Alternativamente, se pueden
encontrar muchos fotógrafos inexpertos tomando fotografías prolíficamente. En re-
sumen, cualquier teoría integral de la motivación debe considerar algo más que la
competencia para comprender por qué las personas seleccionan y persisten en al-
gunos actos sobre otros. La volición en el comportamiento, por qué las personas
eligen hacer lo que hacen, no se puede explicar centrándose solo en la competen-
cia.
La teoría de la autodeterminación (SDT; Ryan y Deci, 2000), que es una macroteo-
ría de la motivación humana y el desarrollo de la personalidad, vincula la competen-
cia y la motivación con otras satisfacciones e incentivos. SDT distingue varias nece-
sidades psicológicas básicas, cuya satisfacción es esencial para el funcionamiento y
el bienestar óptimos. Estas son la necesidad básica de competencia (Deci y Ryan,
1985; Elliot y McGregor, 2001), que es el tema central de este volumen y las necesi-
dades de autonomía y conexión (Deci y Ryan, 2000). Aunque SDT considera que la
competencia tiene un papel central en la motivación intencional, proporciona eviden-
cia sustancial de la importancia de considerar las tres necesidades para distinguir
las fuentes y consecuencias de los diversos tipos de motivación humana y explicar
por qué las personas hacen lo que hacen.
En este capítulo, (1) describimos diferentes tipos de comportamientos motivados
intrínseca y extrínsecamente y sus consecuencias; (2) consideramos cómo las ne-
cesidades psicológicas básicas, incluida la necesidad de competencia, se satisfacen
en forma diferente en diferentes tipos de acciones motivadas; (3) presentamos pre-
dicciones teóricas y evidencia empírica que relacionan la satisfacción o no de las
necesidades básicas con diferentes formas de motivación humana; e (4) investiga-
mos varios contextos importantes y comunes relacionados con las metas y aspira-
ciones de competencia, que afectan la persistencia, el desempeño y el bienestar.
(1) DIFERENTES TIPOS DE MOTIVACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS
Motivación simplemente significa estar movido a actuar, pero qué mueve a las per-
sonas a actuar varía mucho de una persona a otra y de una situación a otra. Las
personas pueden ser impulsadas a actuar por recompensas y castigos externos, por
presiones y normas internalizados, o incluso por valores e intereses. Entre las teo-
rías de la motivación, SDT es relativamente única en distinguir diferentes tipos y
subtipos de motivación y autorregulación. Décadas de cuidadosa investigación res-
paldan el valor de hacer estas distinciones: los diferentes tipos de motivación predi-
cen de manera diferencial el éxito, la perseverancia y las emociones en una amplia
gama de contextos relacionados con el logro y la competencia (Deci y Ryan, 1985,
2011; Ryan y Deci, 2000). Para comprender cómo los distintos tipos de motivación
producen estos diferentes resultados y el papel de la competencia dentro de cada
uno, comenzamos con una taxonomía de la motivación tal como se la entiende en la
SDT.
Distinguir Motivación Intrínseca y Extrínseca
Tempranamente la SDT contrastó las categorías de motivación intrínseca y extrínse-
ca (Deci y Ryan, 1980, 1985). La motivación intrínseca implica que el individuo en-
cuentra satisfacciones inherentes en la actividad; la encuentra interesante y agrada-
ble por derecho propio. Las “recompensas” son intrínsecas a la actividad y lo apoya
el hecho de que las actividades intrínsecamente motivadas activan áreas de recom-
pensa del cerebro (por ej., Lee, Reeve, Xue y Xiong, 2012; Murayama, Matsumoto,
Izuma, & Matsumoto, 2010; Ryan & Di Domenico, en prensa). Funcionalmente, la
investigación en SDT demostró que lo que hace que las actividades motivadas in-
trínsecamente sean agradables son las satisfacciones relacionadas con la compe-
tencia y la autonomía. Ejercitar y poner a prueba habilidades y auto-organizarse y
respaldar las propias acciones —o sea, sentirse capaz y volitivo— son las principa-
les satisfacciones de las acciones intrínsecamente motivadas. Los contextos que
perturban las experiencias de competencia y autonomía, por lo tanto, socavan la
motivación intrínseca.
El concepto de motivación extrínseca, por el contrario, se refiere a toda motivación
instrumental, motivaciones cuyas recompensas e incentivos para participar son "ex-
trínsecos a la actividad, aunque no necesariamente externos a la persona" (como en
una recompensa tangible). Dentro de la SDT, la motivación extrínseca se considera
una categoría heterogénea de motivación que incluye una gama de motivaciones o
formas de autorregulación.
Formas de motivación extrínseca
Un tema temprano en la SDT fue la sub-clasificación en cuatro tipos de la motiva-
ción extrínseca, que difieren a lo largo de un continuo de internalización, desde la
máximamente controlada (menos autónoma) en un extremo hasta la máximamente
autónoma y bien integrada en el otro. (Ryan y Connell, 1989; Ryan y Deci, 2000).
Ellas son la autorregulación externa, introyectada, identificada e integrada.
La forma más controlada de motivación extrínseca, la regulación externa, es la moti-
vación impulsada por contingencias externas, como los actos para obtener recom-
pensas externas tangibles (por ejemplo, pagos monetarios) o para evitar amenazas
de castigo. Aquí, la actividad se percibe con un locus externo de causalidad (De-
Charms, 1968), ya que el individuo experimenta su conducta como controlada por el
agente externo. En la regulación introyectada, el individuo se controla a sí mismo
con recompensas y castigos internos. La expresión de la regulación introyectada a
menudo involucra palabras como "debería" (como en "En realidad no quiero, pero
debería hacerlo"). Al igual que la regulación externa, la introyectada se caracteriza
por una sensación de presión para actuar. En la introyectada esta presión se experi-
menta internamente y, a menudo, se asocia con conflictos y defensas internos.
Moviéndose a lo largo del continuo de internalización, aparecen dos formas más
autónomas de motivación extrínseca: la regulación identificada y la regulación inte-
grada. En ambos, la persona se sienta motivada porque valora la actividad o la ve
como una contribución a algún objetivo personalmente significativo. Por tanto, la
motivación identificada tiene un locus de causalidad percibida como interna; es rela-
tivamente autónoma. Aún más autónoma es la regulación integrada; en este caso el
objetivo significativo para la persona también es coherente con otros objetivos de la
vida que la persona considera significativos. Las distinciones entre estas cuatro for-
mas de motivación extrínseca se ilustran en la Figura 12.1a, junto con ejemplos con-
cretos de cada tipo de autorregulación en un contexto relacionado con la competen-
cia: completar un problema matemático asignado como tarea (en la Figura 12.1b).
Desmotivación Motivación Controlada Motivación Autónoma
Desmotivación Motivación Extrínseca Motivación
Intrínseca
Desmotivación Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación
Externa Introyectada Identificada Integrada Intrínseca
Más controlado ←----------------------- Continuo de Internalización---------------→Más Autónomo
Figura 12.1a. Categorías de motivación y autorregulación como las define la Teoría
de la Autodeterminación (SDT)
Desmotiva- Regulación Regulación Regulación Regulación Regulación
ción Externa Introyectada Identificada Integrada Intrínseca
El estudiante Los padres le Se sentirá Valora desa- Valora desa- El problema
no está moti- pagarán mil avergonzado rrollar sus rrollar sus de matemáti-
vado para pesos si se de sí mismo si habilidades habilidades ca tiene la
resolver el saca un 10 en no saca un 10 matemáticas matemáticas medida justa
problema de matemática. en matemáti- porque piensa porque piensa de dificultad y
matemática Desea evitar ca. seguir la ca- seguir la ca- novedad y
una peniten- Quiere lucirse rrera de inge- rrera de inge- resolverlo le
cia por malas con sus habili- niería niería ambien- resulta intere-
notas dades y así tal. Esta ca- sante y pla-
sentirse mejor rrera encaja centero
consigo mis- con su interés
mo en las activi-
dades al aire
libre y en la
defensa del
medio am-
biente
Figura 12.1b. Ejemplos de autorregulación en estudiantes haciendo un problema de
matemática asignado como tarea
También se incluye en esta taxonomía una categoría llamada desmotivación, en la
que la persona no quiere o no puede participar en una acción y, por lo tanto, no está
motivada ni intrínseca ni extrínsecamente. La mayoría de las teorías sobre la falta
de motivación se centran exclusivamente en la impotencia y el locus de control ex-
terno y sugieren que la desmotivación es principalmente resultado de una falta de
competencia o de la falta de positivas expectativas de eficacia. SDT, sin embargo,
que se preocupa por la volición, también ve la desmotivación como resultado a ve-
ces de otra fuente: la falta de interés o valor. Esto es también importante como expli-
cación porque la ausencia de autonomía para actuar puede ser tan desmotivante
como la falta de competencia. Para intervenir eficazmente cuando las personas ca-
recen de motivación es necesario distinguir ambas fuentes del comportamiento des-
motivado.
Aunque para muchos propósitos de investigación uno puede enfocarse en los tipos
específicos de motivación ya mencionados, también pueden clasificarse en tres ca-
tegorías más amplias de motivación: autónoma, controlada y desmotivada. La moti-
vación autónoma incluye la regulación identificada, integrada e intrínseca; la motiva-
ción controlada incluye la regulación externa e introyectada; y desmotivado es la
tercera categoría (ver Figura 12.1a).
Los investigadores que trabajan en el marco SDT han desarrollado una variedad de
medidas y métodos para evaluar estos tipos y subtipos de motivación y autorregula-
ción en una amplia gama de contextos: de trabajo académico y profesional, relacio-
nados con la conducta prosocial, la atención de la salud, el aprendizaje, el ejercicio,
los deportes, la religión, la política y la amistad. En conjunto, los hallazgos de esta
investigación muestran que los individuos pueden estar fuertemente motivados tanto
por formas de motivación autónomas como controladas. Sin embargo, hay distintas
consecuencias. Las formas de motivación más autónomas se asocian con emocio-
nes más positivas que acompañan a la actividad en cuestión, una producción más
creativa, un procesamiento más profundo de la información y una persistencia más
sostenida. Por el contrario, las formas de motivación más controladas tienden a pre-
decir más emociones negativas (es decir, ansiedad y tensión) acompañando a la
actividad, un procesamiento de la información más superficial y mayores tasas de
burnout (Deci & Ryan, 2014; Ryan & Deci, 2000).
(2) NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS
SDT ha postulado la existencia de varias necesidades psicológicas básicas cuya
satisfacción se asocia diferencialmente con las diversas formas de motivación que
describimos anteriormente y predicen cualidades de acción y experiencia relaciona-
das con ellas (Chen et al., 2015; Deci y Ryan, 1985, 2011; Ryan y Deci, 2000,
2008). La experiencia de satisfacción de necesidades psicológicas puede evaluarse
en múltiples niveles de análisis, desde un nivel de estado en un momento particular
(por ej., en un solo partido de tenis), promediado a través de varias experiencias
mientras de una actividad en particular (por ej., jugar al tenis en general), con una
persona en particular, en contextos particulares (por ej., practicar deportes), o inclu-
so a lo largo de toda la vida (por ej., "en mi vida"). La satisfacción de necesidades
está incluso implicada en la estructura de los recuerdos episódicos de acontecimien-
tos (Philippe, Koestner, Beaulieu-Pelletier, Lecours y Lekes., 2012). Además, la sa-
tisfacción de las necesidades psicológicas juega un papel proximal en la motivación
de la conducta (produciendo un estado de afecto positivo, interés y disfrute) y un
papel más amplio en la salud y el desarrollo a largo plazo (produciendo una mayor
satisfacción con la vida, integración de la personalidad y crecimiento); es decir, la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas predice sólidamente la salud
física y mental (Ratelle y Duchesne, 2014; Ryan, Deci y Vansteenkiste, 2016).
“Básico” se refiere a que estas necesidades son elementos funcionalmente críticos
en el florecimiento y bienestar de los organismos. La SDT sostiene que las necesi-
dades psicológicas básicas son universales, aunque su satisfacción puede lograrse
de diversas formas en diferentes contextos culturales (Chen et al., 2015). La teoría
sugiere que la falta de autonomía, competencia o conexión en cualquier actividad o
dominio de actividad tiene costos detectables tanto para la calidad de la motivación
como para el bienestar.
Definición de la necesidad básica de competencia
La definición de la SDT de la necesidad básica de competencia se remite al trabajo
seminal de White (1959) que presenta el concepto de motivación de efectancia.
White usó el término competencia para connotar la capacidad de las personas para
interactuar de manera efectiva con su entorno, para comprender los efectos que
tienen sobre el medio ambiente y los efectos que el ambiente tiene sobre ellos. Se-
gún White, alcanzar una mayor competencia define de manera importante el desa-
rrollo humano. White también enfatizó que la motivación de la efectancia no se deri-
va de la pulsión, sino que, especuló, el comportamiento que promueve la competen-
cia "satisface una necesidad intrínseca de lidiar con el medio ambiente" (p. 318, én-
fasis agregado), es persistente y "ocupa en vigilia el tiempo libre entre episodios de
crisis homeostática" (p. 321).
De acuerdo con la conceptualización de White sobre la motivación de efectancia, la
SDT postula que la necesidad de competencia es evidente cuando la gente busca y
domina desafíos y encuentra las experiencias de dominio y efectividad intrínseca-
mente gratificantes (Deci y Ryan, 1985; Moller y Elliot, 2009). El concepto ayuda a
explicar una variedad de actividades que se clasifican como juego, exploración y
manipulación de estímulos o entornos novedosos, en las que las personas simple-
mente disfrutan de la experiencia de desafiarse a sí mismas y ejercitar nuevas capa-
cidades.
También puede ser útil distinguir el concepto de satisfacción de la necesidad de
competencia tal como se emplea en la SDT y el concepto de autoeficacia, una pieza
central de la teoría socio-cognitiva (TSC; Bandura, 1977, 1997). En TSC, la autoefi-
cacia “se refiere a las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecu-
tar los cursos de acción necesarios para producir determinados logros” (Bandura,
1997, p. 3). Mientras que satisfacer la necesidad de competencia se refiere a la sa-
tisfacción intrínseca que siente una persona cuando se enfrenta de manera efectiva
a un desafío, la autoeficacia es una cognición que se refiere al grado en que una
persona cree (con precisión o no) que tiene el poder de ser efectivo en el futuro. Al -
guien puede manifestar una autoeficacia muy alta para una tarea fácil, pero, en tal
circunstancia, la SDT no esperaría que el resultado positivo mejorara los sentimien-
tos de competencia. En general, la gente no disfruta al completar competentemente
tareas muy fáciles (por ejemplo, un adulto completando un rompecabezas diseñado
para un niño pequeño) porque esas experiencias no satisfarían sus necesidades de
competencia. Los estudios de Rodgers, Markland, Selzer, Murray y Wilson (2014)
han demostrado que las medidas de autoeficacia y satisfacción de la necesidad de
competencia tienen una varianza propia y una varianza compartida: las medidas de
autoeficacia generalmente correlacionan moderadamente con la competencia perci-
bida, pero no se relacionados con la satisfacción de las necesidades de autonomía
o conexión.
Definición de la necesidad básica de autonomía
Una segunda necesidad psicológica básica identificada en la SDT es la necesidad
de autonomía. En esencia, la experiencia de satisfacer la necesidad de autonomía
se define como el respaldo incondicional o congruente de las propias acciones. Esta
experiencia psicológica se ha denominado alternativamente como sentimiento de
elección y "propiedad" de las acciones de uno, y como ausencia de sentirse contro-
lado o coaccionado por fuerzas internas o externas (por ej., por la culpa y la ver-
güenza, o por recompensas y castigos controlados externamente, respectivamente).
Es especialmente digno de mención que en formulaciones teóricas anteriores de
White (1959), Angyal (1941), de Charms (1968) y Deci (1971, 1975), las necesida-
des de competencia y autonomía se trataron esencialmente como una sola necesi-
dad, y no fue hasta 1980 que Deci y Ryan defendieron la utilidad de distinguirlas
para explicar mejor la evidencia experimental emergente. En las décadas posterio-
res, se acumuló evidencia de la utilidad de esta distinción, y esa literatura es un as-
pecto central de este capítulo. Claramente, las personas pueden experimentar algu-
nos comportamientos como dentro de su competencia y no tener la voluntad de rea-
lizarlos. Por el contrario, uno podría tener la voluntad de actuar en algunos contex-
tos, pero carecer de la capacidad o la confianza para hacerlo.
Definición de la necesidad básica de conexión
Una tercera necesidad psicológica básica incluida en la SDT es la necesidad de re-
lacionarse. La satisfacción de esta necesidad implica sentir conexión con otros se-
res humanos, confianza mutua y mutua preocupación por el bienestar del otro; Esta
necesidad incluye el deseo de formar y mantener vínculos sociales fuertes y esta-
bles a lo largo del tiempo (Baumeister y Leary, 1995; Deci y Ryan, 2011; Maslow,
1954/1987). SDT primero argumenta que la necesidad de relacionarse, como la de
competencia y autonomía, es una satisfacción intrínseca que explica, por ejemplo,
las mejoras en el bienestar producidas por la mera conexión con los demás, incluso
sin beneficios (por ejemplo, Ryan y Hawley, 2016). La SDT sostiene, además, que
las personas se sienten atraídas por e internalizan más fácilmente las prácticas y
valores asumidos por aquellos con quienes experimentan (o desean experimentar)
una mayor afinidad.
(3) EL PAPEL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN LOS DISTINTOS TIPOS DE
MOTIVACIÓN
Diferentes tipos de motivaciones satisfacen cada una de estas necesidades básicas
en diferentes grados. De hecho, la cualidad y persistencia de la motivación asociada
con cada tipo de regulación revelan un papel diferente de las necesidades básicas
en cada una.
Primero consideremos la motivación intrínseca. Es un tipo de motivación que se ca-
racteriza por una alta satisfacción tanto de las necesidades de autonomía como de
competencia. De hecho, ambas son necesarias para que ocurra la motivación intrín-
seca. La SDT muestra, utilizando datos experimentales y de campo, que los factores
que socavan la autonomía socavan la motivación intrínseca (Deci y Moller, 2005;
Moller y Deci, 2014; Ryan y Deci, 2013).
Pasemos ahora a las diversas formas de motivación extrínseca. Primero, considere
la forma más clásica de motivación extrínseca, la regulación externa, en la que uno
está motivado por recompensas y castigos controlados externamente. Por ejemplo,
un niño que hace la tarea para evitar la ira de los padres o para obtener una recom-
pensa contingente tangible, está regulado externamente. Aquí, es probable que el
locus de causalidad sea percibido como externo y el sentido de autonomía del niño
sea bajo. El niño experimenta su conducta como impulsada o controlada por otros,
más que como algo que él quiere hacer. Con la regulación externa, la motivación
depende, por lo tanto, de la prominencia de las contingencias externas próximas
(por ej., mientras el padre esté al lado del niño la motivación para hacer la tarea
puede ser muy alta). Además, debido a que el trabajo se realiza para obtener re-
compensas, es probable que se haga de una manera mínimamente suficiente; en la
regulación externa uno toma el camino más corto hacia el resultado. Aquí, es poco
probable que uno estire los límites de su competencia, ya que no hay motivación
para hacerlo. De hecho, cuando la conducta está regulada externamente, el esfuer-
zo y el compromiso, y la calidad de los resultados tienden a ser mínimos y, por lo
tanto, la satisfacción de las necesidades de competencia es baja (por ej., en niños
de escuela primaria: Katz, Eilot y Nevo, 2014; en estudiantes de medicina: Kusurkar,
Ten Cate, Vos, Westers y Croiset, 2013; en estudiantes de secundaria y universita-
rios: Taylor et al., 2014). Finalmente, debido a que la persona se siente controlada
por el otro, las satisfacciones relacionadas con relacionarse también suelen estar
ausentes o disminuidas. Sentirse controlado tiende a interrumpir más que a apoyar
los sentimientos de conexión (Deci, La Guardia, Moller, Scheiner y Ryan, 2006; Soe-
nens, Sierens, Vansteenkiste, Dochy y Goossens, 2012).
La regulación introyectada es más compleja en lo que se refiere a la satisfacción de
necesidades básicas. Las personas introyectan regulaciones porque, en última ins-
tancia, buscan complacer o recibir la aprobación de personas importantes. Intentan
estar a la altura de las normas que perciben tienen los demás. Por tanto, la introyec-
ción se basa en el deseo de estar conectado con el otro. Es el niño desesperado por
la aprobación de los padres el que se siente culpable o mal cuando se desempeña
pobremente. Es el atleta que quiere la aprobación de los entrenadores y está presio-
nado internamente por las expectativas de ellos. En la introyección, entonces, desa-
rrollar y exhibir competencia no es intrínsecamente satisfactorio, pero es fundamen-
tal para obtener la aprobación propia o ajena que uno está buscando (Assor, Roth y
Deci, 2004). La regulación introyectada es, por lo tanto, una forma controlada de
motivación, donde está ausente o frustrada la satisfacción de la necesidad de auto-
nomía.
Las formas de regulación identificada e integrada implican, en cambio, un fuerte
sentido de autonomía. En ellas hay un valor personal para la acción y, por lo tanto,
se siente autonomía al llevarla a cabo. Además, el valor personal alimenta el deseo
de hacer las cosas bien, de ser competente al ponerlas en práctica. Por tanto, el
esfuerzo y el interés caracterizan las regulaciones identificadas. Por último, las iden-
tificaciones se basan a menudo en valores de naturaleza muy social; por lo tanto, no
existe una antítesis entre autonomía y conexión en estas formas de regulación. A
menudo, las cosas que las personas más valoran y con las cuales se identifican son
valores de cuidado de y conexión con los otros. Una persona que valora y se identi-
fica con contribuir a la comunidad, por ejemplo, sentirá autonomía, competencia y
conexión en tales acciones.
Finalmente, mencionemos varias formas de desmotivación. Una se basa en la falta
de eficacia o incluso la impotencia. Aquí, no se satisface ninguna necesidad psicoló-
gica básica: se carece del sentido de competencia, de conexión y de autonomía. Sin
embargo, la falta de motivación también puede deberse a la falta de valor: uno po-
dría tener autoeficacia pero simplemente no querer participar en la acción. Aquí tam-
poco se satisface la necesidad de competencia, aunque a veces puede sentirse au-
tónomo al elegir no actuar (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte y Deci, 2004),
por ejemplo, cuando los trabajadores deciden ir a la huelga y no trabajar. Las perso-
nas también pueden sentirse controladas cuando eligen no actuar, por ejemplo, en
casos de desafío oposicionista (Van Petegem, Soenens, Vansteenkiste y Beyers,
2015). En resumen, los tipos de desmotivación se distinguen por diferentes combi-
naciones de satisfacción de necesidades de competencia, relación y autonomía.
La taxonomía diferenciada de motivaciones de la SDT está, por tanto, conectada
sistemáticamente con la satisfacción o no de las necesidades básicas. La desmoti-
vación implica poca o ninguna satisfacción de las necesidades. En la regulación ex-
terna se está motivado para obtener recompensas o evitar contingencias aversivas;
a veces pueden generarse sentimientos de competencia, aunque a menudo empo-
brecidos, pero no de autonomía o conexión. En la introyección, se experimenta cier-
to sentido de competencia y (al menos deseo) de relación, pero la autonomía es
baja. Finalmente, en las motivaciones identificadas e integradas pueden satisfacer
las tres necesidades, lo que ayuda a explicar por qué estas formas autónomas de
motivación se relacionan con la cualidad más alta de las conductas (sustentabilidad,
profundidad de procesamiento, creatividad) y experiencias positivas.
La Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas se Apoyan entre Sí
Mirando en retrospectiva, uno de los factores que probablemente contribuyó a que
los primeros teóricos combinaran las necesidades de competencia y autonomía es
que -observación respaldada empíricamente- la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas a menudo parece ser sinérgica. Por ejemplo, de Charms (1968)
escribió que “la principal propensión motivacional del hombre es ser eficaz en produ-
cir cambios en su entorno. El hombre se esfuerza por ser un agente causal. ... por
experimentar que él es la causa” (p. 269). Al combinar las necesidades de compe-
tencia y autonomía, estaba señalando correctamente que la satisfacción de la nece-
sidad de competencia apoya la satisfacción de la necesidad de autonomía.
Diríamos que lo contrario es igualmente cierto: la satisfacción de la necesidad de
autonomía apoya la satisfacción de la necesidad de competencia. De hecho, se han
observado relaciones recíprocas o de apoyo mutuo entre diferentes necesidades
psicológicas en una amplia gama de contextos. Como resultado, en unidades de
análisis cada vez más globales (es decir, a lo largo del tiempo o de distintos contex-
tos), los investigadores tienden a encontrar correlaciones cada vez más fuertes en-
tre las necesidades básicas; por lo tanto, es común que los investigadores utilicen la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como un solo constructo (Mil-
yavskaya, Philippe y Koestner, 2013). Por el contrario, en unidades de análisis más
pequeñas y elementales, como una situación o momento específico (Ryan, Berns-
tein y Brown, 2010), o cuando uno está con un compañero específico (por ejemplo,
La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci., 2000; Lynch, La Guardia y Ryan, 2009) los
análisis factoriales apoyan una solución de tres factores (Brown y Ryan, 2006; Deci
y Ryan, 2011; Johnston y Finney, 2010).
Necesidades en competencia
Otra contribución de la SDT ha sido señalar que no sólo la satisfacción relativa de
diferentes necesidades varía de una situación a otra, sino que muchas situaciones
oponen la satisfacción de diferentes necesidades psicológicas básicas entre sí. En
tales circunstancias, la SDT predice que incluso la necesidad que se prioriza será
satisfecha de una manera degradada, menos que óptima. Un ejemplo conmovedor
es la investigación sobre los niños que sometidos a la aprobación condicional de los
padres (ver Roth, Assor, Niemiec, Ryan y Deci, 2009), una estrategia socializadora
que se utiliza para promover los logros. Implica brindar especial afecto cuando el
niño cumple con las expectativas de comportamiento de los padres (por ejemplo,
obtener 10 en la escuela; una meta común relacionada con la competencia) y retirar
el afecto cuando el niño no lo hace. En estas condiciones, los niños deben elegir
entre satisfacer su necesidad de conexión (por ejemplo, retener el amor de sus pa-
dres) y competencia (por ejemplo, desempeñarse bien en la escuela) o experimen-
tar autonomía (por ejemplo, resistirse a las presiones manipuladoras). Las investiga-
ciones indican que los niños expuestos a la aprobación condicional pagan costos
significativos en la calidad de satisfacción experimentada con respecto a las tres
necesidades. Por ejemplo, Assor y sus colegas (2004) encontraron que las percep-
ciones de los estudiantes universitarios sobre el hecho de que sus padres y madres
hubieran usado la valoración condicional en cuatro dominios (incluido el rendimiento
académico) se asociaba con mejor desempeño, pero con costos para la autoestima
de los hijos, sentir que los padres los desaprobaban y resentimiento con ellos.
En resumen, numerosa investigación ha demostrado las contribuciones de las tres
necesidades básicas identificadas por la SDT (autonomía, competencia y relación) a
la predicción del bienestar y la calidad de la motivación (Reis, Sheldon, Gable, Ros-
coe y Ryan, 2000; Sheldon y Filak, 2008; Sheldon, Ryan y Reis, 1996). Todos estos
estudios sugieren que para que las personas experimenten energía y bienestar
cuando se involucran en conductas motivadas, un sentido de eficacia o competencia
no es suficiente.
(4) FACTORES CONTEXTUALES QUE PROMUEVEN LA ÓPTIMA SATISFAC-
CIÓN DE LA NECESIDAD DE COMPETENCIA
Como se describió anteriormente, las condiciones óptimas para satisfacer la necesi-
dad básica de competencia de una persona generalmente implican encontrar activi-
dades que sean tanto voluntarias como adecuadas para mejorar la propia capacidad
(es decir, desafíos óptimos). Las actividades varían en el grado de dificultad y en los
tipos de corrección que ofrecen a medida que las personas van adquiriendo expe-
riencia y habilidades. Las actividades que presentan distintos niveles de dificultad
tienen generalmente mayor potencial de mantener una involucración a largo plazo y
una satisfacción de las necesidades más profunda e intrínseca.
La SDT sostiene que en la mayoría de los contextos de logro la evaluación y las es-
tructuras aportan información y control (Deci y Ryan, 1980, 2011). La información
sobre la eficacia indica si la necesidad de competencia se está satisfaciendo o no.
La información puede referirse a la fuente (orientada a la tarea, orientada al sí mis-
mo o normativa), nivel de refinamiento y timing. En general, la evaluación más refi-
nada y receptiva es más efectiva para mejorar los sentimientos de competencia (Ri-
gby y Ryan, 2011). Sin embargo, en muchos contextos también puede comunicar
presión hacia resultados específicos y tener un significado controlador. La SDT pre-
dice que en contextos controladores incluso enfrentar con éxito los desafíos será
menos satisfactorio, generará menor satisfacción laboral y con la vida y menor com-
promiso de alta calidad sostenido a través del tiempo.
Criterios
Los criterios o "varas de medir" que se utilizan para evaluar e informar sobre la com-
petencia pueden adoptar una variedad de formas. Un criterio de competencia orien-
tado a la tarea implica centrarse en elementos de la actividad en sí. Algunas activi-
dades tienen criterios de éxito orientados a la tarea; por ejemplo, un cubo de Rubik
o un crucigrama se puede completar en diversos grados que son aparentes; de ma-
nera similar, una montaña en particular se puede escalar en diversos grados. Los
criterios orientados a la tarea se emplean naturalmente en el desarrollo, como lo
ilustran los niños pequeños cuando juegan (un ejemplo prototípico de motivación
intrínseca). Aquí, las actividades del juego proporcionan información inmediata y
evidente del éxito o fracaso. Los criterios de competencia orientados a uno mismo
implican comparar el desempeño pasado de uno en una actividad determinada con
el desempeño actual. Tiene la ventaja de ser potencialmente más refinada (por ej.,
se puede llegar a la cima de la misma montaña en más o menos tiempo en intentos
consecutivos) y no tiene algunas de las características controladoras de las compa-
raciones sociales. Sin embargo, se pueden utilizar como información de la compe-
tencia o en forma controladora (como base para el autodesprecio o envanecimien-
to), como es común en el perfeccionismo (Soenens et al., 2008). Un tercer tipo de
criterio de competencia es aún más vulnerable a tener un significado controlador: los
criterios normativos, en los que la información se centra en el desempeño de uno en
relación con el de otro. Entre los ejemplos se incluyen los percentiles en el test
GRE, los tiempos de finalización publicados y la posición obtenida después de un
maratón.
Como se entiende dentro de la SDT, el problema con la información normativa es su
significado motivacional para quien la recibe. En algunas circunstancias puede ser
informativa y ayudar al alumno a calibrar cómo va mejorando, especialmente cuan-
do la información comparativa es impersonal y no amenaza el ego. Muchos vide-
ojuegos han sido diseñados para proporcionar información refinada sobre la compe-
tencia utilizando múltiples criterios, incluidos datos normativos, promoviendo así al-
tos niveles de satisfacción de la necesidad de competencia y de motivación intrínse-
ca (Przybylski, Rigby y Ryan, 2010; Rigby y Ryan, 2011). Sin embargo, las compa-
raciones normativas también pueden tener un significado controlador y generar fácil-
mente la implicación del ego y las preocupaciones por la autoestima (Ryan, 1982).
En casos extremos, pueden generar autocontrol obsesivo y autorregulación rígida
(Ryan et al., 2016; Soenens, Vansteenkiste, Duriez y Goossens, 2006). Aquí, nueva-
mente, la SDT destaca la importancia de distinguir entre la búsqueda controladora
de la competencia (“Tengo que superar a los demás”) y el uso informativo de las
comparaciones normativas para medir un progreso autónomamente deseado (ver
también Vallerand, 2015). En general, el énfasis en los criterios de competencia
orientados normativamente corre un mayor riesgo que los criterios orientados a la
tarea y al sí-mismo de experimentarse como evaluativo y controlador.
Objetivos del Logro
Un tema ampliamente investigado en relación con la fuente de información es la dis-
tinción entre metas centradas en el desempeño y en la maestría. Los objetivos de la
maestría son mejorar la propia competencia (es decir, usar criterios orientados a la
tarea o a uno mismo); los objetivos de desempeño se enfocan en desempeñarse
bien en relación con los demás (es decir, criterios normativos) (Elliot, Murayama y
Pekrun, 2011). Tanto los objetivos de maestría como los de desempeño pueden di-
ferenciarse aún más en tipos de aproximación y de evitación (Elliot y McGregor,
2001; Murayama, Elliot y Friedman, 2012). Gran cantidad de evidencia sugiere que
mientras que las metas de maestría tienen muchos aspectos adaptativos, las metas
de desempeño pueden ser problemáticas: por ejemplo, las metas de desempeño-
aproximación se asocian con un mejor desempeño, las de desempeño-evitación son
más susceptibles a la impotencia y un peor bienestar (Elliot, 2005; Elliot y Moller,
2003). [A. J. Elliot, 2017: Las metas de desempeño-aproximación se refieren a que-
rer demostrar competencia con respecto a los otros; las metas desempeño-evita-
ción, a querer evitar mostrarse incompetente ante los otros. Ejemplos de metas de
maestría-evitación: tratar de no errar al patear un penal, tratar de no hacer menos
ventas que el año pasado; el perfeccionismo –tratar de no cometer ningún error- es
un caso prototípico; otros son los deportistas al final de sus carreras y las personas
que envejecen y comienzan a notar una declinación en sus habilidades motoras y
cognitivas].
Los conceptos SDT de motivos autónomos y controlados aplicados a los objetivos
del logro permite una comprensión más completa de dichos efectos. La SDT sugiere
específicamente que los objetivos de desempeño tienen una mayor probabilidad de
surgir de y/o engendrar motivaciones controladas. Por el contrario, es mucho más
probable que los objetivos de maestría se asocien con actividades autónomas.
Vansteenkiste et al. (2010) demostraron que, aunque los objetivos de desempeño-
aproximación a veces predicen resultados educativos positivos, esto se explica en
gran medida por los motivos autónomos versus los controlados que tienen las per-
sonas para perseguir estos objetivos. La investigación de Vansteenkiste, Lens,
Elliot, Soenens y Mouratidis (2014) apoyó esta idea: al evaluar tanto la fuerza de los
objetivos de desempeño-aproximación como los motivos para perseguirlos en varios
estudios, encontraron que distinguir los motivos autónomos y controlados para la
búsqueda de objetivos ayudó sustancialmente a explicar los resultados.
Ampliando esta idea, Benita, Roth y Deci (2014) examinaron motivaciones autóno-
mas versus controladas en relación con los objetivos de maestría (-aproximación).
Sus resultados mostraron que cuando los estudiantes adoptaron objetivos de maes-
tría en contextos que apoyaban la autonomía había mayor interés y compromiso
que cuando estos objetivos se adoptaron en contextos controladores. Por lo tanto, la
investigación sugiere cada vez más que los motivos de las personas para perseguir
objetivos de logro son más críticos para comprender los efectos de esos objetivos
que los objetivos mismos (ver también Gillet, Lafrenière, Huyghebaert y Fouque-
reau, 2015).
La importancia práctica de estas ideas teóricas es múltiple. Por ejemplo, los esque-
mas de calificación tan ampliamente utilizados en educación generalmente activan
(de hecho, pretenden activar) objetivos relacionados con el desempeño y, lo que es
más importante, a menudo se sienten como formas de regulación externa. Cuando
se aplican en las aulas, pueden afectar fuertemente a los estudiantes; muchos se
desempeñan pobremente y reciben comentarios negativos. En términos de la SDT,
cuando los objetivos normativos se experimentan como controladores, afectan ne-
gativamente tanto a la autonomía como a la competencia, y pueden disminuir tanto
la motivación como el desempeño (Grolnick y Ryan, 1987). Por ejemplo, Pulfrey,
Buchs y Butera (2011) examinaron lo que les sucedía a los estudiantes cuando es-
peraban ser calificados y encontraron que resultaba en menor autonomía y una ma-
yor tendencia a adoptar metas de evitación del desempeño.
Contexto Interpersonal
A menudo, la información sobre la competencia la transmite una persona (por ej.,
padre, maestro, entrenador o jefe) y la forma en que la transmite influye en la cali-
dad de la satisfacción de las necesidades. Específicamente, cuando la fuente inter-
personal de información relacionada con la competencia ha sido controladora, los
individuos tienden a tener una motivación más controlada en su búsqueda de com-
petencia y un mayor riesgo de burnout. Esto se ha observado en muchos contextos:
en los padres en relación con la autorregulación y la competencia de los niños en la
escuela (Grolnick y Ryan, 1989), en los docentes y los estudiantes de los niveles
primarios, secundarios, pregrado y posgrado de la educación (Hagger & Chatzisa-
rantis, 2016; Roth, 2014; Taylor et al., 2014), en los entrenadores y el desempeño
en los deportes competitivos o en los estudiantes en clases de educación física
(Adie, Duda, & Ntoumanis, 2012; Jõesaar, Hein y Hagger, 2012; Standage y Ryan,
2012; Van den Berghe, Vansteenkiste, Cardon, Kirk y Haerens, 2014), y en gerentes
en relación con el logro de las personas en el lugar de trabajo (Deci y Ryan, 2014).
Recompensas tangibles
En algunos contextos, los líderes intentan transmitir información relacionada con la
competencia mediante la provisión de recompensas tangibles: dinero (como aumen-
tos, bonificaciones, etc.), pero también trofeos y premios (en comida o mercaderías).
Intuitivamente, muchas personas asumen que recibir una recompensa tangible en
reconocimiento de la competencia sería uniformemente positivo en sus consecuen-
cias afectivas y motivacionales y, en la medida en que brinden información, tales
recompensas pueden apoyar la satisfacción de la necesidad de competencia y pro-
mover la motivación intrínseca. Sin embargo, las recompensas tangibles a menudo
desencadenan un proceso psicológico paralelo que disminuye la autonomía (Moller,
McFadden, Hedeker y Spring, 2012) y tiene el potencial de “socavar” la motivación
intrínseca. La SDT sostiene que el efecto neto de las recompensas tangibles estará
determinado por cuál de estos dos procesos psicológicos opuestos (la información
sobre la competencia versus el elemento de control inherente a la contingencia) es
más destacado.
Al resumir la investigación de más de 100 experimentos de laboratorio y de campo
en un metaanálisis, Deci, Koestner y Ryan (1999) encontraron que, en promedio,
ofrecer recompensas tangibles que son esperadas y salientes en general socaban la
motivación intrínseca; es decir, en promedio, el grado en que las recompensas tan-
gibles esperadas y salientes frustran la autonomía a menudo supera el grado en que
las recompensas apoyan la satisfacción de la competencia. El análisis de Deci y sus
colegas reveló además que las contingencias de recompensa que transmiten más
información con respecto a la competencia tienen menos probabilidades de socavar
la motivación intrínseca. Por ejemplo, los efectos negativos más fuertes se observa-
ron en estudios que utilizaron recompensas contingentes a involucrarse o contingen-
tes a finalizar. Estas recompensas tienden a transmitir poca información relevante
sobre la competencia y se utilizan a menudo para controlar el comportamiento. Las
recompensas dependientes del desempeño, en cambio, tuvieron efectos más com-
plejos. Bien administradas, las recompensas por el desempeño pueden usarse para
reconocer la maestría o la competencia y no socavan la motivación. Sin embargo,
pueden ser muy controladoras, por ejemplo, cuando implican que uno debe cumplir
con los criterios de quien da la recompensa, en cuyo caso tienen un fuerte efecto
sobre la motivación intrínseca. Los hallazgos no muestran efectos negativos de las
recompensas inesperadas, como predice la SDT, porque las recompensas inespera-
das no se perciben como controles y pueden ser un fuerte reconocimiento de un
buen desempeño
En base en tales hallazgos, uno esperaría que el mejor escenario cuando se trata
de recompensas tangibles, satisfacción de necesidades psicológicas y motivación
autónoma implicaría una recompensa inesperada que transmita una gran cantidad
de información sobre la competencia de uno. Un ejemplo ilustrativo es el prestigioso
Programa MacArthur Fellows (o "Beca Genio"), un premio otorgado a personas que
"muestran méritos excepcionales y la promesa de un trabajo creativo continuo y me-
jorado". Según el sitio web de la Fundación, "la beca no es una recompensa por lo-
gros pasados, sino más bien una inversión en la originalidad, el conocimiento y el
potencial de una persona". El premio no admite solicitudes (por lo tanto, no hay “per-
dedores”) y su recepción es necesariamente inesperada; además, el premio no re-
quiere productividad futura. Como tal, el premio ha sido llamado "uno de los premios
más importantes que es verdaderamente 'sin condiciones'" (Harris, 2007, énfasis
agregado, p. 85). Por estas razones, aunque todavía no se ha llevado a cabo una
investigación sistemática, esperaríamos que tal recompensa no socavara la motiva-
ción intrínseca posterior del receptor.
Por el contrario, considere la situación de los deportistas de élite en un mundo alta-
mente dependiente del rendimiento. Al analizar los registros de la Asociación Nacio-
nal de Baloncesto y las Grandes Ligas de Béisbol, White y Sheldon (2014) examina-
ron las carreras de los jugadores en un año previo, el año del contrato y un año pos-
terior al contrato. Les interesaba saber si la prominencia de las recompensas mone-
tarias luego de contratados afectaría su motivación. Encontraron que, después de la
adjudicación del contrato (año 3), el desempeño fue más pobre que durante los 2
años previos, lo que indica que el énfasis en las recompensas luego del contrato
condujo a una disminución en la motivación intrínseca, manifestada en estadísticas
como los puntos anotados, los promedios de bateo y el desempeño defensivo. Las
recompensas motivan, pero cuando controlan, no siempre lo hacen de manera que
mantenga la competencia o el interés.
Las recompensas verbales, más comúnmente llamadas elogios, representan otro
método común de transmitir información relacionada con la competencia. Los elo-
gios son transmitidos por padres, maestros, supervisores de trabajo y compañeros,
y tienen el potencial de apoyar fuertemente la satisfacción de las necesidades de
competencia y la motivación intrínseca posterior. El metaanálisis de Deci y colegas
(1999) encontró una neta relación positiva entre el elogio y la motivación intrínseca.
Sin embargo, la SDT sostiene que diferentes tipos de elogios pueden transmitir más
o menos información sobre la competencia; Algunas formas de elogio pueden inter-
pretarse fácilmente como controladoras, lo que perturba la satisfacción de la necesi-
dad de competencia y la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1985; Henderlong y
Lepper, 2002). Por ejemplo, Koestner, Zuckerman y Koestner (1987) variaron expe-
rimentalmente el tipo de elogio ofrecido a diferentes tipos de tareas. Descubrieron
que el elogio de la habilidad aumentaba la motivación intrínseca más que el elogio
del esfuerzo (o ningún elogio), presumiblemente porque brindaba más información
sobre la competencia. Además, una mayor motivación intrínseca luego de un elogio
predijo la elección de un mayor nivel de dificultad y un mejor desempeño en una
tarea relacionada pero más compleja. Kanouse, Gumpert y Canavan-Gumpert
(1981) informaron que para que el elogio apoye la satisfacción de la necesidad de
competencia y la motivación intrínseca debe interpretárselo como sincero; nueva-
mente, esto es consistente con la premisa de que el elogio efectivo transmite infor-
mación. De manera similar, otros han demostrado que ofrecer elogios por tareas
excepcionalmente fáciles pueden influir negativamente en la competencia percibida
y la motivación futura (Graham, 1990; Meyer et al., 1979).
El elogio se puede interpretar como controlador por una variedad de razones, entre
ellas el contexto interpersonal, características individuales del comunicador y el re-
ceptor, y características lingüísticas del elogio mismo. Por ejemplo, una forma de
elogio lingüísticamente controladora podría ser decirle a alguien: "Lo hiciste muy
bien, tal como yo esperaba de ti". La investigación muestra que este tipo de elogio
tiende a percibirse como controlador y socava la satisfacción de la necesidad de
competencia y la motivación intrínseca (Ratelle, Baldwin y Vallerand, 2005; Ryan,
1982).
Competición
Al igual que las recompensas tangibles y los elogios, la competición es otro método
común de buscar y transmitir información relacionada con la competencia. Puede
tomar una variedad de formas (por ejemplo, entre individuos o equipos; suma cero,
suma positiva o suma negativa), y los individuos varían considerablemente en térmi-
nos de buscar (o evitar) oportunidades para competir (Houston, Harris, McIntire y
Francis, 2002; Newby y Klein, 2014). Al igual que con otras fuentes de información
sobre la competencia, la SDT sostiene que el efecto la competición se verá influido
por la calidad de la información y también por la tendencia del contexto a apoyar o
frustrar la satisfacción de otras necesidades psicológicas, a saber, la autonomía y
(en este caso, más que en otros) la relación. En el mejor de los casos, la competi-
ción puede brindar una oportunidad naturalista para obtener información rica y rápi-
da sobre la propia competencia; Oponentes bien emparejados pueden estimularse
entre sí para lograr niveles más altos de maestría. Además, muchas actividades que
las personas eligen realizar, por su propio diseño, requieren competir (por ejemplo,
los deportes competitivos).
Pero las situaciones competitivas pueden frustrar otras necesidades psicológicas.
Por ejemplo, es poco probable que competir contra un oponente que sea mucho
más hábil o mucho menos hábil en una actividad proporcione un desafío óptimo o
satisfaga la necesidad de competencia. La competición también puede frustrar la
satisfacción de la necesidad de autonomía cuando los individuos se sienten presio-
nados a participar o preocuparse por el resultado (ganar o perder) en lugar de la
satisfacción del juego (Reeve y Deci, 1996). Además, la competencia interpersonal
tiene el potencial de frustrar la satisfacción de las necesidades de conexión. Por
ejemplo, los insultos a los oponentes es una característica común de los deportes
competitivos (Conmy, Tenenbaum, Eklund, Roehrig y Filho, 2013; Dixon, 2007; Kas-
sing, Sanderson, Avtigs y Rancer, 2010). Por otro lado, competir en equipo crea
oportunidades para la cooperación e incluso puede facilitar la satisfacción de las
necesidades de relación dentro del equipo. Tauer y Harackiewicz (2004) demostra-
ron que la combinación de competición y cooperación (competir entre grupos) po-
dría promover niveles más altos de motivación intrínseca e incluso mejorar el de-
sempeño. Por lo tanto, de manera similar a nuestro análisis de recompensas, elo-
gios y objetivos del logro, comprender los efectos de competir requiere ir más allá de
sus implicaciones para la necesidad de competencia y tener también en cuenta su
impacto sobre las necesidades de autonomía y relación.
(5) NO TODOS LOS OBJETIVOS ALCANZABLES SON IGUALMENTE VALIO-
SOS
El gran énfasis en la competencia y la eficacia percibidas en todas las teorías de la
motivación podría sugerir que la competencia es siempre loable: una mayor compe-
tencia es siempre algo bueno. Claramente, la SDT sugiere que esta verdad general
requiere reservas considerables. Si la competencia mejora la vida y el bienestar re-
quiere mirar más allá de la competencia per se para considerar qué otras satisfac-
ciones de necesidades y resultados podrían resultar de la competencia. Hay mu-
chas personas con altos logros que hacen más daño que bien a sí mismas y a quie-
nes les rodean. La SDT argumenta que una alta competencia sin autonomía y cone-
xión no mejorará el bienestar. Recientemente, investigadores que adoptan una
perspectiva "eudaimónica" han sugerido que el bienestar resultará más confiable-
mente de la búsqueda de lo que es intrínsecamente valioso para los humanos,
como la expresión de virtudes y la actualización de los valores humanos (ver, por
ej., Ryan, Curren y Deci, 2013). Las hipótesis eudaimónicas se han puesto a prueba
en la investigación del SDT sobre aspiraciones y metas de vida. Kasser y Ryan
(1996) distinguieron entre aspiraciones extrínsecas centradas en logros externos
(por ejemplo, riqueza, popularidad o imagen) y aspiraciones intrínsecas (por ejem-
plo, sobre las relaciones, la comunidad y el crecimiento personal), asumiendo que
estas últimas son más eudaimónicas y con mayor probabilidad de satisfacer las ne-
cesidades psicológicas básicas. Descubrieron que cuanto más enfatizara la gente
las aspiraciones extrínsecas sobre las intrínsecas, menor era su bienestar, un resul-
tado ampliamente investigado y replicado (Kasser, 2002). Esta observación adquie-
re especial relevancia en culturas que enfatizan fuertemente la acumulación de ri-
queza material como un (o incluso "el") criterio para evaluar la propia competencia
(por ej., "El que muere con más juguetes, gana", una frase popular atribuida al multi-
millonario Malcolm Forbes).
Relevante para la tesis actual, la evidencia sugiere que incluso cuando las personas
valoran mucho los logros extrínsecos y son competentes y exitosos en lograrlos, no
se encuentran de manera confiable resultados positivos en cuanto a bienestar. Por
ejemplo, Niemiec, Ryan y Deci (2009) siguieron a graduados universitarios durante
un período de 2 años. Entre estos adultos jóvenes, aquellos que estaban enfocados
en aspiraciones extrínsecas "obtuvieron lo que deseaban": avanzaron en sus metas
extrínsecas. Esto también fue cierto para aquellos con aspiraciones intrínsecas. Sin
embargo, mientras que la competencia en y el logro de los objetivos intrínsecos se
asociaron con un mayor bienestar, la competencia en y el logro de los objetivos ex-
trínsecos no lo fue. Explicaba estos hallazgos la satisfacción de las necesidades
básicas: la búsqueda de objetivos extrínsecos se asociaba con menor satisfacción
de la autonomía y la relación.
En una demostración más reciente, Sheldon y Krieger (2014) identificaron a más de
1,000 abogados con trabajos bien remunerados dentro de una firma centrada en el
dinero (por ejemplo, derecho corporativo, trabajo en acciones), y un número similar
de abogados que prestaban servicios públicos o servían al bien público (por ejem-
plo, que realizaban trabajos relacionados con la sustentabilidad para organizaciones
sin fines de lucro). Los primeros, que presumiblemente habían adoptado metas ex-
trínsecas, tenían ingresos significativamente mayores que los otros. ¡Aparentemente
tuvieron éxito! No obstante, aquellos con prácticas más centradas en el dinero infor-
maron más afecto negativo, menor bienestar y más consumo de alcohol. También
informaron menos autonomía en su trabajo.
Aquí, nuevamente, vemos que la competencia por sí sola, incluso hacia una meta
valiosa, e incluso cuando se la alcanza, no es suficiente. Cuando los logros de una
persona no satisfacen la autonomía o la relación, no se producen los efectos positi-
vos esperados en el bienestar. Comprender qué hace que los éxitos humanos sean
beneficiosos requiere mirar más allá de la competencia y la eficacia hacia lo que
está siendo logrado, y las otras necesidades y metas de vida que las acciones de
uno satisfacen o frustran.
CONCLUSIÓN
Los esfuerzos relacionados con la competencia son omnipresentes: los seres huma-
nos se esfuerzan por comportarse competentemente en casi todas las fases y horas
despiertas de la vida. Ya sea en entornos educativos (en todos los niveles), en el
trabajo, en el juego o el tiempo libre, a las personas con frecuencia les importa y, a
veces, persiguen directamente la competencia. Sin embargo, a pesar de esta ubicui-
dad, nuestro objetivo principal en este capítulo ha sido destacar algunas formas en
las que la competencia y sus satisfacciones no son suficientes, incluso en esos en-
tornos, para explicar la motivación o el bienestar. Primero, sugerimos que, dado que
las fuentes de la motivación de un individuo difieren, la competencia y la información
sobre la competencia también importan de manera diferente. Por ejemplo, en las
conductas reguladas externamente, la competencia es a menudo solo un medio
para un fin, mientras que en las acciones motivadas intrínsecamente la competencia
es una satisfacción inherente y un dinamizador de la acción. De hecho, hemos argu-
mentado que las diferentes formas de motivación (por ejemplo, externa, introyecta-
da, integrada, identificada o intrínseca) se asocian diferencialmente con las necesi-
dades psicológicas básicas (competencia, autonomía y relación) y que las formas
más volitivas de motivación satisfacen más todas las necesidades. Este hecho ayu-
da a explicar la mayor calidad y persistencia de las motivaciones autónomas. Vimos,
además, cómo una variedad de características contextuales, entre ellas las recom-
pensas tangibles, el elogio, la competición y la dinámica interpersonal, pueden apo-
yar diferentes necesidades y, como resultado, formas de motivación más autónomas
y con mayor búsqueda de competencia.
Como atestiguan las diversas contribuciones de este manual, muchos marcos teóri-
cos enfatizan acertadamente la centralidad de los esfuerzos relacionados con la
competencia para el progreso y los logros humanos. La visión organísmica de la
SDT comparte con estas perspectivas una apreciación de las profundas raíces
adaptativas de los esfuerzos de las personas por la competencia; más aún, sugiere
que las satisfacciones de la competencia representan un apoyo interno que evolu-
cionó para el aprendizaje y el desarrollo continuos. Al mismo tiempo, como teoría
dinámica de las necesidades humanas en la motivación y el bienestar, SDT sostiene
que los diferentes tipos y estilos de información, elogio y recompensa afectan de
manera diferente la motivación, debido a sus diferentes propiedades informativas y
controladoras. Además, está claro que las satisfacciones de competencia por sí so-
las no pueden explicar de manera significativa la motivación de alta calidad o los
efectos positivos de los logros en el bienestar. Lo que una persona se esfuerza por
lograr es importante; pero es cuando la persona se involucra en las actividades de
manera autónoma y les confiere interés o valor cuando las competencias se desa-
rrollan de manera más efectiva y se moviliza más fácilmente la energía para lograr-
las. Es entonces cuando los logros de una persona más contribuyen al bienestar
personal y social.
También podría gustarte
- Motivar y animar equipos en trabajo social: Guía muy prácticaDe EverandMotivar y animar equipos en trabajo social: Guía muy prácticaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Morenita PrescripcionDocumento4 páginasMorenita PrescripcionAbdiel Morales91% (11)
- Motivacion y LiderazgoDocumento55 páginasMotivacion y Liderazgoelian chero camposAún no hay calificaciones
- La Prueba Del TiranoDocumento336 páginasLa Prueba Del TiranokirkanosAún no hay calificaciones
- Los Hijos Del Sol PDFDocumento131 páginasLos Hijos Del Sol PDFRamón Briceño0% (1)
- MotivaciónDocumento3 páginasMotivaciónJorge Eduardo Farias Ramos100% (1)
- Resumen Libro de CO RobbinsDocumento10 páginasResumen Libro de CO Robbinsjessycma100% (1)
- Plan de Motivacion para VendedoresDocumento19 páginasPlan de Motivacion para VendedoresMauricio Coaguila EsquiaAún no hay calificaciones
- Las 8 Teorias de La MotivacionDocumento6 páginasLas 8 Teorias de La MotivacionAlxChutáAún no hay calificaciones
- Teoría de La MotivaciónDocumento29 páginasTeoría de La MotivaciónNeftali CooperAún no hay calificaciones
- La Teoría de La Autodeterminación SDTDocumento6 páginasLa Teoría de La Autodeterminación SDTandrea barreraAún no hay calificaciones
- Motivacion 1 - 1Documento23 páginasMotivacion 1 - 1978817178Aún no hay calificaciones
- Características de Mares Oceanos y LagosDocumento5 páginasCaracterísticas de Mares Oceanos y LagosMarcela López80% (10)
- Capacitación Sobre Motivación y LiderazgoDocumento46 páginasCapacitación Sobre Motivación y LiderazgoGuillermo YauriAún no hay calificaciones
- Teorías de La MotivaciónDocumento19 páginasTeorías de La MotivaciónMarie AlcántaraAún no hay calificaciones
- Motivacion e Inteligencia EmocionalDocumento18 páginasMotivacion e Inteligencia EmocionalEvelyn Bello0% (1)
- Resumen Teorias de La MotivacionDocumento6 páginasResumen Teorias de La MotivacionAndres Molina100% (1)
- Guía #1 - MotivaciónDocumento9 páginasGuía #1 - Motivaciónedith ticona ticona50% (2)
- Industrializacion de Citricos y Valor Agregadoo Siproduce - Sifupro.org - MXDocumento31 páginasIndustrializacion de Citricos y Valor Agregadoo Siproduce - Sifupro.org - MXSandra CastrillonAún no hay calificaciones
- MOTIVACIONDocumento6 páginasMOTIVACIONroger musicAún no hay calificaciones
- Ib Sehs Textbook (239-249)Documento11 páginasIb Sehs Textbook (239-249)romelhuanachinvasquezAún no hay calificaciones
- Liderazgo y Técnicas de Supervisión, La Motivacion.Documento8 páginasLiderazgo y Técnicas de Supervisión, La Motivacion.Deborah JAún no hay calificaciones
- Motivacion LaboralDocumento16 páginasMotivacion LaboralAlejandro LiraAún no hay calificaciones
- 5 - Motivacion Concepto TiposDocumento14 páginas5 - Motivacion Concepto TiposLisa Ortiz de Ruiz DiazAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion MotivacionDocumento51 páginasTrabajo de Investigacion MotivacionMundo ShoppAún no hay calificaciones
- A - The Effects of Motivation in Education (ES) (2012)Documento5 páginasA - The Effects of Motivation in Education (ES) (2012)AlejandroAún no hay calificaciones
- Capitulo 11 Cdes EspañolDocumento11 páginasCapitulo 11 Cdes EspañolAriana Jazzlyn Santa Cruz PaicoAún no hay calificaciones
- Monografia Comportamiento OrganizacionalDocumento19 páginasMonografia Comportamiento OrganizacionalJose Loyola DiazAún no hay calificaciones
- La MotivacionDocumento10 páginasLa MotivacionJulian FrancoAún no hay calificaciones
- Mapa FredDocumento6 páginasMapa FredAlfredo GeronimoAún no hay calificaciones
- Tema La MotivacionDocumento9 páginasTema La MotivacionMaillol ParedesAún no hay calificaciones
- RIMculevi 1Documento27 páginasRIMculevi 1YaiSamy BoutiqueAún no hay calificaciones
- Motivación y Autocuidado en El Adulto MayorDocumento17 páginasMotivación y Autocuidado en El Adulto MayorEdith Ruth Arizmendi JaimeAún no hay calificaciones
- Actividad4 - t1 - Sintesis MotivacionDocumento4 páginasActividad4 - t1 - Sintesis MotivacionMarlon MartínezAún no hay calificaciones
- Tarea Sem4Documento21 páginasTarea Sem4edgar garciaAún no hay calificaciones
- Tipos de MotivacionDocumento10 páginasTipos de MotivacionnahylagunaAún no hay calificaciones
- Motivación Según AutoresDocumento9 páginasMotivación Según AutoresJohnny Santos50% (2)
- Info GrafDocumento7 páginasInfo GrafArnold Ix GoAún no hay calificaciones
- Intrinsic and Extrinsic Motivations Classic Definitions FUENTE PRIMARIA - En.esDocumento14 páginasIntrinsic and Extrinsic Motivations Classic Definitions FUENTE PRIMARIA - En.esSofía León GonzalesAún no hay calificaciones
- Manual Curso MotivacionDocumento43 páginasManual Curso MotivaciongozuliAún no hay calificaciones
- 07 Curso Motivación y RendimientoDocumento42 páginas07 Curso Motivación y RendimientoGlenda ÁguilaAún no hay calificaciones
- Unidad IVDocumento7 páginasUnidad IVJOSE FERNANDO ESPARZA GALANAún no hay calificaciones
- Unidad 1. La MotivacionDocumento8 páginasUnidad 1. La MotivacionEleazar Castro GuardadoAún no hay calificaciones
- RetituyoDocumento12 páginasRetituyoCorinaAún no hay calificaciones
- Trabajo Unid VII y VIII DefinitivoDocumento15 páginasTrabajo Unid VII y VIII DefinitivoAndreaAún no hay calificaciones
- Ensayo - Unidad 3Documento9 páginasEnsayo - Unidad 3Xavier NavarroAún no hay calificaciones
- Upo 7.GTHDocumento5 páginasUpo 7.GTHLetretretreAún no hay calificaciones
- Enfoque Sistemico de La MotivaciónDocumento12 páginasEnfoque Sistemico de La Motivaciónmanuel angelesAún no hay calificaciones
- 1 TecnicasDocumento16 páginas1 TecnicasJorge Esteban Prada JavierAún no hay calificaciones
- Ii Modulo de Psicología-Examen BimestralDocumento15 páginasIi Modulo de Psicología-Examen BimestraljoelAún no hay calificaciones
- Las Teorías de La MotivaciónDocumento7 páginasLas Teorías de La Motivacióndebora.ortizAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 4-Beatriz Ariadna Garcia RendonDocumento7 páginasTarea Semana 4-Beatriz Ariadna Garcia RendonAriadna Garcia RendonAún no hay calificaciones
- MotivaciónDocumento4 páginasMotivaciónCamilaAún no hay calificaciones
- Habilidades DirectivasDocumento8 páginasHabilidades DirectivasRicardo Emmanuel Aldana DavilaAún no hay calificaciones
- MotivaciónDocumento14 páginasMotivacióndeath killerAún no hay calificaciones
- Investigación de Programas de Motivación en El Ámbito EmpresarialDocumento7 páginasInvestigación de Programas de Motivación en El Ámbito EmpresarialZoeAún no hay calificaciones
- Preguntas Del 25Documento4 páginasPreguntas Del 25laura vanessa pestana martinezAún no hay calificaciones
- Act - 3.2 - Investigación Bibliográfica y Hemerográfica en Recursos HumanosDocumento13 páginasAct - 3.2 - Investigación Bibliográfica y Hemerográfica en Recursos HumanosVerónicaAún no hay calificaciones
- Motivacion Teoria y ConceptosDocumento17 páginasMotivacion Teoria y ConceptosAdder Alferez QuispeAún no hay calificaciones
- La Motivación de La Fuerza de VentasDocumento4 páginasLa Motivación de La Fuerza de VentasLuigi PrettoAún no hay calificaciones
- Psicologia Aplicada A La EmpresaDocumento5 páginasPsicologia Aplicada A La EmpresaWilber ContrerasAún no hay calificaciones
- Informe de Motivacion y Teorias MotivacionalesDocumento7 páginasInforme de Motivacion y Teorias MotivacionalesSergio AnguloAún no hay calificaciones
- Actividad 8 AdministracionDocumento7 páginasActividad 8 AdministracionJulio RosadoAún no hay calificaciones
- Reporte G. AdministrativaDocumento12 páginasReporte G. AdministrativaJanice RodriguezAún no hay calificaciones
- Sem3. La MotivacionDocumento41 páginasSem3. La MotivacionMarsAún no hay calificaciones
- Gestion de Ventas en Materiales DecorativosDocumento67 páginasGestion de Ventas en Materiales DecorativosbrunoAún no hay calificaciones
- Demanda EjemploDocumento10 páginasDemanda EjemploAlondra LaredoAún no hay calificaciones
- Ensayo AlgebraDocumento5 páginasEnsayo AlgebraLaura Vergara TorresAún no hay calificaciones
- Separata 3ro - 2017Documento4 páginasSeparata 3ro - 2017Anonymous 0hhYkhn0Aún no hay calificaciones
- Hidtoria de La Jardineria PDFDocumento53 páginasHidtoria de La Jardineria PDFSandra100% (1)
- Control Calidad Conservas VegetalesDocumento8 páginasControl Calidad Conservas VegetalesJuan GonzalezAún no hay calificaciones
- Agua y Alcantarillado en HuanucoDocumento2 páginasAgua y Alcantarillado en HuanucoLiz CharresAún no hay calificaciones
- Sacks Frases IncompletasDocumento3 páginasSacks Frases IncompletasGabii ReyesAún no hay calificaciones
- Programa G. 4-5 Agosto 2021Documento2 páginasPrograma G. 4-5 Agosto 2021Ignacio sintiera salgadoAún no hay calificaciones
- Concepto de ParentescoDocumento7 páginasConcepto de ParentescoHelen Diaz MejiasAún no hay calificaciones
- Castellano SantiagoDocumento2 páginasCastellano Santiagosantiago8449Aún no hay calificaciones
- Modelo de Informe EducacionalDocumento3 páginasModelo de Informe EducacionalPatricia Peralta de RamirezAún no hay calificaciones
- Inocuidad Alimentaria: Curso de Preparación para Gerentes en Busca de CertificaciónDocumento21 páginasInocuidad Alimentaria: Curso de Preparación para Gerentes en Busca de CertificaciónYefferson LeonAún no hay calificaciones
- Presentación Adulto Mayor FrágilDocumento26 páginasPresentación Adulto Mayor Frágilandrea del pilarAún no hay calificaciones
- Conceptos Basicos 1o Vol I 337-552 TelesecundariaDocumento216 páginasConceptos Basicos 1o Vol I 337-552 TelesecundariaJr Tres RomeroAún no hay calificaciones
- Cap 1-Expresiones AlgebraicasDocumento12 páginasCap 1-Expresiones AlgebraicasJaimeAún no hay calificaciones
- Administracion Proyecto ModularDocumento5 páginasAdministracion Proyecto ModularAle MehuerAún no hay calificaciones
- DualismoDocumento20 páginasDualismo27ster12Aún no hay calificaciones
- Teoria LA Línea RECTA ECUACIONESDocumento7 páginasTeoria LA Línea RECTA ECUACIONESEricka SanchezAún no hay calificaciones
- Presentación-La Materia y Sus Transformaciones-Segundo semestre-Etapa1-UANLDocumento25 páginasPresentación-La Materia y Sus Transformaciones-Segundo semestre-Etapa1-UANLLemonAún no hay calificaciones
- 2020 Pulido FalconDocumento103 páginas2020 Pulido FalcongueairamAún no hay calificaciones
- PP 7872 PDFDocumento19 páginasPP 7872 PDFAlice GuzmanAún no hay calificaciones
- Plantilla Tarea N. 1 Contrato. Contratos y Obligaciones-1Documento3 páginasPlantilla Tarea N. 1 Contrato. Contratos y Obligaciones-1victoria fiallosAún no hay calificaciones
- Afternoon Romance - Chaqueta DROPS A Ganchillo Con Franjas y Patrón de Calados en "Safran". Talla - XS - XXL. - Free Pattern by DROPS DesignDocumento5 páginasAfternoon Romance - Chaqueta DROPS A Ganchillo Con Franjas y Patrón de Calados en "Safran". Talla - XS - XXL. - Free Pattern by DROPS DesignCamila BotiaAún no hay calificaciones
- Plan de Produccion de Cortinas y Full BlondasDocumento9 páginasPlan de Produccion de Cortinas y Full BlondasEglis Sionchez50% (2)