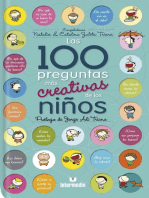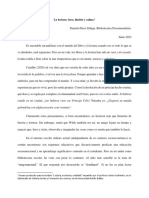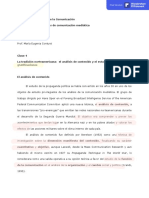Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jugar Es Desobedecer - Daniela Pelegrinelli
Cargado por
Snow FireTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Jugar Es Desobedecer - Daniela Pelegrinelli
Cargado por
Snow FireCopyright:
Formatos disponibles
Jugar es desobedecer
marzo 17, 2016 | Daniela Pelegrinelli
Algunas ideas para discutir la relación entre literatura, juego y escuela.1
A propósito del armado de unas charlas y talleres, en los últimos días he vuelto
a pensar en la relación que tiene el juego con otras disciplinas o campos, por
ejemplo el arte o la literatura. Lo primero que se me viene a la mente cuando me
interno en estos temas es un libro, que seguro conocen, La frontera indómita,
de Graciela Montes, que ha sido para mí un libro-maestro. Qué otra cosa hacer
que simplemente abrir el libro en cualquier parte, por ejemplo en el capítulo
llamado “Juegos para la lectura”, y leer. Qué más se puede agregar a lo que está
dicho allí y cómo ser capaz de decirlo de mejor modo. Y sobre todo: por qué
intentar decirlo de nuevo.
En ese libro están desplegadas muchas ideas que han inspirado mi tarea diaria
como directora del Museo del Juguete de San Isidro2 y el trabajo con mis
alumnos y alumnas que serán maestros o recreólogos. En consonancia con
ellas, concibo al juego como una práctica emparentada a ciertas expresiones
del arte, como un espacio de desabroche, de desclasamiento, un territorio que
no es de aquí ni es de allá; en definitiva, una frontera –indómita- dice Montes,
donde se vuelve posible lo que en otros sitios no es posible, donde la audacia se
resignifica y lo que se hace, todo lo que se hace, es gratuito, es no utilitario. El
juego vendría a ser esa partícula de tiempo y de espacio que nos da la chance,
como si fuésemos anarquitectos improvisados pero asertivos, de abrir boquetes
en la realidad y redefinir la perspectiva desde donde mirar de nuevo todo.
Estamos en el mundo, pero de otra forma. En ese texto está también
impecablemente expresado el problema del reduccionismo al que los
psicólogos han condenado al juego forzándolo a ser mera estrategia de
crecimiento, una suerte de instructivo de funcionamiento mental, un plan
minucioso para lograr un desarrollo predecible.
Lo segundo que me viene a la mente -instalada de lleno en el corazón del tema-
es un texto que yo misma escribí hace tiempo, cuando me pidieron una reflexión
sobre los materiales de juego en el nivel inicial. Lo que me preocupaba ya por
entonces era la enorme brecha existente entre la riqueza visual del mundo y la
estética generalmente empobrecida, estereotipada y a veces incluso absurda
de los materiales de juego, sobre todo de los llamados juguetes didácticos.
Escribía:
“1977 fue el año en que sentí la Dictadura en el cuerpo aunque sólo lo supe más
tarde, al volverme adulta. El colegio al que yo iba fue intervenido, las maestras
más queridas exoneradas, los libros más estimulantes prohibidos y la biblioteca
cerrada. El mundo se contrajo a su mínima expresión: pobreza de palabras,
pobreza de imágenes, pobreza de ilusiones. Pequeños pequeñísimos, mis
compañeros y yo asistimos indefensos a esa desaparición.
Pero mientras el mundo que veníamos teniendo nos era escamoteado, apareció
un amigo. Se trataba de un álbum de figuritas, se llamaba Vida y Color y no era
como los demás: sus figuras eran grandes, coloridas y exóticas. Ningún Manual
del Alumno Bonaerense era capaz de estimular el ojo y la imaginación como
podían hacerlo esos rectángulos mágicos y policromos, que mostraban la
explosión del átomo, las mariposas, el hombre emú, Nefertiti, la mujer italiana,
las frutas y los pájaros, el color de la luna o del lirio. Y a lo largo de aquel año
aciago esas figuritas fueron tema de conversación, agigantaron nuestras
pupilas, llenaron los bolsillos de nuestros guardapolvos y nos trajeron el mundo
de vuelta. En los recreos, en medio de la clase, sobre las baldosas del patio
exponíamos los numerosos lotes y el universo entero con su intensidad, su
maravilla y su promesa intacta se desplegaba ante nosotros.”
Esa experiencia que relato ocurría en la escuela pero no dependía de la
escuela. Ese álbum, digo, nos traía el mundo de vuelta, pero eso ocurría ya
dentro de un mundo, por cierto un mundo inmundo, un antimundo, atravesado
por los horrores inimaginables, conocidos, adivinados o sospechados de la
Dictadura, pero era también el mundo de la escuela. ¿Cómo es la relación entre
esos mundos? Las preguntas sobre el juego y el arte se encuentran entonces
con la cuestión de la relación de éstos con la vida, y con esa ambigüedad con
que el juego es definido en la sociedad y en la escuela. Juego y literatura son
vistos con frecuencia como territorios que están fuera de la vida corriente, son
como otro país, donde es posible subvertir el orden, cambiar las reglas. Y
evidentemente hay algo de eso en el juego, pero que es alimentado a la vez por
el mundo mismo. No jugamos por fuera de la vida sino que en el juego parecen
surgir nuevas combinatorias de los elementos conocidos, es un espacio de
exploración, y para expandir las fronteras de esa exploración nos damos
permisos que en nuestro rol en la vida corriente no tenemos.
Entonces…¿cómo se construye ese borde entre ese “otro mundo” y la vida. Qué
tan otro mundo es el juego, qué tan definida es la frontera, qué tan indómita,
qué tan permeable, franqueable o soluble. ¿Esa frontera permite que los
elementos de juego y mundo circulen en ambas direcciones?
Me pregunto si la escuela, que fue creada con una matriz de disciplinamiento
que no ha sido posible desmantelar del todo (aunque quizás sí atemperar)
puede o quiere o sabe construir espacios de desobediencia en su interior, de
subversión del orden del mundo. Porque jugar es desobedecer, es desobedecer
lo primordial: el modo en que está armado el mundo. Si no se desobedece no se
puede propiamente jugar. La desobediencia puede tomar la forma de la
estrategia, la astucia, el uso del resquicio para ganar un juego, incluso de la
trampa. La desobediencia es lo que da libertad, lo que permite usar un palo
como si fuese un caballo o escribir una novela que se llama Ulysses. La
desobediencia es la necesaria irreverencia, iconoclasia, que hace falta para
cambiar el mundo. Porque cómo transformar el mundo sin desobedecer. Jugar
es desobedecer en tanto es –o logra ser- el espacio donde vislumbrar que el
mundo puede ser de otro modo, o que el jugador puede ser de otro modo en
ese mundo.
Pero siempre hay un diálogo entre juego y realidad externa al juego. A veces es
un diálogo de iguales, pero otras es un diálogo entre diferentes, incluso entre
opuestos. Cuanto más opuestos más interesante el juego, porque quiere decir
que la combinatoria de los elementos del juego es más libre. Una cosa es que
una nena juegue con una cocinita rosa a cocinar y alimentar a sus hijos y otra
que esa misma niña juegue a ser superhéroe o a ser varón o simplemente elija
andar en bicicleta por el barrio y no se ajuste a las expectativas de jugar con
muñecas.
Lo tercero que se me viene a la mente es lo que quizás explica mi interés radical
por la desobediencia, mi corazón punk. Recordé aquellos extraordinarios días en
que la palabra “viento” dejó de ser la consuetudinaria e insulsa palabra viento
para ser otra cosa, para convertirse en algo así como la puerta que lleva al otro
lado del espejo. En quinto grado, en esa misma escuela que luego sería
arrasada por el silencio que se decía salud, una maestra nos hacía practicar la
lectura y la escritura con un libro mágico: Las casas del viento 3. En ese libro, o a
partir de ese libro, descubrí que en el universo del lenguaje todo era factible. Se
podían inventar palabras, se podía lograr que el viento hiciera cosas que jamás
ha hecho ni hará, alterar el lenguaje hasta desguazarlo, estirar la gramática
como si fuese chicle, se podían decir cosas como “las velas que se beben la
clareza” o “viento amigo mío, dime tu domicilio en la tierra de aguas grandes y
horizontes rojos”, se podía escribir la historia del colibritío y la torcacitía. Eso,
para mí, era claramente jugar. Jugar con ese material primordial que son las
palabras. Jugar no sin humor un juego impío. Era desobedecer, porque las
actividades de ese libro estaban muy, muy, lejos de proponernos la consabida
“composición tema: la vaca”. Y esa desobediencia cabía en la escuela.
¿Cuánta desobediencia cabe en la escuela? ¿qué posibilidad hay de poner el
mundo patas para arriba? Cómo hacer eso dentro de una institución creada
para moldear y transmitir una herencia, valores, creencias, ideología.
¿Es que la escuela sólo soporta el juego domesticado de la psicología, el juego
para ser más inteligente, para crecer como se debe, para moverse
correctamente en concordancia con la edad, para aprender, para enseñar, para
tranquilizar, pero sobre todo ese juego donde no cabe el acto de desobedecer?
¿Es posible dar o recibir permiso para desobedecer sin anular el acto mismo y
sus efectos?
¿Acaso estas preguntas no son también válidas para pensar la relación entre
escuela y literatura?
Notas
[1] Este artículo es una reescritura de una charla que di en Filbita 2015.
[2] Fui directora del MJSI desde su apertura hasta diciembre de 2015. Antes fui
curadora y junto con las autoridades del área de cultura, co-creadora e ideóloga
del mismo.
[3] Esa maestra se llama María Rosa Lobartini, vive en Pringles, el pueblo donde
nací y fui a la escuela. El libro es de Ernesto Camilli, quien estuvo prohibido
durante la Dictadura por otro de sus libros: “El sol albañil”.
Anuncios
También podría gustarte
- Escala de Evaluación Conductual de KozloffDocumento3 páginasEscala de Evaluación Conductual de KozloffKarina Vargas Meléndez100% (4)
- Quiero Ser de Mi TamañoDocumento28 páginasQuiero Ser de Mi Tamañojohnretamal80% (5)
- Tiempo Libre y Recreación. Un Desafío PedagógicoDocumento179 páginasTiempo Libre y Recreación. Un Desafío Pedagógicoirvin cisnerosAún no hay calificaciones
- 00-Bucay, Jorge - El Juego de Los CuentosDocumento8 páginas00-Bucay, Jorge - El Juego de Los Cuentoscapri0956767% (3)
- Círculos de lectura: juego, arte y teatroDe EverandCírculos de lectura: juego, arte y teatroCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El Crecimiento de La Mente - GreenspanDocumento203 páginasEl Crecimiento de La Mente - GreenspanCristian Sosa75% (4)
- Sobre Teoría de Medios-ContursiDocumento18 páginasSobre Teoría de Medios-ContursiManuXAún no hay calificaciones
- Sobre Teoría de Medios-ContursiDocumento18 páginasSobre Teoría de Medios-ContursiManuXAún no hay calificaciones
- Protocolo Pefe Sobre 12 Aos 11 Meses PDFDocumento5 páginasProtocolo Pefe Sobre 12 Aos 11 Meses PDFMauricio Escobar CastañedaAún no hay calificaciones
- Pelegrinelli, Daniela. Jugar Es Desobedecer. Ponencia Presentada en Filbita, 2015Documento3 páginasPelegrinelli, Daniela. Jugar Es Desobedecer. Ponencia Presentada en Filbita, 2015danielapelAún no hay calificaciones
- La Naturaleza y Los NiñosDocumento14 páginasLa Naturaleza y Los Niñosmichelgc1988Aún no hay calificaciones
- Del Acto A La Palabra - Aida Dinerstein PDFDocumento22 páginasDel Acto A La Palabra - Aida Dinerstein PDFElena IbarraAún no hay calificaciones
- Pavía, Convivir de Modo LúdicoDocumento82 páginasPavía, Convivir de Modo LúdicomikerdtAún no hay calificaciones
- Por QuéDocumento2 páginasPor QuéLucia RozoAún no hay calificaciones
- La Imaginación en La Literatura Inantil Gianni RodariDocumento6 páginasLa Imaginación en La Literatura Inantil Gianni RodariAída De PaulaAún no hay calificaciones
- Las 100 preguntas mas creativas de los niñosDe EverandLas 100 preguntas mas creativas de los niñosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Gianni Rodari. La Imaginación en La Literatura InfantilDocumento5 páginasGianni Rodari. La Imaginación en La Literatura InfantilEss Kol100% (1)
- G.Rodari - La Imaginación en La Literatura Infantil 2Documento6 páginasG.Rodari - La Imaginación en La Literatura Infantil 2Ana LopezAún no hay calificaciones
- La Imaginación en La Literatura InfantilDocumento7 páginasLa Imaginación en La Literatura InfantilAgostina FaudaAún no hay calificaciones
- Gianni Rodari - La Imaginación en La Literatura InfantilDocumento5 páginasGianni Rodari - La Imaginación en La Literatura Infantilestela100% (4)
- Prácticas Trascendentales A Través Del Ocio, Recreación y El Juego - LujaJuárezKeniaDocumento5 páginasPrácticas Trascendentales A Través Del Ocio, Recreación y El Juego - LujaJuárezKeniaKENIA MARIANA LUJA JUAREZAún no hay calificaciones
- El Valor Terapeútico de Los Cuentos InfantilesDocumento7 páginasEl Valor Terapeútico de Los Cuentos InfantilesMariela CerioniAún no hay calificaciones
- La Imaginación en La Literatura InfantilDocumento6 páginasLa Imaginación en La Literatura InfantilDelver GuevaraAún no hay calificaciones
- 10 - FROEBEL Huzinga Scheines PDFDocumento9 páginas10 - FROEBEL Huzinga Scheines PDFRosario Rodriguez RocesAún no hay calificaciones
- Actividad Circulo MagicoDocumento18 páginasActividad Circulo MagicoPaula SaintAún no hay calificaciones
- La Imaginación en La Literatura InfantilDocumento5 páginasLa Imaginación en La Literatura InfantilSandra HauchAún no hay calificaciones
- Jugar y La Autoproducción Subjetiva - Ana R. SagüesDocumento5 páginasJugar y La Autoproducción Subjetiva - Ana R. SagüesRicardo LopezAún no hay calificaciones
- Recomendamos Rodulfos Vol 1 1Documento113 páginasRecomendamos Rodulfos Vol 1 1MarianaCurtoVicenteAún no hay calificaciones
- Tierras y CielosDocumento80 páginasTierras y CielosvideoteipAún no hay calificaciones
- Gianni Rodari - La Imaginacion en La Literatura InfantilDocumento7 páginasGianni Rodari - La Imaginacion en La Literatura InfantilAdelaida MariaAún no hay calificaciones
- Giani Rodari. La Imaginacion en La Literatura Infantil 1Documento4 páginasGiani Rodari. La Imaginacion en La Literatura Infantil 1AdrianaAún no hay calificaciones
- Lo Que Queda Infancia Frag.a PDFDocumento3 páginasLo Que Queda Infancia Frag.a PDFGise. S LoboscoAún no hay calificaciones
- RodariDocumento5 páginasRodarigonzalomartinezAún no hay calificaciones
- Las Batallas Del Pensador AutistaDocumento22 páginasLas Batallas Del Pensador AutistaCarmen Frances ColinAún no hay calificaciones
- El Juego de Los Cuentos - Bucay JorgeDocumento16 páginasEl Juego de Los Cuentos - Bucay JorgeElena Argote FraileAún no hay calificaciones
- Bitácora Seminario de La Orientación IIDocumento50 páginasBitácora Seminario de La Orientación IIAnaAún no hay calificaciones
- Abriendo Las Puertas Del Barrio para Jugar, Imaginar, Crear.Documento8 páginasAbriendo Las Puertas Del Barrio para Jugar, Imaginar, Crear.Aye TalVezAún no hay calificaciones
- 69 Literatura InfantilDocumento4 páginas69 Literatura InfantilCristian BermudezAún no hay calificaciones
- Valores para La VidaDocumento4 páginasValores para La VidaCristian BermudezAún no hay calificaciones
- Conversaciones Yurani Placeres Ocultos TextoDocumento10 páginasConversaciones Yurani Placeres Ocultos TextoSlendy RuedaAún no hay calificaciones
- Brites - Cien y Un Juegos (Tecnica)Documento30 páginasBrites - Cien y Un Juegos (Tecnica)Jorge OczowinskiAún no hay calificaciones
- 018 RecomendadosDocumento2 páginas018 RecomendadosVIRGINIA PAOLA ARTIGAS GRAFFIGNAAún no hay calificaciones
- González - CH - La Vida Como Obra de Arte ColectivaDocumento5 páginasGonzález - CH - La Vida Como Obra de Arte ColectivavideoteipAún no hay calificaciones
- Acerca Del Libro en El Juego de Los NiñosDocumento5 páginasAcerca Del Libro en El Juego de Los NiñoscasadejirafasAún no hay calificaciones
- De cómo los libros y las neuronas rescataron a los osos YoguisDe EverandDe cómo los libros y las neuronas rescataron a los osos YoguisCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- El Juego de La Promoción y Protección de DerechosDocumento14 páginasEl Juego de La Promoción y Protección de DerechosjoaquinaAún no hay calificaciones
- Pérez Zúñiga, D. La Lectura Farol Ilusión y CalmaDocumento5 páginasPérez Zúñiga, D. La Lectura Farol Ilusión y CalmaDaniela Pérez ZúñigaAún no hay calificaciones
- Cimientos Lectores PDFDocumento10 páginasCimientos Lectores PDFdanyAún no hay calificaciones
- PR 7996Documento9 páginasPR 7996Donke ManuelAún no hay calificaciones
- Presentación Del Libro Coordinando Grupos JasinerDocumento3 páginasPresentación Del Libro Coordinando Grupos JasinerFacundo MoyanoAún no hay calificaciones
- Trabajo Integrador Estudios Literarios. Virginia Pedranti.Documento4 páginasTrabajo Integrador Estudios Literarios. Virginia Pedranti.Miguel Lopez GuerraAún no hay calificaciones
- Javier Freixas, La Filosofía en El Aula, Lo Que Queda Es EnsayarDocumento23 páginasJavier Freixas, La Filosofía en El Aula, Lo Que Queda Es EnsayarAula MagnaAún no hay calificaciones
- Mi Primer Experiencia Como Lector de Un Texto LiterarioDocumento4 páginasMi Primer Experiencia Como Lector de Un Texto LiterarioAlexis MoralesAún no hay calificaciones
- El Juego SimbólicoDocumento52 páginasEl Juego SimbólicoRacuuAún no hay calificaciones
- La Cosa PerdidaDocumento8 páginasLa Cosa PerdidaLeonardo PerdomoAún no hay calificaciones
- La Bolsa Del Juglar. Luis PescettiDocumento14 páginasLa Bolsa Del Juglar. Luis Pescettifrancisco0030Aún no hay calificaciones
- Ponencia LiteraturaDocumento4 páginasPonencia LiteraturalucianoAún no hay calificaciones
- Introducción Al Curso La Literatura y Su Importancia.Documento2 páginasIntroducción Al Curso La Literatura y Su Importancia.Patricia roncalAún no hay calificaciones
- El Juego en La Escuela Dispositivo de Existencia y Resistencia. Mónica KacDocumento23 páginasEl Juego en La Escuela Dispositivo de Existencia y Resistencia. Mónica KacMónica KacAún no hay calificaciones
- Los Mundos Imaginarios de Ursula Le GuinDocumento3 páginasLos Mundos Imaginarios de Ursula Le GuinAna RubioloAún no hay calificaciones
- El Juego Circulo MagicoDocumento0 páginasEl Juego Circulo Magicolorena_gastélumAún no hay calificaciones
- Te Regaleo - Cocodrilo Con Flor RosaDocumento11 páginasTe Regaleo - Cocodrilo Con Flor RosaFlorencia LynchAún no hay calificaciones
- 1.gianni Rodari. Gramática de La FantasíaDocumento5 páginas1.gianni Rodari. Gramática de La FantasíaPABLO ENRÍQUEZ ENRÍQUEZAún no hay calificaciones
- Análisis de Contendio y Usos y GratificacionesDocumento22 páginasAnálisis de Contendio y Usos y GratificacionesVicky GarciaAún no hay calificaciones
- 4-Agenda SettingDocumento31 páginas4-Agenda SettingCARLAAún no hay calificaciones
- Solicitud de Validacion Por ExpertosDocumento14 páginasSolicitud de Validacion Por ExpertosGabriel ordazAún no hay calificaciones
- Trabajos de FilosofiaDocumento8 páginasTrabajos de FilosofiaJhulio Raphael Chávez PiscoAún no hay calificaciones
- Las Emociones de Los ChakrasDocumento4 páginasLas Emociones de Los ChakrasDante Fausto Alcon100% (2)
- Algunos Fundamentos Teóricos para La Atención Pedagógica Del Niño y La Niña en Edad Maternal 0 A 3 AñosDocumento3 páginasAlgunos Fundamentos Teóricos para La Atención Pedagógica Del Niño y La Niña en Edad Maternal 0 A 3 AñospppyacAún no hay calificaciones
- Sobre La Rectitucion Subjetiva en La Clinica Del AprenderDocumento10 páginasSobre La Rectitucion Subjetiva en La Clinica Del AprenderBenito David DuarteAún no hay calificaciones
- Historia de La Psicofarmacología PDFDocumento11 páginasHistoria de La Psicofarmacología PDFGracieSaldañaRoblesAún no hay calificaciones
- El Cristo Cosmico y La Semana SantaDocumento13 páginasEl Cristo Cosmico y La Semana Santadpam1988Aún no hay calificaciones
- Actividad 3 Foro Blog Gestión de PersonalDocumento4 páginasActividad 3 Foro Blog Gestión de PersonalOscar PerezAún no hay calificaciones
- Desarrollo Del Principio Femenino - Sukie ColegraveDocumento9 páginasDesarrollo Del Principio Femenino - Sukie ColegraveCarlos AguilarAún no hay calificaciones
- Presentación Informe Diagnóstico Práctica Avanzada I Centro de Práctica Profesional: Clínica Psicológica El LlanoDocumento21 páginasPresentación Informe Diagnóstico Práctica Avanzada I Centro de Práctica Profesional: Clínica Psicológica El LlanoMaría UlloaAún no hay calificaciones
- Cronograma Pensamiento Crítico P 59 (2022)Documento3 páginasCronograma Pensamiento Crítico P 59 (2022)Joan LozanoAún no hay calificaciones
- Guía 5Documento5 páginasGuía 5Katherine SotoAún no hay calificaciones
- Cedec Guía de Observación Del Trabajo en Equipo EIEDocumento2 páginasCedec Guía de Observación Del Trabajo en Equipo EIEMiguel Ángel CampoAún no hay calificaciones
- Introducciona La Psiquiatria DR Carlos Saul Galvan Garcia 2015 UNAMDocumento16 páginasIntroducciona La Psiquiatria DR Carlos Saul Galvan Garcia 2015 UNAMSaul PsiqAún no hay calificaciones
- Examen MentalDocumento6 páginasExamen Mentalniki saezAún no hay calificaciones
- IE y TeletrabajoDocumento20 páginasIE y TeletrabajoRICARDO BERNALAún no hay calificaciones
- Epistemología Karl PopperDocumento5 páginasEpistemología Karl PopperARMANNDO CORREAAún no hay calificaciones
- INTRODUCCION PoliticaDocumento2 páginasINTRODUCCION PoliticaEduardo VelasbeAún no hay calificaciones
- Informe de Garabatos AnthonyDocumento13 páginasInforme de Garabatos AnthonyDany RMAún no hay calificaciones
- El Significado Del Dinero - Ayn RandDocumento9 páginasEl Significado Del Dinero - Ayn RandWilliam Jose Gonzalez CogolloAún no hay calificaciones
- VICTIMOLOGÍADocumento7 páginasVICTIMOLOGÍAAdrian SanabriaAún no hay calificaciones
- Robles Ortega Juana TFG EducacinInfantilDocumento41 páginasRobles Ortega Juana TFG EducacinInfantilPamelaQuevedoAún no hay calificaciones
- Alicia de Alba. Campos de Conformacion Estructural CurricularDocumento5 páginasAlicia de Alba. Campos de Conformacion Estructural CurricularoliverioAún no hay calificaciones
- Acción de Amparo Constitucional de Emergencia Contra Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y de La Policía Nacional de San Pedro de Macoris, RDDocumento9 páginasAcción de Amparo Constitucional de Emergencia Contra Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y de La Policía Nacional de San Pedro de Macoris, RDRichard CharmanAún no hay calificaciones
- Historia Del Pensamiento Filoso - Reale, GiovanniDocumento612 páginasHistoria Del Pensamiento Filoso - Reale, GiovanniMegan Miller100% (6)
- La RelatoríaDocumento2 páginasLa RelatoríaIsabelPantojaZapataAún no hay calificaciones
- Taller 2 Seguridad VialDocumento8 páginasTaller 2 Seguridad VialEdwin Alexander Castañeda RodrguezAún no hay calificaciones