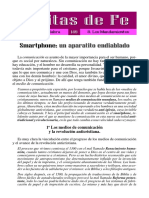Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
De Puertas Paradentro Opinion
Cargado por
isabella canoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
De Puertas Paradentro Opinion
Cargado por
isabella canoCopyright:
Formatos disponibles
3 May 2020 - 12:00 AM
Por: Piedad Bonnett
De puertas para adentro
La amenaza de contagio por el coronavirus, con su secuela de confinamiento, ha
creado un experimento social involuntario lleno de pequeños asombros. De
repente la realidad es como un mantel bordado que tendiéramos por el revés,
dejando expuesto el entramado, los remates y los nudos. Uno de esos asombros,
que se ha manifestado en infinitud de memes con ingenio y humor, es el de la
constatación de lo abrumador de los oficios domésticos. Uno de ellos, que
sintetiza muy bien lo que está sintiendo medio mundo, es el que trae unas
palabras de Agatha Christie: “Los mejores crímenes para mis novelas se me han
ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maníaco
homicida de categoría”. Otros, los más místicos, dirán que es más bien una
oportunidad de meditar. Por fin parece, pues, dimensionarse el trabajo de las
llamadas “empleadas del servicio” —una figura que en los países ricos es casi
inexistente o que devenga por horas con muy buenos salarios—, mujeres que
deben madrugar a ocuparse de sus casas y sus hijos antes de hacer largos
desplazamientos para liberar a otros de la tarea pesadísima de limpiar, lavar y
cocinar. Ellas son el reducto de otras épocas, y su existencia sólo se explica en
razón de las desigualdades y, por ende, de la necesidad. Y de una manera que
tenemos de enfrentar la limpieza muy distinta a las de otras latitudes, donde se es
tan laxo con el aseo como la vida lo exija: se limpia cuando se puede porque las
prioridades son otras.
El confinamiento nos ha cargado de tareas impensadas, como acompañar a los
niños en sus clases virtuales o desinfectar el mercado siguiendo unos protocolos
estrictísimos en medio de la paranoia, pero también nos ha liberado de las
presiones externas y nos ha permitido una cierta “desnudez” que nos aliviana: ya
el maquillaje (que, según Baudelaire, las mujeres usamos “para fragilizar nuestra
débil belleza”) no pareciera tener sentido, muchos hombres han dejado de
afeitarse y estamos repitiendo ropa con tal de no lavar. Y hasta el que hace
teletrabajo y se esmera por parecer bien presentado de la cintura para arriba
puede calzar pantuflas. Las flores, que traían a las casas esa porción de belleza
natural que hace falta en cualquier vida, ya casi no se venden ni se compran.
Desaparecieron las páginas sociales y los avisos mortuorios. Hay cosas que
empiezan a parecer fuera de lugar: la moda, los avisos publicitarios y los espacios
de farándula y de deportes, en medio de las cifras de muertes y quiebras.
Para soportar el aislamiento, por otra parte, ha aparecido una necesidad tal de
comunicarse con el afuera que, además de las llamadas a los seres más cercanos,
han aumentado los mensajes de personas que antes nunca aparecían. Una
multitud se volcó a hacer lo que “el aparato productivo”, para usar las palabras
del ministro, no les permitía ordinariamente: desde pan hasta aprender un idioma
—como si la pandemia fuera a durar años—, leer poesía o visitar museos.
Personalmente, más allá del agobio de sentir que el confinamiento es obligatorio
—y por supuesto necesario— yo siento que he recuperado tiempo y silencio. Y a
sabiendas del precio de dolor que estamos pagando, creo que a esta pausa
reflexiva podemos darle mucho sentido.
También podría gustarte
- Mapas para La Fiesta Otto MaduroDocumento23 páginasMapas para La Fiesta Otto MaduroadriangastonAún no hay calificaciones
- Textos para ResumirDocumento23 páginasTextos para ResumirCentro integral del desarrollo LogrosAún no hay calificaciones
- El Orgulloso InconformistaDocumento4 páginasEl Orgulloso Inconformistajlariasavalos2445Aún no hay calificaciones
- Crónica de un hombre llamado Prudencio AlbertoDe EverandCrónica de un hombre llamado Prudencio AlbertoAún no hay calificaciones
- TRABAJOS DE TEORIAS Y CONTEXTOS DEL DESAROLLO HUMANO - John Palacio CruzDocumento7 páginasTRABAJOS DE TEORIAS Y CONTEXTOS DEL DESAROLLO HUMANO - John Palacio Cruzjhon ferneyAún no hay calificaciones
- Discurso de Jose MujicaDocumento9 páginasDiscurso de Jose MujicaJosué MarcioniloAún no hay calificaciones
- El Horror Economico, Viviane ForresterDocumento86 páginasEl Horror Economico, Viviane Forresterraton51156100% (1)
- Defey LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ES SOLO PELIGRO O TAMBIÉN PODEMOS CONSIDERARLA UNA OPORTUNIDADDocumento3 páginasDefey LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ES SOLO PELIGRO O TAMBIÉN PODEMOS CONSIDERARLA UNA OPORTUNIDADPablo CasalAún no hay calificaciones
- Dias Habiles Gonzalez ArceDocumento141 páginasDias Habiles Gonzalez ArceEliot PalaciosAún no hay calificaciones
- Discurso de Pepe Mujica en Asamblea de La ONU 2013Documento7 páginasDiscurso de Pepe Mujica en Asamblea de La ONU 2013Gabriel GalazAún no hay calificaciones
- Como Hacen Los PájarosDocumento4 páginasComo Hacen Los PájarosJose Manuel Alvarez DonisAún no hay calificaciones
- Serres Pulgarcita III SsciedadDocumento13 páginasSerres Pulgarcita III SsciedadMarcelo de la TorreAún no hay calificaciones
- La Civilización Del EspectáculoDocumento6 páginasLa Civilización Del EspectáculoIgnacio Martínez MuñozAún no hay calificaciones
- PDF - Los Esclavos Felices de La Libertad - Javier Ruiz PortellaDocumento307 páginasPDF - Los Esclavos Felices de La Libertad - Javier Ruiz Portellatcalvo100% (3)
- La Cultura de La Agitación Exagera Sus Aspavientos para Disimular Su Impotencia (Entrevista Jorge Freire)Documento5 páginasLa Cultura de La Agitación Exagera Sus Aspavientos para Disimular Su Impotencia (Entrevista Jorge Freire)Juan Pablo SerraAún no hay calificaciones
- Falsas ConcienciasDocumento3 páginasFalsas ConcienciasMariana Echeverri OspinaAún no hay calificaciones
- Elogio Del AburrimientoDocumento5 páginasElogio Del AburrimientoGonzalo Rodrigo Espindola DiazAún no hay calificaciones
- Emma Goldman - Trafico de MujeresDocumento8 páginasEmma Goldman - Trafico de MujeresAgus VaccaniAún no hay calificaciones
- Cómo Cambiar El Curso de La Historia HumanaDocumento14 páginasCómo Cambiar El Curso de La Historia HumanaMarcelo de la TorreAún no hay calificaciones
- Verdu Vicente - Yo Y Tu Objetos de LujoDocumento108 páginasVerdu Vicente - Yo Y Tu Objetos de LujoJesus Luviano LanderosAún no hay calificaciones
- PsicologiaDocumento3 páginasPsicologiaEsther VillotaAún no hay calificaciones
- Un Pronóstico Corona Hacia AtrásDocumento6 páginasUn Pronóstico Corona Hacia AtrásHUGO ARNALDO PORRAS PEDROZAAún no hay calificaciones
- InmunodeprimidasDocumento12 páginasInmunodeprimidasTorres DanixaAún no hay calificaciones
- O13 Guzman Rubio La Espera y La PesteDocumento5 páginasO13 Guzman Rubio La Espera y La PesteEmilio TeranAún no hay calificaciones
- FORRESTER VIVIANE - El Horror EconomicoDocumento88 páginasFORRESTER VIVIANE - El Horror EconomicoAnonymous oBgWr6WfAún no hay calificaciones
- Ejemplos de EnsayosDocumento4 páginasEjemplos de EnsayosJesús RosalesAún no hay calificaciones
- Verdú. Yo y Tu Objetos de LujoDocumento91 páginasVerdú. Yo y Tu Objetos de Lujomarina026100% (1)
- Covid 19. La Maldición de La PostmodernidadDocumento54 páginasCovid 19. La Maldición de La PostmodernidadTania RussianAún no hay calificaciones
- Texto - La Civilización Del Espectáculo - Vargas Llosa PDFDocumento14 páginasTexto - La Civilización Del Espectáculo - Vargas Llosa PDFJOSÉ LUIS RODRIGUEZ TOLEDOAún no hay calificaciones
- Le BretonDocumento4 páginasLe BretonclaudiopereiraAún no hay calificaciones
- LIPOVETSKY, GILLES - La Sociedad de La Decepción (1) (OCR) (Por Ganz1912)Documento122 páginasLIPOVETSKY, GILLES - La Sociedad de La Decepción (1) (OCR) (Por Ganz1912)DAVID AUGUSTO VILLACORTA FIERRO0% (1)
- Manifiesto 1Documento114 páginasManifiesto 1BIBLIOTECA POLITICAMENTE INCORRECTA100% (1)
- Discurso Presidente de Uruguay José MujicaDocumento8 páginasDiscurso Presidente de Uruguay José MujicaElvis MoriAún no hay calificaciones
- El Opio Del PuebloDocumento2 páginasEl Opio Del PuebloGerardo Ortiz MontecinosAún no hay calificaciones
- La AparienciaDocumento8 páginasLa AparienciaGabriela OteroAún no hay calificaciones
- Elvira LindoDocumento3 páginasElvira Lindoapi-443052762Aún no hay calificaciones
- Colombia MilenariaDocumento6 páginasColombia MilenariaLuis OrjuelaAún no hay calificaciones
- Smartphone Un Aparatito Endiablado - Hojitas de FeDocumento4 páginasSmartphone Un Aparatito Endiablado - Hojitas de FeJuliana CaceresAún no hay calificaciones
- ColombiaDocumento3 páginasColombiaLizeth gamboaAún no hay calificaciones
- Cómo Cambiar El Curso de La Historia de La HumanidadDocumento16 páginasCómo Cambiar El Curso de La Historia de La HumanidadSinNimbroAún no hay calificaciones
- Del Verbo Tocar - Las Manos de La Pandemia y Las Preguntas Inescapables - Cristina Rivera GarzaDocumento19 páginasDel Verbo Tocar - Las Manos de La Pandemia y Las Preguntas Inescapables - Cristina Rivera Garzacami moyaAún no hay calificaciones
- William Ospina - Coronavirus, Del Miedo A La EsperanzaDocumento5 páginasWilliam Ospina - Coronavirus, Del Miedo A La EsperanzaLaura Angelica Valero SerratoAún no hay calificaciones
- Resumen-El Horror EconómicoDocumento3 páginasResumen-El Horror Económicoestefani sauñeAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - ZAFFARONI 2012 La Cuestion Criminal - 14-27Documento13 páginasUnidad 1 - ZAFFARONI 2012 La Cuestion Criminal - 14-27Magalí BustosAún no hay calificaciones
- García Calvo, Agustín - Qué Sabe Un NiñoDocumento9 páginasGarcía Calvo, Agustín - Qué Sabe Un NiñoAlberto DesechableAún no hay calificaciones
- Discurso Completo de José Mújica Presidente de Uruguay El LXVIII Período de Sesiones de La Asamblea General de La ONU Iniciado El 24/09/2013Documento8 páginasDiscurso Completo de José Mújica Presidente de Uruguay El LXVIII Período de Sesiones de La Asamblea General de La ONU Iniciado El 24/09/2013exulAún no hay calificaciones
- A Recopilación Textos Lectura Crítica 12-16 SEBASTIAN GILDocumento10 páginasA Recopilación Textos Lectura Crítica 12-16 SEBASTIAN GILJuan KamiloAún no hay calificaciones
- La Sociedad de La DecepciónDocumento40 páginasLa Sociedad de La DecepciónCristina TovarAún no hay calificaciones
- Texto Del Discurso Completo de Mujica en La ONUDocumento7 páginasTexto Del Discurso Completo de Mujica en La ONUTrinyOrtiz851107Aún no hay calificaciones
- DisconfoormesDocumento44 páginasDisconfoormesJosé Luis Pelo TapiaAún no hay calificaciones
- Como Cambiar El Curso de La Historia de La HumanidadDocumento16 páginasComo Cambiar El Curso de La Historia de La HumanidadCamilaAún no hay calificaciones
- Il Mondo Al Contrario - Esp - Roberto Vannacci LIBRODocumento373 páginasIl Mondo Al Contrario - Esp - Roberto Vannacci LIBROSusana AlonsoAún no hay calificaciones
- Discurso - ActualidadDocumento5 páginasDiscurso - ActualidadHenry Ricardo Vasquez UrbinaAún no hay calificaciones
- Textos para ComentarDocumento20 páginasTextos para ComentarnubelinaAún no hay calificaciones
- Heleno Saña - Entrevista (27-06-2014)Documento4 páginasHeleno Saña - Entrevista (27-06-2014)serapbeyAún no hay calificaciones
- Lab2 Andrea Nicole MedinaDocumento2 páginasLab2 Andrea Nicole MedinaAndrea Nicole CortesAún no hay calificaciones
- Resumen Primeros Capitulos Del Libro La Metamorfosis-Plan Lector.Documento3 páginasResumen Primeros Capitulos Del Libro La Metamorfosis-Plan Lector.isabella cano100% (1)
- Mi Bella Colombia. Cancion Examen FinalDocumento2 páginasMi Bella Colombia. Cancion Examen Finalisabella canoAún no hay calificaciones
- Historia Final Alternativo BorradorDocumento1 páginaHistoria Final Alternativo Borradorisabella canoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Textos DescriptivosDocumento2 páginasEjercicios Textos Descriptivosisabella canoAún no hay calificaciones
- Correccion 2 Borrador Tres Historias de AmorDocumento1 páginaCorreccion 2 Borrador Tres Historias de Amorisabella canoAún no hay calificaciones
- TECNICAS DE CONTEO TallerDocumento2 páginasTECNICAS DE CONTEO Tallerisabella canoAún no hay calificaciones
- TECNICAS DE CONTEO TallerDocumento2 páginasTECNICAS DE CONTEO Tallerisabella canoAún no hay calificaciones
- No Consigo Adelgazar - Metodo DukanDocumento151 páginasNo Consigo Adelgazar - Metodo Dukanppstone100% (1)
- Procesos de Conducta SuicidaDocumento3 páginasProcesos de Conducta SuicidaFederico BenigniAún no hay calificaciones
- Manejo DefensivoDocumento22 páginasManejo DefensivoEnrique Roldan Montes100% (1)
- Info Seminario de Frutas TropicalesDocumento6 páginasInfo Seminario de Frutas TropicalesGladys González GonzálezAún no hay calificaciones
- Odi - MMCDocumento5 páginasOdi - MMCjose luisAún no hay calificaciones
- Por Qué Duele El Parto - Laura Garcia CarrascoDocumento73 páginasPor Qué Duele El Parto - Laura Garcia CarrascoVic Rivero100% (1)
- Carga y PrincipiosDocumento29 páginasCarga y PrincipiosBenjamin MedinaAún no hay calificaciones
- Actividades PveDocumento12 páginasActividades PveEdi F. ABAún no hay calificaciones
- 6.2 ULTRASONOGRAFIA MONITORIZACION DEL CICLO MENSTRUAL - En.esDocumento6 páginas6.2 ULTRASONOGRAFIA MONITORIZACION DEL CICLO MENSTRUAL - En.esstefanyAún no hay calificaciones
- Creatividad, Un Fenómeno Complejo.Documento1 páginaCreatividad, Un Fenómeno Complejo.Daniel Perez ArechigaAún no hay calificaciones
- Rotafolio Diabetes MecheDocumento19 páginasRotafolio Diabetes MecheMercedes Olortegui Ochoa100% (4)
- Gases Arteriales Oxigenacion y VentilacionDocumento21 páginasGases Arteriales Oxigenacion y Ventilacioncarlostmed10Aún no hay calificaciones
- Riesgo Biologico - ResumidaaaDocumento63 páginasRiesgo Biologico - Resumidaaakevinromero9212Aún no hay calificaciones
- Indice de Saponificación - Organicaiii 2012Documento12 páginasIndice de Saponificación - Organicaiii 2012Oscar G. Marambio90% (10)
- Contaminacion Ambiental y Sus Efectos en La SaludDocumento7 páginasContaminacion Ambiental y Sus Efectos en La SaludBianca TRAún no hay calificaciones
- GametogénesisDocumento7 páginasGametogénesis2doKAún no hay calificaciones
- Hoja H2SDocumento3 páginasHoja H2SFreddy ASAún no hay calificaciones
- Revista Neumologia Pediatrica 2013Documento50 páginasRevista Neumologia Pediatrica 2013Vannia Reyes NovoaAún no hay calificaciones
- DESBLOQUEO de Espalda Mayra MadrizDocumento29 páginasDESBLOQUEO de Espalda Mayra Madrizelviafernandeztellez6076Aún no hay calificaciones
- Cuidados de Enfermria de Embarazo EctopicoDocumento6 páginasCuidados de Enfermria de Embarazo Ectopico05-EF-HU-MARLENY DEYSY ZARATE SAENZAún no hay calificaciones
- PC 2 - Liderazgo 2022Documento7 páginasPC 2 - Liderazgo 2022kevinAún no hay calificaciones
- 02 - El Calentamiento-1º y 2º ESODocumento2 páginas02 - El Calentamiento-1º y 2º ESOevaAún no hay calificaciones
- 3 Abril - Ses - Expreso Lo Q Siento - TutoriaDocumento5 páginas3 Abril - Ses - Expreso Lo Q Siento - TutoriaRosa Edita Flores CastroAún no hay calificaciones
- Informe MP Final FinalDocumento48 páginasInforme MP Final FinalWilliam ValerianoAún no hay calificaciones
- Guia 2 Fase Ejecución Parte II Apoyar PuntosDocumento8 páginasGuia 2 Fase Ejecución Parte II Apoyar PuntosBEATRIZ ELENAAún no hay calificaciones
- Codigo His Sis Coquito PDF Politica de SaludDocumento3 páginasCodigo His Sis Coquito PDF Politica de Saludmariafe sanchezAún no hay calificaciones
- Guia TouretteDocumento16 páginasGuia TouretteVilma FantiniAún no hay calificaciones
- TDR Gerente de Obras Idex Jaen 2021 - V1Documento40 páginasTDR Gerente de Obras Idex Jaen 2021 - V1Fiorella Corazón GüivinAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento210 páginasUntitledNacho ApAún no hay calificaciones
- Material 2 Capitulos 4, 5, 6, y 7 PDFDocumento11 páginasMaterial 2 Capitulos 4, 5, 6, y 7 PDFAnonymous BoKqObAún no hay calificaciones