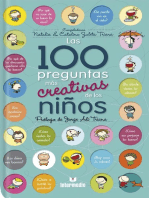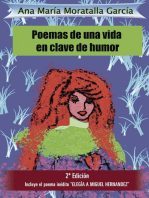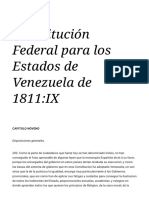Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Niños Cíborg y Chats
Cargado por
Arietty MárquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Niños Cíborg y Chats
Cargado por
Arietty MárquezCopyright:
Formatos disponibles
NIÑOS CÍBORG Y CHATS – YOLANDA REYES
“Para descubrir las leyes de la sociedad que más convienen a las naciones se necesitaría la existencia de una
inteligencia superior capaz de vivir todas las pasiones de los hombres sin sentir ninguna de ellas”. Esta frase
premonitoria, escrita por Rousseau en 1762, está citada por José Ignacio Latorre en ‘Ética para máquinas’
(Planeta, 2019). Y aunque no sé qué pensaría Rousseau al ver esos emoticones que han suplantado lo que él
llamó pasiones, sus palabras anuncian el advenimiento de una inteligencia a imagen y semejanza de la humana,
pero de carácter incorpóreo. Al no sufrir las fragilidades de los cuerpos sintientes, esas “entidades” fantasmales
pueden aplicarse, como ya está sucediendo, en construir catedrales y autopistas de información, en un laberinto
infinito.
Semejantes desarrollos, perfectos y aterradores a la vez, plantean desafíos éticos y, por supuesto, educativos,
que inciden en nuestras prácticas de crianza. Si, al comienzo de la vida, el cuerpo humano (orgánico, inmaduro y
más vulnerable que el de cualquier mamífero) es la medida de todas las cosas y si todos comenzamos a vivir
tocando tierra, probando el mundo con la boca, y midiéndolo con los dedos de la mano y con los pasos, y
encontrándonos o desencontrándonos con otros cuerpos, necesitamos pensar en lo que significa prescindir de
esos contactos sensibles propios del tiempo de la infancia, que estamos reemplazando por pantallas para
domesticar, vigilar (o hipnotizar) a los niños.
En la cuarentena de 2020 desaparecimos a los niños del planeta, y aun más de este país. ¿Recuerdan esos
meses, vueltos años, en los que no podían tocar la calle ni correr por el prado y recibían, si acaso, algún rayo de
sol indirecto a través de una ventana? Aunque hoy parezca ciencia ficción, los efectos fueron demoledores:
algunos niños y niñas, con recursos económicos, simbólicos y tecnológicos, pudieron recibir sucedáneos de vida
detrás de una pantalla, en cuadrados que simulaban aulas, pero otros ni siquiera tuvieron nutrición, educación o
cuidados básicos. Así, sin los ritos del jardín y de la escuela, sin sus virus, sus defensas y sus problemas, en gran
medida corporales, como son (o creíamos que eran) los problemas de la vida humana, algo esencial les quedó
faltando a todos.
Quizás esa larga privación sensorial y social, con los efectos que estamos comenzando a ver (en su propensión a
enfermarse, en sus dificultades para moverse, hablar, vivir juntos y relacionarse con lo virtual), allanó también el
camino para albergar a esas entidades que hoy nos escandalizan y nos hacen ver a Chat GPT y a otras
aplicaciones como demonios producidos por una inteligencia ajena a nuestra voluntad. Entonces cabe recordar
que fuimos nosotros quienes entregamos nuestros datos, nuestras creaciones y nuestras fotografías, y, si
tardamos en entenderlo, quienes entregaremos ese tiempo irrepetible de la infancia.
Sin esos rituales y esas formas de jugar, tocar e imaginar, que son los ancestros para el aprendizaje y para la vida
emocional, estas criaturas se parecerán cada vez más a cíborgs, robots y cuerpos espectrales. Y, a falta de otras
experiencias, empezarán a confundir esa palabra prestada, ‘chat’, con lo que aún llamamos conversación, y
olvidarán, quizás, que conversar es fijarse también en el brillo de unos ojos y en la cadencia de una voz que se
queda grabada en la memoria.
Que un niño sea un cíborg o que atesore esas experiencias terrenales que lo vinculan con la especie humana: que
pueda sentir su corazón, su respiración y el ritmo de sus pasos, y conjugarlos con los pasos de los demás depende
(aún) de las decisiones cotidianas que tomemos los adultos sintientes y pensantes.
También podría gustarte
- ¿Adictos o amantes?: Claves para la salud mental digital en infancias y adolescenciasDe Everand¿Adictos o amantes?: Claves para la salud mental digital en infancias y adolescenciasAún no hay calificaciones
- El Espejo Magico 1aDocumento9 páginasEl Espejo Magico 1acbenitezmAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El Homo VidensDocumento5 páginasEnsayo Sobre El Homo VidensMario NúñezAún no hay calificaciones
- Psicologia 1 ParteDocumento35 páginasPsicologia 1 ParteLuciana FabersaniAún no hay calificaciones
- Marc AugéDocumento4 páginasMarc AugéLUIS ALBERTO SUAREZ ROJASAún no hay calificaciones
- Las 100 preguntas mas creativas de los niñosDe EverandLas 100 preguntas mas creativas de los niñosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- La generación like: Guía práctica para madres y padres en la era multipantallaDe EverandLa generación like: Guía práctica para madres y padres en la era multipantallaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Jose Garcia Molina-Etica y Mediación EducativaDocumento11 páginasJose Garcia Molina-Etica y Mediación EducativaJosé García Molina100% (1)
- Meirieu-philippe-Frankenstein Educador Cap Frankenstein o El Mito de La Educación Como FabricaciónDocumento25 páginasMeirieu-philippe-Frankenstein Educador Cap Frankenstein o El Mito de La Educación Como FabricaciónLumate100% (2)
- Tú no eres tu selfi: 9 secretos digitales que todo el mundo vive y nadie cuentaDe EverandTú no eres tu selfi: 9 secretos digitales que todo el mundo vive y nadie cuentaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Viviana BergerDocumento10 páginasViviana Bergerchristianeomat5742Aún no hay calificaciones
- Marcela en El País de Los LotófagosDocumento5 páginasMarcela en El País de Los LotófagosMartín De La RavanalAún no hay calificaciones
- La Singularidad ¿Una Amenaza o Una Oportunidad?Documento5 páginasLa Singularidad ¿Una Amenaza o Una Oportunidad?Lucas RadkeAún no hay calificaciones
- Educación Urdimbre...Documento22 páginasEducación Urdimbre...Carlos Luis Briceño TorresAún no hay calificaciones
- Condiciones de EpocaDocumento9 páginasCondiciones de EpocaBelu BeilmanAún no hay calificaciones
- Filosofía de La InteligenciaDocumento5 páginasFilosofía de La InteligenciaMiguel Angel Gutierrez GutierrezAún no hay calificaciones
- Entre Cuadernos y Barrotes FINAL.Documento106 páginasEntre Cuadernos y Barrotes FINAL.EdicionesATIAún no hay calificaciones
- Soledad GragliaDocumento7 páginasSoledad GragliaProsecComInstAún no hay calificaciones
- El Compendium Del Alto Coeficiente: Cuando Personas Extraordinarias Viven En Un Mundo OrdinarioDe EverandEl Compendium Del Alto Coeficiente: Cuando Personas Extraordinarias Viven En Un Mundo OrdinarioAún no hay calificaciones
- Liberar Al Niño MontessoriDocumento6 páginasLiberar Al Niño MontessoriByron ZhamunguiAún no hay calificaciones
- Historias VerdaderasDocumento5 páginasHistorias VerdaderasSara Cubillos VallejoAún no hay calificaciones
- Pag 12 - Psicologia - Aproximacion A La Cibercultura AdolescenteDocumento4 páginasPag 12 - Psicologia - Aproximacion A La Cibercultura AdolescenteGonzalo OlmosAún no hay calificaciones
- Análisis FílmicoDocumento2 páginasAnálisis FílmicoMaría Del Mar EcheverriAún no hay calificaciones
- FRANKENSTEIN y Las Tensiones de La TransmisiónDocumento11 páginasFRANKENSTEIN y Las Tensiones de La TransmisiónUciel SolaAún no hay calificaciones
- Conversaciones con un Chico Mocoso: ¿Vivimos en una simulación por ordenador?De EverandConversaciones con un Chico Mocoso: ¿Vivimos en una simulación por ordenador?Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- 16 - Volnovich - Conectados en SoledadDocumento4 páginas16 - Volnovich - Conectados en SoledadeleonorapaiskAún no hay calificaciones
- Patologías de La Realidad Virtual. Cibercultura y Ciencia FicciónDocumento280 páginasPatologías de La Realidad Virtual. Cibercultura y Ciencia FicciónPipiolaAún no hay calificaciones
- Multiversos digitales - La tecnología como palanca evolutivaDe EverandMultiversos digitales - La tecnología como palanca evolutivaAún no hay calificaciones
- El Arte de Pensar para Niños (Padres y Educadores) (Spanish Edition) (José Carlos Ruiz)Documento176 páginasEl Arte de Pensar para Niños (Padres y Educadores) (Spanish Edition) (José Carlos Ruiz)toberto100% (4)
- Brailovsky. Los Chicos Vienen Cada Vez Mas InteligentesDocumento3 páginasBrailovsky. Los Chicos Vienen Cada Vez Mas InteligentesTamara Ramirez VergaraAún no hay calificaciones
- El Mito de La CavernaDocumento3 páginasEl Mito de La CavernaSteven RojasAún no hay calificaciones
- 11Documento5 páginas11Anonymous hUUB4FNpAún no hay calificaciones
- Pedagogía vía Twitter: Historias sobre la educación contadas en pocas palabrasDe EverandPedagogía vía Twitter: Historias sobre la educación contadas en pocas palabrasAún no hay calificaciones
- Ciberbullying Causas y ConsecuenciasDocumento5 páginasCiberbullying Causas y Consecuenciasgineth AguilarAún no hay calificaciones
- El Arte de Jugar A Ser Dios (Adelanto)Documento13 páginasEl Arte de Jugar A Ser Dios (Adelanto)Kristian García GarzónAún no hay calificaciones
- Comentario de La ResistenciaDocumento9 páginasComentario de La ResistenciaSair Bautista SandovalAún no hay calificaciones
- TP Homo VidensDocumento5 páginasTP Homo VidensMario NúñezAún no hay calificaciones
- Cruzando el meridiano: Transgresiones políticas en el espectroDe EverandCruzando el meridiano: Transgresiones políticas en el espectroAún no hay calificaciones
- Huérfano DigitalDocumento68 páginasHuérfano DigitalRobertoMuñozAún no hay calificaciones
- Final Psicología Evolutiva NiñezDocumento21 páginasFinal Psicología Evolutiva NiñezMarianaGallegosAún no hay calificaciones
- Niñ@s hiper: Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadasDe EverandNiñ@s hiper: Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadasAún no hay calificaciones
- 6to Encuentro SIGAMOS ESTU. MaterialesDocumento5 páginas6to Encuentro SIGAMOS ESTU. MaterialesVictoria L. VeraAún no hay calificaciones
- Conectados en SoledadDocumento5 páginasConectados en SoledadAriel Carriquiri100% (1)
- Revista VirtualiaDocumento13 páginasRevista VirtualiaLorena GiselleAún no hay calificaciones
- (A) Cracia Órgano Del Grupo Anarquista Rompiendo Kadenas Número 5Documento16 páginas(A) Cracia Órgano Del Grupo Anarquista Rompiendo Kadenas Número 5Acracia RKAún no hay calificaciones
- Los Chicos Vienen Cada Vez Mas InteligentesDocumento3 páginasLos Chicos Vienen Cada Vez Mas InteligentesVanii AizcorbeAún no hay calificaciones
- Tema 0Documento7 páginasTema 0Herika PedreroAún no hay calificaciones
- Janin - La Incidencia de La Tecnología en La Constitución SubjetivaDocumento13 páginasJanin - La Incidencia de La Tecnología en La Constitución SubjetivaMicaela Belen LuccardiAún no hay calificaciones
- La Guerra Por La Infancia y Sus Cinco Batallas 2-5-Autismos ProgramadosDocumento4 páginasLa Guerra Por La Infancia y Sus Cinco Batallas 2-5-Autismos ProgramadosAndrés BucioAún no hay calificaciones
- 4 - Savater - El - Por - Que - FilosofiaDocumento8 páginas4 - Savater - El - Por - Que - FilosofiaRoxana Guerrero SoteloAún no hay calificaciones
- Resúmen Psicopatología Infanto-JuvenilDocumento45 páginasResúmen Psicopatología Infanto-JuvenilMaria Bel?n RUSSIAún no hay calificaciones
- SGC-FOR-040 Ficha Tècnica Paquete FURTRAN ADRES No. 05 - PAQUETE 05Documento2 páginasSGC-FOR-040 Ficha Tècnica Paquete FURTRAN ADRES No. 05 - PAQUETE 05Arietty MárquezAún no hay calificaciones
- Autorización Consulta Externa Por Utilizar en La Ips: Página 1 de 1Documento1 páginaAutorización Consulta Externa Por Utilizar en La Ips: Página 1 de 1Arietty MárquezAún no hay calificaciones
- Modelo de GesDocumento3 páginasModelo de GesArietty MárquezAún no hay calificaciones
- Manual de Auditoría Integral de Recobros CTCDocumento80 páginasManual de Auditoría Integral de Recobros CTCArietty MárquezAún no hay calificaciones
- Facturación y Auditoría de Cuentas en Salud 5ta Edición PDFDocumento18 páginasFacturación y Auditoría de Cuentas en Salud 5ta Edición PDFJef PeñAún no hay calificaciones
- Manual de Auditoría Integral de Recobros CTCDocumento80 páginasManual de Auditoría Integral de Recobros CTCArietty MárquezAún no hay calificaciones
- Análisis Organizacional PDFDocumento6 páginasAnálisis Organizacional PDFMaria MorenoAún no hay calificaciones
- 6205 34691 1 PB PDFDocumento12 páginas6205 34691 1 PB PDFadrianaAún no hay calificaciones
- Conversemos de SaludDocumento42 páginasConversemos de Saludjhon BuitragoAún no hay calificaciones
- Las Metáforas de MorganDocumento12 páginasLas Metáforas de MorganArietty MárquezAún no hay calificaciones
- Las Metáforas de MorganDocumento12 páginasLas Metáforas de MorganArietty MárquezAún no hay calificaciones
- El Fracaso Del Cambio - John P. KotterDocumento12 páginasEl Fracaso Del Cambio - John P. KotterramonbuelvassierraAún no hay calificaciones
- Mi Amiga La VacaDocumento7 páginasMi Amiga La VacaArietty MárquezAún no hay calificaciones
- Calendario Académico 2° Semestre 2022 (Estudiantes)Documento1 páginaCalendario Académico 2° Semestre 2022 (Estudiantes)ROLANDO RUBÉN OSORIOAún no hay calificaciones
- Ejes Transversales de La Participación EstudiantilDocumento1 páginaEjes Transversales de La Participación EstudiantilPaulette OviedoAún no hay calificaciones
- Proceso Enfermeria Parte 2 PDFDocumento8 páginasProceso Enfermeria Parte 2 PDFRenalia Escobar Alvares100% (1)
- Cgeu - Cgeu-114 - Formatoalumnotrabajofinal Calidad TotalDocumento8 páginasCgeu - Cgeu-114 - Formatoalumnotrabajofinal Calidad Total꧁NINJA ༒fɩre꧂Aún no hay calificaciones
- Unidad 2do Grado 2019Documento9 páginasUnidad 2do Grado 2019Jhonny ChayitoAún no hay calificaciones
- Ultrasonografía VeterinariaDocumento187 páginasUltrasonografía VeterinariaDavid Noriega Bravo0% (1)
- Procesos de FosilizaciónDocumento6 páginasProcesos de FosilizaciónAnonymous 8n1J4wYAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 8 Feb 2Documento26 páginasCuadernillo 8 Feb 2Cesar MendozaAún no hay calificaciones
- Constitución Federal para Los Estados de Venezuela de 1811 - IX - WikisourceDocumento6 páginasConstitución Federal para Los Estados de Venezuela de 1811 - IX - WikisourceRuth MaldonadoAún no hay calificaciones
- Entropía - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento8 páginasEntropía - Wikipedia, La Enciclopedia LibrehiperboreosAún no hay calificaciones
- Presupuestos IiDocumento8 páginasPresupuestos IiMariaMartinezAún no hay calificaciones
- Examen Sesion 8Documento52 páginasExamen Sesion 8Angel Alcides Atencio CarhuaricraAún no hay calificaciones
- Iberoamericana FinalDocumento27 páginasIberoamericana FinalLourdes MoorAún no hay calificaciones
- Cuestionario de KillmanDocumento7 páginasCuestionario de KillmansendyAún no hay calificaciones
- U R A U R A U R A: Certificado de Incapacidad / Licencia Nro. 0 - 38354289Documento1 páginaU R A U R A U R A: Certificado de Incapacidad / Licencia Nro. 0 - 38354289Alex GaviriaAún no hay calificaciones
- Eai SoaDocumento10 páginasEai SoaPaula Andrea Gomes BuitragoAún no hay calificaciones
- VASECTOMÍADocumento9 páginasVASECTOMÍARuth Abigail Victoriano IrineoAún no hay calificaciones
- Mal Uso de La TecnologiaaDocumento9 páginasMal Uso de La TecnologiaaLuciana RodriguezAún no hay calificaciones
- Unidad 6 Lab Salud Colectiva.Documento8 páginasUnidad 6 Lab Salud Colectiva.Maireni fortunaAún no hay calificaciones
- TransformadoresDocumento12 páginasTransformadoresNavarro FredyAún no hay calificaciones
- Calculo ChavetaDocumento5 páginasCalculo ChavetaJoscarin BalandAún no hay calificaciones
- MR 08 de Noviembre Al 19 de NoviembreDocumento7 páginasMR 08 de Noviembre Al 19 de Noviembrejorge m sanchezAún no hay calificaciones
- Solución Segunda Prueba de Cálculo 3 PilotoDocumento5 páginasSolución Segunda Prueba de Cálculo 3 PilotoRuby TalaveraAún no hay calificaciones
- Determinar Las Dificultades de Lectoescritura en Niños y Niñas de Primer Ciclo de Educacion Basica PDFDocumento140 páginasDeterminar Las Dificultades de Lectoescritura en Niños y Niñas de Primer Ciclo de Educacion Basica PDFEver CruzAún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento3 páginasLeyendasBeOnii VillarrealAún no hay calificaciones
- Rices Poéticas Y Biografía de José Martí PérezDocumento7 páginasRices Poéticas Y Biografía de José Martí PérezJavier ErazoAún no hay calificaciones
- CARTA ENCÍCLICA Sobre La EucaristiaDocumento35 páginasCARTA ENCÍCLICA Sobre La EucaristiaJosé IvánAún no hay calificaciones
- Martes 26 de Marzo - Sesion Tutoria Me Conozco y Conozco A Mis CompañerosDocumento7 páginasMartes 26 de Marzo - Sesion Tutoria Me Conozco y Conozco A Mis CompañerosMARCIA ANTONIETA IBARRA GANOZAAún no hay calificaciones
- 3.5 y 3.6Documento5 páginas3.5 y 3.6Luis TorresAún no hay calificaciones
- MANUAL Del ConfDocumento131 páginasMANUAL Del Confsilvia100% (3)