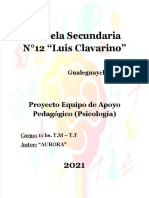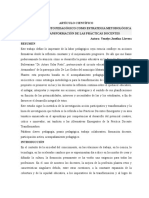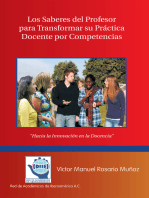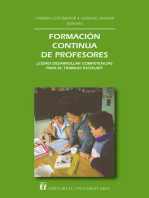Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Produccion Resntr1
Produccion Resntr1
Cargado por
Reymi Humalla VasquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Produccion Resntr1
Produccion Resntr1
Cargado por
Reymi Humalla VasquezCopyright:
Formatos disponibles
Malone, H. J. (Coord.) (2016). El rumbo de la transformación educativa.
Temas,
retos globales y lecciones sobre la reforma estructural. México: Fondo de Cultura
Económica. ISBN: 978-607-16-4448-0.
El cambio educativo es una preocupación añeja. Viejos problemas enfrentan hoy
nuevos desafíos, emanados éstos de un contexto sociopolítico y cultural complejo
y acompañados de perspectivas más frescas, inclusivas y multidisciplinarias.
Helen Janc Malone coordina una obra que aglutina 25 colaboraciones reunidas en
cinco apartados: nuevos retos de la reforma educativa, mejoramiento de la
docencia, equidad y justicia educativa, sistemas de evaluación y rendición de
cuentas, y cambio estructural.
Las colaboraciones incluyen la visión de 15 autores que recuperan la experiencia
teórico-práctica de su trabajo en seis continentes. En este sentido, como afirma
Michael Fullan en el prólogo, el libro es “una gira mundial de ideas sobre la
reforma educativa […]; ideas sobre motivación y cambios a gran escala” (p. 14).
Estos últimos, expresa Malone, implican “una tarea multifacética, política e
incierta” (p. 16).
El rumbo de la transformación educativa es un libro traducido al español por
Marcela Pimentel y publicado por el Fondo de Cultura Económica. En la primera
parte de la obra se advierte que “el cambio educativo es tanto un proceso como
un conjunto de prácticas que informan, reforman y rediseñan sistemas
educativos” (p. 21). Andreas Schleicher reconoce que el Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha detonado análisis y estudios
orientados al diseño de políticas educativas que, bien operadas, inciden en la
transformación de prácticas, siempre y cuando prevalezca la voluntad política.
Al hablar de la necesidad de una enseñanza inteligente con tecnología, Dennis
Shirley reconoce que ésta, alguna vez concebida como panacea de los problemas
educativos, hoy “ha perdido su inocencia y novedad” (p. 43). Bajo su óptica es
necesario cuestionar la tecnología al reconocer “su naturaleza distractora y
adictiva” (p. 46); proteger a los niños de su influencia negativa y, no obstante,
potenciar las ventajas que presenta para mejorar el aprendizaje, la cognición y la
puesta en marcha de proyectos sociales y ambientales.
La mejora de la enseñanza, sugiere por su parte Stephen E. Anderson, puede darse
impulsando el enfoque de implantación de prácticas o programas, o bien el que
promueve la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje. El
primero “insiste en la tendencia actual de identificar y difundir las mejores
prácticas” (p. 78); el segundo, vuelve el estudio de la enseñanza parte de la cultura
profesional y el mejoramiento de la docencia una rutina, pues
“se basa en la capacidad de los profesores y en las oportunidades que les brindan
las escuelas para analizar colectivamente las necesidades de aprendizaje los
estudiantes, crear o seleccionar intervenciones institucionales para satisfacer
esas necesidades, aplicar las intervenciones y evaluar los resultados
periódicamente” (p. 80).
Para asegurar la justicia educativa, es decir, para garantizar el derecho de
ingresar, permanecer y concluir un trayecto formativo, Silvana Gvirtz y Esteban
Torre proporcionan valiosa información respecto a la educación latinoamericana
y su evolución; sobre los desafíos que aún tiene presentes y las iniciativas de
inclusión que, como en el caso de Argentina que opera el Programa Conectar
Igualdad, que se valen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como herramientas para promover la justicia educativa.
Nuevas pedagogías, esto es, nuevas formas de entender la educación se operan
en el mundo. Lo que no significa que lo hagan sin dificultad y enormes
resistencias.
Patrick Griffin relata que aún priva “una cultura arraigada en la tradición” (p. 149).
Con todo, emergen experiencias de aprendizaje que “consisten en oficios,
servicios comunitarios, educación moral y cívica y actividades recreativas” (p.
146). También una tendencia en aumento que advierte el sentido formativo de
los datos arrojados en las evaluaciones, el impulso a una educación (y evaluación)
diferenciada y la defensa de la innovacción en lo que a estrategias de enseñanza
se refiere.
Bajo su óptima, es más importante priorizar en educación los resultados que el
gasto que ésta envuelve. Por ello aseguran que
“se necesita el establecimiento de metas claras y una coordinación de políticas
que [concentre] sus acciones en los salones de clase para avanzar del acceso
universal a las escuelas al aprendizaje para todos. [En este sentido, precisan,] las
escuelas
deben dejar de estar aisladas de sus comunidades” (p. 161).
La rendición de cuentas, sentencia Lorna Earl, se ha convertido en “la consigna de
la educación” (p. 163). Pero aquélla no debe ser sólo proclama sino
responsabilidad y obligación de personas e instituciones. Sólo la rendición de
cuentas permitirá advertir la calidad del proceso educativo, al considerar desde
luego su eficacia, eficiencia, pertinencia, equidad y relevancia.
Todos estos conceptos conducen a pensar la educación sistémicamente. Alma
Harris expresa que el verdadero reto para transformar un sistema educativo se
centra en “incorporar aquello que realmente funciona” (p. 178). Para ella, no hay
lugar ni tiempo para modas efímeras; se requiere involucrar a los docentes y
hacer prevalecer el desarrollo de sus conocimientos, aptitudes y capacidades. En
su interpretación, sólo la práctica colectiva incide en el mejoramiento del
profesorado; y la transformación educativa, únicamente podrá conseguirse si
ponemos a los maestros al centro.
María Helena Guimarães de Castro, al abortar la realidad brasileña, presenta el
estado actual de la educación y reconoce que todavía prevalecen en su país
problemas relacionados con el ingreso, la permanencia y la eficiencia terminal.
Para ella, la mejora de la enseñanza en Brasil no sólo tiene que ver con lo que el
Estado invierte en ella, sino con una mejor administración de los recursos, la
simplificación de planes de estudio, las alternativas de desarrollo profesional y la
calidad de directivos y docentes.
Pak Tee Ng, en la parte final del libro, identifica las fases por las que atravesó el
sistema educativo de Singapur, a saber: estandarización, rendición de cuentas
local y diversidad e innovación. En esta última etapa, aún en marcha, el
reclutamiento de docentes y directivos es riguroso; y el modelo de aprendizaje
busca equilibrar en los estudiantes la adquisición de conocimientos con el
desarrollo de habilidades y valores, acrecentar su autonomía, integrar la TIC al
proceso educativo y suscitar intercambios profesionales.
Esta exigencia en la incorporación de docentes también caracteriza la educación
finlandesa. Pasi Sahlberg relata cómo en este país la docencia es una profesión
atractiva y cómo
“todos los sistemas educativos de alto rendimiento han diseñado la arquitectura
de sus reformas a partir de estrategias sistémicas que dependen de una mayor
equidad en la educación, la mejora profesional colectiva e institucional, y han
potenciado la enseñanza y el aprendizaje de las escuelas” (p. 197).
A manera de conclusión, Helen Janc Malone advierte que aventurar el cambio es
difícil pero viable. Que únicamente cuando estamos comprometidos con él lo
ponemos en marcha, pues sólo buscamos avanzar cuando sentimos de manera
efectiva la necesidad y la urgencia de transformar una realidad que no nos cuadra.
Así, si la educación que es no empata con la que debería ser, es preciso buscar con
esperanza un sueño que nos mueva a la pensar y operar una educación
alternativa.
Reymi Aly Humalla Vásquez
Escuela profesional de ingeniería
metalúrgica (segundo semestre B ),
UNA Puno. Perú
También podría gustarte
- Hacia una formación disruptiva de docentes: 10 claves para el cambioDe EverandHacia una formación disruptiva de docentes: 10 claves para el cambioCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Proyecto - "Yo Soy Importante y Mi Voz Cuenta"Documento9 páginasProyecto - "Yo Soy Importante y Mi Voz Cuenta"Diana Gasdaly Sanchez Gamarra100% (4)
- Gestión Del Talento Humano E Innovación De La Enseñanza Y El AprendizajeDe EverandGestión Del Talento Humano E Innovación De La Enseñanza Y El AprendizajeAún no hay calificaciones
- CPA Procesos de MejoraDocumento25 páginasCPA Procesos de MejoraEsperanza Aurora Hakim VistaAún no hay calificaciones
- El Sistema Universitario Del Mundo Experimenta Desde Hace Más de Una DécadaDocumento21 páginasEl Sistema Universitario Del Mundo Experimenta Desde Hace Más de Una DécadaPEDRO CHANAún no hay calificaciones
- Propuesta Curricular Pedagogica Holistica Integradora FinalDocumento55 páginasPropuesta Curricular Pedagogica Holistica Integradora FinalmaryoliAún no hay calificaciones
- SEXTO MODULO - MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGoGICO Juan Luis Condori G.Documento4 páginasSEXTO MODULO - MONITOREO Y ACOMPANAMIENTO PEDAGoGICO Juan Luis Condori G.Roberto ApazaAún no hay calificaciones
- Contextualización Del Enfoque Cualitativo Con El Sistema Educativo en VenezuelaDocumento4 páginasContextualización Del Enfoque Cualitativo Con El Sistema Educativo en VenezuelaMaybelly GonzalezAún no hay calificaciones
- CPA y LiderazgoDocumento22 páginasCPA y LiderazgoEsperanza Aurora Hakim VistaAún no hay calificaciones
- El Liderazgo en Las Instituciones Educativas InclusivasDocumento4 páginasEl Liderazgo en Las Instituciones Educativas InclusivasEufis LimacheAún no hay calificaciones
- La Trascendencia de Lo Ético Desde El Currículo y El Rol de Sus ActoresDocumento12 páginasLa Trascendencia de Lo Ético Desde El Currículo y El Rol de Sus ActoresRuth AcostaAún no hay calificaciones
- El Emprendimiento EscolarDocumento5 páginasEl Emprendimiento EscolarNoconozco AltioAún no hay calificaciones
- Propuesta para La Gestión Educativa.Documento9 páginasPropuesta para La Gestión Educativa.MartaTiagonceAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de San Agustin123123Documento6 páginasUniversidad Nacional de San Agustin123123DANY CALAPUJA ANCCOAún no hay calificaciones
- La Investigacion Accion Participativa Transformadora Como Metodo de Cambio en Las Practicas Pedagogica de Las DocentesDocumento9 páginasLa Investigacion Accion Participativa Transformadora Como Metodo de Cambio en Las Practicas Pedagogica de Las DocentesCecilioAraujo100% (1)
- TeppaDocumento28 páginasTeppavical mijaresAún no hay calificaciones
- Eoe ClavarinoDocumento14 páginasEoe ClavarinoWanda Carlota Teixeira ArrarásAún no hay calificaciones
- TP04 3 02 TeranDocumento9 páginasTP04 3 02 TeranblancaAún no hay calificaciones
- Emprendimiento y Educación Una Perspectiva Humanista para La Transformación Del Proceso EducativoDocumento8 páginasEmprendimiento y Educación Una Perspectiva Humanista para La Transformación Del Proceso EducativoKELLY BOWIE CONSUEGRAAún no hay calificaciones
- Ensayo Argumentativo en Apa7Documento11 páginasEnsayo Argumentativo en Apa7Luis Gerardo Gonzalez GarciaAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento7 páginasActividad 3Samuel De Jesus Ramirez100% (1)
- Pedagogia Imaginativa y Docencia de Calidad PDFDocumento11 páginasPedagogia Imaginativa y Docencia de Calidad PDFmingaporlavida100% (1)
- La Revolución EducativaDocumento5 páginasLa Revolución EducativaprymcypeAún no hay calificaciones
- Ensayo AideeDocumento6 páginasEnsayo Aideenormaaideebalderaselorza.inuaAún no hay calificaciones
- Propuesta de Gestión para Un Colegio ParroquialDocumento59 páginasPropuesta de Gestión para Un Colegio Parroquialzulema.berru.jaraAún no hay calificaciones
- 1.2sistematización de La Experiencia Pedagógica Como Una Estrategia Investigativa para El Mejoramiento de La Calidad en La Educación SuperiorDocumento27 páginas1.2sistematización de La Experiencia Pedagógica Como Una Estrategia Investigativa para El Mejoramiento de La Calidad en La Educación Superiorsoraya alcalaAún no hay calificaciones
- Assael y Otros - Qué Entendemos Por Calidad de La EducaciónDocumento5 páginasAssael y Otros - Qué Entendemos Por Calidad de La EducaciónVioletaAún no hay calificaciones
- Gestion EducativaDocumento6 páginasGestion EducativaAzDi GabrielAún no hay calificaciones
- Analis de La PEDAGOGIA PnfaDocumento5 páginasAnalis de La PEDAGOGIA PnfaElizabeth RodriguezAún no hay calificaciones
- Formacion Docente Aporte DiscusionDocumento192 páginasFormacion Docente Aporte Discusionmaestra_ingAún no hay calificaciones
- Coloquio Final AliendeDocumento12 páginasColoquio Final AliendeGabriela AliendeAún no hay calificaciones
- Ensayo pedagogiaLA INSUFICIENTE CALIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL DOCENTE EN EL NIVEL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIALDocumento3 páginasEnsayo pedagogiaLA INSUFICIENTE CALIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL DOCENTE EN EL NIVEL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIALNina Narciso Pomatanta100% (1)
- La Formación Docente HoyDocumento5 páginasLa Formación Docente HoyVerónica RomeroAún no hay calificaciones
- Análisis de La Profesión DocenteDocumento2 páginasAnálisis de La Profesión Docentejose ferrerAún no hay calificaciones
- EscenariosDel BuenAprendizajeDocumento21 páginasEscenariosDel BuenAprendizajeAngie Rodriguez SierraAún no hay calificaciones
- Prospectiva Pedagogica Implicaciones CurricularesDocumento5 páginasProspectiva Pedagogica Implicaciones CurricularesTatiana Palechor MarinAún no hay calificaciones
- Preyecto Part 2 Completo de MalariaDocumento76 páginasPreyecto Part 2 Completo de MalariaGracielis Suarez CastilloAún no hay calificaciones
- ANTEPROYECTODocumento11 páginasANTEPROYECTOMaestra Mariela Nava de LeónAún no hay calificaciones
- Trabajo de Zuleima FinalDocumento38 páginasTrabajo de Zuleima FinalOrlando CorderoAún no hay calificaciones
- Ventajas y Desventajas Del Docente en La Nueva Escuela MexicanaDocumento12 páginasVentajas y Desventajas Del Docente en La Nueva Escuela MexicanaJose Miguel MedinaAún no hay calificaciones
- Informe Diagnostico - ConcluidoDocumento21 páginasInforme Diagnostico - ConcluidoAngelo TomalaAún no hay calificaciones
- La Reflexión Pedagógica Como Motor de Prácticas Docentes Significativas: Una Mirada Desde El PaceDocumento14 páginasLa Reflexión Pedagógica Como Motor de Prácticas Docentes Significativas: Una Mirada Desde El Pacegyra diazAún no hay calificaciones
- Siete Puntos de La Educación (Resumen)Documento3 páginasSiete Puntos de La Educación (Resumen)CristianAún no hay calificaciones
- TEMA No. 4 FORMACIÓN DOCENTE. - 103600Documento17 páginasTEMA No. 4 FORMACIÓN DOCENTE. - 103600davidAún no hay calificaciones
- Trabajo Academico M4-Roxana GuerreroDocumento11 páginasTrabajo Academico M4-Roxana GuerreroGianfranco1995Aún no hay calificaciones
- 1er - Maholi Liderazgo Emergente.Documento16 páginas1er - Maholi Liderazgo Emergente.rafaelcarvajalAún no hay calificaciones
- Ensayo Reforma Curricular 2011Documento9 páginasEnsayo Reforma Curricular 2011LupitaaRinconnAún no hay calificaciones
- Liderazgo 1Documento3 páginasLiderazgo 1Les PerSanAún no hay calificaciones
- Articulo CientificoDocumento10 páginasArticulo CientificoYeny LloveraAún no hay calificaciones
- Deporte y RecreacionDocumento147 páginasDeporte y RecreacionAna Peña100% (1)
- La Planificación Por ProyectosDocumento10 páginasLa Planificación Por ProyectosRoberto Luengo100% (1)
- Gerencia 1Documento5 páginasGerencia 1Kelvin AvileraAún no hay calificaciones
- Gestión EducativaDocumento5 páginasGestión EducativaJudith SteffanyAún no hay calificaciones
- Rol Gerencial y Actividades ComplementariasDocumento116 páginasRol Gerencial y Actividades Complementariasninoleo100% (1)
- Informe de LecturaDocumento13 páginasInforme de LecturaEdicson GuedezAún no hay calificaciones
- Problemáticas de La Profesionalización Del Docente Universitario en Argentina.Documento7 páginasProblemáticas de La Profesionalización Del Docente Universitario en Argentina.pablopasqualini18Aún no hay calificaciones
- POGGI - Mirar La Escuela Desde La Gestión CurricularDocumento3 páginasPOGGI - Mirar La Escuela Desde La Gestión CurricularAndrea Oliviero0% (1)
- Valor FormativoDocumento5 páginasValor FormativoJudith MariaAún no hay calificaciones
- La Práctica Pedagógica y El Desarrollo de Estrategias Instruccionales Desde El Enfoque Constructivista MIII PDFDocumento7 páginasLa Práctica Pedagógica y El Desarrollo de Estrategias Instruccionales Desde El Enfoque Constructivista MIII PDFGizzia Di GiacomoAún no hay calificaciones
- Los Saberes Del Profesor Para Transformar Su Práctica Docente Por Competencias: Hacia La Innovación En La DocenciaDe EverandLos Saberes Del Profesor Para Transformar Su Práctica Docente Por Competencias: Hacia La Innovación En La DocenciaAún no hay calificaciones
- Formación continua de profesores: ¿Cómo desarrollar competencias para el trabajo escolar?De EverandFormación continua de profesores: ¿Cómo desarrollar competencias para el trabajo escolar?Aún no hay calificaciones
- Mae Educ 154Documento131 páginasMae Educ 154RUFINO ALEJOSAún no hay calificaciones
- Obren Prudentemente A Medida Que Se Acerca El FinDocumento4 páginasObren Prudentemente A Medida Que Se Acerca El FinJhonnyIpacor100% (1)
- Gestión Del Talento Humano Con HR Analytics: DiplomadoDocumento9 páginasGestión Del Talento Humano Con HR Analytics: DiplomadoMaria Alejandra Diaz CortesAún no hay calificaciones
- Acta de Compromiso Formal de ConvivenciaDocumento1 páginaActa de Compromiso Formal de ConvivenciaIED MANTA100% (1)
- Enfoques y Paradigmas de La Investigación en Ciencias SocialesDocumento7 páginasEnfoques y Paradigmas de La Investigación en Ciencias Socialeskatherine laraAún no hay calificaciones
- Psiquiatría de La Infancia y AdolescenciaDocumento24 páginasPsiquiatría de La Infancia y AdolescenciaCintia Alexa Catalina Alcire EspínolaAún no hay calificaciones
- Modelo Basado en Los RecursosDocumento1 páginaModelo Basado en Los RecursosGenesis BaqueAún no hay calificaciones
- Contenidos Desarrollo Empresarial ACTUALIZADODocumento40 páginasContenidos Desarrollo Empresarial ACTUALIZADORamón LinarezAún no hay calificaciones
- SOLICITUD DE PadrinazgoDocumento1 páginaSOLICITUD DE Padrinazgodzenit100% (2)
- Problemas de Proporcionalidad CompuestaDocumento46 páginasProblemas de Proporcionalidad CompuestaANDRADE100% (2)
- Rodríguez Marciel - Intro NancitropiasDocumento6 páginasRodríguez Marciel - Intro NancitropiasEmilio DazaAún no hay calificaciones
- Auto Evaluacion de ReligionDocumento2 páginasAuto Evaluacion de ReligionYazminSandovalMorenoAún no hay calificaciones
- Cuestionario CNDocumento5 páginasCuestionario CNTwo BrainyAún no hay calificaciones
- Actividades U1 TICSDocumento9 páginasActividades U1 TICSdiscover76Aún no hay calificaciones
- PUCP Data AnalyticsDocumento12 páginasPUCP Data AnalyticsJuan Villanueva ZamoraAún no hay calificaciones
- Guía Doc 21-22 Máster NTMACI - Técnicas Contemporáneas (Violonchelo)Documento11 páginasGuía Doc 21-22 Máster NTMACI - Técnicas Contemporáneas (Violonchelo)Javier LuqueAún no hay calificaciones
- Proceso de Produccion de Caña de AzucarDocumento18 páginasProceso de Produccion de Caña de AzucarDeeiviidCordovaFleites100% (2)
- Organizador Grfico EmocionalDocumento2 páginasOrganizador Grfico EmocionalJessica Elizabeth Fiestas EstradaAún no hay calificaciones
- Proupuesta de TesisDocumento34 páginasProupuesta de TesisDanıel Corvalán FerrerAún no hay calificaciones
- Los Instrumentos Mediadores en El Aprendizaje UniversitarioDocumento13 páginasLos Instrumentos Mediadores en El Aprendizaje UniversitarioelgatoclaudioAún no hay calificaciones
- Sinopsis ResumenDocumento3 páginasSinopsis ResumenEvelynAún no hay calificaciones
- TCG-2 - La Citación APADocumento36 páginasTCG-2 - La Citación APAJonathan Guevara100% (1)
- Reviata de Practicas N°1Documento41 páginasReviata de Practicas N°1Orlando Ascayo LeónAún no hay calificaciones
- S02.s3-Práctica Calificada 1Documento12 páginasS02.s3-Práctica Calificada 1mayte mory reyesAún no hay calificaciones
- Evolución de La InfanciaDocumento21 páginasEvolución de La Infancialucas razettoAún no hay calificaciones
- Caso StarbucksDocumento1 páginaCaso StarbucksMOon López EdwardsAún no hay calificaciones
- GD 15 ProbDocumento4 páginasGD 15 ProbFelipe Muñoz CarmonaAún no hay calificaciones
- DécimoDocumento12 páginasDécimoantoinioAún no hay calificaciones
- Pedro Casciaro ParodiDocumento4 páginasPedro Casciaro ParodiSAntonio RamírezAún no hay calificaciones