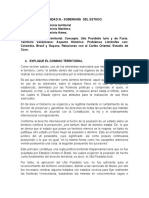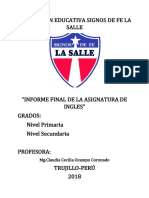Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ACFrOgCB1VUAjvMqXBPDErRTogMIpd p2 fdYtsuq9d0hake9fyXpAL1aDOsDf672hwLx1pvDqchRvd-SlWKMB21RfBN5AIeL0y4lm 5ksrLM8lNA-lGelEoQiHZ8MryHDLASv6RLxyn nTGPU W
ACFrOgCB1VUAjvMqXBPDErRTogMIpd p2 fdYtsuq9d0hake9fyXpAL1aDOsDf672hwLx1pvDqchRvd-SlWKMB21RfBN5AIeL0y4lm 5ksrLM8lNA-lGelEoQiHZ8MryHDLASv6RLxyn nTGPU W
Cargado por
VLADIMIR JOSEN CHUPAN VILLARTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
ACFrOgCB1VUAjvMqXBPDErRTogMIpd p2 fdYtsuq9d0hake9fyXpAL1aDOsDf672hwLx1pvDqchRvd-SlWKMB21RfBN5AIeL0y4lm 5ksrLM8lNA-lGelEoQiHZ8MryHDLASv6RLxyn nTGPU W
ACFrOgCB1VUAjvMqXBPDErRTogMIpd p2 fdYtsuq9d0hake9fyXpAL1aDOsDf672hwLx1pvDqchRvd-SlWKMB21RfBN5AIeL0y4lm 5ksrLM8lNA-lGelEoQiHZ8MryHDLASv6RLxyn nTGPU W
Cargado por
VLADIMIR JOSEN CHUPAN VILLARCopyright:
Formatos disponibles
CONCEPTO Y LA TERMINOLOGÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
La Comunidad Internacional es un conjunto de sujetos de Derecho Internacional Público
que se encuentran unidos debido un hecho, compartir un espacio físico, por lo que, ésta
se encuentra regulada por las normas y tratados internacionales, es decir, los sujetos
pasivos del Derecho internacional; la cual, se establece entre Estados soberanos,
independientes y jurídicamente iguales, es decir, aquellos que no están sometidos a un
poder político superior.
“Son aquellos actores del sistema internacional que comparten una ideología en
general, se define a una comunidad intencional como un colectivo humano que
comparte:
• Un principio convocante, creencia o propósito de unión,
• Una metodología de vida o prácticas compartidas,
• Un sitio geográfico donde se radican y desarrollan sus actividades.”
La cual está integrada por todos los seres humanos que habitan el planeta, que en el
actual mundo globalizado se hallan en permanente comunicación e interdependencia.
Para que haya Comunidad Internacional debe haber comunicación entre los distintos
pueblos que componen el mundo, intereses comunes y solidaridad. Todos los individuos
y grupos que integren la comunidad mundial deben mostrar respeto hacia las
tradiciones, religiones, lenguas y costumbres diferentes, y manifestarse en trato
solidario.
La Comunidad Internacional se establece básicamente entre Estados, agrupaciones
políticas que gobierna legítimamente dentro de sus límites territoriales. Hay, sin
embargo, otros entes además de los Estados que integran la Comunidad Internacional.
Son los organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y las
empresas transnacionales.
El Derecho Internacional público es la rama del derecho público exterior que
estudia y regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales, en
sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores
comunes, para realizar la paz y cooperaciones internacionales, mediante normas
nacidas de fuentes internacionales específicas. O más brevemente, es el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Internacional . De acuerdo a lo estipulado en el artículo N° 19,
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que toda nación o
estado se debe a su respeto y garantía son obligatorios para todo órgano de poder
público y privado, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre
Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los
desarrollen. Así como también se estipula en los Artículos N° 21 # 1 y N° 22 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Derecho consuetudinario, también llamado usos o costumbres, es una fuente del
Derecho. Son normas jurídicas que no están establecidas en ninguna ley, pero se cumple
porque en el tiempo se ha hecho costumbre cumplirla; es decir, en el tiempo se ha hecho
uso de esta costumbre que se desprende de hechos que se han producido
repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza y se recurre a él
cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente
es un término opuesto al de Derecho escrito.
Un ejemplo de esto es la Constitución no escrita de Inglaterra cuyas fuentes de
derecho las podemos encontrar en los grandes textos históricos como la Carta Magna
(1215), la Petición de Derechos (1628), el hábeas corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y
el Acta de Establecimiento (1701).
En Venezuela se vive una realidad de derecho consuetudinario o costumbre jurídica
para otros, no es más que un conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural,
no escritas ni codificadas, que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas
oralmente a los miembros de la comunidad para luego ser compartidas y aplicadas al
grupo social, como es el caso de los pueblos indígenas. Es tan esencial a los mismos que
si se destierra se pierde su identidad como pueblo. A diferencia del derecho positivo, el
derecho consuetudinario opera sin Estado, mientras que las normas del derecho
positivo emanan de una autoridad política constituida y son ejecutadas por órganos del
Estado (Cfr.Stavenhagen, 1990).
El derecho consuetudinario Wayuu, como cuerpo legislativo que pretendía atenuar
los efectos de la conquista, permitiendo que los indios mantuvieran sus usos y
costumbres, siempre que no fueran injustas en el trato con el blanco, ordenó en 1542 al
Tribunal o Audiencia de Indias, lo siguiente: “...”no den lugar a que en los pleitos entre
indios, o con ellos, se hagan procesos ordinarios, ni hayan largas, como suele acontecer
por la malicia de algunos abogados y procuradores, sino que sumariamente sean
determinados, guardando sus usos y costumbres no siendo claramente injustos”...”
Justicia Penal Formal, Derecho Consuetudinario Wayuu, pluralismo legal
En cuanto a los Tratados Internacionales se puede definir como un acuerdo escrito
entre ciertos sujetos de Derecho internacional y que se encuentra regido por este, que
puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su
denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas
jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo, los
gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países
para no tener problemas con sus territorios. En la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en su Artículo N° 23, donde dicta que los tratados, pactos y
convenciones están suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas
sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y en las
leyes de la República.
Tratados Internacionales según el número de Estados que forman parte en un
tratado.
Cabe distinguir entre:
Los tratados Bilaterales regulan cuestiones que solo interesan a los dos Estados
parte, por ejemplo: cuestiones fronterizas, cuestiones de intercambio comercial,
cuestiones de paz, etc.
Los Tratados Multilaterales se regulan materias que interesan a un grupo de
Estados. Esta prevista la posibilidad de incorporación de otros Estados potencialmente
interesados a formar parte del tratado. Son los llamados Tratados Colectivos (carta de
la ONU) o los Tratados Regionales, que tienen una vigencia en un conjunto geográfico,
como, por ejemplo, el Tratado de la Unión Europea.
Por otro lado, sus clases pueden ser: Tratados comerciales, políticos, culturales,
humanitarios, sobre derechos humanos, o de otra índole.
Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y Tratados-
contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se
encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes, los
segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta
distinción está bastante superada pues ambas particularidades se funden.
Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre Estados,
entre Estados y Organizaciones internacionales, y entre Organizaciones internacionales.
En cuanto a su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y
Tratados de duración indeterminada.
Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación:
Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su
admisión implica la celebración de un nuevo tratado.
Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de forma
solemne y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por el
poder ejecutivo al poder legislativo para opinión y aceptación. Así entonces las naciones
intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos.
Las Reservas de los Tratados, es un acto Jurídico mediante el cual una Nación al
momento de firmar el tratado se reserva cumplir con una de las estipulaciones del
tratado. El hecho que un Tratado Internacional sea cerrado supone que no estará
permitido que más países conformen el Tratado. Esto no impide que, al interior, los
Estados-parte del Tratado planteen reservas de determinadas disposiciones con las que
no estén de acuerdo.
En este sentido el artículo N° 2 Letra d) de la Convención de Viena establece que
“se entiende por ´reserva´ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado
o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar o aprobar un tratado o al
adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones convencionales del tratado en su aplicación a ese Estado”; así como
también en los 19 , 20 y el artículo 21 reconoce la posibilidad de retirar la reserva en
cualquier momento, salvo pacto en contrario.
En cuanto a la Costumbre Internacional es la forma primaria, directa, autónoma y
tácita de manifestarse el consentimiento de los Estados para la creación de normas
jurídicas. Es el producto de un uso o práctica que siguen los Estados, con la convicción
de que están cumpliendo con una obligación jurídica. Hoy el papel de la costumbre
internacional, que, sin embargo, forma la base del llamado Derecho Internacional
General, ha cedido en importancia como fuente, debido fundamentalmente a su
inadecuación, como procedimiento, para adaptarse al ritmo rápido de los tiempos
modernos. En cuanto al elemento activo o sujeto agente de la costumbre internacional,
es preciso apuntar que éste se ha ampliado actualmente, pues no sólo crean costumbre
los Estados, sino también las Organizaciones Internacionales. En cuanto al elemento
objetivo de la conducta creadora de la costumbre internacional, la posición más seguida
es la de que hay que contar no sólo con el elemento material de los precedentes -
permanentes, uniformes, constantes y generales-, sino también con el elemento
psicológico -la convicción o creencia en el carácter obligatorio de la práctica que se
sigue-. Problemas particulares presentan las costumbres regionales y las relaciones de
la costumbre internacional con las normas convencionales, en cuanto, a veces, la
costumbre está en la base de un tratado -transformando así la naturaleza de las normas
internacionales de consuetudinarias en convencionales- o el tratado está en la base de
una costumbre -transformando así las normas que son convencionales para unos sujetos
internacionales, en normas consuetudinarias para terceros-. El artículo 38 del Estatuto
del Tribunal Internacional de Justicia considera que es fuente del Derecho Internacional
“la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho”, expresándose, como ha dicho algún autor, de una manera tan desafortunada
como inexacta, pues la costumbre no es la prueba de una práctica, sino bien al contrario,
la práctica es la que demuestra la existencia de una costumbre.
De este modo la función más relevante de la costumbre internacional, es la de
garantizar la capacidad evolutiva del Derecho Internacional. Desde sus orígenes ha ido
acomodando las necesidades jurídicas sentidas por la sociedad internacional. Es la
costumbre la que ha regulado las condiciones de su propia formación y eficacia, así como
las de los tratados. Durante mucho tiempo las reglas consuetudinarias han sido las
únicas con vocación de universalidad. Por estos motivos, los primeros tratados
multilaterales del siglo XIX tenían como objetivo y como método recoger por escrito las
reglas consuetudinarias admitidas en la materia correspondiente.
El Derecho Fundamental de los Estados como una consecuencia del carácter
reconocido a los Estados miembros de la comunidad internacional, y de sus relaciones
recíprocas, han venido a través del tiempo cristalizando una serie de principios
designados por algunos autores con el nombre de derechos y deberes fundamentales
de los Estados, y aunque difícilmente puede encontrarse unanimidad en su enumeración
y el alcance que debe dárseles, si puede advertirse una aceptación casi general en
considerar el derecho a la existencia como origen de los demás.
De acuerdo al texto de Guerra Iñiguez, en el mejor concepto, los derechos
fundamentales de los Estados: " son aquellos poderes y garantías mediante los cuales
dichos sujetos realizan su misión individual y colectiva, sus fines mediatos e inmediatos".
Esto se refiere al fin mediato e inmediato que establezca el Estado, es igual a los
principios que mejor crea conveniente para lograr su cometido.
Otros autores influidos por el concepto de que existe una sumisión de la soberanía
nacional a las exigencias internacionales, piensan como Fenwich: " que es el poder que
tienen los Estados de obrar en un sentido determinado con apoyo y protección de la
comunidad". Algunos apegados a la idea de que la soberanía nacional es la
predominante en la comunidad internacional, expresan como Fiore: " los derechos
fundamentales son aquellos que deben ser considerados como indispensables a fin de
que el Estado pueda subsistir jurídicamente y conservar sus caracteres distintivos".
La clasificación de los derechos de los Estados se denota en absolutos o
primordiales, y en secundarios o relativos. La razón de ser de esta clasificación estriba
en el hecho de que los primeros son considerados como indispensables a la existencia
misma del Estado; en tanto que los segundos provienen de tratados, convenciones,
costumbres y actos internacionales. Un ejemplo de los primeros sería el derecho que
tiene un País de usar sus vías marítimas, sin permiso o autorización de otro; porque es
su propio territorio. Ejemplo de los segundos puede ser el derecho que tiene un Estado
de reclamar una situación de Nación más favorecida como consecuencia de un convenio
concluido al respecto.
En referencia al artículo N° 154 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela expresa: la descentralización, como política nacional, debe profundizar la
democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto
para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los
cometidos estatales.
En la convención que fue firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933,
contenía:
I) El Estado, como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes
requisitos: población, territorio, gobierno y capacidad para relacionarse con los demás
Estados.
II) Los Estados son jurídicamente iguales.
III) Los derechos fundamentales no pueden ser afectados en forma alguna.
IV) El reconocimiento de un Estado lo es de su personalidad y es incondicional e
irrevocable y puede ser expreso o tácito.
V) La jurisdicción en los Estados, se aplica a todos los habitantes de su territorio, y los
extranjeros no pueden pretender derechos diferentes o más extensos que los
nacionales.
VI) La divergencia entre los Estados debe arreglarse por medios pacíficos.
VII) El territorio de los Estados es inviolable.
La Responsabilidad del Estado abarca un espectro amplio, que va desde el Estado
propiamente dicho, como entidad con una personalidad jurídica independiente de los
funcionarios que los representan, y también la de los mismos funcionarios por los actos
que ellos desempeñan en el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, el concepto de Estado hace referencia tanto al Estado Nacional, como
al Provincial y al Municipal y a los distintos estratos de gobierno, es decir, al Poder
ejecutivo, legislativo y judicial.
Lo que se pretende con la teoría de la responsabilidad del Estado, es hacer cargo a
éste y a los funcionarios, de los actos de gobierno, y con ello limitar el accionar de
aquellos con el fin de proteger los derechos individuales de los administrados.
Responsabilidad del estado. (Perspectiva latinoamericana)
Se deben de una obligación contractual o extracontractual, siendo susceptible esta
última de reclamación proveniente de una responsabilidad con falta de la
Administración por la comisión de un hecho ilícito o una responsabilidad sin falta
ocasionada por el anormal funcionamiento de los servicios públicos. No obstante, la
responsabilidad patrimonial no puede ser enmarcada como erróneamente lo considera
el fallo objeto de la revisión en un sistema puramente objetivo, es decir, que ante
cualquier falta de la Administración deba ser ésta objeto de condenatoria patrimonial,
ya que lo mismo, podría conllevar a un estado de anarquía judicialista, que pondría en
peligro la estabilidad patrimonial del Estado.
También podría gustarte
- Dile GuarradasDocumento45 páginasDile GuarradasJefferson Laveriano Torres100% (9)
- SCP 0076 2017Documento4 páginasSCP 0076 2017NatalyNeryAún no hay calificaciones
- Solicitud Evaluación de Desempeño Docente.Documento3 páginasSolicitud Evaluación de Desempeño Docente.Luz Mery Villar Quiñonez100% (1)
- Dominio TerritorialDocumento3 páginasDominio TerritorialFrancis VelasquezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Ley de DesalojoDocumento7 páginasEnsayo Sobre Ley de DesalojoTara BassAún no hay calificaciones
- Directiva Nº001-2022-Ugel-S Plan Lector RHMDocumento41 páginasDirectiva Nº001-2022-Ugel-S Plan Lector RHMLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Sintesis Terigi CronologiaDocumento6 páginasSintesis Terigi Cronologianina75% (4)
- Señor de Los MilagrosDocumento1 páginaSeñor de Los MilagrosLuz Mery Villar Quiñonez100% (2)
- Formatos SimulacrosDocumento13 páginasFormatos SimulacrosEder Jose Suarez100% (1)
- Civil II - Derechos RealesDocumento49 páginasCivil II - Derechos RealesCristian EscalanteAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Del Pensamiento EconómicoDocumento23 páginasPrincipales Corrientes Del Pensamiento EconómicoJeison LopezAún no hay calificaciones
- Nociones Generales Del Derecho FamiliaDocumento17 páginasNociones Generales Del Derecho FamiliaFernando Zamorano100% (1)
- 5.viernes - 08-04-22 ArteDocumento5 páginas5.viernes - 08-04-22 ArteLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Felipe Tredinnik Curso de Derecho Internacional Público IIDocumento13 páginasFelipe Tredinnik Curso de Derecho Internacional Público IIJ Ronal Sarmiento PalmaAún no hay calificaciones
- Codigo Civil Santa CruzDocumento38 páginasCodigo Civil Santa CruzWilliam PageAún no hay calificaciones
- Derecho AgrarioDocumento35 páginasDerecho AgrarioJVC VisiónAún no hay calificaciones
- Proceso VoluntarioDocumento6 páginasProceso VoluntarioDavid Choque CubaAún no hay calificaciones
- Accion OblicuaDocumento12 páginasAccion Oblicuavictor_dussanAún no hay calificaciones
- 2 .2 Sesion Relaciones Con Otras DisciplinasDocumento12 páginas2 .2 Sesion Relaciones Con Otras Disciplinasjose luisAún no hay calificaciones
- Perdida de La PropiedadDocumento21 páginasPerdida de La PropiedadOxana LizAún no hay calificaciones
- Analisis de Actos Administrativos...Documento3 páginasAnalisis de Actos Administrativos...Gabriela IzarraAún no hay calificaciones
- El Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Bolivia - Revista IDEI (41) 2012Documento21 páginasEl Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en Bolivia - Revista IDEI (41) 2012Alan Vargas Lima75% (4)
- El Concepto y Los Fundamentos de La CompetenciaDocumento3 páginasEl Concepto y Los Fundamentos de La CompetenciaNiel Freddy Altamirano Vites50% (2)
- Apuntes Practica Forense CivilDocumento6 páginasApuntes Practica Forense CivilAriani Baldivieso Caicedo100% (1)
- Aportes de La Escuela ItalianaDocumento11 páginasAportes de La Escuela ItalianaOscar ManriqueAún no hay calificaciones
- Audalia Zurita ZeladaDocumento69 páginasAudalia Zurita ZeladaTeodosioHuataFloresAún no hay calificaciones
- Procedimientos Especiales II - Cuestionario 1Documento11 páginasProcedimientos Especiales II - Cuestionario 1CARLOS GALINDO MOLLEAún no hay calificaciones
- Sentencia Constitucional Plurinacional 1101Documento14 páginasSentencia Constitucional Plurinacional 1101Idael Carvajal RoquemeAún no hay calificaciones
- Ámbito de Validez Espacial de La Ley PenalDocumento14 páginasÁmbito de Validez Espacial de La Ley PenalAntonellaAún no hay calificaciones
- Revocatoria de La EstipulaciónDocumento8 páginasRevocatoria de La EstipulaciónMagdali PerezAún no hay calificaciones
- TEMA 10 Der. Civil I, Personas Colectivas 2018Documento35 páginasTEMA 10 Der. Civil I, Personas Colectivas 2018loquillo1601Aún no hay calificaciones
- Invalidez Del Arrendamiento Por Causas Coetaneas A Su NacimientoDocumento11 páginasInvalidez Del Arrendamiento Por Causas Coetaneas A Su NacimientoJhonny Ramiro Mamani GarcíaAún no hay calificaciones
- Unidad I Visión General Del Proceso. DERECHO PROCESAL CIVIL IDocumento22 páginasUnidad I Visión General Del Proceso. DERECHO PROCESAL CIVIL Ijose dorflerAún no hay calificaciones
- Shuld y HaftungDocumento7 páginasShuld y HaftungJavier Mandinga SalamanqueroAún no hay calificaciones
- Relación Del Derecho Registral Con Otras Ciencias Del DerechoDocumento1 páginaRelación Del Derecho Registral Con Otras Ciencias Del DerechoDiego MoralesAún no hay calificaciones
- Caso Hipotético Del Procedimiento de Extradicion Activa y PasivaDocumento3 páginasCaso Hipotético Del Procedimiento de Extradicion Activa y PasivaMARIA CELESTEAún no hay calificaciones
- La Defraudación Con Pretexto de Remuneraciones Ilegales y Otras Figuras Afines RUBINZALDocumento6 páginasLa Defraudación Con Pretexto de Remuneraciones Ilegales y Otras Figuras Afines RUBINZALJuan Pablo LoveraAún no hay calificaciones
- Los Vicios de Los Actos AdministrativosDocumento7 páginasLos Vicios de Los Actos AdministrativosSabrina Coronel100% (1)
- Análisis Político de La Ley de Deslinde JurisdiccionalDocumento12 páginasAnálisis Político de La Ley de Deslinde JurisdiccionalHuascar De la QuintanaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Civil 4, Las Obligaciones Venezuela y ADocumento9 páginasTrabajo Final Civil 4, Las Obligaciones Venezuela y ACarlos OrtizAún no hay calificaciones
- Principios Que Rigen LaDocumento1 páginaPrincipios Que Rigen LaRolman HernandezAún no hay calificaciones
- Clases de InterdictosDocumento6 páginasClases de InterdictosNelson Rodrigo Chino100% (1)
- Certificación de Firmas y RúbricasDocumento25 páginasCertificación de Firmas y RúbricasJHAZMIN DANIELA GONZALES CUENTASAún no hay calificaciones
- DERECHO ADMINISTRATIVO Grupo C 3 5 UNERGDocumento9 páginasDERECHO ADMINISTRATIVO Grupo C 3 5 UNERGJesús Alejandro Montilla GraterolAún no hay calificaciones
- Clasificación de La Fuente Del Derecho Penal.Documento9 páginasClasificación de La Fuente Del Derecho Penal.Diana MrqzAún no hay calificaciones
- La Declaratoria de Permanencia AgrariaDocumento2 páginasLa Declaratoria de Permanencia AgrariawormesrAún no hay calificaciones
- Análisis Título Preliminar Del Código Civil (Marco Legal)Documento3 páginasAnálisis Título Preliminar Del Código Civil (Marco Legal)annelys100% (1)
- Órganos y Organizaciones de Las Relaciones InternacionalesDocumento6 páginasÓrganos y Organizaciones de Las Relaciones Internacionaleskayestaran100% (1)
- Exposicoon Mecanismos Alternativos Junio 17Documento12 páginasExposicoon Mecanismos Alternativos Junio 17Gabi Garlet100% (1)
- Antecedentes Históricos Del Registro Público de La Propiedad Raíz y de ComercioDocumento2 páginasAntecedentes Históricos Del Registro Público de La Propiedad Raíz y de ComercioAlberto MendozaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual ComodatoDocumento1 páginaMapa Conceptual ComodatoSERVICIOS Y TRABAJOSAún no hay calificaciones
- Demanda NulidadDocumento6 páginasDemanda NulidadJose Luis Rodriguez100% (1)
- Ley #401 de Celebración de TratadosDocumento31 páginasLey #401 de Celebración de Tratadosruben100% (2)
- Cuadro Comparativo Sobre Propiedad Territorial en LRA yDocumento2 páginasCuadro Comparativo Sobre Propiedad Territorial en LRA yMaria Auxiliadora Monzon MontañezAún no hay calificaciones
- Tema 2 BienesDocumento43 páginasTema 2 BienesLeonardo Chirinos100% (1)
- EmancipaciónDocumento3 páginasEmancipaciónHeidy RiveroAún no hay calificaciones
- Glosario Penal GeneralDocumento9 páginasGlosario Penal GeneralValentina HerreraAún no hay calificaciones
- Tema Derecho de SuperficieDocumento7 páginasTema Derecho de SuperficieMiguel Calvimontes AcuñaAún no hay calificaciones
- Dipderecho Sucesorio InternacionalDocumento11 páginasDipderecho Sucesorio InternacionalHans Renato Rojas AyllonAún no hay calificaciones
- Concurso VoluntarioDocumento13 páginasConcurso VoluntarioVladimirCalleAún no hay calificaciones
- Breve Análisis Del Código Penal Venezolano 2011Documento11 páginasBreve Análisis Del Código Penal Venezolano 2011Anonymous zVsG5vAún no hay calificaciones
- La Via Ejecutiva y El Procedimiento de IntimacionDocumento13 páginasLa Via Ejecutiva y El Procedimiento de Intimacionjose barretoAún no hay calificaciones
- Libro Int 5V3Documento130 páginasLibro Int 5V3Gabriel Guzman VillcaAún no hay calificaciones
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Promulgado en Brasil Por El Decreto NDocumento1 páginaTRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE BRASIL Y BOLIVIA Promulgado en Brasil Por El Decreto NBojack JC100% (1)
- Contesta Excepcion Falta de Fuerza EjecutivaDocumento2 páginasContesta Excepcion Falta de Fuerza EjecutivaJose Ortiz CocaAún no hay calificaciones
- Marco Constitucional Del Derecho Administrativo en BoliviaDocumento17 páginasMarco Constitucional Del Derecho Administrativo en Boliviaoaj123Aún no hay calificaciones
- El Procedimiento Ordinario Agrario en 1era InstanciaDocumento8 páginasEl Procedimiento Ordinario Agrario en 1era InstanciaYumelyAún no hay calificaciones
- Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824De EverandConstitución de la República Federal de Centroamérica de 1824Aún no hay calificaciones
- Analisis .El Habeas Corpus CorrectivoDocumento3 páginasAnalisis .El Habeas Corpus CorrectivoLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Derechos de Los Consumidores y Relación ConsumidorDocumento7 páginasDerechos de Los Consumidores y Relación ConsumidorLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 4° Grado - Actividad Del Dia 06 de JunioDocumento30 páginas4° Grado - Actividad Del Dia 06 de JunioLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Analisis de Lectura - Derecho LaboralDocumento2 páginasAnalisis de Lectura - Derecho LaboralLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Caso Ana Estrada - Derecho ConstitucionalDocumento12 páginasCaso Ana Estrada - Derecho ConstitucionalLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Caso Gelman vs. Uruguay (Derechos Humanos)Documento24 páginasCaso Gelman vs. Uruguay (Derechos Humanos)Luz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Art.9 Saraith Chavez Ramos y Luz Mery Villar QuiñonezDocumento5 páginasArt.9 Saraith Chavez Ramos y Luz Mery Villar QuiñonezLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 3.martes - 07-06-22 MatematicaDocumento9 páginas3.martes - 07-06-22 MatematicaLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- At para Nivel Primaria - Refuerzo Escolar RVM #045-2022-MineduDocumento31 páginasAt para Nivel Primaria - Refuerzo Escolar RVM #045-2022-MineduLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 2.lunes - 06-05-22 Personal SocialDocumento9 páginas2.lunes - 06-05-22 Personal SocialLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Viernes - 08!04!22 MatematicaDocumento9 páginasViernes - 08!04!22 MatematicaLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 3.miercoles - 06!04!22 ReligiónDocumento6 páginas3.miercoles - 06!04!22 ReligiónLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Martes - 05!04!22 MatematicaDocumento8 páginasMartes - 05!04!22 MatematicaLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 7.. Martes - 12-04-22 MatematicaDocumento10 páginas7.. Martes - 12-04-22 MatematicaLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- 3.miercoles - 06!04!22 ComunicaciónDocumento8 páginas3.miercoles - 06!04!22 ComunicaciónLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Jueves - 08!04!22 TutoriaDocumento2 páginasJueves - 08!04!22 TutoriaLuz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Sesiones 5 Años TV 07-06-21Documento10 páginasSesiones 5 Años TV 07-06-21Luz Mery Villar QuiñonezAún no hay calificaciones
- Pensul 2017Documento2 páginasPensul 2017Sergio GalánAún no hay calificaciones
- BloqueI Actividad1 BenjaminPeñaLariosDocumento4 páginasBloqueI Actividad1 BenjaminPeñaLariosBenjamin Pea LariosAún no hay calificaciones
- Capi 3Documento29 páginasCapi 3ALEJANDRO ANTONIO RIVERA BARRIENTOSAún no hay calificaciones
- Retratos - Guia de Poses Femeninas para Sesión Fotográfica - Manual de Técnica Fotográfica PDFDocumento12 páginasRetratos - Guia de Poses Femeninas para Sesión Fotográfica - Manual de Técnica Fotográfica PDFPaul FloresAún no hay calificaciones
- Registro Oficial - 1ºDocumento19 páginasRegistro Oficial - 1ºEDDY RAFAEL VALERIO DE LA ROSAAún no hay calificaciones
- Prácticas Claves AIEPIDocumento36 páginasPrácticas Claves AIEPIvalentina correaAún no hay calificaciones
- Pinceladas de BodasDocumento32 páginasPinceladas de BodasCharlotte Francisca Valenzuela RodriguezAún no hay calificaciones
- Topolski - Capitulo XixDocumento11 páginasTopolski - Capitulo XixFernanda Fernandez GuayasAún no hay calificaciones
- Triangulación en Los Procesos de Investigación SocialDocumento11 páginasTriangulación en Los Procesos de Investigación Socialshaggy527Aún no hay calificaciones
- Miomatosis y EmbarazoDocumento46 páginasMiomatosis y EmbarazoAldo Rafael Arevalos CardozoAún no hay calificaciones
- Convivencia ArmónicaDocumento4 páginasConvivencia ArmónicaAaron OrdoñezAún no hay calificaciones
- Practica Modulación ASK y QPSKDocumento5 páginasPractica Modulación ASK y QPSKOscar RuizAún no hay calificaciones
- Hugo Bleichmar Subtipos de DepresiónDocumento19 páginasHugo Bleichmar Subtipos de DepresiónCamila Francisca González Poblete100% (1)
- Hernández y Morales, Una Revisión Teórica OcioDocumento48 páginasHernández y Morales, Una Revisión Teórica OcioLESLIE MICHELEAún no hay calificaciones
- ConectoresDocumento3 páginasConectoresmariloAún no hay calificaciones
- Perseverancia Tema 11 - San José Esposo de MaríaDocumento8 páginasPerseverancia Tema 11 - San José Esposo de MaríaEvelin Hidalgo TrigosoAún no hay calificaciones
- Pastoral JuvenilDocumento50 páginasPastoral JuvenilNayde AsiseraAún no hay calificaciones
- ¿Es Inevitable La Llegada Del ComunismoDocumento4 páginas¿Es Inevitable La Llegada Del ComunismoCarlos Ernesto Carvajal FulaAún no hay calificaciones
- Informe Final 2018Documento13 páginasInforme Final 2018Claudia OcAún no hay calificaciones
- Proyecto de Demana en Juicio Oral de Pension AlimenticiaDocumento5 páginasProyecto de Demana en Juicio Oral de Pension AlimenticiaErvin QuaresmaAún no hay calificaciones
- M2 U2 A2 ARIL Sintesis Segundo EnvíoDocumento6 páginasM2 U2 A2 ARIL Sintesis Segundo EnvíoQueña HerreraAún no hay calificaciones
- Texto de Primeros AuxiliosDocumento31 páginasTexto de Primeros AuxiliosBiancaAún no hay calificaciones
- Eva Gil RodriguezDocumento12 páginasEva Gil RodriguezBárbara Díaz RivanoAún no hay calificaciones
- Modelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Documento58 páginasModelo Genérico de Evaluación de Programas de Posgrados en Ecuador (Versión Preliminar)Marco Salazar ValleAún no hay calificaciones
- La Otra Conquista y El DocumentalDocumento6 páginasLa Otra Conquista y El DocumentalLuis ParraAún no hay calificaciones
- Problemas - Compactación en CampoDocumento4 páginasProblemas - Compactación en CampoEfrain Ibañes CruzAún no hay calificaciones