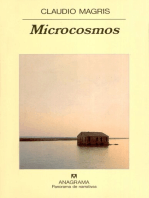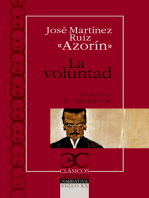Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Desierto Crece
Cargado por
LázaroAlvarez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas3 páginasTítulo original
El desierto crece
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas3 páginasEl Desierto Crece
Cargado por
LázaroAlvarezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
EL DESIERTO CRECE
Lázaro Álvarez
A pesar de la hermosa melodía de nuestro himno al árbol, seguimos
padeciendo de la más neurótica de las dendrofobias. En San Felipe la
situación alcanza dimensiones patéticas: no se trata de que el paso de la
modernidad (o de la submodernidad, en nuestro caso) avanza contra
los espacios silvestres, sino del prejuicio extendido de que abrir huecos
en el espacio natural es “limpiar” y “progresar”. Cada día aparecen
yermos resonantes. Lo decía Nietzsche para ironizar la decadencia moral
de nuestra época, el desierto crece. La sentencia también hay que
entenderla cada vez más literalmente. Al desierto moral le corresponde
un desierto ecológico.
Esto ocurre, en oposición a toda idea positiva de modernidad, contra
todo paisaje natural. Pues, la construcción crece y se apiña del modo
más feo, incoherente y chabacano posible, cuyo paradigma puede ser la
actual quinta avenida que ni siquiera alcanza el encanto humano de los
tradicionales socos árabes. O las desangeladas seudourbanizaciones,
cada vez con menos gracia o un mínimo sentido humano del paisaje.
El caos y el desarraigo arquitectónicos no sólo empezaron con la
destrucción de todo vestigio del pasado, siguiendo la lógica imbécil –por
automática- de la sustitución de lo viejo por lo nuevo (como la
demolición de la colonial 4ª avenida o la vieja Catedral), sino que
continúa con la hechura egocéntrica de nuevos urbanismos
improvisados. A excepción de escasos “pasajes” de verdadera frescura
visual que sobreviven, como el tramo de la Paz rematando al final con
los arboles patriarcales del Severiano Jiménez; parte de la Ravell; el de
la intercomunal de Cocorote (hasta hace poco), el de la avenida Yaracuy
con sus maporas y apamates, un pedacito de la segunda avenida y,
aparte de la plaza Sucre magnífica, su placita Miranda solitaria y
arbolada. Y creo que nada más.
Puedo asegurar que esos pocos pasajes están sentenciados a no
permanecer. Sólo tenemos dos pequeños parques naturales cada vez
más disminuidos, y sin mucho sentido de su existencia, lo que me hace
suponer que nunca tendremos el jardín botánico que nos merecemos. Y
así, por desgracia, todo San Felipe “progresa”. Contraviniendo normas
municipales, a cada cierto tiempo, árboles milenarios -hermosísimos
patriarcas-, pequeños bosques que bordean avenidas, y otros breves
pero no menos generosos, van siendo amputados del paisaje sin que
parecieran notarlo ni siquiera los oportunistas ecólatras antitaurinos, en
tanto que el resto, un poco idiotamente, hasta celebra la “amplitud de
espacio que se gana”.
Porque cuando no es la mano torpe del funcionario que ordena “podar”
(mutilando sin ciencia ni conciencia), es la avaricia pícara de quien
encuentra en cualquier oportunidad un buen negocio para borrar
violentamente la maravillosa mansedumbre de sombra, viento y verde
que estos seres nos regalan al alma. Nuestro símbolo (y el de toda
nuestra realidad político-social) pareciera ser el viejo cementerio de San
Felipe en Sabaneta: Una memoria en ruinas: el olvido de sí mismos.
Quizás heredamos la vieja hostilidad hacia los árboles de nuestra
“madre patria”, como lo ha recordado Juan Goytisolo a través de los
testimonios de Unamuno, Ponz, du Dezert o del siempre lúcido
Jovellanos:
“En realidad, el amor de Unamuno por las planicies desnudas de Castilla
responde a una vieja tradición peninsular. Los ilustrados habían
advertido ya la hostilidad hereditaria de los campesinos españoles hacia
el árbol. En su Viaje por la Península, publicado en 1787, Antonio Ponz
escribe: ‘Es increíble la aversión que hay en las más partes de España al
cultivo de los árboles’. Desdevises du Dézert refiere el caso del
corregidor de un pueblo que, deseando plantar arboledas, tropezó con la
tenaz oposición de sus paisanos, quienes argüían que ‘los árboles atraen
la humedad y empañan la pureza del aire’. […] De este modo, se
comprende que los inmensos bosques a que hacen referencia los
historiadores antiguos fueran talados unos tras otros, sin que nadie
elevara la voz para protestar”.
Y, el mismo Goytisolo, más adelante: “Jovellanos, como siempre, se
había esforzado en combatir la ignorancia de sus compatriotas, y en sus
Diarios se lamentaba a cada paso de la falta de arbolado y describía
minuciosamente el aún existente en las comarcas más ricas para
subrayar su decisiva influencia en la pobreza o prosperidad de un país.
Pero el resultado, según confesión propia, era negativo: ‘Años ha que
está ofrecido medio real por cada árbol plantado, y años que no parece
un alma a cobrar un real’”.
De este lado, el talado de árboles no ha cesado desde hace 500 largos
años. ¡Pueden imaginarse los paisajes y pasajes que ya hemos perdido!
¿No es ésta la misma tozudez de los sanfelipeños de ahora? Y la
primera, quizás, en la lista de nuestras imbecilidades.
También podría gustarte
- Arte Del Período RepublicanoDocumento15 páginasArte Del Período RepublicanoMaque JodeAún no hay calificaciones
- Antologia de La Poesia Del Valle Del Elqui PDFDocumento200 páginasAntologia de La Poesia Del Valle Del Elqui PDFTeresa PobleteAún no hay calificaciones
- Arquitectura de Las PalabrasDocumento372 páginasArquitectura de Las Palabrasalvaro alvarez sandovalAún no hay calificaciones
- PDF Papel Literario 2023, Octubre 8 - 231007 - 071742Documento11 páginasPDF Papel Literario 2023, Octubre 8 - 231007 - 071742necarriAún no hay calificaciones
- Los Guardianes de La Tradición El Problema de La Autenticidad en La Recopilación de Cantos Populares VIANADocumento17 páginasLos Guardianes de La Tradición El Problema de La Autenticidad en La Recopilación de Cantos Populares VIANARodriBarojaAún no hay calificaciones
- Cuadernos Hispanoamericanos 75Documento164 páginasCuadernos Hispanoamericanos 75pellusinh100% (2)
- ROJAS, R., Cartas de EuropaDocumento286 páginasROJAS, R., Cartas de EuropaEmmanuelAún no hay calificaciones
- Viaje Imaginario Sobre Las Provincias Limitrofes de Quito Carlos TobarDocumento77 páginasViaje Imaginario Sobre Las Provincias Limitrofes de Quito Carlos TobarMarco QuirogaAún no hay calificaciones
- Cafe de Los InmortalesDocumento3 páginasCafe de Los InmortalesFabian Di Stefano100% (1)
- Proyecto Barcelona: Ideas para impedir la decadenciaDe EverandProyecto Barcelona: Ideas para impedir la decadenciaAún no hay calificaciones
- La Poesia de Martin FierroDocumento334 páginasLa Poesia de Martin FierroKarina CarusoAún no hay calificaciones
- La Orotava Desde El Mar Hasta El TeideDocumento76 páginasLa Orotava Desde El Mar Hasta El TeideJean-Marc DeschampsAún no hay calificaciones
- Memorias de José Juan TabladaDocumento10 páginasMemorias de José Juan TabladaRafael MzcAún no hay calificaciones
- Últimos CuentosDocumento6 páginasÚltimos CuentosNatalia ParraciaAún no hay calificaciones
- Lo Poroso-Walter BenjaminDocumento7 páginasLo Poroso-Walter BenjaminLaura Martin MartinAún no hay calificaciones
- Un montón de imágenes rotas: La tierra baldía cien años despuésDe EverandUn montón de imágenes rotas: La tierra baldía cien años despuésAún no hay calificaciones
- Monodiálogos - Miguel de UnamunoDocumento276 páginasMonodiálogos - Miguel de Unamunoheraclitodeefeso100% (6)
- Hispano Americano en París José Vasconcelos, El Mercurio 1927Documento6 páginasHispano Americano en París José Vasconcelos, El Mercurio 1927IgnaciaAsonipseAún no hay calificaciones
- El 11-S LeonésDocumento4 páginasEl 11-S LeonésDavid OcoecAún no hay calificaciones
- Antología de Poetas Argentinos (Oyuela, Guido y Spano, Castellanos, Rivarola, Lugones, Etc) PDFDocumento492 páginasAntología de Poetas Argentinos (Oyuela, Guido y Spano, Castellanos, Rivarola, Lugones, Etc) PDFFrancisco ReyesAún no hay calificaciones
- La Ciudad Bicentenaria - Horacio GonzálezDocumento5 páginasLa Ciudad Bicentenaria - Horacio GonzálezLofiego NataliaAún no hay calificaciones
- Arcadia Moderna 3122551 - 3137368 - 1 - 041183Documento203 páginasArcadia Moderna 3122551 - 3137368 - 1 - 041183Gabriel Laguna MariscalAún no hay calificaciones
- Ensenada y Lawrence FerlinghettiDocumento3 páginasEnsenada y Lawrence FerlinghettiRael SalvadorAún no hay calificaciones
- Sor Juana Inés de La Cruz. Obra Selecta IDocumento566 páginasSor Juana Inés de La Cruz. Obra Selecta Isilvio_astier100% (23)
- Saint John PerseDocumento34 páginasSaint John PerseClaudio Crusoe0% (1)
- La Cantera Vive (1995, 2010)Documento74 páginasLa Cantera Vive (1995, 2010)luisrubenppAún no hay calificaciones
- AsturiesDocumento251 páginasAsturiesSaúl Parra GutiérrezAún no hay calificaciones
- Alfonso Reyes, Cartones de MadridDocumento120 páginasAlfonso Reyes, Cartones de MadridalconberAún no hay calificaciones
- Estudio de Investigación Histórica Plaza de Armas de TrujilloDocumento14 páginasEstudio de Investigación Histórica Plaza de Armas de TrujilloMaximoPeredaHerrera100% (1)
- Tradiciones-Peruanas 1Documento167 páginasTradiciones-Peruanas 1Jesús Enrique Galvez SuyoAún no hay calificaciones
- Ensayos Primera ParteDocumento8 páginasEnsayos Primera ParteRamiro OlivenciaAún no hay calificaciones
- Rogando Por La Lluvia Al Santo. Cuento Tradicional y Obsesión Por El Agua en El Campo de Cartagena-Ángel Hernández Fernández PDFDocumento11 páginasRogando Por La Lluvia Al Santo. Cuento Tradicional y Obsesión Por El Agua en El Campo de Cartagena-Ángel Hernández Fernández PDFfranciscoAún no hay calificaciones
- José Ortega y Gasset, Musicalia, I. El Sol 1921Documento3 páginasJosé Ortega y Gasset, Musicalia, I. El Sol 1921Héctor J. HurtadoAún no hay calificaciones
- Atala de ChateaubriandDocumento72 páginasAtala de Chateaubriandyoshimarcabrera100% (1)
- AnteloO Jornal Da Senhora de NoronhaDocumento22 páginasAnteloO Jornal Da Senhora de NoronhaMarinelaAún no hay calificaciones
- Azorín El Paisaje de España Visto Por Los EspañolesDocumento192 páginasAzorín El Paisaje de España Visto Por Los EspañolesMarcelo Topuzian100% (1)
- ConchaDocumento16 páginasConchasaymar garciaAún no hay calificaciones
- Milosz Czeslaw - El Valle Del IssaDocumento170 páginasMilosz Czeslaw - El Valle Del Issasaintjacques82Aún no hay calificaciones
- Rodajas de Vida, o de MuerteDocumento3 páginasRodajas de Vida, o de MuerteDAVID GALINDOAún no hay calificaciones
- Gonzalez Gortázar: ArquitecturaDocumento4 páginasGonzalez Gortázar: ArquitecturaClaudia AndalónAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre Las HurdesDocumento14 páginasApuntes Sobre Las HurdesSofi Nadsat RaskolnikofAún no hay calificaciones
- Honore de Balzac - Los CampesinosDocumento339 páginasHonore de Balzac - Los CampesinosRoy OliveraAún no hay calificaciones
- 8-Montevideo Los Barrios IIDocumento63 páginas8-Montevideo Los Barrios IIalejandrovecchio009615100% (1)
- Historia y LiteraturaDocumento328 páginasHistoria y LiteraturaMiguel Spare100% (1)
- Quintas TacubayaDocumento210 páginasQuintas Tacubayaroberto_mendoza_68_09_03100% (11)
- La Caja de PandoraDocumento2 páginasLa Caja de PandoraLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- Universidad y AutonomiaDocumento2 páginasUniversidad y AutonomiaLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- La Imposibe AmistadDocumento3 páginasLa Imposibe AmistadLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- Ruinas Vivas, de Jose Luis OchoaDocumento5 páginasRuinas Vivas, de Jose Luis OchoaLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- Anestesia SDocumento1 páginaAnestesia SLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- La Imposible AmistadDocumento2 páginasLa Imposible AmistadLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- Subitas Flores para La IncertidumbreDocumento9 páginasSubitas Flores para La IncertidumbreLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- La Imposibe AmistadDocumento2 páginasLa Imposibe AmistadLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- El Demonio de Los AbsolutosDocumento3 páginasEl Demonio de Los AbsolutosLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- EL MEDIADOR FUGAZ Notas Sobre El CuerpoDocumento6 páginasEL MEDIADOR FUGAZ Notas Sobre El CuerpoLázaroAlvarezAún no hay calificaciones
- Planificacion Los Tres ChanchitosDocumento2 páginasPlanificacion Los Tres ChanchitosMaria JoseAún no hay calificaciones
- 1 Convocatoria Estudiantes Prope 2-2021Documento1 página1 Convocatoria Estudiantes Prope 2-2021Anónimo LatinoamericaAún no hay calificaciones
- Triptico de La AnemiaDocumento2 páginasTriptico de La AnemiaEckereltigre OrbegosoAún no hay calificaciones
- Actividad de PreziDocumento2 páginasActividad de PreziLorena HernandezAún no hay calificaciones
- Unidad 2 - El Mercado, El Producto y La Cultura Del Consumidor PDFDocumento12 páginasUnidad 2 - El Mercado, El Producto y La Cultura Del Consumidor PDFolman fernandez MejiaAún no hay calificaciones
- Investigacion de MercadosDocumento17 páginasInvestigacion de MercadosNatalia CortésAún no hay calificaciones
- Maestría en Cocina VitalDocumento12 páginasMaestría en Cocina VitalNAGROWAún no hay calificaciones
- HazopDocumento6 páginasHazopNatalia PerelloAún no hay calificaciones
- Macroformas Del Relieve de ChileDocumento8 páginasMacroformas Del Relieve de Chileximena73Aún no hay calificaciones
- Tecnologia de Frutas Y Hortalizas: Volumen 1Documento342 páginasTecnologia de Frutas Y Hortalizas: Volumen 1Mary Fer ValeAún no hay calificaciones
- Libro ARM Cortex MDocumento216 páginasLibro ARM Cortex MRogelio Martinez HernandezAún no hay calificaciones
- FORMATO Visa USA BorradorDocumento4 páginasFORMATO Visa USA BorradorjonathanAún no hay calificaciones
- 3-Worldwide Analyses of Maxillary First Molar Second Mesiobuccal Prevalence - A Multicenter Cone-Beam Computed Tomographic Study Martins2018.en - EsDocumento10 páginas3-Worldwide Analyses of Maxillary First Molar Second Mesiobuccal Prevalence - A Multicenter Cone-Beam Computed Tomographic Study Martins2018.en - EsKatherin GuajalaAún no hay calificaciones
- Modo de Servicio y Reset en Equipos Stereo LGDocumento11 páginasModo de Servicio y Reset en Equipos Stereo LGOrley Delgado88% (16)
- Guía para Visitar Un Museo ECA Proyecto 5 Semana 3Documento9 páginasGuía para Visitar Un Museo ECA Proyecto 5 Semana 3Henry VillamarAún no hay calificaciones
- Curso de Pendulo Hebreo. Nelibeat 4shared - Com 56 JM20352 ColDocumento56 páginasCurso de Pendulo Hebreo. Nelibeat 4shared - Com 56 JM20352 ColDiana ceglia67% (3)
- Factura: Importe Total: $ 84.959,00Documento2 páginasFactura: Importe Total: $ 84.959,00odipasAún no hay calificaciones
- Beer GamerDocumento2 páginasBeer Gamerliliana ramirezAún no hay calificaciones
- Plan 20 de Julio 2023 BirorDocumento5 páginasPlan 20 de Julio 2023 BirorRubén David Ruiz MontañezAún no hay calificaciones
- Economipedia Com Definiciones Ley de Oferta y Demanda HTMLDocumento26 páginasEconomipedia Com Definiciones Ley de Oferta y Demanda HTMLAndres FernandezAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje 1 - Técnico en Asistencia Administrativa PDFDocumento9 páginasGuia de Aprendizaje 1 - Técnico en Asistencia Administrativa PDFcarlos perdomoAún no hay calificaciones
- Formas de Ganar Con Gia LiveDocumento18 páginasFormas de Ganar Con Gia LiveVeronica Moncada GuerreroAún no hay calificaciones
- Manual de InyectologiaDocumento14 páginasManual de Inyectologiaclaudia defexAún no hay calificaciones
- Clase Farmaco 1Documento12 páginasClase Farmaco 1Mario Rodrigo Molleda DelgadoAún no hay calificaciones
- Cualquier Cosa Que Yo Diga Tres Veces Es Verdad (Marcelo Bertuccio, 1997)Documento17 páginasCualquier Cosa Que Yo Diga Tres Veces Es Verdad (Marcelo Bertuccio, 1997)marcelobertuccioAún no hay calificaciones
- Ficha - Eca Proyecto-6 Act - Semana 32 Bte-Bgu 2doDocumento3 páginasFicha - Eca Proyecto-6 Act - Semana 32 Bte-Bgu 2doDarlyn Betbony ToyBetAún no hay calificaciones
- Técnicas de BúsquedaDocumento7 páginasTécnicas de BúsquedaJoseDaniel Navarrete VillonAún no hay calificaciones
- Civil 3D 2012 - BasicoDocumento2 páginasCivil 3D 2012 - BasicoxxaceonexxAún no hay calificaciones
- Ballard, J G - El Mundo SumergidoDocumento109 páginasBallard, J G - El Mundo Sumergidoturudrummer50% (2)
- Condicionamiento OperanteDocumento24 páginasCondicionamiento OperanteJuliana GomezAún no hay calificaciones