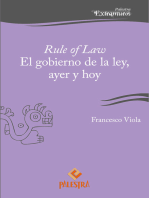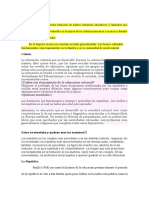Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Principio de Legalidad
Principio de Legalidad
Cargado por
Jean Pierre Luis Arauco CarruiteroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Principio de Legalidad
Principio de Legalidad
Cargado por
Jean Pierre Luis Arauco CarruiteroCopyright:
Formatos disponibles
Revista Oficial del Poder Judicial
ÓRGANO DE INVESTIGACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Vol. 12, n.o 14, julio-diciembre, 2020, 249-266
ISSN versión impresa: 1997-6682
ISSN versión online: 2663-9130
DOI: https://doi.org/10.35292/ropj.v12i14.267
El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder
penal del Estado
The principle of legality as a minimum
requirement to legitimize the criminal power
of the State
Teodorico crisTóbal TáMara
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
(Áncash, Perú)
Contacto: tcristobalt@unasam.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-8507-3222
RESUMEN
El presente artículo analiza el principio de legalidad y fundamenta
que este constituye un pilar fundamental en la composición del
derecho penal, cuya sustanciación está basada en ser un límite al
ius puniendi estatal. Asimismo, este principio se manifiesta en los
subprincipios de ley escrita, ley estricta y ley previa, que deben
residir en todo delito y falta prescrita en la ley penal. Igualmente,
el principio de legalidad limita la aplicación arbitraria de toda
sanción penal, pues es un imperativo dentro de todo Estado
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 249
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
constitucional de derecho que deba irradiar el ordenamiento
jurídico en general. La aplicación de este principio se traduce en
seguridad jurídica eficaz y justicia que respeta irrestrictamente
los derechos fundamentales de las personas.
Palabras clave: analogía, principio de legalidad, seguridad jurídica,
taxatividad.
ABSTRACT
This article analyses the principle of legality and argues that it
constitutes a fundamental pillar in the theory of criminal law since
it is a limit to the state’s ius puniendi. Likewise, this principle is
manifested in the sub principles of written law, strict law and the
prior law, which must reside in every crime and offence prescribed
in the criminal law. Finally, it explains how the principle of legality
also limits the arbitrary application of any criminal sanction, because
of its imperative nature within any constitutional state of law to
be applied over the legal system. The application of this principle
translates into effective legal certainty and justice that unreservedly
safeguards people’s fundamental rights.
Key words: analogy, principle of legality, legal security, taxativity.
Recibido: 30/10/2020 Aceptado: 05/11/2020
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Desde hace muchos años se ha realizado una serie de interpreta-
ciones por parte de la doctrina especializada en torno a los princi-
pios que irradian el sistema jurídico-penal. Tal es el caso del
principio de legalidad, cuya naturaleza jurídica se torna como
aquella exigencia mínima de legitimación del poder penal, en
tanto que este principio se encuentra regulado y forma parte del
marco normativo punitivo nacional e internacional. En tal sentido,
250 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
ya en la actualidad es claro hablar de la primacía del principio de
legalidad y, por ende, los especialistas y juristas están de acuerdo
acerca de su necesidad. Consecuentemente, el principio de legalidad
tiende a establecer exigencias en relación con la manera en que el
legislador redacta las disposiciones legales penales.
En función de lo señalado, el principio de legalidad constituye
la principal limitación al poder punitivo del Estado, pues este solo
podrá aplicar la pena a las conductas que de manera previa estén
definidas como delito por la ley penal. La limitación está en que el
Estado solo podrá aplicar su pena a las conductas definidas por la
ley penal y, sin embargo, las personas solo podrán verse afectadas
en sus derechos fundamentales por acción de la pena, para lo cual
únicamente se consideran las conductas prohibidas previamente
por la ley penal. De este principio se derivan dos condiciones
que limitan y controlan la potestad del Estado de criminalizar los
comportamientos: la primera surge al señalar que solo el legislador
penal puede crear la ley penal, y la segunda establece que este, al
momento de redactar la ley, deba describir la conducta prohibida de
manera completa, clara y precisa.
Entonces, la estructura del presente trabajo consta de siete
subtítulos. En primer lugar, desarrollaremos el proceso histórico del
principio de legalidad; en segundo lugar, el principio de legalidad
desde una aproximación conceptual; en tercer lugar, el contenido
del nullum crimen nulla poena sine lege; en cuarto lugar, se deter-
minarán los subprincipios contenidos en el principio de legalidad
dentro del ordenamiento jurídico; en quinto término, está el
principio de taxatividad; en el sexto, tenemos a la prohibición de
la analogía; y, en el séptimo apartado se encuentra la prohibición
de retroactividad de la ley penal. Finalmente, arribaremos a una
serie de conclusiones teniendo en cuenta los aportes que, sobre
la temática propuesta, ha hecho la doctrina tanto nacional como
internacional.
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 251
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: PROCESO HISTÓRICO
El principio de legalidad es fruto de intereses antepuestos y no nace
en el seno del derecho penal propiamente dicho, sino del contexto
y discusión filosófica propios de la Ilustración, en la que encuentra
sus bases y justificación. Asimismo, se distancia del derecho natural
que en dicha época imperaba; por ende, constituía imperativos de
validez en todo tiempo y espacio.
En ese sentido, el derecho natural trasvasaba, sin más, sus
categorías y las convertía en un derecho positivo dañado o
modificado (las categorías del cielo se aplicaban en la tierra). Por
ello, el legislador no necesitaba preocuparse por la justicia de sus
leyes. Así, la filosofía política de la Ilustración significó un cambio
radical en la percepción del derecho: se fundamentó en la voluntad
del hombre racional, en la voluntad general, que se impone a través
del contrato —idealmente imaginado— que realizarían todos
los integrantes del Estado. De esta manera, el planteamiento de
Rousseau citado por Hassemer (1984) cobró plena vigencia; dicho
intelectual expuso lo siguiente:
La idea del contrato social es evidente y consecuente con sus
antecedentes. Sin el apoyo normativo del Derecho natural, el
hombre no tiene otro apoyo que él mismo. Y cuando se reúne con
otros hombres formando un grupo, una sociedad o un Estado, todos
quedan, al mismo tiempo, obligados entre sí, pues la soberanía y la
libertad de unos quedan limitadas por la soberanía y la libertad de
otros. Es decir, deben reunirse pacíficamente y acordar los límites
de su libertad, los límites hasta los que están dispuestos a renunciar
a su soberanía. Estos límites los traza el derecho y se reflejan en
las leyes que, según el esquema ideal, se han dado todos y que,
consecuentemente, todo el que las aplica queda estrictamente
vinculado a ellas (p. 312).
Otro personaje de gran referencia y relevancia es Montesquieu,
quien efectuó su principal planteamiento respecto a la división de
252 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
poderes, y sustentó, fundamentalmente, la necesidad de conservar
en separación los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), de ahí que dicha separación deba entenderse como el
equilibrio de los mismos, sin ninguna anteposición. Esta funda-
mentación sería conocida en su obra más importante, El espíritu
de las leyes.
Entonces, en función de lo señalado, el esquema que plantea
Montesquieu y la estructura política que diseñó estaban encami-
nados a determinar la vinculación de la sociedad, las leyes y la
forma de gobierno, cuya consecuencia directa está condicionada
o bajo el dominio de la ley (Kelsen, 2008, p. 103).
El principio de legalidad penal también ocupó un destacado
lugar en los debates que tuvieron lugar durante el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial, donde surge la figura de Hans Kelsen
(2008), quien reconocía que «dentro del entorno europeo existen
varias constituciones que prohibían las leyes retroactivas, y que
el principio de legalidad penal era reconocido por la mayoría de
las naciones civilizadas, por lo tanto, se trataba de un derecho
interno» (p. 103). Así, el citado jurista señalaba que: «No hay regla
de derecho internacional general consuetudinario que prohíba
la promulgación de normas con fuerza retroactiva, las llamadas
leyes ex post facto» (Kelsen, 2008, p. 104).
La proyección del principio de legalidad trasciende la literalidad
de la ley, pues esta constituye aquel mecanismo que frena o restringe
la aplicación del poder punitivo estatal o su uso arbitrario. Al
respecto, Percy García (2012) señala:
El principio de legalidad fue concebido en el Derecho penal
liberal como un mecanismo para hacer frente a los abusos de los
Estados despóticos, en tanto una previa determinación absoluta
de las conductas prohibidas mediante la ley impedía abusos por
parte de los detentadores del poder […]. En las exposiciones
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 253
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
de Beccaria y Feuerbach este principio adquirió además un
fundamento racional desde la perspectiva del Derecho penal, en
el sentido de un refuerzo necesario a su finalidad preventiva […]
(p. 139).
Entonces, el principio de legalidad surge dentro del contexto
histórico como el control del poder de los jueces (el poder del Estado
absolutista), lo que impedía cualquier forma de interpretación que
no provenga de la letra de ley (interpretación literal y exegética).
Así, se pasó a limitar cualquier intervención injustificada del
poder que ostentaba; por consiguiente, solo se podía intervenir al
ciudadano en cuanto exista la norma previa escrita, cierta y que
contenga las formas impuestas para tal fin. De esa forma se desterró
la arbitrariedad del ente estatal aplicador del ius puniendi.
Por eso, el principio de legalidad no concebía en primer plano el
deseo de proteger al ciudadano de la arbitrariedad del Estado, sino
que se quería darles a los gobernantes del absolutismo ilustrado la
posibilidad de imponer su voluntad del modo más amplio posible
frente a los jueces. Para ello eran necesarias regulaciones en forma
de leyes exactas (Roxin, 1997, p. 142).
Por otra parte, Urquizo —citado por Villa Stein (2014)— afirma
que el principio de legalidad debe entenderse conforme a la
concepción liberal, en tal sentido constituye:
Un medio racional de lograr la seguridad jurídica que evita que
el sistema punitivo se desborde creando formas e instrumentos
coercitivos que no expresan necesidades finales de los procesos
de organización de las personas, la sociedad o el Estado […].
[Pues] el propósito de su fundamentación político criminal es
[…] humanitario, de controles y de perfiles democráticos. Tiene
su fundamento político de raigambre democrática y con base
en la división de poderes; fundamento axiológico con base en la
seguridad jurídica y fundamento preventivo general (p. 136).
254 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: UNA APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL
La sumisión del derecho penal a la ley, como única fuente creadora
de delitos y penas, se conoce generalmente con el nombre de
«principio de legalidad». Dice Bramont-Arias (2008) que el principio
de legalidad consiste en:
No admitir otras infracciones penales ni otras sanciones de tal
carácter que las previamente previstas por la ley, lo que vale tanto
como la consagración del monopolio o monismo de la ley como
fuente del Derecho penal. A la ley y nada más que a la ley se
puede acudir cuando se quiere sancionar un hecho que estimamos
susceptible de sanción penal (p. 2).
El principio de legalidad o primacía de la ley constituye un
principio fundamental del derecho público, el cual tiene como
contenido básico el sometimiento del poder público a la voluntad
de la ley; de esta manera, se cristaliza la seguridad jurídica. Un
sistema penal garantista, cognitivo o de estricta legalidad es aquel
que, según Ferrajoli (2011) incluye los siguientes principios: «el
principio de legalidad, en sentido lato o en sentido estricto (nullum
crimen sine lege)» (p. 245).
Del mismo modo, Soler, citado por el profesor Mir Puig (2008),
postula las siguientes ideas:
No es un mero accidente histórico cuya garantía puede o no
respaldarse, sino que asume el carácter de un verdadero principio
necesario para la construcción de toda actividad punitiva que puede
hoy ser calificada como jurídica y no como un puro régimen de
fuerza (p. 165).
De esta manera, se puede afirmar que el principio de legalidad
implica un criterio fundamental del derecho público, especialmente
del derecho penal. En ese sentido, tiene un carácter que actúa como
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 255
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
parámetro para la actividad punitiva del Estado, de modo que se
conciba como un Estado democrático de derecho, donde el poder
estatal (ius puniendi) tiene su fundamento y límites en las normas
jurídicas.
Es necesario enfatizar que hay una íntima conexión entre el
principio de legalidad y lo que corresponde a la institución de la
reserva de ley, la cual exige de manera concreta la regulación de
conductas punibles mediante normas que posean rango de ley. En
ese sentido, son materias restringidas a la regulación por medio de
reglamentos, así como la normativa emanada del Poder Ejecutivo.
Entonces, la reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos
al Poder Legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de
poderes. La excepción es cuando el Congreso otorga al Ejecutivo
facultades para legislar sobre determinada materia.
El principio de legalidad está consagrado en el literal d) del inciso
24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el que se
establece lo siguiente:
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con
pena no prevista en la ley.
Además, el artículo 2 del Título Preliminar del Código Penal
también hace alusión al principio de legalidad, en los siguientes
términos: nadie será sancionado por un acto no previsto como
delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni
sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren
establecidos en ella.
El principio de legalidad también involucra una determinación
taxativa (concreta) de los hechos punibles (tipos penales), los
cuales constituyen un parámetro de garantía para los justiciables.
256 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
Esto canaliza una protección máxima para la dignidad y, conse-
cuentemente, para la libertad de la persona. Todo ello, como ya se
manifestó, debe estar expresado en la ley.
4. NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE
Esta locución latina es atribuida al jurista alemán Anselm von
Feuerbach, quien, al desarrollar su teoría de la coacción psicológica,
usó dicho término para decretar el contenido del principio de
legalidad que hoy en día se conoce a nivel mundial.
Asimismo, Feuerbach también es conocido por propugnar
su teoría de la prevención general negativa o intimidatoria, en la
que consideró los siguientes aspectos: que toda aplicación de una
pena supone una ley previa anterior (nulla poena sine lege), que la
aplicación de una pena supone la realización de la infracción prevista
en la figura legal (nulla poena sine crimene), y que la infracción viene
determinada por la pena legal (nullum crimen sine poena legali).
Estos principios tienen su basamento en la filosofía de la Ilustración
(Cerezo, 1996, p. 162).
De lo señalado, Maurach (1962) plantea los siguientes términos:
se derivan dos consecuencias para la configuración del derecho
penal: por un lado, el principio de la determinación legal de la pena,
de la clara sistemática y del tipo inequívocamente formulado; por
otro, la invariabilidad, dureza de la conminación y adecuación de la
amenaza penal a la mayor tendencia criminal (p. 70).
5. SUBPRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD
5.1. Nullum crime sine lege scripta, stricta y praevia
Este aforismo contiene aspectos esenciales, tales como ley escrita
y ley estricta. Al respecto, Bustos (1989) señala que «rige el principio
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 257
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
de certeza y se afirma la legalidad criminal» (p. 41). Esta regla
tiene como base constitucional lo prescrito en el artículo 103,
que señala que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos,
salvo en materia penal cuando favorece al reo. De la precisión
normativa, se puede afirmar que se excluye la retroactividad de
la ley penal. Empero, se exceptúa permisiblemente la retroacti-
vidad penal benigna (favor rei).
5.2. Nulla poena sine lege
Significa que es nula toda imposición de una pena sin una ley
anterior que la reprima. Igualmente, tiene su base constitucional
en el literal d) del inciso 24 del artículo 2 in fine, que refuerza
el contenido global del principio de legalidad y es concordado
normativamente con lo precisado en el artículo 2 del Título
Preliminar del Código Penal. Así, señala García-Pablos de Molina
(2009) que, «la garantía penal prohíbe pueda imponerse una pena
al ciudadano que no se halle previamente establecida en la ley.
Es la ley la que debe determinar la clase y duración de la pena»
(p. 132). En tal sentido, no se pueden sustituir, crear o inventar
penas.
5.3. Nulla poena sine iudicio praevia
Implica que ninguna persona puede ser castigada sino en virtud
de un juicio formal ante sus jueces naturales, donde, además, se
respeten las garantías establecidas en la ley. Esto tiene su fun-
damento en lo establecido en el artículo 138 de la Constitución,
en que se establece lo concerniente al origen político de la
administración de justicia que emana del pueblo. Al respecto,
señala el profesor Hurtado (1987) que tal circunstancia refleja, a
su vez, la necesidad de precisar que la administración de justicia
se vincula a la ley, y se proscribe toda posibilidad de arbitra-
riedad (p. 166).
258 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
Este subprincipio tiene una íntima relación con el cumplimiento
de los principios y derechos de la función jurisdiccional esta-
blecidos en la norma constitucional, en el inciso 3 del artículo
139, que trata de la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a proce-
dimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
5.4. Imposibilidad de ejecutar las penas si no en la forma y el
plazo previsto por la ley
El principio de legalidad de la ejecución penal se encuentra
previsto en el artículo 2 del Código de Ejecución Penal, que señala
textualmente: «El interno ingresa al Establecimiento Penitenciario
solo por mandato judicial, en la forma prevista por la ley».
Nuestro ordenamiento jurídico penal reconoce el principio de
legalidad tanto a nivel constitucional como legal; por ende, queda
establecido que ningún hecho puede considerarse delito si una
ley no lo ha declarado antes como tal. Asimismo, tampoco puede
imponerse una pena o medida de seguridad si no se encuentra
descrita en la ley con anterioridad.
De esta manera, lo expresado es el resultado del principio de
reserva de ley. Recordemos que, en materia penal, la reserva de ley
tiene como circunstancia prestablecida la regulación normativa,
que debe darse únicamente por el ente o poder estatal facultado
para ello (como el Poder Legislativo, y excepcionalmente el Poder
Ejecutivo mediante la delegación de funciones para tal fin).
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 259
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
6. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD
El principio de taxatividad deriva del principio de legalidad, y su
noción normativa constitucional se extrae del literal a) del inciso 24
del artículo 2, que prescribe que nadie está obligado a hacer lo que la
ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Al efectuar
una interpretación de dicha norma se tiene que los hechos punibles
y las penas aplicables pueden ser realizadas y ejecutadas mediante
una determinación legal previa y escrita. Además, se exige que sea
exacta y clara para su entendimiento por el ciudadano de a pie, a fin
de que se garantice de esta manera la certeza de conocimiento de las
leyes penales en el territorio nacional. De ahí, el legislador, para que
cumpla con el mandato de seguridad jurídica, debe haber efectuado
la labor de representar la ley penal sin ambigüedades, con un lenguaje
de fácil comprensión y con el uso de términos claros (lenguaje común)
para cualquier ciudadano, evitando tecnicismos innecesarios, el
abuso de elementos valorativo-normativos, y conceptos vagos o
indeterminados que puedan conllevar a interpretaciones diferentes a
las que el legislador ha previsto.
Es preciso insistir en que el principio de taxatividad previene
contra cualquier posibilidad de interpretación antojadiza y desleal
de la ley penal, ya sea por consideraciones del lenguaje o por las
variaciones respecto a sus significados (proposiciones jurídico-
penales), ya que así se incurriría en una incertidumbre legal. Lo
más importante es que, bajo este principio, la ley penal se perciba
objetivamente, en claridad y precisión en la medida de lo posible, de
modo que se cumplan los fines de garantía del derecho penal.
7. PROHIBICIÓN DE LA ANALOGÍA
La prohibición de la analogía debe entenderse solo como la
prohibición de crear un derecho perjudicial al imputado por parte
del juzgador. En ese sentido, se deben señalar dos tipos de analogía:
260 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
in bonam partem e in malam partem. La primera se funda en el
principio pro libertatis, que tiene como base funcional la protección
de la dignidad de la persona y su libertad, y es aplicable en cuanto
exista una circunstancia que más favorezca al reo. La segunda es
aquella analogía prohibida como procedimiento para lograr la
creación de nuevos delitos o para extender los límites de tipos
penales ya existentes en perjuicio del reo; asimismo, no puede
usarse para lograr la creación o agravación de las penas o de las
medidas de seguridad.
Bramont-Arias (2005) destaca un punto relevante respecto a la
analogía cuando sostiene que:
La analogía no es propiamente forma de interpretación legal, sino
de aplicación. Con la analogía se procura aplicar como precepto
a un caso que la ley no ha previsto. La interpretación se dirige a
buscar la voluntad de la ley, la analogía prescinde de la voluntad,
o mejor derecho, esa voluntad no existe. La analogía tiene, por lo
tanto, función integradora de la norma jurídica y no interpretativa
(pp. 31-32).
Igualmente, el citado autor también refiere que:
Se distingue la analogía de la interpretación extensiva porque
cuando ella ocurre, el caso que se examina no está regulado ni
existe implícitamente, lo que ocurre en la interpretación extensiva,
el intérprete se torna señor de la voluntad de la ley, la conoce, dando
un alcance más amplio a los vocablos empleados por el legislador,
para que corresponda a esa voluntad; en la analogía lo que se
extiende y amplía es la propia voluntad de la ley, con el fin de que
se aplique a un caso concreto una norma que se ocupa de un caso
semejante (Bramont-Arias, 2005, p. 32).
De lo señalado, se puede acotar que la fuente directa del derecho
penal es la ley, la cual se caracteriza por ser la expresión de la
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 261
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
voluntad general, y tiene un carácter erga omnes, esto es, que rige
para todos los ciudadanos del territorio nacional.
8. PROHIBICIÓN DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL
Esta prohibición busca fortalecer la seguridad jurídica; por ende,
exige que el ciudadano conozca, en la actualidad, qué conductas
están prohibidas y cuáles son las penas aplicables en cada caso.
Ni el legislador ni el juez pueden atribuir una vigencia retroactiva
(nulla crimen sine lege praevia) a las leyes que fundamentan la
pena ni a las que la agravan. Esta prohibición de retroactividad
alcanza al sí y al cómo de la punibilidad (Wessels, Beulke y Satzger,
2018, p. 26).
La prohibición de aplicación retroactiva vale para todo el ámbito
del derecho penal material, pero no para el derecho procesal
penal. En consecuencia, está permitido aplicar retroactivamente
la eliminación de la exigencia de una denuncia de parte como
requisito para la persecución penal, o prolongar retroactivamente
los plazos de prescripción para los asesinatos aún no prescritos. Sin
embargo, el principio del Estado de derecho excluye, en perjuicio
del afectado, la retroactividad de las modificaciones legislativas
para los asuntos ya cerrados (Wessels, Beulke y Satzger, 2018,
p. 26).
Al respecto, es pertinente la opinión de los profesores alemanes
Jescheck y Weigend (2014), quienes señalan que:
La prohibición de retroactividad constituye la cuarta consecuencia
del principio de legalidad («nullum crimen sine lege praevia»). […]
La prohibición del efecto retroactivo de las leyes penales supone
que una acción que en el momento de su comisión era impune, no
puede ser declarada posteriormente punible; implica, asimismo, la
exclusión de que pueda ser castigada posteriormente con una pena
más grave en caso de que ya fuera punible (p. 202).
262 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
La prohibición de la retroactividad se extiende, además, a otras
medidas posteriores que puedan empeorar la posición del autor
(Jescheck y Weigend, 2014, p. 202). Esta prohibición tiene rango
constitucional y supraconstitucional, en ese sentido, está regulada
en el artículo 103 de la Constitución Política de 1993, en la cual se
dispone expresamente:
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tienen fuerza
ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia
penal cuando favorece al reo; además está reconocida en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15 y en
la Comisión Americana de Derechos Humanos en su artículo 9.
Podemos destacar que este principio posee los siguientes
supuestos:
1. La imposibilidad de castigar penalmente con una ley de manera
retroactiva; es decir, los delitos que no eran reprimidos y ahora
sí lo son. Por ejemplo, castigar el adulterio en tiempos actuales,
cuando dicha norma está suprimida en el ordenamiento jurídico-
penal.
2. La imposibilidad de castigar penalmente y retroactivamente con
una pena más grave, por ejemplo, reprimir con una pena privativa
de libertad en lugar de penas de multa.
3. No se puede imponer y determinar la pena de manera retroactiva,
es decir, efectuar un aumento cuantitativo de la pena al momento
de la determinación judicial de la misma, por ejemplo, pasar de 2
a 5 años de pena privativa de libertad.
Por otro lado, si bien la aplicación de la retroactividad afecta el
sentido de protección de la seguridad jurídica, no está prohibida
la retroactividad de las leyes penales más favorables al reo. Claros
ejemplos de ello son los casos en los que se suprime algún delito
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 263
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
o se atenúan las penas o medidas de seguridad. En tal sentido,
también podemos afirmar que la aplicación retroactiva de la ley
penal que favorece al reo tiene la condición de garantía, no solo
procesal (su infracción transgrede el debido proceso), sino también
constitucional. Esto ocurre, por ejemplo, con la despenalización de
las relaciones sexuales de menores de 14 años.
Es interesante señalar las ideas de Mir Puig (2008), quien afirma:
La retroactividad de la ley penal más favorable para el reo no infringe
el sentido limitador de la potestad punitiva que corresponde al
principio de legalidad. El sujeto podría contar, cuando actuó, con
una determinada pena y, sin embargo, la aplicación retroactiva de
la ley posterior le deja sin castigo o le disminuye la pena. De ahí que
esta clase de retroactividad favorable no se oponga al significado
liberal del principio de legalidad, siendo así resultaría inadmisible
seguir aplicando la ley anterior más desfavorable para el reo cuando,
ya derogada ha dejado de considerarse necesaria para la protección
de la sociedad (p. 116).
9. CONCLUSIONES
El principio de legalidad o primacía de la ley constituye un principio
fundamental del derecho penal; en tal sentido, todo ejercicio del
poder público (ius puniendi) está limitado a la voluntad de la ley
y a la Constitución, lo que establece, efectivamente, una sólida
seguridad jurídica.
El principio de legalidad designa a la ley como configuradora del
derecho penal, pues esta tiene como objetivo la creación de delitos
y penas. Por esta razón, no se admiten otras infracciones penales ni
sanciones adicionales a las previamente establecidas por la ley penal
para poder sancionar un hecho que se estime como delito.
Del mismo modo, el principio de legalidad está ligado a la
determinación taxativa de las incriminaciones, lo que la convierte
264 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
en una de las principales garantías de justicia y respeto a la dignidad
y libertad humana, la que no puede ser penalmente limitada salvo
que se incurra en una conducta expresamente prohibida en la ley
penal.
REFERENCIAS
Bramont-Arias, L. A. (2005). Manual de derecho penal. Parte general.
Eddili.
(2008). El principio de legalidad de la represión y la nueva
Constitución Política del Perú. Derecho Penal. Université de
Fribourg. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obras
juridicas/oj_20080609_09.pdf
Bustos, J. (1989). Manual de derecho penal. Parte general. Ariel.
Cerezo, J. (1996). Curso de derecho penal español. Tecnos.
Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.
Trotta.
García, P. (2012). Derecho penal. Parte general. Jurista Editores.
García-Pablos, A. (2009). Derecho penal. Parte general. Fundamentos.
Inpeccp/Jurista Editores.
Hassemer, W. (1984). Fundamentos del derecho penal. Bosch.
Hurtado, J. (1987). Manual de derecho penal. Parte general. Eddili.
Jescheck, H. y Weigend, T. (2014). Tratado de derecho penal. Parte
general. (vol. I, traducción de la 5.ª edición alemana, renovada y
ampliada por Miguel Olmedo). Instituto Pacífico.
Kelsen, H. (2008). La paz por medio del derecho. Trotta.
Maurach, R. (1962). Tratado de derecho penal. Ariel.
Mir, S. (2008). Derecho penal. Parte general. Reppertor.
Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia 265
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
Roxin, C. (1997). Derecho penal. Parte general. Fundamentos de la
estructura de la teoría del delito. Civitas.
Villa Stein, J. (2014). Derecho penal. Parte general. Ara Editores.
Wessels, J., Beulke, W. y Satzger, H. (2018). Derecho penal. Parte
general. El delito y su estructura. Instituto Pacífico.
266 Teodorico crisTóbal Támara (2020). El principio de legalidad como exigencia
mínima de legitimación del poder penal del Estado.
Revista Oficial del Poder Judicial, 12(14): 249-266
También podría gustarte
- APUNTE 1 Introducción Al Derecho - Sujetos de DerechoDocumento10 páginasAPUNTE 1 Introducción Al Derecho - Sujetos de Derechorepodoc58% (12)
- La argumentación en el Derecho: Algunas cuestiones fundamentalesDe EverandLa argumentación en el Derecho: Algunas cuestiones fundamentalesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Ley Penal Más Benigna - DamarcoDocumento46 páginasLey Penal Más Benigna - DamarcoNoelia PuenteAún no hay calificaciones
- Legislacion-Tributaria - (Taller Practico-Sanciones Tributarias)Documento4 páginasLegislacion-Tributaria - (Taller Practico-Sanciones Tributarias)Yurle50% (2)
- LegalidadDocumento11 páginasLegalidadEstefania PelaézAún no hay calificaciones
- Derecho Penal y Su Relacion Con Los Derechos HumanosDocumento10 páginasDerecho Penal y Su Relacion Con Los Derechos HumanossoniaAún no hay calificaciones
- Supremacía Constitucional-1Documento16 páginasSupremacía Constitucional-1Marcela RuedaAún no hay calificaciones
- Derecho y PoderDocumento10 páginasDerecho y PoderJhon Saccsa ToscanoAún no hay calificaciones
- 1-Coronado dER pBCO Y CONSTITUCIONALIZACION DEL DER PENAL PDFDocumento22 páginas1-Coronado dER pBCO Y CONSTITUCIONALIZACION DEL DER PENAL PDFMalory KnoxAún no hay calificaciones
- El Poder de PolicíaDocumento5 páginasEl Poder de Policíasergio gabrielAún no hay calificaciones
- El Principio de LegalidadDocumento4 páginasEl Principio de LegalidadErickVelásquezRojas100% (1)
- Deber 8 Veronica ParedesDocumento26 páginasDeber 8 Veronica ParedesNATALIA CHALENAún no hay calificaciones
- Art. 123 Cpe y Sus Principios Constitucionales BoliviaDocumento7 páginasArt. 123 Cpe y Sus Principios Constitucionales BoliviaLauraLópezUreyAún no hay calificaciones
- Tarea Principio de Legalidad y Debido ProcesoDocumento11 páginasTarea Principio de Legalidad y Debido Procesodanielmercadal11Aún no hay calificaciones
- Iinforme de Derecho Penal I Grupo#2 - ...Documento10 páginasIinforme de Derecho Penal I Grupo#2 - ...Valeria MajanoAún no hay calificaciones
- 1 Los Principios Que Rigen El Derecho Penal - Ignacio Coronado CastilloDocumento11 páginas1 Los Principios Que Rigen El Derecho Penal - Ignacio Coronado CastilloMARIA ELISAAún no hay calificaciones
- Hecho, Acto y Sujetos de DerechoDocumento15 páginasHecho, Acto y Sujetos de DerechoErick RamosAún no hay calificaciones
- JamerDocumento15 páginasJamerMacPepeAún no hay calificaciones
- Teorías Acerca Del Poder Punitivo Del EstadoDocumento2 páginasTeorías Acerca Del Poder Punitivo Del EstadoPedro De La Rosa MorlaAún no hay calificaciones
- Programa Penal de La ConstituciónDocumento20 páginasPrograma Penal de La Constituciónfavio rujel valladaresAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de PenalDocumento6 páginasTrabajo Final de PenalOmar Di CarloAún no hay calificaciones
- Razones de La Inclusión de Normas Procesales en El Código Civil y ComercialDocumento13 páginasRazones de La Inclusión de Normas Procesales en El Código Civil y Comercialmonica mmAún no hay calificaciones
- Fernandez CoraDocumento10 páginasFernandez CoraAnastasia Mina DiehlAún no hay calificaciones
- Tema IIIDocumento5 páginasTema IIIAbelardo MedranoAún no hay calificaciones
- Bolilla 1 Empresario I 2021 JuDocumento10 páginasBolilla 1 Empresario I 2021 Juandrea mazaAún no hay calificaciones
- El Principio de La Legalidad y Sus LimitacionesDocumento5 páginasEl Principio de La Legalidad y Sus LimitacionesmicroagualabAún no hay calificaciones
- Análisis Del Principio de Legalidad de La Constitución Bolivariana de VenezuelaDocumento5 páginasAnálisis Del Principio de Legalidad de La Constitución Bolivariana de VenezuelaalejandraAún no hay calificaciones
- ArchivoDocumento29 páginasArchivojoseAún no hay calificaciones
- Trabajo Penal.Documento13 páginasTrabajo Penal.camila.perez.nAún no hay calificaciones
- Principo de LegalidadDocumento5 páginasPrincipo de LegalidadMaite Perez AvilaAún no hay calificaciones
- Codigo Penal MorelosDocumento219 páginasCodigo Penal MorelosFernando LunaAún no hay calificaciones
- Carmen Lapuerta Yrigoyen Evolución de Un Derecho Penal MínimoDocumento11 páginasCarmen Lapuerta Yrigoyen Evolución de Un Derecho Penal MínimoMagnolia YucraAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento6 páginasUntitledOmar AlvarezAún no hay calificaciones
- El Garantismo PenalDocumento8 páginasEl Garantismo PenalIsraelAún no hay calificaciones
- La Proporcionalidad en Las PenasDocumento16 páginasLa Proporcionalidad en Las PenasAndrés AlvarezAún no hay calificaciones
- Trabajo Final, Derecho Procesal PenalDocumento12 páginasTrabajo Final, Derecho Procesal Penallisa gonzalezAún no hay calificaciones
- Principios de Derecho PenalDocumento10 páginasPrincipios de Derecho PenalNOELIA LLANOSAún no hay calificaciones
- 5 SpissoDocumento29 páginas5 SpissoOscar SanchezAún no hay calificaciones
- Tarea 5Documento3 páginasTarea 5Karen CepedaAún no hay calificaciones
- Principios en Derecho PenalDocumento18 páginasPrincipios en Derecho PenalJosé Rafael Herrera100% (1)
- Principio de ProporcionalidadDocumento10 páginasPrincipio de ProporcionalidadRafael IbarraAún no hay calificaciones
- El Neoconstitucionalismo y Los Derechos FundamentalesDocumento19 páginasEl Neoconstitucionalismo y Los Derechos FundamentalesEsneider MateusAún no hay calificaciones
- 5 - Estado de DerechoDocumento84 páginas5 - Estado de DerechoWilber Nolasco AguadoAún no hay calificaciones
- Material ClaseDocumento51 páginasMaterial Claseeduardo mirandaAún no hay calificaciones
- Derecho Penal Modulo IIDocumento14 páginasDerecho Penal Modulo IIJohn BarónAún no hay calificaciones
- Lectura Procesal Civil IDocumento12 páginasLectura Procesal Civil Iangelica mariñoAún no hay calificaciones
- Tutela Jurisdiccional Efectiva. ART. I TP CPC. Omar Sumaria EN EDICIÓNDocumento24 páginasTutela Jurisdiccional Efectiva. ART. I TP CPC. Omar Sumaria EN EDICIÓNALEXIS QUISPE MONTANOAún no hay calificaciones
- Principio de LegalidadDocumento5 páginasPrincipio de LegalidadSutjani RosalAún no hay calificaciones
- Inconstitucionalidad de Leyes en GuatemalaDocumento56 páginasInconstitucionalidad de Leyes en Guatemalajmariounoxela100% (3)
- Derecho Penal ParteDocumento48 páginasDerecho Penal ParteKarol Guevara Robles100% (1)
- Teoria Del Derechola CN Como Fundamento de La Creacion NormativaDocumento25 páginasTeoria Del Derechola CN Como Fundamento de La Creacion NormativafcjspenalAún no hay calificaciones
- Artículo - La Proporcionalidad de Las Penas - IVONNE YENISSEY ROJASDocumento16 páginasArtículo - La Proporcionalidad de Las Penas - IVONNE YENISSEY ROJASEdgar Roberto AcostaAún no hay calificaciones
- Fuentes de Los DDHHDocumento6 páginasFuentes de Los DDHHluanadeltiAún no hay calificaciones
- Podemos Señalar en Un Sentido Amplio Que El Derecho Penal Tiene Como Fin Lograr Que La Vida de Las PersonasDocumento25 páginasPodemos Señalar en Un Sentido Amplio Que El Derecho Penal Tiene Como Fin Lograr Que La Vida de Las PersonasaspcadquinteroAún no hay calificaciones
- Principios Del Derecho PenalDocumento24 páginasPrincipios Del Derecho PenalLuz Yaleny De La Cruz HuamanAún no hay calificaciones
- Resumen Estado de DerechoDocumento9 páginasResumen Estado de DerechoMile SegoviaAún no hay calificaciones
- La Interpretacion de La Norma PenalDocumento22 páginasLa Interpretacion de La Norma PenalJose RodriguezAún no hay calificaciones
- Estructura Juridica de La NormaDocumento12 páginasEstructura Juridica de La NormaeldeivissAún no hay calificaciones
- ¿El Estatuto de Roma es vinculante para las personas?: (Y por qué debería importarnos)De Everand¿El Estatuto de Roma es vinculante para las personas?: (Y por qué debería importarnos)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Emprendimientos Con Arte para Enfrentar La Crisis EconómicaDocumento12 páginasEmprendimientos Con Arte para Enfrentar La Crisis EconómicaCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- Flautin 2022Documento2 páginasFlautin 2022Carlos MelodyAún no hay calificaciones
- Exp4 Secundaria 3y4 Seguimosaprendiendo Arte Recurso3PlanosVisualesDocumento7 páginasExp4 Secundaria 3y4 Seguimosaprendiendo Arte Recurso3PlanosVisualesCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- Planificacion Anual 2021Documento15 páginasPlanificacion Anual 2021Carlos MelodyAún no hay calificaciones
- PlanosDocumento2 páginasPlanosCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- La Historia Del InfiernoDocumento1 páginaLa Historia Del InfiernoCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- MG 14.12.16 - Octavio Chon PresDocumento49 páginasMG 14.12.16 - Octavio Chon PresCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- KalukaDocumento2 páginasKalukaCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- El Incanato 1991Documento3 páginasEl Incanato 1991Carlos MelodyAún no hay calificaciones
- Narraciones Españolas Del Fin Del Mundo Iii. Los Cuentos: Spanish Stories On The End of The World Iii. The Short StoriesDocumento11 páginasNarraciones Españolas Del Fin Del Mundo Iii. Los Cuentos: Spanish Stories On The End of The World Iii. The Short StoriesCarlos MelodyAún no hay calificaciones
- Solucionario Edad Media FeudalismoDocumento4 páginasSolucionario Edad Media FeudalismopaulatobarAún no hay calificaciones
- Diligencia Copias, Certificada, Correo Especial...Documento2 páginasDiligencia Copias, Certificada, Correo Especial...miguel padilla100% (6)
- Pliegos Del Procedimiento De: Subasta Inversa Electronica Versión SERCOP 1.1 (20 de Febrero 2014)Documento21 páginasPliegos Del Procedimiento De: Subasta Inversa Electronica Versión SERCOP 1.1 (20 de Febrero 2014)daniel alejoAún no hay calificaciones
- Guía Interpretacion Argumentacion Juridica Higa 04jun2021 VERSIÓN FINALDocumento32 páginasGuía Interpretacion Argumentacion Juridica Higa 04jun2021 VERSIÓN FINALLenny Andree More Umbo50% (2)
- Trabajo NepotismoDocumento8 páginasTrabajo NepotismoMiguel VelasquezAún no hay calificaciones
- Anexo 11. Lista de Requisitos Minimos Fonsecon Proyecto Sacudete Crea-Mininterior 0Documento7 páginasAnexo 11. Lista de Requisitos Minimos Fonsecon Proyecto Sacudete Crea-Mininterior 0Billy Felipe Tello MarínAún no hay calificaciones
- Etapas Del Ciclo PresupuestalDocumento1 páginaEtapas Del Ciclo PresupuestalernestoAún no hay calificaciones
- Democracia, SoberaniaDocumento4 páginasDemocracia, SoberaniaOscar SanchezAún no hay calificaciones
- Muerte Del LegisladorDocumento6 páginasMuerte Del LegisladorAdriano Huamani TorresAún no hay calificaciones
- Informe Pericial Según Disposición Del Artículo 178 Del Nuevo Código Procesal PenalDocumento2 páginasInforme Pericial Según Disposición Del Artículo 178 Del Nuevo Código Procesal PenalJose Durand AsencioAún no hay calificaciones
- Consulta Retiro Pliego Peticiones - CaquetáDocumento6 páginasConsulta Retiro Pliego Peticiones - CaquetáMaría Cristina Gonzalez DiazAún no hay calificaciones
- Orden - de - Catalogo Limpieza Signed Signed0144746001669922960Documento3 páginasOrden - de - Catalogo Limpieza Signed Signed0144746001669922960Gustavo RonquilloAún no hay calificaciones
- Apercibimiento PDFDocumento1 páginaApercibimiento PDFTony SAAún no hay calificaciones
- Contrato de ArrendamientoDocumento35 páginasContrato de ArrendamientoMaura RegaladoAún no hay calificaciones
- Informe Eva POI I TRIM ConsolidadoFFDocumento141 páginasInforme Eva POI I TRIM ConsolidadoFFDANNY KATERINE SUCAPUCA FLORESAún no hay calificaciones
- Tema 7 Estatuto de Los VecinosDocumento6 páginasTema 7 Estatuto de Los VecinosAna Sanchez EscamillaAún no hay calificaciones
- La Persona en RomaDocumento3 páginasLa Persona en RomaMARIA ELENA HUARANCCA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Guia y Glosario S.R.L.Documento7 páginasGuia y Glosario S.R.L.Anneris MedinaAún no hay calificaciones
- Cronograma ExtensionDocumento12 páginasCronograma ExtensionSergio ArevaloAún no hay calificaciones
- Fudamentacion Legal de Amonestacion Escrita AdministrativDocumento17 páginasFudamentacion Legal de Amonestacion Escrita AdministrativMirbe Dinora Borges BlancoAún no hay calificaciones
- Irregularidades e Incumplimientos TributariosDocumento7 páginasIrregularidades e Incumplimientos TributariosAle BeltrânAún no hay calificaciones
- Actividad Practica #3 Bases Del Derecho PrivadoDocumento3 páginasActividad Practica #3 Bases Del Derecho PrivadoGino GasparAún no hay calificaciones
- Formulario AlianzaDocumento2 páginasFormulario AlianzagezuzitoAún no hay calificaciones
- Normas Relacionadas A AuditoriaDocumento28 páginasNormas Relacionadas A AuditoriaGrissel Chavez QuispeAún no hay calificaciones
- CON Cincuenta Minutos DEL Veintitrés DE Septiembre de Dos Mil Veintiuno, Hora Y Día SeñaladosDocumento47 páginasCON Cincuenta Minutos DEL Veintitrés DE Septiembre de Dos Mil Veintiuno, Hora Y Día SeñaladosAlex TorneroAún no hay calificaciones
- Proceso Contencioso AdministrativoDocumento28 páginasProceso Contencioso AdministrativoAnthony PinedoAún no hay calificaciones
- Sesión 10. Art 170 Al 173 Violacion SexualDocumento86 páginasSesión 10. Art 170 Al 173 Violacion SexualSofia RivasAún no hay calificaciones
- Unidad 5. Relaciones Colectivas de TrabajoDocumento26 páginasUnidad 5. Relaciones Colectivas de TrabajoLeslie Itzel Cordova BasilioAún no hay calificaciones
- Entrevista de Seguridad CiudadanaDocumento2 páginasEntrevista de Seguridad Ciudadanafelix salazar ludeña100% (1)