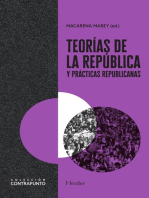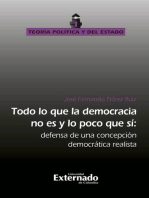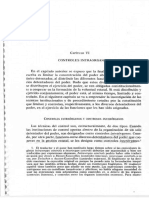Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet DemocraciaYLiberalismo 6501646
Dialnet DemocraciaYLiberalismo 6501646
Cargado por
LucasPeraltaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet DemocraciaYLiberalismo 6501646
Dialnet DemocraciaYLiberalismo 6501646
Cargado por
LucasPeraltaCopyright:
Formatos disponibles
Democracia y liberalismo:
una relación pragmática*
Fecha de entrega: 2 de junio de 2017
Fecha de evaluación: 26 de julio de 2017
Fecha de aprobación: 11 de agosto de 2017
Mario García Berger**
Resumen
El propósito central de este ensayo es proponer que entre la democra-
cia y el liberalismo existe una relación pragmática. Para ello primero
rechazaré la tesis de que este nexo es de tipo lógico-conceptual, así
como la idea de que se trata meramente de un nexo contingente, para
lo cual retomaré las concepciones de John Stuart Mill y Hans Kelsen.
En suma, lo que sostendré es que los modelos democráticos, en tanto
métodos de creación normativa, no implican ni las libertades políticas
ni las económicas, aunque sí hay lo que llamaré una relación pragmática
entre la democracia y el liberalismo, por lo que ser demócrata y anti-
liberal, o liberal y no demócrata, es una contradicción performativa.
Palabras clave: democracia, liberalismo, relación pragmática, contra-
dicción performativa, John Stuart Mill, Hans Kelsen.
* El presente artículo es un producto derivado de la investigación del autor sobre la relación entre ética
y derecho en la obra de Hans Kelsen. DOI: http://dx.doi.org/10.15332/s0120-8462.2017.0117.01
** Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. mgberger@live.com
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 25 26/06/18 9:07 a.m.
26 Mario García Berger
Democracy and liberalism: a pragmatic relationship
Mario García Berger
Abstract
The central purpose of this essay is to propose that between democracy
and liberalism there is a pragmatic relationship. For this, I will first reject
the thesis that this relationship is logical-conceptual, as well as the idea
that it is merely a contingent relationship, for which I will return to
the concepts of John Stuart Mill and Hans Kelsen. In short, what I will
argue is that democratic models, as methods of normative creation, do
not imply either political or economic freedoms, although there is what
I will call a pragmatic relationship between democracy and liberalism,
so being a democrat and anti-liberal, or liberal and non-democratic, is
a performative contradiction.
Keywords: democracy, liberalism, pragmatic relationship, performative
contradiction, John Stuart Mill, Hans Kelsen.
Democracia e liberalismo: uma relação pragmática
Mario García Berger
Resumo
O propósito central deste ensaio é propor que entre a democracia e o
liberalismo existe uma relação pragmática. Para isso, primeiro rejei-
tarei a tese que este nexo é do tipo lógico-conceptual, assim como a
ideia de que se trata meramente de um nexo contingente, para o qual
retomarei as concepções do John Stuart Mill e Hans Kelsen. Em suma,
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 26 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 27
o que sustentarei é que os modelos democráticos, tanto métodos de
criação normativa, não implicam nem as liberdades políticas nem as
econômicas, embora há sim o que denominarei uma relação pragmática
entre a democracia e o liberalismo, pelo que ser democrata e antiliberal
ou liberal e não democrata, é uma contradição performativa.
Palavras-chave: democracia, liberalismo, relação pragmática, contra-
dição performativa, John Stuart Mill, Hans Kelsen.
Introducción
En el debate académico la relación entre democracia y liberalismo ha sido objeto
de distintas interpretaciones. En este trabajo me interesa resaltar especialmente
dos de ellas: la que sostiene que la democracia moderna y la ideología liberal están
vinculadas de forma conceptual, es decir, que entre ellas hay una relación necesaria,
que no puede entenderse la una sin la otra. La segunda lectura es que si bien los
sistemas democráticos coinciden históricamente con el surgimiento del liberalismo
político-económico, y ambos se apoyan, no tienen entre sí un nexo conceptual sino
contingente, por lo que son posibles las democracias no liberales.
Mi propósito es analizar estas dos interpretaciones, para lo cual retomaré ideas de
John Stuart Mill y Hans Kelsen, para después ofrecer mi propia visión, que si bien
es más afín a la segunda lectura mencionada, tiene algunas diferencias con ella. En
suma, sostendré que los modelos democráticos, en tanto métodos de creación nor-
mativa, no implican ni las libertades políticas ni las económicas, aunque sí hay lo que
llamaré una relación pragmática entre la democracia y el liberalismo, por lo que ser
demócrata y antiliberal, o liberal y no demócrata, es una contradicción performativa.
La relación conceptual entre democracia y liberalismo
Para quienes sostienen esta posición, la doctrina democrática es el corolario natural del
pensamiento liberal (Bobbio, 1989b), pues aquella implica el respeto y el fomento de
las libertades civiles (de expresión, pensamiento, prensa, religión, etcétera). Su cabal
ejercicio solo es posible en un régimen representativo, en donde estas libertades se
consagran como derechos individuales y se propician las condiciones materiales para
su plena vigencia. Asimismo, el disfrute de dichas libertades desarrolla las virtudes
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 27 26/06/18 9:07 a.m.
28 Mario García Berger
morales y las capacidades intelectuales y prácticas que son condición indispensable
para que los sistemas democráticos se consoliden y fructifiquen. Sin ellas, a decir
de Stuart Mill, el abstencionismo electoral amenaza con hacer de las instituciones
populares meros instrumentos de la tiranía. Esto se da, por ejemplo, cuando una sola
clase monopoliza en su beneficio la representación nacional. El estado de opresión
que así surge es el más difícil de erradicar, en virtud de la envoltura de legitimidad
que lo cubre.
Por otra parte, el sostenimiento de la democracia exige una opinión pública alerta
y vigorosa, que sirva de apoyo al poder legislativo en su incesante lucha por detener
los constantes embates del ejecutivo para extender su ámbito de influencia. En tal
virtud, sostiene Mill, el éxito de los gobiernos depende del grado en que desarrollen
en los ciudadanos aquellas capacidades intelectuales y prácticas, así como de su
aprovechamiento para la buena conducción de los asuntos públicos.
El filósofo inglés añade, a los requisitos para el adecuado funcionamiento de la demo-
cracia, la seguridad de la propiedad, pues la certidumbre que da el saber de que el uso y
disfrute de nuestras posesiones está a salvo de intromisiones ajenas, propicia mayores
niveles de productividad y de progreso material en las sociedades. Si los hombres no
pudiesen gozar con tranquilidad de los bienes que han obtenido legítimamente, no
habría un elemento esencial de la cohesión social que es la confianza. Una sociedad
desconfiada no prospera, dado que sus niveles de ahorro y de inversión son bajos
por la misma falta de seguridad, lo que además, se puede añadir, la pone en riesgo
de que se disuelvan los vínculos normativos éticos y jurídicos que hacen posible la
convivencia social (Mill, 1982).
El concepto de democracia
Kelsen abre su obra, Esencia y valor de la democracia, explicando que el método que
seguirá en ella consiste en exponer la democracia en su forma ideal, para después
describir cómo se concreta en la realidad. Se establece así una distinción entre el ideal
y sus aplicaciones. El modelo ideal de democracia, de acuerdo con el cual los sujetos
a las normas jurídicas son a la vez sus creadores, es irrealizable en los hechos, pues el
enorme crecimiento demográfico de los estados modernos hace imposible la partici-
pación directa en los procesos legislativos de todos aquellos con derechos políticos.
Además, como ha señalado por ejemplo Bobbio (2012), no todas las personas están
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 28 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 29
dispuestas a dedicar parte de su tiempo a la toma de decisiones políticas, como lo
demanda una democracia directa. En consecuencia, son razones técnico-sociales las
que limitan la participación política a la creación y control del mecanismo formador
del orden social.
Por su parte, en el paradigma de la autocracia la “voluntad estatal” es producto de
una sola persona. Kelsen señala que este modelo tampoco ha existido en su forma
pura en la realidad, pues a lo largo de la historia los autócratas han delegado ciertas
funciones en otras personas. Así, ambos paradigmas son parámetros mediante los
cuales podemos describir las características de los gobiernos existentes. Un régimen
será más o menos democrático o autocrático en la medida que se acerque o se aleje
del respectivo ideal (Kelsen, 1974).
La concepción kelseniana de las formas ideales explica el hecho de que los regímenes
políticos suelen tener elementos de ambos modelos. Así, por ejemplo, podemos en-
contrar lugares en donde exista una muy amplia libertad de opinión pero el sistema
para la conformación del poder legislativo tenga rasgos antidemocráticos. Stuart
Mill sostiene que el sistema representativo no ha logrado ampliar los beneficios de
la libertad política a todas las clases sociales, por lo que aún está lejos del paradigma
de la participación de todos en la creación del orden estatal. La democracia, afirma,
es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo igualmente representado. Sin
embargo, tal como se practica, es el gobierno de todo el pueblo por una simple
mayoría exclusivamente representada. En el primer caso, la participación política es
igualitaria, mientras que en el segundo una mayoría privilegiada rige los destinos de
los demás (Mill, 1982). No obstante, la coincidencia entre Kelsen y Mill cuando dicen
que la democracia real es imperfecta, para el primero el ideal democrático tiene una
función meramente explicativa, en tanto que para el segundo se trata de un estado
de cosas que es realizable en los hechos (Mill, 1982).
El parlamentarismo
Lo anterior conduce a la cuestión del parlamentarismo, objeto de reñidas luchas a
fines del siglo xviii y principios del xix. Sobre este tema también ambos autores
comparten algunos puntos de vista. Desde la perspectiva milliana, el parlamento es:
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 29 26/06/18 9:07 a.m.
30 Mario García Berger
… la arena donde, no sólo la opinión general del país, sino la de los diversos
partidos en que se divide, y, en lo posible, la de todos los individuos eminentes
que encierra, puede producirse y provocar la discusión. Cada ciudadano está
seguro de encontrar allí alguno que exponga su opinión […], y no solamente
a amigos y partidarios, sino también a adversarios políticos, con lo que sufrirá
la prueba de la controversia. (Mill, 1982, p. 65)
Como se puede apreciar, para Mill la discusión de todas las doctrinas y opiniones en
el seno de la representación nacional fomenta el espíritu público. Desde su mirada,
el antagonismo de puntos de vista estimula la creatividad y evita que la costumbre
convierta en dogmas las ideas más vivas. El constante debate de nuestras concepcio-
nes, aún de las que han probado ser verdaderas, nos obliga a proporcionar nuevos
argumentos en su defensa. Con esto se revitalizan y no se convierten en letra muerta.
Así mismo, el filósofo inglés destaca la conciliación como un elemento sustancial
de la actividad legislativa en los gobiernos libres. El mejor sistema parlamentario,
sostiene, es aquel donde las decisiones son resultado de la concertación entre los
partidos políticos (Mill, 1982).
Por su parte, Kelsen afirma que el parlamentarismo es la única forma en que puede
plasmarse la democracia dentro de la realidad social presente, es decir, es la única
técnica a nuestro alcance para estructurar un orden estatal. Este procedimiento
requiere concertación entre las distintas fuerzas representadas, tolerancia hacia las
opiniones divergentes y la consolidación de un sistema competitivo de partidos.
La voluntad colectiva debe ser fruto de la transacción entre los diversos intereses.
La influencia de cada grupo en la dirección de los acuerdos dependerá de su fuerza
electoral. La negociación, sostiene Kelsen, consiste en posponer lo que estorba a la
unión a favor de lo que contribuye a ella, lo que no significa renunciar a las legítimas
diferencias. La transacción no es sinónimo de claudicación; por el contrario, presu-
pone una cultura de la tolerancia, que propicia el examen de todas las opiniones con
el ánimo de encontrar y reconocer las razones en el argumento de los otros. Implica
también reconocer que la verdad no está de un solo lado, sino que es resultado del
empeño común. En suma, exige eliminar los casos de aplastamiento de las minorías
por parte de la mayoría.
Para lograr esto es necesario la articulación del pueblo en partidos políticos. Solo
así se crean las condiciones orgánicas para la actividad legislativa. Los partidos se
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 30 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 31
definen como instrumentos para la formación de la voluntad colectiva, que reúnen
a los afines en ideas con objeto de garantizarles una influencia eficaz en la marcha
de la vida pública. En el parlamento se expresa de manera inequívoca el estado de
civilización de una nación (Kelsen, 1974).
Para nuestros autores, la democracia representativa, a pesar de sus virtudes, tiene
debilidades que la han colocado bajo la mira de sus críticos. La más grave es que limita
la acción política de los ciudadanos a la emisión del voto. Esto, a su vez, plantea el
problema de la relación entre los representantes y sus electores. Al respecto, Mill ma-
nifiesta un punto de vista que podríamos llamar intermedio. Por un lado, acepta que
si el mandato otorgado por el pueblo a los legisladores fuera imperativo, de manera
que tuviesen que adecuar sus decisiones a la voluntad de este, se diluiría el beneficio
que puede obtenerse de la mayor preparación y experiencia de los representantes en el
manejo de los asuntos públicos. Pero, por otro lado, es necesario que los sentimientos
y creencias de los ciudadanos no sean ignorados completamente. La solución que
propone el filósofo inglés a este dilema es conceder libertad a los legisladores para que
actúen conforme a su propio juicio en la mayor parte de las deliberaciones, cuidando
tan solo que su opinión no contradiga las creencias básicas del pueblo en torno a la
organización social. Además, él veía en las asambleas y gobiernos locales ámbitos
propicios para una participación directa de los individuos en la creación de leyes y
en la conducción de la administración gubernamental (Mill, 1982).
Por su parte, Kelsen apunta que la ampliación de instrumentos como el referéndum
y la iniciativa popular incrementaría la actividad política de los ciudadanos. Con
respecto al primero dice que si la decisión plebiscitaria fuese contraria a los senti-
mientos del parlamento, procedería su disolución y la elección de uno nuevo. Esto
es congruente con el principio de representación popular, porque los desacuerdos
mostrarían que el órgano no interpreta adecuadamente las creencias básicas de la
mayoría. Medidas adicionales para mejorar la imagen y el funcionamiento de la
asamblea nacional sería suprimir la inmunidad judicial de los legisladores, prin-
cipal causa de la conducta irresponsable en que algunos incurren, y la formación
de comisiones especializadas en los diversos campos de gobierno, constituidas a
base de profesionales electos democráticamente. La dificultad que en este punto
advierte Kelsen es la de distinguir los asuntos que corresponderían a la cámara ge-
neral y aquellos que serían responsabilidad de las comisiones especiales, dado que
casi todo asunto público contiene factores económicos y políticos, por lo que habría
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 31 26/06/18 9:07 a.m.
32 Mario García Berger
necesidad de resolver los temas relevantes mediante acuerdo de ambas cámaras
(Kelsen, 1974).
Un aspecto de suma importancia en los regímenes democráticos es el mecanismo
para integrar el poder legislativo. Nuestros autores coinciden en señalar que el mejor
método para ello es la representación proporcional. Este tipo de elección asegura la
presencia en el parlamento del mayor número de minorías, aunque como afirma
Kelsen, siempre habrá grupos tan pequeños que no alcancen ningún escaño. La pro-
porcionalidad en la representación, comenta Stuart Mill, garantiza que los intereses
de una buena parte de los ciudadanos sean al menos escuchados y defendidos por
personas identificadas con ellos, lo que asegura su eficaz promoción. Así mismo,
dicho sistema previene contra el más terrible y persistente de los males que amenaza
a las democracias: la tiranía de la mayoría (Mill, 1982).
Se ha criticado al método de representación proporcional su tendencia a la atomiza-
ción de las fuerzas políticas, lo que entorpece el desarrollo de los procesos legislativos.
Kelsen (1974) comenta que la solución a esta dificultad es la coalición de partidos.
Habría que añadir que en algunos países existe una cláusula de gobernabilidad, que
de requerirse otorga a la organización más votada el número necesario de represen-
tantes para alcanzar el control parlamentario.
Democracia y liberalismo
Analicemos ahora la relación entre democracia y liberalismo. Para ello tomaremos
como punto de partida la distinción kelseniana entre libertad natural y libertad po-
lítica. La primera es distintiva de la anarquía y se concibe en términos de no sujeción
a poder alguno. En cambio, es políticamente libre quien a pesar de estar sometido, lo
está solamente a su propia voluntad. Esta es la libertad democrática, única compatible
con la institución de autoridades. De lo anterior se desprende que las minorías sin
representación en el parlamento están privadas de ella.
Los derechos políticos ya no se entienden como protección del individuo frente al
Estado, sino de los grupos minoritarios frente a la mayoría absoluta. Con la transfor-
mación del concepto natural de libertad en su acepción jurídico-política, se transita,
nos dice Kelsen (1974), del liberalismo a la democracia. El régimen representativo es
el que mejor resuelve la contradicción entre libertad natural y orden social, porque
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 32 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 33
los ciudadanos solo se someten a las leyes que ellos mismos han creado indirecta-
mente. El lugar de aquella es ocupado ahora por la soberanía de los ciudadanos con
derechos políticos.
Las constituciones democráticas ensayan en la actualidad nuevos mecanismos de
concertación entre las fuerzas sociales con representación, tendentes a lograr una
mayor unanimidad en la toma de decisiones colectivas, lo que significa la ampliación
de la libertad jurídica a más personas. La igualdad democrática es en consecuencia
formal, vacía de contenido, pues se refiere al derecho a la libertad de quienes tienen
derechos políticos. Por ello resulta falaz afirmar que la democracia implica la búsqueda
de la igualdad material de los ciudadanos. Si bien esta puede ser un objetivo de las
políticas públicas, no es un rasgo esencial de la democracia en su acepción jurídica.
Las sociedades democráticas, sostiene Kelsen, rechazan cualquier tutelaje ajeno a su
voluntad. Ahí los sujetos se reconocen como iguales ante la ley, lo que genera lazos
de solidaridad entre ellos (Kelsen, 1974). Otra virtud de la participación democrática
que nuestros autores reconocen es la promoción de la educación política de los ciuda-
danos. Mill enfatiza los efectos positivos que produce en los hombres el desempeño
de funciones públicas, ya que el contacto con intereses de otros grupos sociales y la
conciliación de opiniones encontradas hacen que los individuos superen el estrecho
círculo de sus preocupaciones personales y se interesen por el bienestar general
(Mill, 1982). De lo anterior se puede concluir, citando a Kelsen, que la democracia,
en tanto método para la creación del orden estatal,
es compatible aún con el mayor predominio del poder del estado sobre el
individuo e incluso con el total aniquilamiento de la libertad individual y con
la negación del ideal del liberalismo. Y la historia demuestra que el poder del
Estado democrático no propende a la expansión menos que el autocrático.
(Kelsen, 1974, p. 24)
En este punto la posición de Mill (1982) es opuesta a la de Kelsen. El filósofo inglés
piensa que la libertad individual, entendida en un sentido natural como rechazo a
cualquier autoridad o regulación, debe prevalecer en todos aquellos asuntos que
afectan únicamente a la persona, es decir, que no tienen consecuencias negativas
para otros o que su omisión no anula un bien a los demás. Es necesario que así sea,
aún si las acciones libremente ejecutadas son dañinas para el sujeto. Esta idea está
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 33 26/06/18 9:07 a.m.
34 Mario García Berger
detrás de las posiciones que abogan por que el Estado no dicte a los individuos cómo
comportarse, el plan de vida o las costumbres que deben seguir.
Un argumento adicional a favor de esta tesis es que la pluralidad de comportamientos,
de formas de vida y de ideas impulsa el desarrollo social. El sistema que coarta esta
clase de libertad, obligando a los ciudadanos a seguir una línea de conducta homo-
génea, los condena al atraso y a la minoría de edad. El régimen representativo está
obligado a respetar este ámbito de libertades y no influir en las decisiones personales.
Por tal motivo, toda intervención suya en los asuntos privados de los hombres es
ilegítima y violatoria de sus derechos (Mill, 1982). El liberalismo, que surge con estas
ideas a mediados del siglo xviii, postula en el campo económico la no intromisión
del gobierno en el mercado y la libre competencia como mecanismo para determinar
precios, salarios y asignación de recursos.
Desde la perspectiva kelseniana, el intervencionismo gubernamental no significa
pérdida de libertad entendida en su sentido político, el único posible en la democracia;
por ello la restricción de libertades civiles o económicas es compatible, conceptual-
mente, con un régimen representativo. Cuando se veda al gobierno la intervención
en ciertas áreas de la vida social o privada de los hombres argumentando violación
de la esfera de libertades individuales, se hace uso de la noción naturalista de libertad
para justificar una ideología o determinada política económica, otorgándosele de esta
forma un sustento incuestionable (Kelsen, 1974). Esto lleva a la idea, como reconoce
el propio Stuart Mill (1982), de que las funciones del gobierno no son universales,
sino que dependen de los acuerdos alcanzados por las fuerzas organizadas política-
mente en cada lugar.
Ahora bien, es cierto que el desarrollo histórico del capitalismo en Europa y América
estuvo estrechamente vinculado con el florecimiento de la democracia representativa.
Sin embargo, observamos actualmente que hay sistemas, que sin duda calificaríamos
de autocráticos, los cuales promueven políticas de corte liberal. La democracia puede
convivir entonces con cualquier tipo de doctrina económica. Por ello, diremos con
Kelsen, que es “una corrupción aplicar (dicho) vocablo que tanto ideológica como
prácticamente significa un método para la creación del orden social, al contenido
de este mismo orden, que es completamente independiente” (Kelsen, 1974, p. 25)
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 34 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 35
Conclusiones
Decíamos al inicio que ser demócrata y no ser liberal, es decir, no estar a favor de
que, para ponerlo en palabras de Rawls, las personas gocen del mayor catálogo
de libertades posible que sea compatible con el hecho de que los demás miembros de
la sociedad también disfruten de ellas, no implica una contradicción conceptual
o lógica, sino en todo caso una de carácter performativo. Estas contradicciones se
dan cuando el contenido de una afirmación contradice los supuestos necesarios para
enunciarla. Por ejemplo, si digo “está lloviendo pero no lo creo”, en la misma oración
niego una condición para poder decir con sentido que un cierto estado de cosas “x”
está teniendo lugar, a saber, que lo crea.
Este es también el caso cuando afirmo que estoy a favor de la democracia pero en
contra de la tolerancia, de la libre discusión de las ideas o de que las personas elijan
su plan de vida sin interferencias del Estado, pues la democracia es más vigorosa ahí
donde todos los puntos de vista se debaten abiertamente y ninguno se impone por la
fuerza1. Kelsen afirma que la democracia está asociada a una visión moral del mun-
do de corte relativista, para la cual no hay verdades absolutas acerca de lo justo, lo
bueno o la mejor forma de organización social. Como cada opinión vale en principio
lo mismo que las otras, es natural que se simpatice con un método democrático de
toma de decisiones.
Por el contrario, quien sostiene la existencia de verdades absolutas y, por lo tanto, de
personas con acceso privilegiado a ellas, tenderá a favorecer los sistemas autoritarios.
Sin embargo, como Kelsen (1974) mismo admite, las contradicciones en este campo
son posibles, ya que a final de cuentas se trata de asuntos en los cuales no domina
la razón, sino la voluntad. Por ello, se puede ser demócrata y pensar que no todos
tenemos los mismos derechos con base en una visión elitista de la sociedad, o estar
en contra del libre y público examen de las ideas, de los gobiernos transparentes o
de la investigación científica sin fines políticos.
Así mismo, es factible pensar, sin contradicción, un Estado absolutista que limitara el
poder del monarca, al estilo liberal-democrático, aunque no haya razones históricas
para esperarlo. Si bien Kelsen asocia al autócrata un carácter solipsista, una marcada
1 Anna Pintore señala también que es una inconsistencia pragmática ser partidario de la democracia
pero no del relativismo (Pintore, 2000, pp. 121-122).
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 35 26/06/18 9:07 a.m.
36 Mario García Berger
voluntad de poder y una concepción ético-filosófica absolutista, es lógicamente posi-
ble que este conviniera en autolimitarse. Esta sería una inconsistencia performativa,
pero como él mismo lo advierte:
But just because it is within the soul of the empirical human being and not
within a sphere of pure reason that politics and philosophy originate, we
must not expect that a definite political view will always and everywhere be
combined with the philosophical system which logically corresponds to it.
(Kelsen, 1955, p. 15)
Tenemos entonces que la relación entre democracia y liberalismo no es conceptual ni
meramente contingente, sino pragmática. No se trata de un vínculo necesario, pero
tampoco casual, sino de que este sistema requiere de dicha ideología para florecer y
viceversa. La democracia necesita individuos libres y participativos y, por otra parte,
esta forma de gobierno tiende a limitar el poder de los gobernantes, con lo que se
propician las libertades y los derechos de los individuos. Habría que apuntar, final-
mente, que aunque son posibles las contradicciones performativas y, por lo tanto, ser
demócrata y antiliberal, el liberalismo es la visión del mundo social coherente con
el sistema democrático, y esta concepción es la que mejor prepara a los ciudadanos
para el ejercicio de la democracia.
Referencias
Bobbio, N. (1989a). Estado, gobierno y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.
Bobbio, N. (1989b). Liberalismo y democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Bobbio, N. (2012). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Fuller, L. (1978). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
Kelsen, H. (1942). General Theory of Law and State. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press.
Kelsen, H. (1955). Foundations of Democracy. Ethics, 66(1, 2), 1-101.
Kelsen, H. (1965). Teoría general del estado. México: Editora Nacional.
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 36 26/06/18 9:07 a.m.
Democracia y liberalismo: una relación pragmática 37
Kelsen, H. (1969). Sobre los límites entre el método sociológico y jurídico. Revista de
la facultad de derecho de México, 75, 45-73.
Kelsen, H. (1971). What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science.
Collected Essays. Los Ángeles: University of California Press.
Kelsen, H. (1974). Esencia y valor de la democracia. México: Editora Nacional.
Kelsen, H. (1979). La idea del derecho natural y otros ensayos. México: Editora Nacional.
Kelsen, H. (2002). La teoría pura del derecho. México: Porrúa.
Mill, J. S. (1970). Principios de economía política. México: Fondo de Cultura Económica.
Mill, J. S. (1977). Sobre la libertad. Madrid: Aguilar.
Mill, J. S. (1982). El gobierno representativo. Madrid: Tecnos.
Mill, J.S. (2005). Autobiografía. Madrid: Alianza Editorial.
Mill, J.S. (2010). El utilitarismo. Madrid: Alianza Editorial.
Pintore, A. (2000). Democracia sin derechos. En torno al Kelsen democrático. Doxa,
23, 119-144.
Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 38 / No. 117 / 2017 / pp. 25-37
Cuadernos Filosofia 117_CR.indd 37 26/06/18 9:07 a.m.
También podría gustarte
- Políticas públicas y omnijetividad: Una alternativa para las políticas públicas centradas en la vidaDe EverandPolíticas públicas y omnijetividad: Una alternativa para las políticas públicas centradas en la vidaAún no hay calificaciones
- Teorías de La Ciencia PolíticaDocumento3 páginasTeorías de La Ciencia PolíticaPriscila TrujilloAún no hay calificaciones
- Ideología y EducaciónDocumento44 páginasIdeología y EducaciónMi Su Yu100% (1)
- Mouffe, Chantal para Un Modelo Agonístico de Democracia. en La Paradoja Democrática. Barcelona Gedisa, 2003Documento22 páginasMouffe, Chantal para Un Modelo Agonístico de Democracia. en La Paradoja Democrática. Barcelona Gedisa, 2003Natty LopezAún no hay calificaciones
- La Participación Política A Través de Dos Perspectivas Teóricas: El Realismo-Liberal y La Democracia DeliberativaDocumento23 páginasLa Participación Política A Través de Dos Perspectivas Teóricas: El Realismo-Liberal y La Democracia DeliberativaFATIMA PEREZ HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Schumpeter 1Documento15 páginasSchumpeter 1reactivarmeAún no hay calificaciones
- N9a11 PDFDocumento10 páginasN9a11 PDFMartinBaravalleAún no hay calificaciones
- Rev17 Mertz PDFDocumento21 páginasRev17 Mertz PDFFortin Fils ErcilienAún no hay calificaciones
- El Sistema de Medios HíbridosDocumento21 páginasEl Sistema de Medios HíbridosJosé PeñaherreraAún no hay calificaciones
- Teoría de La Comunicación - EnsayoDocumento9 páginasTeoría de La Comunicación - EnsayoAnne PerezAún no hay calificaciones
- Epistemología y Cuidado: Dos Umbrales Entre La Filosofía y La PolíticaDocumento22 páginasEpistemología y Cuidado: Dos Umbrales Entre La Filosofía y La PolíticaDelia ManzaneroAún no hay calificaciones
- Teoria Política DeweyDocumento23 páginasTeoria Política DeweycarlAún no hay calificaciones
- La Ciudadanía en El Pensamiento Liberal: The Citizenship in The Liberal ThoughtDocumento22 páginasLa Ciudadanía en El Pensamiento Liberal: The Citizenship in The Liberal ThoughtJesus DiazAún no hay calificaciones
- Reseña Gobierno y PPDocumento3 páginasReseña Gobierno y PPSantiago Ibarra RiosAún no hay calificaciones
- La Apología de La Democracia: Una Tensión Epistemológica en Ciencia Política - Lincoyan PainecuraDocumento22 páginasLa Apología de La Democracia: Una Tensión Epistemológica en Ciencia Política - Lincoyan PainecuraLincoyan PainecuraAún no hay calificaciones
- Alexander S. CivilDocumento17 páginasAlexander S. Civilpoa333041Aún no hay calificaciones
- Ideología Como Falsa ConcienciaDocumento3 páginasIdeología Como Falsa Concienciajavier lopezAún no hay calificaciones
- Liberalismo, Comunitarismo, Republicanismo y Marxismo - Un EnfoqueDocumento9 páginasLiberalismo, Comunitarismo, Republicanismo y Marxismo - Un EnfoqueZenaida Garay ReynaAún no hay calificaciones
- Comunitarismo y DemocraciaDocumento21 páginasComunitarismo y DemocraciaDavid YatheAún no hay calificaciones
- Resumen Según Diversas Caracterizaciones Del NeoliberalismoDocumento3 páginasResumen Según Diversas Caracterizaciones Del Neoliberalismobeatriz marinAún no hay calificaciones
- Resumen Según Diversas Caracterizaciones Del NeoliberalismoDocumento3 páginasResumen Según Diversas Caracterizaciones Del Neoliberalismobeatriz marinAún no hay calificaciones
- MoravcsikDocumento40 páginasMoravcsikDiegoSebastianBalduzziAún no hay calificaciones
- TRABAJO#1 - GRUPO#1 (Cooperacion Dentro de Los Paradigmas RR - II.)Documento9 páginasTRABAJO#1 - GRUPO#1 (Cooperacion Dentro de Los Paradigmas RR - II.)Daniel ZelayaAún no hay calificaciones
- Teoría Participativa y Neoconservadurismo y Teoría ElitistaDocumento2 páginasTeoría Participativa y Neoconservadurismo y Teoría ElitistaJean Kendal ReateguiAún no hay calificaciones
- Evidencia 1 TRICDocumento6 páginasEvidencia 1 TRICUnisse HSAún no hay calificaciones
- Sobre El Modelo Agonístico de Democracia en Chantal MouffeDocumento6 páginasSobre El Modelo Agonístico de Democracia en Chantal MouffeCarlos Quinodoz-PinatAún no hay calificaciones
- Minimalista y Maximalista Concepciones de La DemocraciaDocumento22 páginasMinimalista y Maximalista Concepciones de La DemocraciaMandarina APedal0% (1)
- Democracia y ContrahegemoniaDocumento16 páginasDemocracia y Contrahegemoniaverlaine880% (2)
- ¿Es El Relativismo Una Condición de La DemocraciaDocumento1 página¿Es El Relativismo Una Condición de La DemocraciaPilar Rojas CasavilcaAún no hay calificaciones
- Tema Final Teoría Política III: SchumpeterDocumento4 páginasTema Final Teoría Política III: SchumpeterjuanmagrippoAún no hay calificaciones
- Nueve Ensayos para El Acercamiento A La Sociología de La EducaciónDocumento13 páginasNueve Ensayos para El Acercamiento A La Sociología de La Educaciónfelipe rodriguezAún no hay calificaciones
- Tema J. HabermasDocumento5 páginasTema J. Habermasanais.santamariaaAún no hay calificaciones
- 6973-Texto Del Artículo-27159-2-10-20220523Documento22 páginas6973-Texto Del Artículo-27159-2-10-20220523Valeria Del Carmen Quispe FloresAún no hay calificaciones
- Dietz Mary El Contexto Es Todo. Feminismo y Teoría de La CiudadaníaDocumento28 páginasDietz Mary El Contexto Es Todo. Feminismo y Teoría de La CiudadaníafaninoAún no hay calificaciones
- Eticas de La Democracia Miguel GiustiDocumento9 páginasEticas de La Democracia Miguel GiustiDiego Fernando Beltran JimenezAún no hay calificaciones
- Ensayo Proceso AdministrativoDocumento9 páginasEnsayo Proceso AdministrativoTania SánchezAún no hay calificaciones
- Ensayo #1Documento9 páginasEnsayo #1Jonathan BnoAún no hay calificaciones
- Jürgen Habermas - Democracia DeliberativaDocumento6 páginasJürgen Habermas - Democracia DeliberativaMacuaeAún no hay calificaciones
- Apuntes Ciencia PolíticaDocumento7 páginasApuntes Ciencia PolíticaTAMARA GALDAMES CONTRERASAún no hay calificaciones
- Clase 4 - Enfoques y Perspectivas de Las Políticas PúblicasDocumento17 páginasClase 4 - Enfoques y Perspectivas de Las Políticas PúblicasAna Laura IglesiasAún no hay calificaciones
- Liberalismo y ComunitarismoDocumento3 páginasLiberalismo y ComunitarismoNilson BaldovinoAún no hay calificaciones
- La Democracia DeliberativaDocumento27 páginasLa Democracia Deliberativafelipe pizarroAún no hay calificaciones
- Interior Ver 2 PDFDocumento279 páginasInterior Ver 2 PDFGabriel VillateAún no hay calificaciones
- Ramon Maiz-Democracia ParticipativaDocumento24 páginasRamon Maiz-Democracia ParticipativaCristhian Gallegos Cruz100% (1)
- Caleidoscopios Conceptuales Institucionalidad y Complejidad, Crisis Sólida, Modernidad Homogénea y Posmodernidad LíquidaDocumento12 páginasCaleidoscopios Conceptuales Institucionalidad y Complejidad, Crisis Sólida, Modernidad Homogénea y Posmodernidad LíquidaangelAún no hay calificaciones
- RelatoriaDocumento5 páginasRelatoriaWILLIAM ROMANI SIERRAAún no hay calificaciones
- La Construcción Del Paradigma Comunicativo en Las Ciencias SocialesDocumento4 páginasLa Construcción Del Paradigma Comunicativo en Las Ciencias SocialesrvergneAún no hay calificaciones
- Administrador,+6 +no +37+yturbeDocumento17 páginasAdministrador,+6 +no +37+yturbecf515251Aún no hay calificaciones
- PEC Teoría Del EstadoDocumento4 páginasPEC Teoría Del EstadoPedro VPAún no hay calificaciones
- Barranzuela Herrera Carlos LecturaDocumento3 páginasBarranzuela Herrera Carlos LecturaCarlos BarranzuelaAún no hay calificaciones
- Ciudadanos Imaginarios Parte 1Documento4 páginasCiudadanos Imaginarios Parte 1rivcasaAún no hay calificaciones
- La Democracia Como Cooperación Reflexiva. John Dewey y La Teoría de La Democracia Del Presente (Honneth)Documento26 páginasLa Democracia Como Cooperación Reflexiva. John Dewey y La Teoría de La Democracia Del Presente (Honneth)Mario GutiérrezAún no hay calificaciones
- Ensayo Corriente Politico-FilosoficaDocumento6 páginasEnsayo Corriente Politico-Filosoficaeordoneza2Aún no hay calificaciones
- Democracia Sartori EnciclopediaDocumento21 páginasDemocracia Sartori EnciclopediaSteve GrajalesAún no hay calificaciones
- El Contrato Social ContemporáneoDocumento16 páginasEl Contrato Social ContemporáneoGonzalo Hidalgo NeuenschwanderAún no hay calificaciones
- El Absurdo en El Dilema Del PrisioneroDocumento26 páginasEl Absurdo en El Dilema Del PrisioneroJuan Carlos DiezAún no hay calificaciones
- Neorrealismo y RealismoDocumento14 páginasNeorrealismo y RealismoSANBERTTOAún no hay calificaciones
- Gabardi Models of Democracy es-ESDocumento45 páginasGabardi Models of Democracy es-ESEly WarAún no hay calificaciones
- Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí: Defensa de una concepción democratica realistaDe EverandTodo lo que la democracia no es y lo poco que sí: Defensa de una concepción democratica realistaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Trabajo de Derecho Municipal PrincipalDocumento48 páginasTrabajo de Derecho Municipal PrincipalAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- El Proceso de La Conciliacion Extrajudicial en El Perúe Investigacion 2000 Carlos SabinoDocumento57 páginasEl Proceso de La Conciliacion Extrajudicial en El Perúe Investigacion 2000 Carlos SabinoAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- El Proceso de Regionalizacion y Descentralizacion enDocumento10 páginasEl Proceso de Regionalizacion y Descentralizacion enAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- De Las Maras Al Crimen Organizado en El SalvadorDocumento153 páginasDe Las Maras Al Crimen Organizado en El SalvadorAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- Informe #001-2016-Wanh-Flv Ate-Jee Lima Este 1-Jne-Eegg 2016Documento34 páginasInforme #001-2016-Wanh-Flv Ate-Jee Lima Este 1-Jne-Eegg 2016Ahmed WellintonAún no hay calificaciones
- La Competencia en El Proceso de EjecucionDocumento6 páginasLa Competencia en El Proceso de EjecucionAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- Crimen OrganizadoDocumento30 páginasCrimen OrganizadoAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- Liberalismo AltiplanicoDocumento2 páginasLiberalismo AltiplanicoAhmed WellintonAún no hay calificaciones
- Derecho de Menores, Ideología de Género - Unfv, Cuarto AñoDocumento39 páginasDerecho de Menores, Ideología de Género - Unfv, Cuarto AñoAhmed Wellinton0% (1)
- Bases y Fundamentos2Documento8 páginasBases y Fundamentos2Vivian FernariveroAún no hay calificaciones
- Defensa Integral III. Ensayo 3.Documento5 páginasDefensa Integral III. Ensayo 3.Yaimar GarciaAún no hay calificaciones
- Ensayo 2 NorteamericaDocumento8 páginasEnsayo 2 NorteamericaManrique DarioAún no hay calificaciones
- Suspensión de Garantías Análisis Del Artículo 29 ConstitucionalDocumento28 páginasSuspensión de Garantías Análisis Del Artículo 29 ConstitucionalRomanRodriguezAún no hay calificaciones
- BARRETO-Mujeres Parlamento de Canarias-LIBRODocumento3 páginasBARRETO-Mujeres Parlamento de Canarias-LIBROrebenaqueAún no hay calificaciones
- Presidencialismo Versus ParlamentarismoDocumento55 páginasPresidencialismo Versus ParlamentarismoLeo Berraz100% (1)
- Democracia ConsensualDocumento18 páginasDemocracia ConsensualCrosby JonathanAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Constitucional IDocumento4 páginasDerecho Procesal Constitucional IDavix LWAún no hay calificaciones
- Derecho Económico y El Estado.Documento62 páginasDerecho Económico y El Estado.Roxan Pino100% (1)
- Félix Rodrigo Mora - El Parlamentarismo Como Sistema de DominaciónDocumento36 páginasFélix Rodrigo Mora - El Parlamentarismo Como Sistema de Dominaciónresistividad9864100% (1)
- Acerca de La Legitimidad Democrática Del Juez ConstitucionalDocumento22 páginasAcerca de La Legitimidad Democrática Del Juez ConstitucionalLeo BenavidesAún no hay calificaciones
- LA Constitución Española. La Corona Titulo Ii Status Del ReyDocumento4 páginasLA Constitución Española. La Corona Titulo Ii Status Del ReyantearutgerAún no hay calificaciones
- Evaluación Monarquias AbsolutasDocumento4 páginasEvaluación Monarquias AbsolutasConstanza CiranoAún no hay calificaciones
- Parte Diego Actividad 4Documento2 páginasParte Diego Actividad 4Diego PalaciosAún no hay calificaciones
- Ensayo Sistema PresidencialistaDocumento2 páginasEnsayo Sistema PresidencialistaMartín FernándezAún no hay calificaciones
- Parlamento y Burocracia - WeberDocumento2 páginasParlamento y Burocracia - Weberprensa latamAún no hay calificaciones
- Kelsenschmitd Asis RoigDocumento16 páginasKelsenschmitd Asis Roig023101234aAún no hay calificaciones
- JDJJDDocumento14 páginasJDJJDConstanza BelénAún no hay calificaciones
- Politico, Actividad Evaluable A3Documento6 páginasPolitico, Actividad Evaluable A3Nanu IturbideAún no hay calificaciones
- La Defensa de La ConstituciónDocumento18 páginasLa Defensa de La ConstituciónJJGESFMSBAún no hay calificaciones
- Estatuto Autonómico Del Departamento de Santa CruzDocumento52 páginasEstatuto Autonómico Del Departamento de Santa CruzChristopher André Díaz80% (5)
- Derecho Constitucional Evaluación - Trabajo Práctico 4 (TP4)Documento9 páginasDerecho Constitucional Evaluación - Trabajo Práctico 4 (TP4)fabianAún no hay calificaciones
- El Control PolíticoDocumento5 páginasEl Control Políticomafuchaco100% (2)
- Constitucionalismo Francés. (Resumen 2do Corte)Documento7 páginasConstitucionalismo Francés. (Resumen 2do Corte)Paloma CuelloAún no hay calificaciones
- Lectura Constitución M 1 PDFDocumento38 páginasLectura Constitución M 1 PDFbrenda rativa pastranaAún no hay calificaciones
- Control Político Por Parte de Las Comisiones Ordinarias PDFDocumento9 páginasControl Político Por Parte de Las Comisiones Ordinarias PDFCHARLES ALEXANDER SABLICH HUAMANIAún no hay calificaciones
- Requisitos Que Debe Cumplir El PresupuestoDocumento5 páginasRequisitos Que Debe Cumplir El PresupuestoEver Roger Chunga VenturoAún no hay calificaciones
- Tres Modelos de Democracia HabermasDocumento7 páginasTres Modelos de Democracia HabermasamiguillaAún no hay calificaciones
- Cap. VI - Controles IntraórganosDocumento20 páginasCap. VI - Controles IntraórganosAmmyli Marisol López RamírezAún no hay calificaciones
- Civil Law y Del Common Law PDFDocumento34 páginasCivil Law y Del Common Law PDFAndrés Camilo Acosta SantuarioAún no hay calificaciones