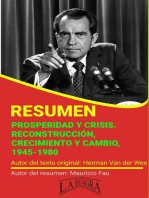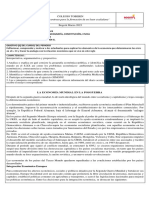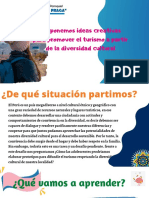Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Asia America Europa
Asia America Europa
Cargado por
Julian CuñasDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Asia America Europa
Asia America Europa
Cargado por
Julian CuñasCopyright:
Formatos disponibles
Igualmente, el Estado japonés emprendió una política de desarrollo económico
con la introducción de un amplio programa de financiamiento a diez años con
una tasa de cero por ciento de intereses por la compra de maquinaria en el
extranjero, para la industria textil japonesa en 1879 y la reforma al pago de los
impuestos de la tenencia de la tierra,26 lo que de alguna manera contribuyó a
que se gestaran procesos migratorios de japoneses internos y externos. Una
consecuencia de estas medidas trajo consigo que el número de la población
comenzara a crecer rápidamente, produciendo una mayor migración del campo
a los centros urbanos. He aquí en donde podemos identificar las razones por
las cuales años más tarde, el gobierno japonés promovería la migración
japonesa hacia el exterior desde la segunda mitad del siglo XIX y primera del
XX, particularmente hacia algunas islas del pacífico, Estados Unidos, Canadá,
Brasil, Perú, México, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia, Cuba y la
República Dominicana.27
Otro de los resultados de la modernización Meiji fue la introducción de apellidos
a los nombres de todos los japoneses.28 De igual forma, se destaca el
surgimiento del sistema universitario (la Universidad de Tokio se fundó en el
año de 1877), la creación del Banco de Japón (1882) y la consolidación de las
casas comerciales con alianzas con empresas extranjeras como Nippon
Electric Company —NEC— (1899) y Toshiba (1900).29 Otras casas
comerciales se consolidarían, tal es el caso de Mitsui. Otro factor que sobresale
en este periodo es la contratación por parte del Gobierno japonés de expertos
extranjeros (en todas las áreas) con el objetivo de introducir conocimiento y
técnicas de otros países avanzados (occidentales).30 Una característica más
de este periodo es la asimilación por parte de la sociedad japonesa de
elementos políticos y económicos occidentales. Entre ellos encontramos la
adopción de un nuevo sistema político influenciado por el modelo de Estado
autoritario de Prusia31 y una modernización económica promovida y
consentida por el Estado japonés32 que consintió básicamente en una mayor
participación mediante políticas públicas bien identificadas del Estado en las
diferentes actividades estratégicas del país.
Un mecanismo para este cometido fue el envío de becarios de Estado cuya
misión consistiría en traer nuevos conocimientos del extranjero.33 De igual
forma, se dio un cambió en la visión del Estado, incorporándose el concepto
occidental de modernidad. Así, el ejemplo de Occidente contribuyó a que en
1889 Japón adoptara su primera Constitución y un Gobierno parlamentario. Así
mismo, se importaron conocimientos tecnológicos, que permitieron modernizar
la industria y la milicia, habilitando a Japón para crear una fuerza militar lo
suficientemente poderosa para vencer a China en 1895, a Rusia en 1905, y
anexarse a Corea en 1910. De este modo, para principios del siglo XX, Japón
emergió como el principal poder militar en el este de Asia.34 Con base en los
argumentos arriba señalados y en concordancia con los planteamientos de
Jean Chesneaux, podemos concluir que:
[...] la renovación Meiji fue un movimiento desde arriba en donde la base social
no se transformó radicalmente, sino que se amplió. Los antiguos señores
feudales que permanecieron en el poder, protegieron sus firmas comerciales
importantes, como Mitsui, sofocadas por el entones régimen bakufu y a quienes
las reformas emprendidas en 1868 ofrecían perspectivas de expansión
económica.35
Debemos considerar que en la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial el
panorama general estaba dominado por la idea monárquica. En efecto, sólo
existía una república, la de Francia, caso ejemplar por su ya larga trayectoria.
Aparte de Francia, apenas se había dado un intento republicano en Portugal, a
principios de siglo, en 1910, que duró un corto tiempo, hasta el establecimiento
del régimen autoritario de Salazar. Existía también, naturalmente, el caso de
Suiza, muy distinto al del resto de Europa, pero en todos los demás
países estaban vigentes aún los regímenes monárquicos.
Sea como fuere la realidad política, el hecho es que, hasta antes del estallido
de la guerra, en Europa predominaba una visión y concepción humana
optimista. Todavía prevalecía la "belle époque", en la música, en el arte, el art
nouveau, etc. Era una Europa feliz, una Europa que miraba el porvenir con
ilusión y seguridad. Hasta entonces había prevalecido un concepto
fundamental de la historia: la idea del progreso indefinido. Esta idea, sostenida
principalmente por el positivismo de Auguste Comte y el sistema evolucionista
de Spencer y Darwin, dominaba los ámbitos universitarios, las ediciones de
obras históricas, etc.
El progreso era el concepto de la vida que se manifestaba en todas las esferas
de la vida espiritual y cultural europea y del mundo occidental. Sus símbolos
radiantes, que aparecían en los nombres de los periódicos de aquel tiempo,
eran el ferrocarril, el vapor, el comercio, la industria. Era el sueño de un mundo
que se suponía progresaría continuamente al impulso de los conocimientos
científicos, de manera que se podía vislumbrar un porvenir gozoso, de
bienestar y de reconocimiento mutuo de derechos y libertades generalizadas
en el mundo entero.
Estas ideas fueron por supuesto asumidas en nuestra América Latina y
tuvieron una amplísima repercusión, dominando conceptualmente la visión de
la historia y bañándola de un optimismo luminoso. El mundo llegaría a vivir en
felicidad por fin y las grandes aspiraciones humanas serían satisfechas de una
manera total. La vida mejoraría en todos sus ámbitos, en la medicina como en
la economía, en la industria, con los inventos fabulosos que dejaron
asombradas a la humanidad del siglo XIX y del siglo XX, como en la
comunicaciones y en el desarrollo tecnológico. En todos los campos del saber
el mundo avanzaba rápidamente por un camino de progreso seguro, invariable
y creciente.
También podría gustarte
- Rubrica para Evaluar Un Spot de RadioDocumento1 páginaRubrica para Evaluar Un Spot de RadioMiguel Angel Espinosa Palacios100% (4)
- Antecedentes Del Derecho EconómicoDocumento3 páginasAntecedentes Del Derecho Económicorobertsandoval440% (1)
- El Franquismo: Desarrollismo e Inmovilismo (1959-1975)Documento5 páginasEl Franquismo: Desarrollismo e Inmovilismo (1959-1975)JesiiKitKat100% (1)
- Historia Del Mundo Contemporaneo PDFDocumento7 páginasHistoria Del Mundo Contemporaneo PDFnoelk550Aún no hay calificaciones
- Resumen de Política y Economía Mundiales 1945-1973: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Política y Economía Mundiales 1945-1973: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Declaracion de HawaiDocumento10 páginasDeclaracion de Hawaimarco samanamud osorio0% (1)
- ITema 4 La Economía Internacional Entre 1950-1973Documento28 páginasITema 4 La Economía Internacional Entre 1950-1973PascualBallesterAún no hay calificaciones
- La Económia JaponesaDocumento5 páginasLa Económia Japonesagabriela martinez alvaradoAún no hay calificaciones
- JAPÓN Desarrollo IndustrialDocumento8 páginasJAPÓN Desarrollo IndustrialLuis Eduardo BarriosAún no hay calificaciones
- PRODUCTO 02 - Informe - Sistema Socialista (1917-1989)Documento5 páginasPRODUCTO 02 - Informe - Sistema Socialista (1917-1989)JAMIL ELIAS MEGO PUERTAAún no hay calificaciones
- Modernización de JapónDocumento3 páginasModernización de JapónanddtorrresAún no hay calificaciones
- Tavares Luis Actividad 4Documento4 páginasTavares Luis Actividad 4David Canul0% (1)
- Trabajo Práctico Evaluativo NDocumento7 páginasTrabajo Práctico Evaluativo NMacarenaAún no hay calificaciones
- Martinez - Jesus - Resumen - La Época Entre GuerrasDocumento5 páginasMartinez - Jesus - Resumen - La Época Entre GuerrasSamuelAún no hay calificaciones
- CLASE 10 Historia de Los Procesos Socio Culturales IIDocumento11 páginasCLASE 10 Historia de Los Procesos Socio Culturales IIAnge MercadoAún no hay calificaciones
- Icse ResumenDocumento4 páginasIcse ResumenJosefinaAún no hay calificaciones
- El TardofranquismoDocumento3 páginasEl TardofranquismogarciadeniajoseAún no hay calificaciones
- Elementos Constitutivos de Las Sociedades Contemporaneas 2021-03-22-162Documento34 páginasElementos Constitutivos de Las Sociedades Contemporaneas 2021-03-22-162valenso 748Aún no hay calificaciones
- Ensayo de HistoriaDocumento12 páginasEnsayo de HistoriaRuben Dario Morales CardonaAún no hay calificaciones
- Realidad Social Peruana (Aldo Panfichi)Documento232 páginasRealidad Social Peruana (Aldo Panfichi)MathiasAún no hay calificaciones
- Los An Os Dorados Del CapitalismoDocumento7 páginasLos An Os Dorados Del CapitalismomtaaindieAún no hay calificaciones
- Resumen HSAyL 1er Cuatrimestre 2020Documento172 páginasResumen HSAyL 1er Cuatrimestre 2020Victoria BianchiAún no hay calificaciones
- GLOBALIZACIONDocumento4 páginasGLOBALIZACIONcucharaytenedor4515Aún no hay calificaciones
- Sistema Educativo Uruguayo Década Del 50Documento13 páginasSistema Educativo Uruguayo Década Del 50Amalia Soledad Luján PachecoAún no hay calificaciones
- Universidad Obrera Nacional en Epoca de PeronDocumento31 páginasUniversidad Obrera Nacional en Epoca de PeronLiber CuñarroAún no hay calificaciones
- Actividad 2 - Maite Soleno - Sociología ClásicaDocumento3 páginasActividad 2 - Maite Soleno - Sociología Clásicadestruction pancakeAún no hay calificaciones
- Estado de Bienestar y NeoliberalismoDocumento11 páginasEstado de Bienestar y Neoliberalismocintia natalia mendozaAún no hay calificaciones
- Transformaciones Desde La Década de Los Años 80Documento4 páginasTransformaciones Desde La Década de Los Años 80Neiva Yiseth Mendoza BenítezAún no hay calificaciones
- C 1Documento8 páginasC 1jose pepeAún no hay calificaciones
- Cambios en La Geografia Mundial A Partir Del Siglo XXDocumento2 páginasCambios en La Geografia Mundial A Partir Del Siglo XXSara CiminoAún no hay calificaciones
- Act 1 Unidad IVConsolidacion Capitalismo OsvaldoDocumento6 páginasAct 1 Unidad IVConsolidacion Capitalismo OsvaldoOsvaldo LunaAún no hay calificaciones
- Control Lectura 1Documento5 páginasControl Lectura 1Javier MacíasAún no hay calificaciones
- El Neoliberalismo Como Corriente FilosóficaDocumento15 páginasEl Neoliberalismo Como Corriente FilosóficaAdo Cordero BernallAún no hay calificaciones
- Tarea 7, Edad Contemporánea.Documento11 páginasTarea 7, Edad Contemporánea.Orlyn Magdqalys Abreu RegaladoAún no hay calificaciones
- Tipos de PlanificacionDocumento61 páginasTipos de PlanificacionFrancisco A. CruzAún no hay calificaciones
- Modelos de Desarrollo y Dictadura Militar ArgentinaDocumento7 páginasModelos de Desarrollo y Dictadura Militar ArgentinavictoriaAún no hay calificaciones
- Bejar Cap 5 y 7 PDFDocumento6 páginasBejar Cap 5 y 7 PDFMiguel GonzalezAún no hay calificaciones
- Sintesis Clase 1Documento4 páginasSintesis Clase 1Natalie VillafañeAún no hay calificaciones
- Trabajo Cuarto #2. Los Intentos Por Superar La Crisis.Documento2 páginasTrabajo Cuarto #2. Los Intentos Por Superar La Crisis.Hernan JagerAún no hay calificaciones
- Globalización y Regionalización de Las EconomíasDocumento11 páginasGlobalización y Regionalización de Las EconomíasCarlos FiguemexAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial. ModernizacionDocumento17 páginasSegundo Parcial. ModernizacionMarcia LisboaAún no hay calificaciones
- Las Revoluciones Francesa e Industrial: Logros, Consecuencias y LegadoDocumento5 páginasLas Revoluciones Francesa e Industrial: Logros, Consecuencias y LegadoJAIME LIBEN POVEDAAún no hay calificaciones
- La Era Meiji de JapónDocumento16 páginasLa Era Meiji de JapónKilby Sánchez ValenciaAún no hay calificaciones
- Historia de La EconomiaDocumento21 páginasHistoria de La EconomiaQuicksmart En AccionAún no hay calificaciones
- Estado de BienestarDocumento4 páginasEstado de BienestarnozomiAún no hay calificaciones
- Tema 10Documento3 páginasTema 10Peo PoAún no hay calificaciones
- Facultad de CienciasDocumento5 páginasFacultad de CienciasDarlin  AlvaradoAún no hay calificaciones
- El Beta Este de La Urss Malditasea Coño El Socialismo No Funciona Que Guevo Hasta Cuando Con Lo MismoDocumento5 páginasEl Beta Este de La Urss Malditasea Coño El Socialismo No Funciona Que Guevo Hasta Cuando Con Lo MismoJosmer MachadoAún no hay calificaciones
- Prosperidad y Crisis. Reconstrucción, Crecimiento y Cambio, 1945-1980De EverandProsperidad y Crisis. Reconstrucción, Crecimiento y Cambio, 1945-1980Aún no hay calificaciones
- Ensayo de Fundamentos de EconomiaDocumento3 páginasEnsayo de Fundamentos de EconomiaJose Rodríguez ParedesAún no hay calificaciones
- Monografia 30-66Documento23 páginasMonografia 30-66Jochy AguirreAún no hay calificaciones
- Ensayo Revolucion IndustrialDocumento2 páginasEnsayo Revolucion Industrial2024 Rel CARRILLO HERNANDEZ SOFIA NICOLEAún no hay calificaciones
- Tpn°1 Capitalismo y Rev IndDocumento3 páginasTpn°1 Capitalismo y Rev Indanasuarez180209Aún no hay calificaciones
- S1A1Documento2 páginasS1A1andrea RosasAún no hay calificaciones
- Ensayo Relaciones Mexico JaponDocumento5 páginasEnsayo Relaciones Mexico JaponGely BautistaAún no hay calificaciones
- Revolución Industrial y de La Revolución FrancesaDocumento4 páginasRevolución Industrial y de La Revolución FrancesaadrianaAún no hay calificaciones
- Sociales Noveno Guia ABP. P.II 2023Documento4 páginasSociales Noveno Guia ABP. P.II 2023Santiago ParraAún no hay calificaciones
- Geopolitica de AsiaDocumento4 páginasGeopolitica de AsiaPIRINA PATRICIA SANDOVAL TRELLESAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Modelos de Desarrollo Seguidos Por El Perú y Sus Resultados. PerspectivasDocumento6 páginasAnálisis de Los Modelos de Desarrollo Seguidos Por El Perú y Sus Resultados. PerspectivasKarlo Andre Sanchez MelendezAún no hay calificaciones
- Como Se Desarrolló El Capitalismo en JapónDocumento3 páginasComo Se Desarrolló El Capitalismo en JapónFer CasillasAún no hay calificaciones
- Módulo 4 - Política Argentina y Relaciones Exteriores PDFDocumento57 páginasMódulo 4 - Política Argentina y Relaciones Exteriores PDFValeria SosaAún no hay calificaciones
- Introducción y Surgimiento de Las Ciencias SocialesDocumento5 páginasIntroducción y Surgimiento de Las Ciencias SocialesPILARES AztahuacanAún no hay calificaciones
- Actividad Aparato DigestivoDocumento4 páginasActividad Aparato DigestivoJulian CuñasAún no hay calificaciones
- Hidruros EjerciciosDocumento2 páginasHidruros EjerciciosJulian CuñasAún no hay calificaciones
- Investigación de Líder A TiranoDocumento2 páginasInvestigación de Líder A TiranoJulian CuñasAún no hay calificaciones
- Los ShogunDocumento3 páginasLos ShogunJulian CuñasAún no hay calificaciones
- NacionalismoDocumento2 páginasNacionalismoJulian CuñasAún no hay calificaciones
- Cuestionario Fuente de FinanciaciónDocumento3 páginasCuestionario Fuente de FinanciaciónJulian CuñasAún no hay calificaciones
- Anexo 1 Matriz de DCD - Proyectos Interdisciplinares - 2022-2023Documento71 páginasAnexo 1 Matriz de DCD - Proyectos Interdisciplinares - 2022-2023Anonymous 0FWLyRAún no hay calificaciones
- Unidad I Comunicación EmpresarialDocumento10 páginasUnidad I Comunicación EmpresarialJean perezAún no hay calificaciones
- La Propiedad: Disposición: El Propietario Puede Hacer TodoDocumento2 páginasLa Propiedad: Disposición: El Propietario Puede Hacer TodoLEIDY ANDREA CONTRERAS REQUEJOAún no hay calificaciones
- Respuestas de Dengue PDFDocumento8 páginasRespuestas de Dengue PDFMichelle ObamaAún no hay calificaciones
- Algebra CepreunschDocumento23 páginasAlgebra CepreunschCarlos Gomez PardaveAún no hay calificaciones
- Elaboramos Prototipos para Promover El Turismo Respetando La Diversidad Cultural de Nuestra LocalidadDocumento13 páginasElaboramos Prototipos para Promover El Turismo Respetando La Diversidad Cultural de Nuestra LocalidadRomina Huaccachi AroniAún no hay calificaciones
- Resumen Biblio Clase 8Documento8 páginasResumen Biblio Clase 8Jesica BelenAún no hay calificaciones
- Características Del Texto JurídicoDocumento2 páginasCaracterísticas Del Texto JurídicoAdriano Taveras MarteAún no hay calificaciones
- SahumeriosDocumento2 páginasSahumeriosPaulaAún no hay calificaciones
- Principales Escuelas Teóricas de La ComunicaciónDocumento2 páginasPrincipales Escuelas Teóricas de La ComunicaciónJuan Pablo Quichua BaldeónAún no hay calificaciones
- Planeacion de Simulacro ReaserDocumento27 páginasPlaneacion de Simulacro ReaserEder Jose SuarezAún no hay calificaciones
- Bebidas Alcoholicas ToxicologiaDocumento18 páginasBebidas Alcoholicas ToxicologiaRuth jcAún no hay calificaciones
- HemotoraxDocumento24 páginasHemotoraxOsanan Tavares Tavares100% (1)
- Plan de Marketing (Modo de Compatibilidad)Documento24 páginasPlan de Marketing (Modo de Compatibilidad)Branco QuinecheAún no hay calificaciones
- Persona y NaturalezaDocumento2 páginasPersona y NaturalezaENRIQUE ABRAHAM GUICHARROUSSE DIAZAún no hay calificaciones
- Maestrias y Doctorados en Electronica Del CENIDETDocumento41 páginasMaestrias y Doctorados en Electronica Del CENIDETIusacell TorresAún no hay calificaciones
- Tarea 3 - Los Enfoques Disciplinares en Psicología - GC - 57Documento15 páginasTarea 3 - Los Enfoques Disciplinares en Psicología - GC - 57Monica Andrea Medina TorresAún no hay calificaciones
- Método Inductivo y DeductivoDocumento15 páginasMétodo Inductivo y Deductivomayerly jimenezAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar Libro de Los GriegosDocumento1 páginaRúbrica para Evaluar Libro de Los GriegosBerny Martinez OvalleAún no hay calificaciones
- ANEXO 2 Ficha Valoraci+ N Desarrollo HabilidadesDocumento7 páginasANEXO 2 Ficha Valoraci+ N Desarrollo HabilidadesNewton Carabali PorozoAún no hay calificaciones
- Acto de DonacionDocumento2 páginasActo de Donacionamaurys quezadaAún no hay calificaciones
- Disstrofias y Cuadro ComparativoDocumento5 páginasDisstrofias y Cuadro ComparativoSamuel GasparAún no hay calificaciones
- PNL y MARKOVDocumento4 páginasPNL y MARKOVMary Cruz Meza CahuanaAún no hay calificaciones
- Ultrasonidos en QuemadosDocumento24 páginasUltrasonidos en QuemadosEdgardo Cordero100% (8)
- Derecho Propia ImagenDocumento15 páginasDerecho Propia ImagenCamilo AgamezAún no hay calificaciones
- Lecturas Copia 84 106Documento23 páginasLecturas Copia 84 106Quetzalli RamírezAún no hay calificaciones
- Relaciones MetricasDocumento12 páginasRelaciones MetricasMaritza Saldaña VásquezAún no hay calificaciones
- El Formato de Diseño de Una Situación de Aprendizaje Por Competencias BlancoDocumento5 páginasEl Formato de Diseño de Una Situación de Aprendizaje Por Competencias BlancoEric UnoAún no hay calificaciones