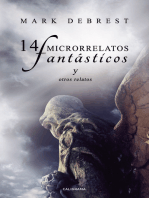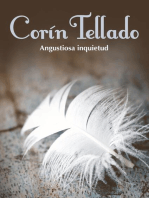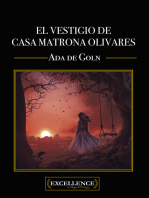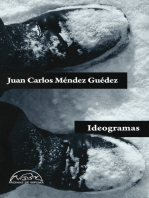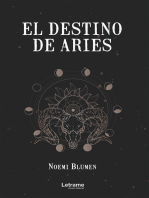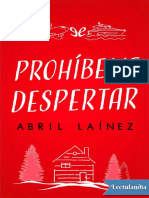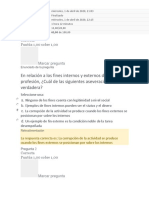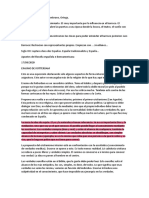Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
25-31 Classes Proffesor B
Cargado por
Jorge Arias0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasTítulo original
25-31 classes proffesor b
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginas25-31 Classes Proffesor B
Cargado por
Jorge AriasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
cambió a un hombre como tu marido por ese tonto
snob". "Lo hice."
"¿Tú, Irene, tú? No puedo creerlo".
"No lo hagas. ¿A quién le importa?"
Esto era demasiado. Levantó la cabeza. "Entonces", dijo lentamente,
"no tengo nada más que decir Adiós, Irene".
"¡Adiós!" Respondí con una insolencia indiferente.
Miré a través de la ventana, cuando se marchaba. Su pobre y vieja
figura parecía más encorvada y pesada que nunca. "Adiós, Sr. Barnes",
susurré. "Adiós y perdóneme".
Aquella noche, la última que pasé en mi casa, me desperté muy tarde.
Cuando todo estaba en silencio en la casa, bajé sin hacer ruido. Pensé
que no podría despedirme de Enrique, mañana, y quise hacerlo. Abrí
cautelosamente la puerta del dormitorio: él estaba durmiendo. Entré.
Levanté un poco la cortina de la ventana, para verlo. Me paré junto a su
cama, que también había sido la mía. Le miré. Su rostro estaba tranquilo
y sereno. Las pestañas oscuras de sus ojos cerrados estaban inmóviles en
sus mejillas. Sus hermosos labios parecían tallados en mármol sobre su
rostro, pálido en la oscuridad. No me atreví a tocarlo. Puse mi mano
lenta y cautelosamente sobre la almohada, cerca de su cabeza.
Entonces me arrodillé, junto a la cama. No podía besar sus labios; le
habría despertado. Tomé su mano con cautela y la llevé a mis labios.
"Henry", susurré, "nunca lo sabrás. Y no debes saberlo. Sé feliz, muy
feliz y yo iré por la vida con una cosa, una
derecho que sólo me queda a mí: el derecho a decir que te he amado,
Henry. . . y el derecho a amarte. . . hasta el final". Besé su mano con un
largo, largo beso.
Entonces me levanté, cerré la cortina y salí.
Era un día frío y gris, el siguiente y el último. A veces llovía un poco y
el viento arrastraba nubes grises y humeantes en el cielo.
El tren salía de nuestra ciudad a las diez y cuarto de la noche. El Sr.
Gray me llamó por la mañana. Estaba radiante de alegría. Quería venir
por la tarde para llevarme a la estación. Me negué. "Espérame allí", le
dije brevemente. "Iré yo misma".
Ya era de noche y me senté en mi habitación a esperar. Esperando con
una desesperación tal que me asombraba, pues pensaba que ya no podía
sentir nada. Esperé a Enrique. No estaba en casa. Debía de haber ido a
ver a Claire, a pasar con ella el primer día de su libertad. No pude
despedirme de él, no; pero quería echarle una última mirada, la última
antes de irme para siempre. Y él no estaba allí. . . . Me senté junto a la
ventana. Estaba fría, pero la abrí. Observé la calle. Los tejados y el
pavimento estaban mojados y relucientes. Había pocos transeúntes que
caminaban raramente, con una prisa nerviosa, sombras solitarias y
desesperadas con impermeables relucientes. . . .
Eran las nueve y media. Henry no había venido.
Cerré la ventana y cogí una pequeña bolsa. No tenía mucho que
empacar. Metí en ella algo de ropa blanca y un vestido, mi vestido de
novia, con el velo; metí la fotografía de Enrique. Era todo lo que me
llevé.
Cuando estaba cerrando la bolsa, oí el giro de una llave en la puerta de
entrada y pasos, sus pasos. Había llegado.
Me puse el sombrero y el abrigo y cogí mi bolso. "Pasaré por el
vestíbulo y abriré un poco la puerta de su estudio. No se dará cuenta y
echaré un vistazo, sólo un vistazo", pensé.
Bajé las escaleras. Entré en el vestíbulo y abrí su puerta: el estudio
estaba vacío; él no estaba allí. Respiré hondo y me dirigí a la puerta de
entrada. Puse la mano en el pomo.
"Irene, ¿no te vas a despedir de mí?" Me giré. Era Enrique. Su voz era
tranquila y triste.
Estaba tan afectado que casi perdí toda mi compostura en el primer
segundo. "Sí... sí..." Murmuré incoherentemente.
Entramos en su estudio. Había un fuego en la chimenea. Me miró con
sus ojos oscuros, muy claros y muy tristes.
"Nos separamos para siempre, tal vez, Irene", dijo, "y habíamos
significado mucho el uno para el otro".
Asentí con la cabeza. Mi voz me habría traicionado si hubiera hablado.
"No puedo culparte ni juzgarte, Irene. . . . Aquella noche, en el
restaurante, fue una locura repentina, quizás, de la que no te diste cuenta.
No creo que seas realmente la mujer que eras entonces".
"No, Henry quizás no". No pude evitar susurrar.
"No lo eres. Siempre pensaré en ti como la mujer que amé". Hizo una
pausa. Nunca le había visto tan tranquilo y desesperado.
"La vida sigue", continuó. "Me casaré con otra mujer y tú
-Otro hombre. . . . Y todo se acabó". Tomó mis manos entre las suyas y
hubo una luz repentina en sus ojos cuando dijo: "¡Pero éramos tan
felices, Irene!"
"Sí, Henry, lo estábamos", respondí con firmeza y
tranquilidad. "¿Me amaste entonces, Irene?"
"Lo hice, Henry".
"Ese tiempo se ha ido. . . . Pero nunca podría olvidarte, Irene. No
puedo.
Pensaré en ti".
"Sí, Henry, piensa en mí... a veces".
"Serás feliz, Irene, ¿verdad? Quiero que seas feliz". "Lo seré,
Henry".
"Yo también estaré. . . . Tal vez incluso tan feliz como lo fui contigo.
.......................................................................................................... Pero
no podemos mirar atrás ahora. Hay que seguir adelante. . . . ¿Quieres
pensar un poco en mí, Irene?"
"Lo haré, Henry".
Sus ojos eran oscuros y había una profunda tristeza en ellos. Levanté
la cabeza. Puse mi mano en su hombro. Hablé con una gran calma, con
una majestuosidad, quizás, a la que tenía derecho ahora.
"Henry, debes ser feliz, y fuerte, y glorioso. Deja el sufrimiento a los
que no pueden evitarlo. Debes sonreír a la vida. . . . Y nunca pienses en
los que no pueden. No valen la pena".
"Sí. . . tienes razón. . . . . Todo terminó bien. Podría haber roto la vida
de uno de nosotros. ¡Estoy tan feliz de que no lo haya hecho!"
"Sí, Henry, no lo hizo. "
Nos quedamos en silencio. Luego dijo: "Adiós, Irene. . . . No
volveremos a encontrarnos en esta tierra. "
"La vida no es tan larga, Henry". Me estremecí al decir esto, pero
felizmente él no entendió. "¿Quién sabe?" Añadí rápidamente. "Nos
encontraremos, quizás cuando tengamos sesenta años".
Sonrió. "Sí, quizás y entonces nos reiremos de todo esto".
"Sí, Henry, nos reiremos. "
Agachó la cabeza y me besó la mano. "Vete ya", susurró, y añadió, en
voz muy baja: "Has sido lo más grande de mi vida, Irene". Levantó la
cabeza y me miró a los ojos: "¿No me dirás algo por última vez?", me
preguntó.
Le miré directamente a los ojos. Toda mi alma estaba en mi respuesta:
"Te amo, Henry".
Volvió a besar mi mano. Su voz era un susurro muy débil cuando dijo:
"Seré feliz. Pero hay momentos en los que desearía no haber conocido a
esa mujer. . . . No hay nada que hacer. . . . La vida es dura, a veces,
Irene".
"Sí, Henry", respondí.
Me tomó en sus brazos y me besó. Sus labios estaban sobre los míos;
mis brazos, alrededor de su cuello. Fue por última vez, pero lo fue. Y
nadie puede privarme de ello ahora.
Me acompañó fuera. Llamé a un taxi y entré en él. Miré por la
ventanilla: estaba de pie en la escalera. El viento agitaba su pelo y estaba
inmóvil como una estatua. Fue la última vez que le vi.
Cerré los ojos y, cuando los abrí, el taxi estaba parado ante la estación.
Pagué al conductor, cogí mi maleta y me dirigí al tren.
Gerald Gray me estaba esperando. Llevaba un brillante traje de viaje,
una sonrisa radiante y un gigantesco ramo de flores, que me presentó.
Entramos en el coche.
A las diez y cuarto se oyó un sonido metálico y crepitante, las ruedas
giraron, el coche se agitó y se movió. Los pilares de la estación se
deslizaban cada vez más rápido más allá de nosotros, luego algunos
faroles, en las esquinas de las calles oscuras, algunas luces en las
ventanas. Y la ciudad quedó a nuestras espaldas. Las ruedas
llamaban a la puerta con rapidez y regularidad.
Estábamos solos en nuestra parte del vagón. El Sr. Gray me miró y
sonrió. Luego volvió a sonreír, como para hacerme sonreír en respuesta.
Me quedé inmóvil. "Por fin somos libres y estamos solos", susurró y
trató de rodearme con su brazo. Me aparté de él.
"Espere, Sr. Gray", dije fríamente. "Tendremos tiempo suficiente para
eso". "¿Qué le pasa, Sra. Stafford...? Srta. Wilmer, yo
¿quieres decir?", murmuró. "¡Estás tan
pálido!" "Nada", respondí. "Estoy un poco
cansada".
Durante dos horas estuvimos sentados, silenciosos e inmóviles. No
había nada más que el ruido de las ruedas a nuestro alrededor.
Tras dos horas de viaje, llegó la primera estación. Cogí mi bolsa y me
levanté. "¿Adónde vas?", preguntó el Sr. Gray, sorprendido. Sin
responder, salí del tren. Me acerqué a la ventanilla abierta del vagón,
donde él estaba sentado mirándome ansiosamente, y le dije lentamente:
"Escuche, señor Gray: hay un millonario en San Francisco esperándome.
Usted sólo fue un medio para deshacerse de mi marido. Le doy las
gracias. Y no diga nunca una palabra de esto a nadie: se reirán
terriblemente de usted".
Estaba afectado, furioso y decepcionado, oh, terriblemente
decepcionado. Pero, como perfecto caballero, no lo demostró. "Estoy
feliz de tener
le prestó ese servicio", dijo cortésmente. El tren se movió en ese
momento. Se quitó el sombrero, con la mayor cortesía.
Me quedé solo en la pequeña plataforma. Había un inmenso cielo
negro a mi alrededor, con nubes lentas y pesadas. Había una vieja valla y
un miserable árbol, con unas últimas y húmedas hojas. . . . Vi una luz
tenue en la pequeña ventana de la taquilla.
No tenía mucho dinero, sólo lo que me quedaba en el bolsillo. Me
acerqué a la ventanilla iluminada. "Deme un billete, por favor", dije,
entregando todo mi dinero, con monedas de cinco centavos y peniques,
todo.
"¿A qué estación?", preguntó brevemente el
empleado. "A... a... Eso es lo mismo", respondí.
Me miró e incluso se apartó un poco. "Diga...", comenzó. "Páseme al
final de la fila", le dije. Me entregó un billete y
empujó hacia atrás parte de mi dinero. Me aparté de la ventana y él me
siguió con una mirada extraña.
"Me bajaré en alguna estación", pensé. Un tren se detuvo en el andén y
subí. Me senté en una ventanilla. Luego no me moví más.
Recuerdo que estaba oscuro más allá de la ventana, luego había luz y
después volvía a estar oscuro. Debo haber viajado más de veinticuatro
horas. Tal vez. No lo sé.
Estaba oscuro cuando recordé que debía bajar en alguna estación. El
tren se detuvo y me bajé. En el andén vi que era de noche. Quise volver
al vagón. Pero el tren se movió y desapareció en la oscuridad. Me quedé.
No había nadie en el húmedo andén de madera. Sólo vi a un empleado
somnoliento, un farol tenue y un perro enrollado bajo un banco, para
protegerse de la lluvia. Vi algunas casitas de madera más allá de la
estación, y una calle estrecha. Los raíles brillaban débilmente y había un
pobre farolillo rojo en la distancia.
Miré el reloj: eran las tres de la mañana. Me senté en el banco y esperé
a que amaneciera.
Todo estaba terminado. . . . Había hecho mi trabajo. . . . La vida había
terminado. . . .
Ahora vivo en esa ciudad. Soy empleado en unos grandes almacenes y
trabajo de nueve a siete. Tengo un pequeño piso -dos habitaciones- en
una casa pobre y pequeña, y una escalera independiente; nadie se fija en
mí cuando salgo o vuelvo a casa.
No tengo ningún conocido. Trabajo con exactitud y cuidado. Nunca
hablo. Mis compañeros apenas saben mi nombre. Mi casera me ve una
vez al mes, cuando pago el alquiler.
Nunca pienso cuando trabajo. Cuando llego a casa, como y duermo.
Eso es todo.
Nunca lloro. Cuando miro en un espejo, veo un rostro pálido, con ojos
demasiado grandes para él; y con la mayor calma, la mayor tranquilidad,
el silencio más profundo del mundo.
Siempre estoy sola en mis dos habitaciones. La foto de Henry está
sobre mi mesa. Tiene una sonrisa alegre: un poco altiva, un poco
burlona, muy alegre. Hay una inscripción: "A mi Irene-Henry-Para
siempre". Cuando estoy cansada, me arrodillo ante la mesa y lo miro.
La gente dice que el tiempo lo roza todo. Esta ley no era para mí. Los
años han pasado. Quería a Henry Stafford. Le quiero. Ahora es feliz
-Le di su felicidad. Eso es todo.
Tenían razón, quizás, los que decían que había comprado a mi marido.
Compré su vida. Compré su felicidad. Pagué con todo lo que tenía. Le
quiero. . . . . Si pudiera volver a vivir la vida, la viviría como lo hice. . . .
Mujeres, niñas, todos los que me escuchen, escuchen esto: no amen a
alguien más allá de los límites y la conciencia. Tratad de tener siempre
algún otro objetivo o deber. No améis más allá de vuestra propia alma...
si podéis. Yo no puedo.
Uno tiene que vivir mientras no esté muerto. Yo sigo viviendo. Pero sé
que ya no falta mucho. Siento que el final se acerca. No estoy enfermo.
Pero sé que mis fuerzas se van y que la vida, simple y suavemente, se
extingue en mí. Se ha consumido. Está bien.
No tengo miedo y no me arrepiento. Sólo hay una cosa más que me
atrevo a pedirle a la vida: quiero volver a ver a Henry. Quiero tener una
mirada más, antes del final, al que ha sido toda mi vida. Sólo una mirada.
Eso es todo lo que pido.
No puedo volver a nuestro pueblo, porque me verán y reconocerán
enseguida. Espero y confío. Espero desesperadamente. No queda mucho
tiempo. Cuando camino por la calle, miro todas las caras que me rodean,
buscándolo. Cuando llego a casa le digo a su foto: "No es hoy, Henry
Pero
será mañana, tal vez. "
¿Lo volveré a ver? Me digo a mí misma que lo haré. Sé que no lo haré.
...
Ahora he escrito mi historia. Me armé de valor y la escribí.
Si lo lee, no será infeliz. Pero lo entenderá todo. . . .
Y entonces, tal vez, después de leerlo, él... ¡oh, no! no vendrá a verme,
comprenderá que no debe hacerlo... se limitará a pasar a mi lado en la
calle, aparentando no notarme, para que yo pueda verlo una vez más, una
vez más... y por última vez.
También podría gustarte
- La Muerte de Isolda: Horacio QuirogaDocumento6 páginasLa Muerte de Isolda: Horacio QuirogaMercedes CastroAún no hay calificaciones
- La Muerte de Isolda - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López NievesDocumento4 páginasLa Muerte de Isolda - Horacio Quiroga - Ciudad Seva - Luis López Nievesjohan.tobonrAún no hay calificaciones
- Quiroga, Horacio - La Muerte de IsoldaDocumento6 páginasQuiroga, Horacio - La Muerte de IsoldaMona LeireAún no hay calificaciones
- Archer - S Voice - Mia SheridanDocumento285 páginasArcher - S Voice - Mia SheridanDani Perez58% (12)
- La Peluquería. La Niña. El Cine. El Telegrama. CUENTOS.Documento12 páginasLa Peluquería. La Niña. El Cine. El Telegrama. CUENTOS.Carolina-Dafne Alonso-Cortés RománAún no hay calificaciones
- Baúl de telarañas: Antología de cuentosDe EverandBaúl de telarañas: Antología de cuentosAún no hay calificaciones
- Reflexiones C SabiduriaDocumento6 páginasReflexiones C SabiduriaRocio Balderrama MercadoAún no hay calificaciones
- 2DFCB576-2816-4D89-AD3B-8E31126821EBDocumento8 páginas2DFCB576-2816-4D89-AD3B-8E31126821EBsofimoliii55Aún no hay calificaciones
- Christie, Agatha - Tiene Usted Todo Lo Que DeseaDocumento12 páginasChristie, Agatha - Tiene Usted Todo Lo Que DeseaPh0EniX100% (2)
- La Muerte de IsoldaDocumento4 páginasLa Muerte de IsoldaRenato Sipión FloresAún no hay calificaciones
- Aquellas Tardes de VeranoDocumento3 páginasAquellas Tardes de VeranoAlma RodriguezAún no hay calificaciones
- ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT - Subir o BajarDocumento4 páginasALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT - Subir o Bajaroscarmiranda100% (1)
- Save MeDocumento504 páginasSave MeAlwe Gi100% (1)
- Al Amanecer (Escrito Por Marcos Antonio Avila Morales. Cuba)Documento10 páginasAl Amanecer (Escrito Por Marcos Antonio Avila Morales. Cuba)Marcos AvilaAún no hay calificaciones
- Admirador Secreto CncoDocumento41 páginasAdmirador Secreto CncoadripzzzAún no hay calificaciones
- AAVV - Una Navidad Con Mucho AmorDocumento284 páginasAAVV - Una Navidad Con Mucho AmormariakuloAún no hay calificaciones
- El caso del chantajista pelirrojo. Berta Mir detectiveDe EverandEl caso del chantajista pelirrojo. Berta Mir detectiveAún no hay calificaciones
- Tu Recuerdo Arde - Jessica Cuevas FadanelliDocumento159 páginasTu Recuerdo Arde - Jessica Cuevas FadanelliDan López100% (1)
- Enfermo Amor 2Documento20 páginasEnfermo Amor 2Milagros moralesAún no hay calificaciones
- La Muerte de IsoldaDocumento4 páginasLa Muerte de IsoldanatafaraiAún no hay calificaciones
- Asaltando El Corazon by Lu393Documento158 páginasAsaltando El Corazon by Lu393Letizia FraserAún no hay calificaciones
- Horacio Quiroga-La Muerte de IsoldaDocumento7 páginasHoracio Quiroga-La Muerte de IsoldaLorena Andrea Cerda PadillaAún no hay calificaciones
- Christie, Agatha - Tiene Usted Todo Lo Que DeseaDocumento9 páginasChristie, Agatha - Tiene Usted Todo Lo Que DeseaStf AlvarezAún no hay calificaciones
- La Puerta Despues de Un DeseoDocumento40 páginasLa Puerta Despues de Un DeseoMaria victoria Gomez GuzmanAún no hay calificaciones
- Violencia - Cornell WoolrichDocumento191 páginasViolencia - Cornell WoolrichgonAún no hay calificaciones
- El Misterio Está en El SótanoDocumento5 páginasEl Misterio Está en El SótanoSilvia Gimenez100% (1)
- La Centinela (Libro 1 de la serie La Centinela)De EverandLa Centinela (Libro 1 de la serie La Centinela)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Prohíbeme Despertar (Abril Laínez) (Z-Library)Documento377 páginasProhíbeme Despertar (Abril Laínez) (Z-Library)MayenAún no hay calificaciones
- Prohibeme Despertar - Abril LainezDocumento365 páginasProhibeme Despertar - Abril LainezManuel AguileraAún no hay calificaciones
- Dejate Enganar - (Citas de Amor No 3) - Anna DominichDocumento442 páginasDejate Enganar - (Citas de Amor No 3) - Anna DominichEfrain Quinaya HuisaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Final Final 2019 Contabilidad PRF ErmilioDocumento8 páginasTrabajo Final Final Final 2019 Contabilidad PRF ErmilioJorge AriasAún no hay calificaciones
- Apuntes Salidad de Campo 20182Documento8 páginasApuntes Salidad de Campo 20182Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer El Trabajo Final Guia para El Curso 401 2011Documento6 páginasCómo Hacer El Trabajo Final Guia para El Curso 401 2011Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Filosofia Clase 401 Semestre 6Documento6 páginasFilosofia Clase 401 Semestre 6Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Entremesa Dialogo ConstruidoDocumento10 páginasEntremesa Dialogo ConstruidoJorge AriasAún no hay calificaciones
- Peyes y Amreas Apuntes Criticos Del TrabajoDocumento4 páginasPeyes y Amreas Apuntes Criticos Del TrabajoJorge AriasAún no hay calificaciones
- Resilencia y Tejido Social 2013Documento7 páginasResilencia y Tejido Social 2013Jorge AriasAún no hay calificaciones
- No Mas para El Profesor PabloDocumento10 páginasNo Mas para El Profesor PabloJorge AriasAún no hay calificaciones
- Emily para Todos Unidad Diactica Por MiDocumento9 páginasEmily para Todos Unidad Diactica Por MiJorge AriasAún no hay calificaciones
- Recordar Es Tratar Por El Otro Verano 2000Documento10 páginasRecordar Es Tratar Por El Otro Verano 2000Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Antes Que Anda Investigacion y EspistmeologiaDocumento10 páginasAntes Que Anda Investigacion y EspistmeologiaJorge AriasAún no hay calificaciones
- Para Todos Un Ponque Amarillo Notas 12-14-2000Documento5 páginasPara Todos Un Ponque Amarillo Notas 12-14-2000Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Cntro y El Sol para Centro Tengo Apunte y Nota 12-12-2009Documento7 páginasCntro y El Sol para Centro Tengo Apunte y Nota 12-12-2009Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Investigacion para Clase 2019Documento10 páginasInvestigacion para Clase 2019Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Enseñar y Aprender Cultura de TodosDocumento8 páginasEnseñar y Aprender Cultura de TodosJorge AriasAún no hay calificaciones
- La Didactica Conferencia Profesora AntesDocumento5 páginasLa Didactica Conferencia Profesora AntesJorge AriasAún no hay calificaciones
- Enseñar y Aprender. Una Propuesta DidácticaDocumento8 páginasEnseñar y Aprender. Una Propuesta DidácticaJorge AriasAún no hay calificaciones
- Propuestas Del Desarrolo Maestria ApuntesDocumento8 páginasPropuestas Del Desarrolo Maestria ApuntesJorge AriasAún no hay calificaciones
- Primero Las Clases Apuntes Literales 198Documento4 páginasPrimero Las Clases Apuntes Literales 198Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Continuacion Clase 26-12-2008Documento4 páginasContinuacion Clase 26-12-2008Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Vamos A Dejarlo (20021)Documento4 páginasVamos A Dejarlo (20021)Jorge AriasAún no hay calificaciones
- Antología Dle Cuento Incompleto Por Mi ApuntesDocumento3 páginasAntología Dle Cuento Incompleto Por Mi ApuntesJorge AriasAún no hay calificaciones
- La Psicología Social en El Siglo XIXDocumento2 páginasLa Psicología Social en El Siglo XIXEduardo Enrique Marsiglia BalleterosAún no hay calificaciones
- Verdad Formal RepasoDocumento2 páginasVerdad Formal RepasoDionio Sullon CheroAún no hay calificaciones
- 04 - El Marxismo y Las Mujeres - Revista Mujer PluralDocumento4 páginas04 - El Marxismo y Las Mujeres - Revista Mujer Pluralcintia dentarpAún no hay calificaciones
- Principios de La Interpretación ConstitucionalDocumento3 páginasPrincipios de La Interpretación ConstitucionalTatiana Graciela Mejía Rivera100% (1)
- Qué Son Los VerbosDocumento3 páginasQué Son Los VerbosZunilda Saldivar OrtizAún no hay calificaciones
- Si P Es Verdadero y Q Es Falso Entonces Las Siguientes Sentencias Son Verdadero o FalsoDocumento3 páginasSi P Es Verdadero y Q Es Falso Entonces Las Siguientes Sentencias Son Verdadero o FalsoAbby ArandaAún no hay calificaciones
- El Pavimento de MosaicoDocumento3 páginasEl Pavimento de MosaicoRamón G Yee100% (2)
- Ética y Deontología: Departamento Académico de HumanidadesDocumento22 páginasÉtica y Deontología: Departamento Académico de HumanidadesPiero OliAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento3 páginasActividad 2Marcellus PEAún no hay calificaciones
- Diagnostico de La Empresa EmmaDocumento7 páginasDiagnostico de La Empresa Emmamagaly sonccoAún no hay calificaciones
- Cuestionario - HistoricismoDocumento5 páginasCuestionario - Historicismodaniela torres pennaAún no hay calificaciones
- Los Diez Mandamientos de La Ciudad Habitable - EL PAÍS SemanalDocumento11 páginasLos Diez Mandamientos de La Ciudad Habitable - EL PAÍS SemanaljuliobotegaAún no hay calificaciones
- Etica 1Documento13 páginasEtica 1FRANK ZAVALETAAún no hay calificaciones
- GRUPO 4 - Palacio de Justicia de Bruselas (Informe)Documento11 páginasGRUPO 4 - Palacio de Justicia de Bruselas (Informe)mabel vega riosAún no hay calificaciones
- Yoga Crepuscular IIIDocumento14 páginasYoga Crepuscular IIIPaul LizzariAún no hay calificaciones
- Guía para Observar Una Clase IndagatoriaDocumento12 páginasGuía para Observar Una Clase IndagatoriaNatalia Contreras MoreiraAún no hay calificaciones
- Primer Parcial - 1 SOCIOLOGIADocumento11 páginasPrimer Parcial - 1 SOCIOLOGIALeidy Katerine Cruz Duarte50% (2)
- Salmo 23Documento4 páginasSalmo 23FABIAN FIENGOAún no hay calificaciones
- Investigar Supone Tomar Decisiones Cerca de Cómo Resolver El ProblemaDocumento6 páginasInvestigar Supone Tomar Decisiones Cerca de Cómo Resolver El ProblemaLeonardoCayoAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento5 páginasActividad 1eduardo limonAún no hay calificaciones
- Deberes Del AbogadoDocumento4 páginasDeberes Del AbogadoEydaEspinozaAyosaAún no hay calificaciones
- pedagogia-ACT 3Documento9 páginaspedagogia-ACT 3Isabel LopAún no hay calificaciones
- Voluntad y AutodeterminaciónDocumento74 páginasVoluntad y AutodeterminaciónManuel LouitAún no hay calificaciones
- Tutoría 6Documento3 páginasTutoría 6Jarel sanchezAún no hay calificaciones
- Republica de Lo JustoDocumento5 páginasRepublica de Lo JustoJosue PortilloAún no hay calificaciones
- Conducta 01Documento4 páginasConducta 01Randy OlivoAún no hay calificaciones
- Sustentación Literaturas Clasica.Documento20 páginasSustentación Literaturas Clasica.Karin Ramos /Aún no hay calificaciones
- Apuntes Española e IberoamericanaDocumento110 páginasApuntes Española e IberoamericanapanoaAún no hay calificaciones
- Tarea 10 de FilosofiaDocumento3 páginasTarea 10 de FilosofiaJosé Manuel GomezAún no hay calificaciones
- Tarea 6Documento5 páginasTarea 6Clarita CcbAún no hay calificaciones