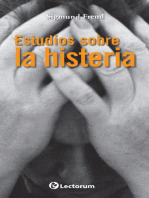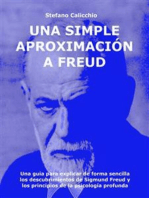Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Lugar Del Sintoma en La Clinica Psicoanalitica
El Lugar Del Sintoma en La Clinica Psicoanalitica
Cargado por
Ma. Dolores Perez EspinozaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Lugar Del Sintoma en La Clinica Psicoanalitica
El Lugar Del Sintoma en La Clinica Psicoanalitica
Cargado por
Ma. Dolores Perez EspinozaCopyright:
Formatos disponibles
Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis»
ISSN 1692 0945
Nº 27–Junio de 2014
Psicólogo y docente
Universidad de Nariño
Pasto
ABSTRACT
Un síntoma puede llevar a una persona a pedir un psicoanálisis en cualquier
momento de su vida. Es evidente que existen sujetos que pueden convivir con
sus síntomas en lo cotidiano, pero en el momento en que un síntoma se
experimenta como algo imposible a sobrellevar es cuando se va al analista. Por
otra parte, además de la vertiente de sufrimiento imposible de soportar, el
síntoma resiste los intentos propios de curación y escapa a los intentos de
dominio del sujeto. El presente artículo define las coordenadas del síntoma en
la clínica psicoanalítica a partir de un recorrido teórico de los trabajos de los
dos más grandes exponentes del psicoanálisis en diferentes épocas: Sigmund
Freud y Jacques Lacan.
La palabra remite al griego y precisa el tratamiento
que los antiguos médicos griegos, entre ellos Hipócrates o Galeno,
proporcionaban a sus pacientes fuera de los referentes mágico–religiosos dentro
de los que se encontraba la medicina antes de ellos. Desde la perspectiva
mágico–religiosa, los síntomas provenían de algún castigo infligido por los
dioses, no se constituían en un proceso natural tal como lo redefinió Hipócrates
(Pérez, 1997). En este contexto, el es tomado por la medicina como la
manifestación visible de cualquier enfermedad y la referencia que hace el
paciente de dicha manifestación, diferenciándose a su vez del que es
tomado por el médico como la prueba de la existencia de la enfermedad en el
cuerpo del paciente. Definido el síntoma de este modo, la curación se entiende
como la restitución al estado anterior a la aparición de los síntomas.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
2 Esteban Ruiz Moreno
Teniendo en cuenta que el síntoma es definido por el ámbito médico en
primera instancia, ¿qué diferencia puede concebirse entre la clínica médico–
psiquiátrica y la clínica psicoanalítica? Leivi (2001) explica que la gran diferencia
de la clínica psicoanalítica con respecto de la clínica médico–psiquiátrica
consiste en que la primera es un acto de escucha sobre el síntoma, mientras que
la segunda se enfoca en la mirada sobre el mismo. En la clínica psicoanalítica el
síntoma se aborda a partir de lo que el paciente dice sobre él, de lo que el sujeto
enuncia de su malestar. De este modo, el síntoma que se aborda tanto en la
medicina como en la psiquiatría es radicalmente diferente del síntoma que
retoma el psicoanálisis, síntoma que Lacan (1965) llamará más tarde como
propiamente dicho por las características específicas que
desarrolla en un psicoanálisis.
El recorrido que se hará en las siguientes líneas retoma las concepciones
de Sigmund Freud con respecto al síntoma y los posteriores desarrollos de
Jacques Lacan sobre el mismo.
La historia recuerda que el padre del psicoanálisis (Robert, 1995)
descubre la naturaleza del síntoma en torno a la experiencia clínica de los
encuentros con sus primeras pacientes, mujeres que en su gran mayoría
padecían la enfermedad llamada histeria, que se constituía en una serie de
síntomas físicos sin ninguna causalidad orgánica: dolores, contracturas,
parálisis, cegueras, hidrofobias, percepción de olores inexistentes, entre muchos
otros. En el punto en que Freud (1992) descubre que los sujetos histéricos no
fingían sus síntomas ni tampoco eran degenerados morales – tal como la ciencia
médica los había clasificado y juzgado – inicia un proceso de abordaje del
síntoma inédito en la historia: el síntoma histérico pasa de ser un fenómeno
tomado por la mirada del médico, a ser escuchado en las propias palabras del
paciente. La enfermedad llamada histeria, que tantas dificultades y objeciones
le había planteado a la medicina, permitió el nacimiento del psicoanálisis a partir
del genio de Freud, que consistió en haber escuchado lo que el síntoma tenía
para decir.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El lugar del síntoma en la clínica psicoanalítica. 3
Freud (1991a), en la
definirá el síntoma del siguiente modo: “el
síntoma se engendra como el retoño del cumplimiento del deseo libidinoso
inconsciente, desfigurado de manera múltiple; es una ambigüedad escogida
ingeniosamente, provista de dos significados que se contradicen por completo
entre sí” (Freud, 1991a, p. 328). Nacido en la época victoriana de moral
implacable y tradiciones fuertemente restrictivas en varios dominios de la vida
– en cuanto sexualidad primordialmente – (Robert, 1995), el psicoanálisis
fundado por Freud escucha al síntoma y esclarece que éste permite al sujeto
satisfacer, a través de una vía alterna, lo que anteriormente había sido rechazado
a causa de la represión que ejercían sobre él la realidad, el yo y la consciencia.
Además de la satisfacción sustitutiva que ofrece el síntoma, su posible aparición
en la vida de un sujeto está marcada por una serie de factores que Freud (1991a)
destaca en: a) las vivencias sexuales infantiles, b) las vivencias traumáticas, c) la
constitución hereditaria del sujeto y d) la predisposición a las fijaciones
libidinales.
Las consecuencias más relevantes de la reflexión freudiana sobre el
síntoma recaen sobre tres puntos: a) si bien el síntoma permite una satisfacción,
la experiencia clínica muestra que existe una dimensión de sufrimiento
imposible de soportar; b) esta nueva forma de satisfacción que aporta el síntoma
es irreconocible para el sujeto a causa de la represión, para el sujeto hay algo
del orden de qué pasa o por qué pasa; c) el síntoma se satisface de
forma autoerótica, no necesita del otro para satisfacerse (Freud, 1991a, p. 333 -
334).
Otro de los aportes de Freud (1991b) se encuentra en la
. En ella expresa: “El
psicoanálisis (…) ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en
sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo” (p. 235). De esta manera, el
síntoma tiene dos orientaciones específicas en la concepción de Freud: a) por un
lado muestra una clara articulación con la historia del sujeto que lo padece y b)
por otro, el síntoma se encuentra dentro de una perspectiva del sentido, en tanto
que el síntoma aparece como una pregunta, como un “no sé”, como un enigma
a ser descifrado. El síntoma es susceptible de interpretación, traducción y
desciframiento. En el ámbito de la clínica psicoanalítica, el síntoma sería algo
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
4 Esteban Ruiz Moreno
incomprensible que a partir de la interpretación cobra un sentido, un sentido al
cual el sujeto puede aspirar. El término evoca el paso de un idioma a
otro con el fin de poder ser entendido y el término evoca la
posibilidad de que el síntoma puede ser leído y puede entregar un sentido; se
sabe del gran gusto de Freud por la cultura egipcia y sus jeroglíficos.
Freud (1991b) equipara al síntoma con las diferentes formaciones del
inconsciente: lapsus, chistes, sueños; es decir, todas las formaciones del
inconsciente se encuentran provistas de un sentido que puede ser descifrado y
están articuladas a la historia del sujeto: “Los síntomas neuróticos tienen
entonces su sentido, como las operaciones fallidas y los sueños, y, al igual que
estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben” (p. 236). No en vano,
en , Freud (1995a) propone que un psicoanálisis
busca: “llenar las lagunas del recuerdo” (p. 150), es decir, dar sentido a lo que se
encuentra como una falta de ese mismo sentido. Un psicoanálisis busca llenar
de sentido las partes censuradas y reprimidas de la historia de un sujeto, puesto
que se encuentran articuladas al síntoma en un sentido oculto, un sentido al
cual no se puede acceder por parte de quien los padece. Colette Soler (2013)
especifica que lo que se hace con el síntoma, desde la perspectiva de Freud, es
dar sentido. Por otra parte, se trata de cambiar el real del síntoma por el sentido,
un comentario que requeriría un desarrollo más amplio.
El último componente importante para entender el síntoma dentro de la
concepción freudiana se remite a los textos de la Metapsicología, concretamente
al texto . En dicho texto Freud (1995b) articula dos ejes conceptuales
importantes: a) La primera tópica del aparato psíquico: inconsciente,
preconsciente y consciencia y b) Pulsión y su representaciones. En este marco,
la represión sería el mecanismo por el cual las representaciones de la pulsión no
podrían hacerse conscientes por contener una naturaleza intolerable para el
sujeto; ante algunas vivencias de orden amoroso intolerable, asociadas a la
sexualidad o de índole traumática, se imponía la represión como mecanismo de
defensa. Freud (1995b) define de esta manera la represión: “su esencia consiste
en rechazar algo de la consciencia y mantenerlo alejado de ella” (p. 142).
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El lugar del síntoma en la clínica psicoanalítica. 5
A propósito de la represión es necesario hacerse una pregunta: ¿cómo
descubre Freud el inconsciente? Lo hace desde el principio de su investigación
sobre el alma humana a partir de los fallos de la represión, fallos que implican
la producción de síntomas, en primera instancia, en el caso ejemplar de los
pacientes histéricos y posteriormente con otro tipo de síntomas. A propósito del
fallo de la represión – basado en el trabajo de Freud – Lacan propone:
¿Qué es lo que impresiona, de entrada, en el sueño, en el acto fallido, en
la agudeza? El aspecto de tropiezo bajo el cual se presentan (…) Tropiezo, fallo,
fisura. En una frase pronunciada, escrita, algo viene a tropezar. Estos fenómenos
operan como un imán sobre Freud, y allí va a buscar el inconsciente (…) Lo que
se produce en esta hiancia, en el sentido pleno del término , se
presenta como . Así es como la exploración freudiana encuentra
primero lo que sucede en el inconsciente.” (Lacan, 1995, p. 33).
Para Freud (1995b), la represión tiene consistencia en tres momentos: a)
Represión originaria, b) Represión propiamente dicha y c) Retorno de lo
reprimido. En el caso de la represión propiamente dicha se encuentra la
operación sobre las representaciones intolerables de la pulsión impidiendo que
se hagan conscientes a la consciencia del sujeto. Sin embargo, esta represión
nunca es lograda en su totalidad, no es exitosa definitivamente, en su fallo está
el retorno de lo reprimido que constituye su otra cara, su paso complementario,
su fase obligatoria; esto llevará a Lacan (1993) decir que la represión y el retorno
de lo reprimido son una misma cosa (p. 24). Es en este marco de la teoría de la
represión donde se organiza el síntoma para Freud, en tanto que el síntoma
como tal es un retorno de algo que ha sido reprimido anteriormente.
Uno de los casos más ilustrativos de Freud (1992) sobre el síntoma como
retorno de lo reprimido fue el de su paciente Elisabeth von R. presentado en los
famosos . Paciente de algunos síntomas histéricos
como: dificultades para caminar, fuerte dolor en las piernas, etc. Síntomas que
aparecen – gracias a la elucidación freudiana – articulados al matrimonio de su
hermana con un excelente hombre, alto en cualidades, buen partido, la posterior
muerte de dicha hermana a causa de problemas cardiacos acelerados por su
segundo embarazo. Anudado a lo anterior, ante el lecho de muerte de su
hermana un pensamiento irrumpe en Elisabeth de forma intempestiva,
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
6 Esteban Ruiz Moreno
pensamiento que pasó, en palabras de Freud: “como un rayo refulgente en medio
de la oscuridad: «Ahora él está de nuevo libre, y yo puedo convertirme en su
esposa». (Freud, 1992, p. 171). Ante este pensamiento que emerge súbitamente,
intolerable para la consciencia, hallazgo que causa sorpresa, Elisabeth lo termina
reprimiendo hasta el punto de eliminarlo por completo de su consciencia, hasta
olvidarlo definitivamente. La represión, entonces, se ejerce sobre este
pensamiento intolerable en tanto que escondía el amor prohibido de Elisabeth
por su cuñado y termina produciendo el respectivo retorno de lo reprimido. La
representación inconciliable con la consciencia es reprimida, es decir, alejada de
la conciencia y enviada al inconsciente; el fallo de la represión – retorno de lo
reprimido – es el síntoma que aparece bajo la forma del sufrimiento.
Posterior a la propuesta freudiana, se encuentran los desarrollos de J.
Lacan en diferentes momentos de su enseñanza y que darán al síntoma un viraje
en la clínica analítica. La psicoanalista argentina Silvia Tendlarz (1997) muestra
que en la obra de Lacan existe una doble axiomática sobre el síntoma: un primer
momento que tiene al deseo como paradigma y un segundo momento en el cual
el paradigma es el goce.
Como es sabido, Lacan (1980a) propone un (p. 145). Este
retorno implicó que Lacan retome los planteamientos freudianos, pero a partir
de los aportes de diferentes disciplinas del conocimiento y en este mismo orden
de ideas comparte los planteamientos de Freud sobre el síntoma, sobre todo al
inicio de su enseñanza. A partir de los aportes de la lingüística de Saussure
(2005) y retomando los trabajos de Roman Jakobson sobre las afasias,
propondrá que el síntoma se constituye como una metáfora de lo que ha sido
censurado y reprimido de la historia del sujeto y que se articula con lo
intolerable ligado al amor y la sexualidad. Dando primacía al significante sobre
la representación, Lacan retoma el esquema freudiano de la represión para
explicar el síntoma como un retorno de lo reprimido, pero ahora en términos de
lenguaje. El síntoma se expresa en una lengua extraña, de la cual el sujeto no
podría entender su sentido:
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El lugar del síntoma en la clínica psicoanalítica. 7
¿Qué es la represión para el neurótico? Es una lengua, otra lengua que
fabrica con sus síntomas, es decir, si es un histérico o un obsesivo, con la
dialéctica imaginaria de él y el otro. El síntoma neurótico cumple el papel de la
lengua que permite expresar la represión (…) Esto hace palpar realmente que la
represión y el retorno de lo reprimido son una única y sola cosa, el revés y el
derecho de un sólo y único proceso. (Lacan, 1993, p. 91).
Lacan, en la primera etapa de su enseñanza, propone que el síntoma
vendría a ser la metáfora, , de un significante reprimido y que causa
los estragos del síntoma que se conocen en la vida de un sujeto.
Otra concepción de Lacan sobre el síntoma y que corresponde al mismo
periodo de su enseñanza contempla la articulación síntoma–verdad. Clarificar
este concepto en el pensamiento lacaniano implica que, en primera instancia, a)
la verdad no se remite a los valores de verdad (verdadero/falso) que pudiesen
asignársele, b) como tampoco a la exactitud, la verdad no tiene nada que ver con
lo exacto; Lacan se refiere a ella del siguiente modo: “la verdad tiene (…) una
estructura de ficción” (2010a, p. 253), con el fin de designarla como una
construcción propia y única del sujeto. En este marco, la verdad, inicialmente
separada del saber, habría quedado en las sombras de la historia del sujeto y el
síntoma revelaría la verdad reprimida en el fracaso de la represión, es por esto
que Lacan dirá los estudiantes de la Universidad de Yale: “El síntoma representa
el retorno de la verdad como tal en la falla de saber” (Lacan, 1976). El síntoma
se constituye como el retorno de algo que ha sido reprimido, metáfora de una
verdad censurada y de la cual el sujeto no sabe nada.
En un pasaje del escrito inaugural de la enseñanza de Lacan (1980b),
, se encuentra lo
siguiente en relación con el síntoma, la verdad y el inconsciente:
El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado
por un embuste: es el capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar; lo
más a menudo ya está escrita en otra parte. A saber: en los monumentos: y esto es mi
cuerpo, es decir el núcleo histérico de la neurosis donde el síntoma histérico muestra la
estructura de un lenguaje y se descifra como una inscripción que, una vez recogida, puede
sin pérdida grave ser destruida … (Lacan, 1980b, p. 80).
Lacan (1980c) dirá en que la causa del síntoma es
la verdad, verdad enigmática que se presentifica en la falta de sentido, entendido
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
8 Esteban Ruiz Moreno
esta último como el que se produce en la cadena significante (S1 – S2), el que se
encuentra en la intersección de los registros imaginarios y simbólico. Es en este
punto donde pueden ubicarse los efectos terapéuticos producidos por un
psicoanálisis (Soler, 2013): dar sentido al síntoma y el develamiento de la verdad
produce un alivio al sufrimiento del sujeto, un apaciguamiento del síntoma.
En el artículo , Gabriel
Lombardi (2003) advierte, con base en los planteamientos de Freud, que el
síntoma, – más allá de la localización de la estructura y la dirección de la cura
(Lacan, 1980d) –, debe ser tenido en cuenta a lo largo de todo el análisis: “Aún
cuando uno ya ha adivinado el tipo clínico, la pregunta ¿cuál es el síntoma?
merece ser sostenida a lo largo del tratamiento”, esto implica que el trabajo que
se lleva a cabo en un psicoanálisis no busca eliminar el síntoma, sino por el
contrario, se lo concierne hasta el final. Lo anterior se constituye en una de las
grandes diferencias con las diferentes modalidades de la psicoterapia, mientras
que esta última intenta reducir el síntoma, vale decir eliminarlo, un psicoanálisis
trabaja con él durante todo el tiempo de duración; mientras que el objetivo de
una psicoterapia consiste en eliminar el síntoma y que aparezcan los efectos
anhelados de bienestar en el sujeto, un psicoanálisis no intenta hacer
desaparecer el síntoma, busca interrogarlo, descifrarlo y más allá de ello,
abordar qué real constituye para el sujeto. Lo anterior lleva a Colette Soler (2013)
a preguntarse a propósito de los efectos terapéuticos producidos por un análisis
y la función del síntoma: “Y entonces, la pregunta que plantea la práctica misma
es: ¿cuál es el resto sintomático que no se puede curar con el sentido? Un
imposible a reducir. ¿Cuál es el resto y cuál es la función de este resto?” (Soler,
2013). Lacan encuentra, más allá de Freud, que un psicoanálisis puede eliminar
cierta parte del síntoma, lo que se denomina como efectos terapéuticos de un
psicoanálisis; sin embargo, el síntoma no puede ser eliminado totalmente, algo
de él subsiste en la vida de un sujeto imposible de eliminar. Colette Soler (2013)
dice:
Lacan ha dicho, primer tiempo, que la causa del síntoma era la verdad, es decir, lo que el
sujeto puede desarrollar, puede decir respecto a sí mismo, a su historia, a su relación con
el otro, etc. (…) Eso es la fórmula que corresponde al efecto terapéutico producido por el
sentido. Pero como sabemos, no basta curar un síntoma con la verdad para hacer
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El lugar del síntoma en la clínica psicoanalítica. 9
desaparecer la enfermedad que llamamos neurosis y el Hombre de las Ratas fue curado
de su obsesión, pero no de su neurosis. (Soler, 2013).
Es necesario, entonces, revisar los últimos desarrollos de la enseñanza de
Lacan y el lugar de un nuevo estatuto del síntoma.
Entonces, Lacan (2010b) propone, en la conferencia titulada ,
que el sentido del síntoma es lo real. Hay un cambio radical en este punto, puesto
que no se refiere al sentido producido en la intersección de lo simbólico y lo
imaginario, en las interacciones de los significantes y sus productos de
sigfinicación. En palabras del mismo Lacan: “El sentido del síntoma no es aquél
con el que se lo nutre para su proliferación o extinción, el sentido del síntoma
es lo real, lo real en la medida en tanto se pone en cruz para impedir que las
cosas anden” (p. 84). Este cambio en el estatuto del síntoma presupone dos
vertientes: a) que el sentido producido en la cadena significante es insuficiente
para dar cuenta de la parte del síntoma que no se puede reducir o eliminar y b)
que el síntoma se articula con lo real en su fundamento mismo; más allá de la
envoltura formal del síntoma (Lacan, 1980e), se encuentra un núcleo de goce
irreductible, imposible de eliminar, que determina y constituye al sujeto. Freud
(1991c) pudo percibir este imposible de eliminar en
con respecto de lo que llamó como , un límite en la
interpretación del sueño ante el cual caían todos los recursos simbólicos
posibles (palabras, alusiones, significantes, etc.), vale decir: un resto imposible a
eliminar, un agujero de puro sin-sentido…
En la clase del 18 de febrero de 1975, seminario , Lacan articula esta
parte del síntoma ineliminable y constitutiva con el inconsciente en tanto que:
“El síntoma solo puede definirse como el modo en que cada sujeto goza del
inconsciente, en la medida en que el inconsciente lo determina”. Por este motivo,
Lacan (2008) propone en el seminario sobre que un fin de análisis
lleva al sujeto a identificarse con su síntoma – que será escrito como .
Fórmula inédita para el síntoma, puesto que si la gama de las psicoterapias solo
busca eliminarlo, un psicoanálisis debe permitir a un sujeto re–encontrar la
parte del síntoma que lo constituyó y que lo determina. Este modo de goce es
inherente al sujeto en su parte más íntima y se encuentra fuertemente articulado
con el inconsciente como lo que determina al sujeto.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
10 Esteban Ruiz Moreno
Como puede verse, el síntoma que se encuentra en la entrada de un
análisis, el que trae el paciente en sus entrevistas preliminares, no es el mismo
que el que se encuentra al final de un análisis. Este síntoma, que primero se
formula como una demanda concreta –vale decir como una queja sobre el otro–
, a partir del trabajo de interpretación, las maniobras transferenciales y el
desciframiento, se reformula, cambia. Este giro del síntoma permite al
psicoanálisis operar en cuanto tal: se produce un síntoma analítico en el cual el
paciente logra cambiar algo de su posición de queja permanente hasta encontrar
el grado de su propia participación y responsabilidad en el sufrimiento que el
síntoma le causa. Por otra parte, el síntoma propiamente analítico lleva a un
sujeto a sostener la hipótesis freudiana de la existencia del inconsciente, no en
tanto un credo de la existencia del mismo, sino que el sujeto experimenta
efectivamente que se encuentra dividido a causa de la existencia del
inconsciente, dividido entre su deseo y su goce, entre lo que quiere y lo que cree
que quiere, entre la consciencia y el inconsciente, etc. Es este síntoma, el
analítico, el que se toma en un psicoanálisis para darle sentido, hipótesis
freudiana; y al final es el resto sintomático que se desprende y que se lleva hasta
el final de un análisis, hipótesis lacaniana, para que el sujeto se identifique a él,
un síntoma que constituyó al sujeto en el albor de los tiempos.
Freud, S. (1995a)
. Obras Completas. Vol. XII. Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1995b). . Obras Completas. Vol. XIV. Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1992) . Obras Completas. Vol. II. Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1991a) . Obras Completas. Vol.
XVI. Argentina: Amorrortu.
Freud, S. (1991b) . Obras Completas. Vol. XVI. Argentina:
Amorrortu.
Freud, S. (1991c) . Obras Completas. Vol. IV.
Argentina: Amorrortu.
Lacan, J. (2010a) . Argentina: Paidós.
Lacan, J. (2010b) . Intervenciones y Textos 2. Argentina: Manantial.
Lacan, J. (2008) . Argentina: Paidós.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El lugar del síntoma en la clínica psicoanalítica. 11
Lacan, J. (1995)
. Argentina: Paidós.
Lacan, J. (1993). . Argentina: Paidós.
Lacan, J. (1980a) La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis. .
Argentina: Siglo XXI.
Lacan, J. (1980b) Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. .
Argentina: Siglo XXI.
Lacan, J. (1980c) La ciencia y la verdad. . Argentina: Siglo XXI.
Lacan, J. (1980d) La dirección de la cura y los principios de su poder. . Argentina: Siglo
XXI.
Lacan, J. (1980e) De nuestros antecedentes. . Argentina: Siglo XXI.
Lacan, J. (1976) Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines. .
Lacan, J. (1975) Sesión del 18 de febrero, en Seminario Libro 22: . Sin establecer.
Lacan, J. (1965) Sesión del 6 de enero, en Seminario Libro 12:
. Sin establecer.
Leivi, M. (2001) . En Psicoanálisis A. P. de B. A. Vol. XXIII N° 2.
Argentina. Recuperado de http://www.apdeba.org/wp-content/uploads/022001leivi.pdf el 31 de
enero de 2014.
Lombardi, G. (2003) . Recuperado de
http://estebanruizmoreno.blogspot.com/2013/03/la-relacion-del-neurotico-obsesivo-con.html el
7 de marzo de 2014.
Pérez, R. (1997) . Recuperado de
http://www.portalplanetasedna.com.ar/medicina01.htm el 3 de febrero de 2014.
Robert, M. (1995) . Argentina: Amorrortu.
Saussure, F. (2005) . Colombia: Editorial Skla.
Soler, C. (2013) . Recuperado de
http://estebanruizmoreno.blogspot.com/2013/11/conferencia-el-reverso-de-la-crisis.html el 2 de
marzo de 2014.
Tendlarz, S. (1997) . Argentina: Editorial del Signo.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 27–Junio de 2014.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
View publication stats
También podría gustarte
- Evaluacion Final FundamentosDocumento6 páginasEvaluacion Final FundamentosAlbeiro Real86% (7)
- Cuardernillo de Trabajos Prácticos - 2021.Documento26 páginasCuardernillo de Trabajos Prácticos - 2021.diego bAún no hay calificaciones
- Concepto de Trabajo Social Segun Autores Como Gordon HamiltonDocumento2 páginasConcepto de Trabajo Social Segun Autores Como Gordon HamiltonChristian Alexis90% (10)
- U1 FICHA PSICOANALISIS 2020 VEROpdfDocumento5 páginasU1 FICHA PSICOANALISIS 2020 VEROpdfMartina MAún no hay calificaciones
- TP Clase Uno Salud MentalDocumento6 páginasTP Clase Uno Salud Mentaljulieta cullerAún no hay calificaciones
- Fernández y Tamaro Sigmund FreudDocumento11 páginasFernández y Tamaro Sigmund Freudtrejojair17Aún no hay calificaciones
- El Aparato PsíquicoDocumento36 páginasEl Aparato PsíquicoAuro EspiAún no hay calificaciones
- PGM Construcción Conceptos PsicoanalíticosDocumento23 páginasPGM Construcción Conceptos PsicoanalíticossilvinuchiAún no hay calificaciones
- BORTNIK, Roberto, Concepciones Freudianas Del SíntomaDocumento5 páginasBORTNIK, Roberto, Concepciones Freudianas Del SíntomaGuido Lautaro Costantini0% (1)
- Psicoanálisis y PsicopatologíaDocumento8 páginasPsicoanálisis y PsicopatologíaFernando HerreraAún no hay calificaciones
- Resumen de Pato IIDocumento40 páginasResumen de Pato IIThomas YatesAún no hay calificaciones
- PSICOANALISISDocumento42 páginasPSICOANALISISFrancisca ArenasAún no hay calificaciones
- Teórico 5 Psicopatología IDocumento5 páginasTeórico 5 Psicopatología IMacarena CastillaAún no hay calificaciones
- El Síntoma en PsicoanálisisDocumento8 páginasEl Síntoma en PsicoanálisisValentina GallardoAún no hay calificaciones
- Miari, Antonella (2014) - Psiquiatria y Psicoanalisis, Dos Perspectivas Sobre El Sintoma PDFDocumento7 páginasMiari, Antonella (2014) - Psiquiatria y Psicoanalisis, Dos Perspectivas Sobre El Sintoma PDFGustavoAún no hay calificaciones
- Los Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFDocumento15 páginasLos Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFCentro Kairos CounselingAún no hay calificaciones
- Miari, Antonella (2014) - Psiquiatria y Psicoanalisis, Dos Perspectivas Sobre El Sintoma PDFDocumento7 páginasMiari, Antonella (2014) - Psiquiatria y Psicoanalisis, Dos Perspectivas Sobre El Sintoma PDFGlen Moya GodoyAún no hay calificaciones
- Unidad 2 Clase Sintoma InicioDocumento15 páginasUnidad 2 Clase Sintoma Inicionerodriguez92Aún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre Psicosomática e Histeria Del Dr. Jorge UlnikDocumento10 páginasApuntes Sobre Psicosomática e Histeria Del Dr. Jorge UlnikNicolás CanalesAún no hay calificaciones
- Historia Del PsicoanálisisDocumento4 páginasHistoria Del Psicoanálisisleidy segura100% (2)
- Segunda Parte ResumenDocumento13 páginasSegunda Parte Resumenteresaalvarez330Aún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis. Freud y Sus ContinuadoresDocumento13 páginasEl Psicoanálisis. Freud y Sus ContinuadoresJfa KosmosAún no hay calificaciones
- Psicopato II - RESUMEN FINALDocumento121 páginasPsicopato II - RESUMEN FINALAnto Marques Dos SantosAún no hay calificaciones
- Teoricos de Todo El Año Desgrabados de Psicopatología IDocumento82 páginasTeoricos de Todo El Año Desgrabados de Psicopatología IJuanDualibeAún no hay calificaciones
- Resumen Explicado Psicologia FreudDocumento16 páginasResumen Explicado Psicologia FreudVICTORIAAún no hay calificaciones
- Rickert A. Ficha Nº2 Psicoanálisis. El Inconsciente Un Hecho de Lenguaje.Documento11 páginasRickert A. Ficha Nº2 Psicoanálisis. El Inconsciente Un Hecho de Lenguaje.Dora CardozoAún no hay calificaciones
- Lo InconcienteDocumento6 páginasLo InconcientePIE EJKAún no hay calificaciones
- Psicopatología Dinámica - Daniel LezaDocumento14 páginasPsicopatología Dinámica - Daniel LezaPIMPDOGG AZTAún no hay calificaciones
- Aranda y Ochoa. Psicoanálisis en El Campo de La SaludDocumento15 páginasAranda y Ochoa. Psicoanálisis en El Campo de La SaludCortés Gutiérrez Kahrina HaydeAún no hay calificaciones
- Textos PsicologíaDocumento24 páginasTextos Psicologíavargasmartinapaz03Aún no hay calificaciones
- (SALUD) Aranda y Ochoa. Psicoanálisis en El Campo de La SaludDocumento17 páginas(SALUD) Aranda y Ochoa. Psicoanálisis en El Campo de La Saludcrisbalta.cbAún no hay calificaciones
- SÍNTOMADocumento19 páginasSÍNTOMAFatimaAún no hay calificaciones
- Guía de Trabajo No. 3 PsicoanálisisDocumento5 páginasGuía de Trabajo No. 3 PsicoanálisisEDILMA SUSANA VARGAS SANCHEZAún no hay calificaciones
- Desde El Corazon Del PsicoanalisisDocumento105 páginasDesde El Corazon Del PsicoanalisisAgustina BonillaAún no hay calificaciones
- Informe PsicoanálisisDocumento21 páginasInforme PsicoanálisisRaul Eduardo Miranda Esparza100% (10)
- El PsicoanálisisDocumento8 páginasEl Psicoanálisisanasofiamm713Aún no hay calificaciones
- Sigmund FreudDocumento11 páginasSigmund FreudDianis AstudilloAún no hay calificaciones
- De La Nosología Freudiana A Las Estructuras LacanianasDocumento7 páginasDe La Nosología Freudiana A Las Estructuras LacanianasAndreaAún no hay calificaciones
- TeoríasDocumento15 páginasTeoríasDavid Aguilar EcheverriaAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicoanálisis, Daniel Solache PDFDocumento6 páginasEnsayo Psicoanálisis, Daniel Solache PDFFedericoSolhAún no hay calificaciones
- PSICOTERAPIA Psicoanalitica-1Documento37 páginasPSICOTERAPIA Psicoanalitica-1jhonatan raime100% (1)
- ExposiciónDocumento9 páginasExposiciónJorge Angel Cruz OchoaAún no hay calificaciones
- Trabajo de PsicologiaDocumento16 páginasTrabajo de Psicologiaruiznarcy2020Aún no hay calificaciones
- Guía de Lectura Actividad 2Documento9 páginasGuía de Lectura Actividad 2PanchoGarcíaManzorAún no hay calificaciones
- El Sítoma Conversivo y El Fenómeno PsicosomáticoDocumento8 páginasEl Sítoma Conversivo y El Fenómeno PsicosomáticoJosé M. PerezAún no hay calificaciones
- Tarea 1Documento10 páginasTarea 1Mayra Adelina Rivas PaladinesAún no hay calificaciones
- Diaz Marcela - Trabajo Practico Nro. 1 PsicopatologiaDocumento6 páginasDiaz Marcela - Trabajo Practico Nro. 1 PsicopatologiaMarcela Alejandra DiazAún no hay calificaciones
- Segunda Ficha de Síntesis - Jimena Fallas, Myriam García y Carol ZúñigaDocumento7 páginasSegunda Ficha de Síntesis - Jimena Fallas, Myriam García y Carol Zúñigajimfallas2002Aún no hay calificaciones
- ANALISISDocumento20 páginasANALISISDayana CuelloAún no hay calificaciones
- El PsicoanálisisDocumento7 páginasEl PsicoanálisisJavier Maturano VillarroelAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Enfermo y La Clínica PsicológicaDocumento20 páginasEl Cuerpo Enfermo y La Clínica Psicológicacamilaalvez978Aún no hay calificaciones
- CLASE 1 - PENDOLA AlbertoNeurosis y EnfermedadDocumento3 páginasCLASE 1 - PENDOLA AlbertoNeurosis y EnfermedadLuis Alberto SuárezAún no hay calificaciones
- La Fenomenología Como Fundamento Del Metodo DescriptivoDocumento4 páginasLa Fenomenología Como Fundamento Del Metodo DescriptivoDaniel López YáñezAún no hay calificaciones
- Tarea 2 de PsicopatolgiaDocumento10 páginasTarea 2 de PsicopatolgiaRosanna Peña ColonAún no hay calificaciones
- Recorrido de La Teoria PsicoanalíticaDocumento13 páginasRecorrido de La Teoria PsicoanalíticaLuisina100% (1)
- PSICOANÁLISASDocumento23 páginasPSICOANÁLISASEvelyn Astrid Aguilar GarcíaAún no hay calificaciones
- Dominguez Morano Carlos - Teologia Y PsicoanalisisDocumento80 páginasDominguez Morano Carlos - Teologia Y Psicoanalisismyths zeonAún no hay calificaciones
- Construccion de Conceptos PsicoanaliticosDocumento21 páginasConstruccion de Conceptos PsicoanaliticosLeonardo Javier Godoy0% (1)
- Apuntes Seminario de TextoDocumento5 páginasApuntes Seminario de TextoKARIN ANDREA FIERRO CONTRERASAún no hay calificaciones
- Una simple aproximación a Freud: Una guía para explicar de forma sencilla los descubrimientos de Sigmund Freud y los principios de la psicología profundaDe EverandUna simple aproximación a Freud: Una guía para explicar de forma sencilla los descubrimientos de Sigmund Freud y los principios de la psicología profundaAún no hay calificaciones
- Leer al enfermo: Habilidades clínicas en la formación psiquiátricaDe EverandLeer al enfermo: Habilidades clínicas en la formación psiquiátricaAún no hay calificaciones
- Acuerdo 032 03 Dic 2012Documento68 páginasAcuerdo 032 03 Dic 2012Monica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- Certificación Cumplimiento y Soporte Pagos ParafiscalesDocumento3 páginasCertificación Cumplimiento y Soporte Pagos ParafiscalesMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- Estudio de CasoDocumento8 páginasEstudio de CasoMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- Carta de Facturacion ElectronicaDocumento3 páginasCarta de Facturacion ElectronicaMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- Los Signos de Puntuación en EspañolDocumento20 páginasLos Signos de Puntuación en EspañolMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- 64629-Text de L'article-88914-1-10-20071020 PDFDocumento12 páginas64629-Text de L'article-88914-1-10-20071020 PDFMonica Andrea LaraAún no hay calificaciones
- Cierre LenguajeDocumento2 páginasCierre LenguajeValeria Salinas CortésAún no hay calificaciones
- Comunicacion de Los SordomudosDocumento3 páginasComunicacion de Los SordomudosEduardo RosasAún no hay calificaciones
- H. Izquierdo/H. Derecho.Documento4 páginasH. Izquierdo/H. Derecho.Dayana SolanoAún no hay calificaciones
- Evaluación y RetroalimentaciónDocumento19 páginasEvaluación y RetroalimentaciónPaola Polo100% (1)
- A Unidad N°1Documento15 páginasA Unidad N°1Milagros Castillo SeminarioAún no hay calificaciones
- Nivelacion de LenguajeDocumento8 páginasNivelacion de LenguajeFranklin Jhon Cerna PadillaAún no hay calificaciones
- El Futuro Se Decide Antes de Nacer. La Terapia de La Vida IntrauterinaDocumento362 páginasEl Futuro Se Decide Antes de Nacer. La Terapia de La Vida IntrauterinaCarlos Sánchez-Beato ValeroAún no hay calificaciones
- Traducción Literaria en Francés I: Métodos, Técnicas, Estrategias, Problemas y Errores en Traducción Ana María GentileDocumento13 páginasTraducción Literaria en Francés I: Métodos, Técnicas, Estrategias, Problemas y Errores en Traducción Ana María GentileMaivé HabarnauAún no hay calificaciones
- Yukio Mishima Cuentos Completos1Documento48 páginasYukio Mishima Cuentos Completos1Brenda DalleAún no hay calificaciones
- Estrategias de Abordaje Fonoaudiológico en NiñosDocumento3 páginasEstrategias de Abordaje Fonoaudiológico en NiñosNatalia Alejandra Maldonado PincheiraAún no hay calificaciones
- La Teoría de CannonDocumento3 páginasLa Teoría de CannonMargleris MartinezAún no hay calificaciones
- Categorias GramaticalesDocumento11 páginasCategorias GramaticalesIrene Morante de la Hera100% (1)
- Lengua Materna - Paso1-ContextualizaciónDocumento6 páginasLengua Materna - Paso1-ContextualizaciónIVONNE GARCIAAún no hay calificaciones
- Las Cinco Rs para Superar El FracasoDocumento4 páginasLas Cinco Rs para Superar El FracasoSEGURIDAD E HIGIENE FIFESAAún no hay calificaciones
- Tecnicas de EstudioDocumento15 páginasTecnicas de EstudioA JAún no hay calificaciones
- Lengua Castellana y Literatura 1 BA Castilla y León 2019Documento72 páginasLengua Castellana y Literatura 1 BA Castilla y León 2019MaríaRodríguezMartínAún no hay calificaciones
- Julio César Vargas La Ética Fenomenológica de Edmund Husserl Como Ética de La Renovación y Ética PersonalDocumento29 páginasJulio César Vargas La Ética Fenomenológica de Edmund Husserl Como Ética de La Renovación y Ética PersonalroromeroAún no hay calificaciones
- Conectores para La EscrituraDocumento3 páginasConectores para La EscriturapedroAún no hay calificaciones
- Velarde MFI-Rivas BRR-SDDocumento150 páginasVelarde MFI-Rivas BRR-SDAngela Vanesa Taipe MaytaAún no hay calificaciones
- 03 Medina Clase3Documento3 páginas03 Medina Clase3Mariela Belén RivasAún no hay calificaciones
- Anexo 3. MetodologíasDocumento27 páginasAnexo 3. MetodologíasErick Beltran TelecheaAún no hay calificaciones
- Charla Educacion EmocionalDocumento28 páginasCharla Educacion EmocionalCarlosFrancoAún no hay calificaciones
- Informe EstadisticoDocumento7 páginasInforme EstadisticoBrayan J NCAún no hay calificaciones
- El Marco TeóricoDocumento4 páginasEl Marco TeóricoJulio Poma Torres100% (1)
- UNIDAD 1 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO (Autoguardado) (Autoguardado)Documento24 páginasUNIDAD 1 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO (Autoguardado) (Autoguardado)Vanessa MenendezAún no hay calificaciones
- Redaccion YuriDocumento28 páginasRedaccion YuriYuri Ali Condori RamosAún no hay calificaciones
- Salud Intercultural Atisbos de Un Enfoque MultidisciplinarioDocumento7 páginasSalud Intercultural Atisbos de Un Enfoque MultidisciplinariomdparferAún no hay calificaciones