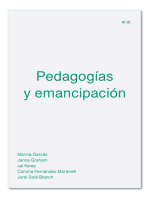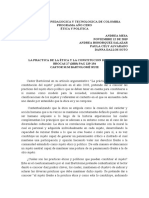Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mito de La Edu Como Fabrica
El Mito de La Edu Como Fabrica
Cargado por
raffo natalia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasEste documento discute los desafíos de la educación y la tensión entre la aplicación de técnicas educativas versus permitir la libertad y creatividad del estudiante. Señala que si bien la educación implica cierto grado de socialización, aplicar técnicas de manera obstinada puede ser contraproducente. La educación no puede ser meramente una técnica como la producción de zapatos, ya que el objetivo es formar personas creativas más que individuos predecibles. La solución propuesta es articular las técnicas en torno a una
Descripción original:
Título original
el mito de la edu como fabrica
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento discute los desafíos de la educación y la tensión entre la aplicación de técnicas educativas versus permitir la libertad y creatividad del estudiante. Señala que si bien la educación implica cierto grado de socialización, aplicar técnicas de manera obstinada puede ser contraproducente. La educación no puede ser meramente una técnica como la producción de zapatos, ya que el objetivo es formar personas creativas más que individuos predecibles. La solución propuesta es articular las técnicas en torno a una
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasEl Mito de La Edu Como Fabrica
El Mito de La Edu Como Fabrica
Cargado por
raffo nataliaEste documento discute los desafíos de la educación y la tensión entre la aplicación de técnicas educativas versus permitir la libertad y creatividad del estudiante. Señala que si bien la educación implica cierto grado de socialización, aplicar técnicas de manera obstinada puede ser contraproducente. La educación no puede ser meramente una técnica como la producción de zapatos, ya que el objetivo es formar personas creativas más que individuos predecibles. La solución propuesta es articular las técnicas en torno a una
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
«Hemos “hecho” un niño y queremos “hacer de él un hombre libre”… ¡como si eso fuese
fácil! Porque, si se le “hace”, no será libre, o al menos no lo será de veras; y si es libre,
escapará inevitablemente a la voluntad y a las veleidades de fabricación de su educador»
(Frankenstein educador, Philippe Meirieu, Ed. Laertes, Barcelona, 2008, p. 17).
Toda educación humana implica por naturaleza eso que algunos llaman «socialización» o
«normalización». Este proceso es necesario tanto para la supervivencia inmediata como
para la continuidad histórica de una sociedad: se trata de introducir al recién llegado, al
menos, en el «sistema de vigencias» de la sociedad a la que es convocado, presente en
ese acto que llamamos «tradición». Pero es también necesario para el recién nacido, para
que éste pueda «introducirse» en la realidad humana, que es siempre una realidad social e
históricamente mediada. Algo de esto comentamos al hablar del sistema de vigencias,
clave para comprender cualquier realidad social.
Este proceso de normalización o socialización cuenta siempre con una técnica o arte
(tecné), un proceso racional con sus pasos y sus rutinas que es en principio enseñable y
reproducible por cualquiera. Algunos de estos pasos son tan antiguos como el hombre,
aunque nuestro tiempo es tan desmemoriado que se presenta como novedoso lo más
original (en el sentido de estar en el origen), por ejemplo: educar en un entorno para el
aprendizaje crítico-natural, así otros ejemplos de lo que hacen los mejores profesores
universitarios. Hoy resulta, además, que ese proceso racional educativo está altamente
racionalizado y sistematizado. Hablamos hoy de «sistema educativo» prácticamente en
los mismos términos en los que hablamos de otros sistemas de producción, cuenta Ken
Robinson en esta TED-Talk 2006.
Ahora bien, ya Sócrates reconocía –lo cual resultaba muy incómodo para sus
conciudadanos- que esta tecné para la formación de personas no es como la tecné de
hacer o producir zapatos. Se puede formar con bastante seguridad y solvencia a un
maestro zapatero, a una persona capaz hacer buenos zapatos y de enseñar a otros –sus
aprendices– a hacer zapatos. Pero no hay método seguro y solvente que garantice la
aparición de maestros en humanidad, personas ellas mismas nobles y capaces de formar
a otros –sus discípulos– en humanidad. Debemos reconocer con Sócrates que la tecné
educativa, la pedagogía, no sólo no garantiza lo que promete, sino que además la
aplicación obstinada de algunas técnicas resulta ser contraproducente.
Resulta por lo demás paradójico que lo que llamamos éxito en una tecné para la
producción de zapatos (garantizar que el resultado coincide a la perfección con lo previsto
al iniciar el proceso) sería un terrible fracaso en la tecné de la producción de
individuos válidos: hombres de comportamiento perfectamente previsible, faltos de
creatividad, como perros amaestrados. De ahí que, desde antiguo, hay quien ha subrayado
que la educación no es ni puede ser en lo esencial una tecné, aunque esa sea una de sus
dimensiones inexcusables. Quienes, con Sócrates, subrayan esta dimensión educativa
suelen hablar de «educación liberal». Aunque es esa una expresión ambigua, cargada
ideológicamente, remite a un mejor fundamento que esa otra palabra hoy de moda, la
«creatividad», aunque esta expresión es sin duda mejor que otra que goza también de
cierto prestigio, la «espontaneidad».
Seguramente la solución a este dilema pasa por algo que ya estaba rudimentariamente
supuesto en la pedagogía socrática: la educación supone un conjunto de técnicas, pero
estas deben articularse en torno a una filosofía del sujeto que aborda la libertad en
relación con sus límites (leyes, normas), así como una adecuada relación del sujeto
con su cultura (o tradición). Esta filosofía es la que permite mirar con justicia a los
sujetos comprometidos en la educación (maestros y discípulos) y la que ofrece los
criterios estables para elegir luego las técnicas adecuadas en cada situación educativa.
Cada situación educativa comprende: al educador, al educando, a la materia que es objeto
de aprendizaje y al contexto histórico y social en el que se inserta esa situación.
Aquí tienes una entrevista a Philippe Meirieu, autor con el que empezaba esta reflexión.
Profesor de Ciencias de la Educación en la Universidad Lumière-Lyon 2 y especialista en
pedagogía, ha dirigido el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica. Tras años
dedicado a la enseñanza universitaria solicitó que le destinasen a un liceo de los suburbios
de Lyon para conocer de cerca la problemática escolar.
También podría gustarte
- Teoría de la Educación: Educar mirando al futuroDe EverandTeoría de la Educación: Educar mirando al futuroAún no hay calificaciones
- Teoría y práctica en la formación docente.: Una mirada sociológicaDe EverandTeoría y práctica en la formación docente.: Una mirada sociológicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Núñez y Romero (2003) Elementos Conceptuales de La EducaciónDocumento18 páginasNúñez y Romero (2003) Elementos Conceptuales de La EducaciónSalvaOrtega0% (1)
- El ConstructivismoDocumento40 páginasEl ConstructivismojoashassanAún no hay calificaciones
- Una Historia en 12 Lecciones de Nicola Arata y Marcelo MarinoDocumento10 páginasUna Historia en 12 Lecciones de Nicola Arata y Marcelo MarinoCecilia566Aún no hay calificaciones
- FrankensteinDocumento8 páginasFrankensteinAndrea SerraAún no hay calificaciones
- Ensayo PersonalDocumento5 páginasEnsayo PersonalytapazAún no hay calificaciones
- Pleonasmo en La EducaciónDocumento3 páginasPleonasmo en La Educacióncine estrenoAún no hay calificaciones
- La Escuela Después - MeirieuDocumento6 páginasLa Escuela Después - MeirieuAzulejo BrmcAún no hay calificaciones
- Orozco Gomez Aprendiendo Con Video JuegosDocumento7 páginasOrozco Gomez Aprendiendo Con Video JuegosMariano PeyronelAún no hay calificaciones
- De La Pedagogía Del Siglo XX A La Pedagogía Del Siglo XxiDocumento10 páginasDe La Pedagogía Del Siglo XX A La Pedagogía Del Siglo XxiolgaluciagelvezAún no hay calificaciones
- TeoriascurricDocumento15 páginasTeoriascurricAntoni Morales MejoradaAún no hay calificaciones
- De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Inclusión EducativaDocumento9 páginasDe Qué Hablamos Cuando Hablamos de Inclusión EducativaalejandroAún no hay calificaciones
- Philippe Meirieu - LA ESCUELA DESPUÉS - CON LA PEDAGOGÍA DE ANTESDocumento8 páginasPhilippe Meirieu - LA ESCUELA DESPUÉS - CON LA PEDAGOGÍA DE ANTESAnita BoccoliniAún no hay calificaciones
- MerieuDocumento10 páginasMerieuLucía GodoyAún no hay calificaciones
- Módulo 4. Tema 1. Una Aproximación Epistemológica de La EducaciónDocumento11 páginasMódulo 4. Tema 1. Una Aproximación Epistemológica de La Educaciónmes_reisAún no hay calificaciones
- Maricel Acosta - Marisol Ferrand - Silvana Flores - Rosana RománDocumento10 páginasMaricel Acosta - Marisol Ferrand - Silvana Flores - Rosana RománSilvana FloresAún no hay calificaciones
- La Escuela DespuésPhillippe MeirieuDocumento8 páginasLa Escuela DespuésPhillippe MeirieuNog NiCaAún no hay calificaciones
- Retos Educación Superior Siglo XXIDocumento103 páginasRetos Educación Superior Siglo XXIyamile arceoAún no hay calificaciones
- Meirieu - La Escuela DespuésDocumento7 páginasMeirieu - La Escuela DespuésjjulietadiezAún no hay calificaciones
- Meirieu La Escuela DespuésDocumento7 páginasMeirieu La Escuela Despuéssasealar9037Aún no hay calificaciones
- Pablo Pineau Escolarizacic3b3n y Subjetividad ModernaDocumento18 páginasPablo Pineau Escolarizacic3b3n y Subjetividad ModernaRicardo ValdezAún no hay calificaciones
- Pablo Pineau - Escolarización y Subjetividad ModernaDocumento18 páginasPablo Pineau - Escolarización y Subjetividad Modernarosa123456789100% (1)
- Desordenamientos Educativos PDFDocumento11 páginasDesordenamientos Educativos PDFAlexa AlzateAún no hay calificaciones
- Tec. e Inf. EducativaDocumento7 páginasTec. e Inf. EducativaKevin TejadaAún no hay calificaciones
- Propuesta Complejo TemáticoDocumento7 páginasPropuesta Complejo TemáticoAle DarréAún no hay calificaciones
- Resumen Enfoques Pedagógicos y EducativosDocumento9 páginasResumen Enfoques Pedagógicos y EducativosLucas DivitaAún no hay calificaciones
- Parcial FilosofíaDocumento5 páginasParcial Filosofíamartinnunez2000Aún no hay calificaciones
- LA ESCUELA DESPUES Philippe MeirieuDocumento7 páginasLA ESCUELA DESPUES Philippe MeirieuEmmanuelPiccaAún no hay calificaciones
- LA ESCUELA DESPUES... CON LA PEDAGOGIA DE ANTES Philippe MeirieuDocumento8 páginasLA ESCUELA DESPUES... CON LA PEDAGOGIA DE ANTES Philippe MeirieuBruna PérezAún no hay calificaciones
- Aportes de La Filosofia A La Educacion y Su Importancia en La PedagogiaDocumento6 páginasAportes de La Filosofia A La Educacion y Su Importancia en La Pedagogiaescobedocarolina916Aún no hay calificaciones
- Perfil de Tesis Educacion Tecnica y Descolonizacion EnzoDocumento14 páginasPerfil de Tesis Educacion Tecnica y Descolonizacion EnzoFranciescoli Enzo Mendoza BernalAún no hay calificaciones
- Exactas-UNLP - La Escuela Después... ¿Con La Pedagogía de Antes - Por Philippe MeirieuDocumento4 páginasExactas-UNLP - La Escuela Después... ¿Con La Pedagogía de Antes - Por Philippe MeirieuMartin GutierrezAún no hay calificaciones
- .ensayosDocumento9 páginas.ensayosniordquistgAún no hay calificaciones
- Filosofía y Educación 1Documento21 páginasFilosofía y Educación 1Luis Ermel Solis AcostaAún no hay calificaciones
- Kaplun - Comunicacion EducativaDocumento5 páginasKaplun - Comunicacion EducativaNorma PappaletteraAún no hay calificaciones
- Francisco Tarrega Maria GavotaDocumento20 páginasFrancisco Tarrega Maria GavotachristianpavonAún no hay calificaciones
- Educación DisruptivaDocumento32 páginasEducación DisruptivaDaryl Rucabado LlatasAún no hay calificaciones
- Clase 1 Escolarizacion y Subjetividad ModernaDocumento22 páginasClase 1 Escolarizacion y Subjetividad ModernaLudmi VegaAún no hay calificaciones
- Resumen Grimberg y LevyDocumento43 páginasResumen Grimberg y LevyMatias ArandaAún no hay calificaciones
- 06-CerlettiDocumento8 páginas06-CerletticopylucasplusAún no hay calificaciones
- Pedagogia 2022 La Transmision y La Educacion EscolarDocumento6 páginasPedagogia 2022 La Transmision y La Educacion EscolarCarla CatalinAún no hay calificaciones
- Clase13 Vinculos Pedagogicos 1Documento10 páginasClase13 Vinculos Pedagogicos 1betianadaianavargasAún no hay calificaciones
- Intereses Cognitivos de HabermasDocumento2 páginasIntereses Cognitivos de HabermasClaudiio Véliz Rojas100% (1)
- Pedagogia Moderna EnsayoDocumento2 páginasPedagogia Moderna EnsayoAndres Felipe Perdomo GutierrezAún no hay calificaciones
- Principios Sociológicos y Educación2Documento48 páginasPrincipios Sociológicos y Educación2Ana Lagunas0% (1)
- Alcances Y Limitaciones de La Inteligencia Artificial en PedagogíaDocumento14 páginasAlcances Y Limitaciones de La Inteligencia Artificial en Pedagogíamauro hernandezAún no hay calificaciones
- La educaciónDocumento7 páginasLa educaciónyosmarAún no hay calificaciones
- Ensayo de Preguntas FilosofiaDocumento6 páginasEnsayo de Preguntas FilosofiaPaulina JoyaAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Rizomático PDFDocumento3 páginasAprendizaje Rizomático PDFWalter Isaac Nieto ZamoraAún no hay calificaciones
- Analisis 2Documento7 páginasAnalisis 2yahairaalfaro220894Aún no hay calificaciones
- E Tica y Educacio N. Una Nueva PropuestaDocumento21 páginasE Tica y Educacio N. Una Nueva PropuestaDenis GonzalezAún no hay calificaciones
- Ensayo de FilosofiaDocumento5 páginasEnsayo de Filosofiaescobedocarolina916Aún no hay calificaciones
- 13966-Texto Del Artículo-79377-2-10-20230607Documento16 páginas13966-Texto Del Artículo-79377-2-10-20230607Joan Cordero RedondoAún no hay calificaciones
- Filosofia en La EducacionDocumento19 páginasFilosofia en La EducacionJuly PerezAún no hay calificaciones
- EH Clase 02Documento10 páginasEH Clase 02monica meklerAún no hay calificaciones
- Martines Boom ResumenDocumento12 páginasMartines Boom Resumenroyer calderonAún no hay calificaciones
- 06-Pineau Pablo - Escoliarización y Subjetividad Moderna PDFDocumento18 páginas06-Pineau Pablo - Escoliarización y Subjetividad Moderna PDFMaximiliano SandovalAún no hay calificaciones
- La educación para la igualdad de género: Una propuesta formativa para educadoras y educadores socialesDe EverandLa educación para la igualdad de género: Una propuesta formativa para educadoras y educadores socialesAún no hay calificaciones
- 3.1 Reflexion InicialDocumento2 páginas3.1 Reflexion Inicialedgar andres urrego medinaAún no hay calificaciones
- Actividad 1, AlbanoMarilú (Estadística)Documento3 páginasActividad 1, AlbanoMarilú (Estadística)Daniel SandovalAún no hay calificaciones
- Ensayo Principios de Sustentabilidad (Equipo 1)Documento10 páginasEnsayo Principios de Sustentabilidad (Equipo 1)ENRIQUE SANCHEZAún no hay calificaciones
- Farmacología, FarmacocinéticaDocumento23 páginasFarmacología, FarmacocinéticaMario González100% (1)
- Laboratorio 9Documento6 páginasLaboratorio 9Jessika Johanna Contreras CarrilloAún no hay calificaciones
- Integracion Se Funciones Trigonometricas e HiperbolicasDocumento13 páginasIntegracion Se Funciones Trigonometricas e HiperbolicasFred Rosas CaballeroAún no hay calificaciones
- T4 Torres Perez Victor GregorioDocumento14 páginasT4 Torres Perez Victor GregorioTorres Perez Victor GregorioAún no hay calificaciones
- EstadisticaDocumento12 páginasEstadisticaMiguel SalazarAún no hay calificaciones
- Diamante de Porter - EcoDocumento4 páginasDiamante de Porter - EcoPatricia Iquira ZabanickAún no hay calificaciones
- Fundamentos de MatemáticasDocumento2 páginasFundamentos de MatemáticasLilianaAún no hay calificaciones
- Pintucoat PlusDocumento5 páginasPintucoat PlusJOSE LUIS CUBILLOS ROJASAún no hay calificaciones
- Tarea Tesis 2Documento6 páginasTarea Tesis 2Milagros Alarcon DauneyAún no hay calificaciones
- Hoja de Práctica 22-Solucionario PDFDocumento5 páginasHoja de Práctica 22-Solucionario PDFYanira SegoviaAún no hay calificaciones
- Derecho A La SaludDocumento5 páginasDerecho A La SaludRosa Gamboa LizarragaAún no hay calificaciones
- Hurto CalificadoDocumento24 páginasHurto CalificadoJUAN DAVID GARCIA LEMUSAún no hay calificaciones
- RV - UNID 8 - FICHA 2 - Presicion LexicaDocumento2 páginasRV - UNID 8 - FICHA 2 - Presicion LexicaCamila Caracciolo JuarezAún no hay calificaciones
- Técnicas de EstudioDocumento54 páginasTécnicas de Estudiorafael ernestoAún no hay calificaciones
- Temario Redacción y Comunicación FinalDocumento30 páginasTemario Redacción y Comunicación FinalRaúl Jair Cortés CabañasAún no hay calificaciones
- Tipos de Conexiones en Cerco Eléctrico PDFDocumento6 páginasTipos de Conexiones en Cerco Eléctrico PDFInfotronic's Soluciones IntegralesAún no hay calificaciones
- Tarea #3Documento16 páginasTarea #3Nataniel AdamesAún no hay calificaciones
- Sesión 1 Simulacro Concurso Docente Agosto 6 de 2022Documento18 páginasSesión 1 Simulacro Concurso Docente Agosto 6 de 2022Javier HernánAún no hay calificaciones
- Importancia Del Autocontrol Docente Frente Al Rol ProfesionalDocumento21 páginasImportancia Del Autocontrol Docente Frente Al Rol ProfesionalAna Michelle Mosqueda ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Cuadros Sinópticos y Comparativos Sobre Materia y Los Cambios de EstadoDocumento5 páginasCuadros Sinópticos y Comparativos Sobre Materia y Los Cambios de EstadoferAún no hay calificaciones
- TrazabilidadDocumento81 páginasTrazabilidadLUIS GERMAN GUARNIZO MEDINAAún no hay calificaciones
- 6° Grado - Actividad Del Dia 16 de MarzoDocumento40 páginas6° Grado - Actividad Del Dia 16 de MarzoJuan Antonio Munayco Perez100% (1)
- Metodos de Separacion (Quimica)Documento11 páginasMetodos de Separacion (Quimica)karlazamoranoanzuetoAún no hay calificaciones
- Motivos de Los Asesinos SerialesDocumento2 páginasMotivos de Los Asesinos SerialesLuz Nayelly Tarazona CapchaAún no hay calificaciones
- Reseña de EticaDocumento4 páginasReseña de EticaMonica Alvarado AlvarezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación Grupal-1Documento4 páginasTrabajo de Investigación Grupal-1Luis FrancoAún no hay calificaciones
- Tema 2.7 Balance Hidrico de Un AcuiferoDocumento95 páginasTema 2.7 Balance Hidrico de Un AcuiferoBRYAN JERSON LOZADA SERNAQUEAún no hay calificaciones