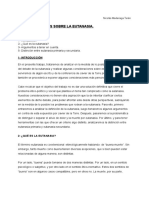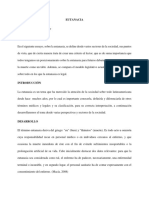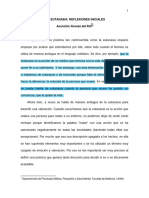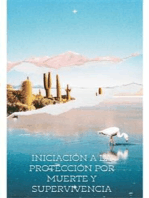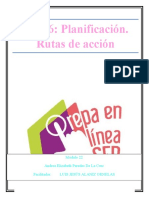Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Artículo Nº10
Artículo Nº10
Cargado por
Sofía ArellanoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Artículo Nº10
Artículo Nº10
Cargado por
Sofía ArellanoCopyright:
Formatos disponibles
SOFÍA ARELLANO MOYA (49277901X)
ARTÍCULO Nº10
Resumen de Marina Gascón Abellán, “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de
eutanasia?”
La eutanasia se perfila en la actualidad como una de las más relevantes demandas
sociales. Los avances médicos alargan nuestra vida, pero también, en consecuencia,
pueden alargar nuestro sufrimiento. Ante esto, el deseo de una muerte buena se sitúa en
el centro de nuestros intereses. El término eutanasia, sin embargo, padece de una grave
indefinición, y ello dificulta la discusión de fondo. De nada vale debatir el estatuto
jurídico o moral de la eutanasia si no hay un acuerdo general acerca de su significado. Se
impone pues la necesidad de delimitarlo, y de clarificar los elementos en torno a los cuales
suelen girar los desacuerdos: modalidad, consentimiento y móviles.
Al respecto de su modalidad, dado el avance tecnológico actual, indica nuestra
autora que podemos hablar tanto de una eutanasia activa, por administración de un
fármaco, como pasiva, en oposición a la obstinación terapéutica. Admitido esto, tenemos
que el factor de consentimiento o petición resulta irrelevante para la definición de la
eutanasia, que no para su justificación.
Por otro lado, señala que la eutanasia está motivada por la compasión. Se provoca
la muerte a alguien por su bien. Esto, claro está, solo tiene sentido si dicha persona
concibe la muerte como un bien, o, al menos, su vida como un mal, como no digna de ser
vivida. Esta indignidad de la vida debe medirse según su calidad: hablamos de enfermos
terminales, en estado vegetativo o con un padecimiento insoportable. Y debe, ante todo,
ser irreversible, de modo que la eutanasia se presente como último recurso.
En el problema de su justificación nos conciernen las distinciones entre eutanasia
activa/pasiva, ya mencionada, y voluntaria/no voluntaria. La eutanasia voluntaria tiene
lugar por petición de quien va a morir; la no voluntaria, que no debe confundirse con la
eutanasia involuntaria, cuando el consentimiento del enfermo no es posible o válido. El
modelo de justificación que toma la primera distinción pone el foco en la decadencia
padecida por el sujeto. El que toma la segunda distinción, lo pone en la disponibilidad
sobre la propia vida. Lo ideal sería, en realidad, un modelo que tomase en consideración
ambos aspectos. Sería sin duda más completo y tendría, por tanto, mayor poder de
justificación.
También podría gustarte
- Eutanasia (Revision Bibliografica)Documento13 páginasEutanasia (Revision Bibliografica)César VelásquezAún no hay calificaciones
- Aspectos Eticos de La EutanasiaDocumento11 páginasAspectos Eticos de La EutanasiaCristian Martinez MezaAún no hay calificaciones
- EUTANASIADocumento9 páginasEUTANASIAGONZALEZ HERNANDEZ WENDY ESTEFANYAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre La EutanasiaDocumento23 páginasReflexiones Sobre La EutanasiaJorge DíazAún no hay calificaciones
- Introducción EutanciaDocumento13 páginasIntroducción EutanciaFERNANDO MILAAún no hay calificaciones
- Eutanasia y AbortoDocumento10 páginasEutanasia y AbortoSALMA VALENTINA LOPEZ BARRERAAún no hay calificaciones
- Articulo de OpinionDocumento6 páginasArticulo de OpinionLuis AnthonyAún no hay calificaciones
- EutanasiaDocumento2 páginasEutanasiaEduardo PerezAún no hay calificaciones
- Consideraciones Sobre La EutanasiaDocumento5 páginasConsideraciones Sobre La EutanasiaNicolás Madariaga TeránAún no hay calificaciones
- Distanacia FinalDocumento10 páginasDistanacia Finalmaritza prietoAún no hay calificaciones
- EUTANASIADocumento13 páginasEUTANASIADanielito Eras SamaniegoAún no hay calificaciones
- Sedacion TerminalDocumento30 páginasSedacion TerminalAldebaran CxrtesAún no hay calificaciones
- La EutnasiaDocumento10 páginasLa EutnasiaDaniela D. SanchezAún no hay calificaciones
- Parcial 2 BioeticaDocumento10 páginasParcial 2 BioeticaDaniela D. SanchezAún no hay calificaciones
- La EutanasiaDocumento6 páginasLa EutanasiaKarenis PereiraAún no hay calificaciones
- El perdón y la salud: Una decisión esencial para el bienestar físico y emocionalDe EverandEl perdón y la salud: Una decisión esencial para el bienestar físico y emocionalAún no hay calificaciones
- Eutanasia y suicidio asistido: El derecho a morir dignamenteDe EverandEutanasia y suicidio asistido: El derecho a morir dignamenteAún no hay calificaciones
- Ensayo de Lengua CastellanaDocumento3 páginasEnsayo de Lengua CastellanaLina TapascoAún no hay calificaciones
- Mucho Se Ha Escrito Sobre EutanasiaDocumento3 páginasMucho Se Ha Escrito Sobre EutanasiaFatima Santisteban ZamoraAún no hay calificaciones
- Seminario 2.1Documento12 páginasSeminario 2.1brus182hotmail.comAún no hay calificaciones
- Actividad Eje 2. Principios BioeticosDocumento8 páginasActividad Eje 2. Principios BioeticosXilena Hernandez DuranAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre EutanasiaDocumento6 páginasEnsayo Sobre EutanasiadanitzayelinaAún no hay calificaciones
- CAAMAÑO, José Manuel, La Eutanasia. Problemas Éticos Al Final de La Vida, Comillas, SF (Texto)Documento146 páginasCAAMAÑO, José Manuel, La Eutanasia. Problemas Éticos Al Final de La Vida, Comillas, SF (Texto)Marlio100% (1)
- Ensayo: La Eutanasia en ChileDocumento9 páginasEnsayo: La Eutanasia en ChileFernanda GalleguiAún no hay calificaciones
- Eutanasia - Filosoficas Asunción ÁlvarezDocumento15 páginasEutanasia - Filosoficas Asunción ÁlvarezAnita CraxkerAún no hay calificaciones
- Eutanasia-Trabajo FinalDocumento13 páginasEutanasia-Trabajo FinalSOMBRERO1000Aún no hay calificaciones
- Actividad Eje 3 BioeticaDocumento9 páginasActividad Eje 3 BioeticaPaula MurciaAún no hay calificaciones
- Por una muerte apropiadaDe EverandPor una muerte apropiadaMarc Antoni BroggiCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- La EutanasiaDocumento2 páginasLa EutanasiaMario Cantillo DanielAún no hay calificaciones
- Eutanasia EnsayoDocumento15 páginasEutanasia EnsayoFELIPE MISAEL VALENZUELA GUERREROAún no hay calificaciones
- Ensayo Cientifico La EutanasiaDocumento15 páginasEnsayo Cientifico La Eutanasiarosmery alania laquiAún no hay calificaciones
- ALONSO, C. J., La Eutanasia. Licencia para Matar, SFDocumento220 páginasALONSO, C. J., La Eutanasia. Licencia para Matar, SFMarlioAún no hay calificaciones
- Capítulos 8 y 9 de Moral y Bienes Humanos, Gomez Lobos, EUTANASIADocumento21 páginasCapítulos 8 y 9 de Moral y Bienes Humanos, Gomez Lobos, EUTANASIAM Constanza GiménezAún no hay calificaciones
- La Eutanasia. Problemas Éticos Al Final de La VidaDocumento149 páginasLa Eutanasia. Problemas Éticos Al Final de La VidaAlex DuqueAún no hay calificaciones
- Trabajo de La EutanasiaDocumento32 páginasTrabajo de La EutanasiaLuis Marcos Balcazar NovoaAún no hay calificaciones
- Presentación Definición de EutanasiaDocumento14 páginasPresentación Definición de EutanasiaCARLOS ERASMO SANCHEZ DIAZAún no hay calificaciones
- Informe Alegaciones Ley Final de La VIda EspañaDocumento20 páginasInforme Alegaciones Ley Final de La VIda EspañapsimoneaspAún no hay calificaciones
- Aborto y EutanasiaDocumento6 páginasAborto y EutanasiaMiguelina RossiAún no hay calificaciones
- Euta Medipali v5 r2Documento8 páginasEuta Medipali v5 r2juibvaAún no hay calificaciones
- La Eutanasia-Grupo #06Documento11 páginasLa Eutanasia-Grupo #06Daniel ParedesAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La TanatologíaDocumento6 páginasEnsayo Sobre La TanatologíaPatriciaAún no hay calificaciones
- Sufrimiento. Tiene Que Ser DespenalizadoDocumento13 páginasSufrimiento. Tiene Que Ser DespenalizadoMaite VivancoAún no hay calificaciones
- Ensayo de La EutanasiaDocumento12 páginasEnsayo de La Eutanasiaisabella .acostaAún no hay calificaciones
- EUTANASIADocumento14 páginasEUTANASIAFranchesca AgurtoAún no hay calificaciones
- 1ra Parte - ÉTICA Y MUERTE DIGNA (75 PG)Documento16 páginas1ra Parte - ÉTICA Y MUERTE DIGNA (75 PG)Gonzalo Álvarez MenéndezAún no hay calificaciones
- La EutanasiaDocumento6 páginasLa EutanasiaDaniel Santiago Amaya VictoriaAún no hay calificaciones
- Argumentación Aplicada A La MoralDocumento5 páginasArgumentación Aplicada A La MoralKarlaAún no hay calificaciones
- Discurso Informativo - EutanasiaDocumento3 páginasDiscurso Informativo - Eutanasiabyron martinezAún no hay calificaciones
- Iniciación a la protección por muerte y supervivenciaDe EverandIniciación a la protección por muerte y supervivenciaAún no hay calificaciones
- Un Derecho Del Paciente A Decidir La Forma y El Momento de Su MuerteDocumento2 páginasUn Derecho Del Paciente A Decidir La Forma y El Momento de Su MuerteThedi MossAún no hay calificaciones
- Taller de Lengua Castellana N°7 Eva ZapateiroDocumento6 páginasTaller de Lengua Castellana N°7 Eva Zapateirocrithian burgosAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN T4 ComunicaciónDocumento4 páginasEVALUACIÓN T4 ComunicaciónLesly De la cruz CabanillasAún no hay calificaciones
- La EutanasiaDocumento6 páginasLa Eutanasiaoriana maestreAún no hay calificaciones
- Humanidades PDFDocumento5 páginasHumanidades PDFYordy Ferney Rodriguez GonzalezAún no hay calificaciones
- CC 47 Art 24Documento12 páginasCC 47 Art 24EVELIN SILVIA PÉREZ CHICAIZAAún no hay calificaciones
- Monografia - Eutanasia-Ana EstradaDocumento21 páginasMonografia - Eutanasia-Ana EstradaSubgerencia de TransporteAún no hay calificaciones
- LA EUTANASIA N.PDocumento5 páginasLA EUTANASIA N.PNataliaAún no hay calificaciones
- Rumi Penal SSSSDocumento8 páginasRumi Penal SSSSRumaisa MohandAún no hay calificaciones
- Muerte AsistidaDocumento9 páginasMuerte Asistidaandres28choezAún no hay calificaciones
- Discurso Informativo - EutanasiaDocumento3 páginasDiscurso Informativo - Eutanasiabyron martinezAún no hay calificaciones
- E Book - Receitas - Que - Emagrecem Com Toque Do Chef Por Davi LaranjeirasDocumento80 páginasE Book - Receitas - Que - Emagrecem Com Toque Do Chef Por Davi LaranjeirasShirlene CunhaAún no hay calificaciones
- Portafolio SegurosDocumento9 páginasPortafolio SegurosSOATAún no hay calificaciones
- EUTANASIADocumento2 páginasEUTANASIAcatalinaAún no hay calificaciones
- La Eutonasia Si o NoDocumento1 páginaLa Eutonasia Si o NoElizabethAún no hay calificaciones
- Triptico Apuntes 1Documento6 páginasTriptico Apuntes 1valerie valerieAún no hay calificaciones
- Colectivo Constructivo CatalogoDocumento11 páginasColectivo Constructivo CatalogoOscar MárquezAún no hay calificaciones
- Columna de Opinión-María Alejandra Ramírez - Ana María LunaDocumento2 páginasColumna de Opinión-María Alejandra Ramírez - Ana María LunaAna María LunaAún no hay calificaciones
- Redacción Ta1 Sala6Documento2 páginasRedacción Ta1 Sala6Ludwin Salazar ValdiviaAún no hay calificaciones
- Ensayo, Jeremy Joel Arias MatamorosDocumento4 páginasEnsayo, Jeremy Joel Arias MatamorosJeremy AriasAún no hay calificaciones
- Perros No Escucho No Veo No Hablo - Búsqueda de Google PDFDocumento1 páginaPerros No Escucho No Veo No Hablo - Búsqueda de Google PDFCrónicas de JuanaAún no hay calificaciones
- Apunte AdministrativoDocumento98 páginasApunte AdministrativoJorge Sebastián W.Aún no hay calificaciones
- ParedesDeLaCruz Andrea M22S3A6 Fase6Documento8 páginasParedesDeLaCruz Andrea M22S3A6 Fase6DIEGO AGUSTIN IBANEZ GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Artículo Nº10Documento1 páginaArtículo Nº10Sofía ArellanoAún no hay calificaciones
- Práctica S9 - Grupo 7Documento4 páginasPráctica S9 - Grupo 7Lisbeth EsmeraldaAún no hay calificaciones
- S03.s2-Esquema para TA1 - 1Documento2 páginasS03.s2-Esquema para TA1 - 1Kevin OchoaAún no hay calificaciones
- Farrell, Martín - Eutanasia PDFDocumento31 páginasFarrell, Martín - Eutanasia PDFanacarreteroortizAún no hay calificaciones
- Lamina Fisico EspacialDocumento1 páginaLamina Fisico EspacialLUCIANO JULIAN PUGLIESEAún no hay calificaciones
- Inicio Del DebateDocumento4 páginasInicio Del Debatekikadelacruz27Aún no hay calificaciones
- Cuestionario Eutanasia y Muerte DignaDocumento1 páginaCuestionario Eutanasia y Muerte DignaalejandraAún no hay calificaciones
- Que Es La Responsabilidad Social IndividualDocumento6 páginasQue Es La Responsabilidad Social IndividualMafer BravoAún no hay calificaciones
- Defendiendo El Derecho de La Vida Atraves de La Mirada de La IglesiaDocumento4 páginasDefendiendo El Derecho de La Vida Atraves de La Mirada de La Iglesiamishel.gobAún no hay calificaciones
- EXAMEN BIMESTRAL 3SEC 4TO BIM 2022 OkDocumento2 páginasEXAMEN BIMESTRAL 3SEC 4TO BIM 2022 OkANDdAún no hay calificaciones
- Comprensión y Redacción de TextosDocumento2 páginasComprensión y Redacción de TextosOxana DiazAún no hay calificaciones
- Redacta Aquí Tu Texto ArgumentativoDocumento15 páginasRedacta Aquí Tu Texto ArgumentativoCarmen PoloAún no hay calificaciones
- s09.s1 y s2 Victor HugoDocumento3 páginass09.s1 y s2 Victor Hugovictorhugo31Aún no hay calificaciones
- Concepto Del Debate para Cuarto Grado de PrimariaDocumento3 páginasConcepto Del Debate para Cuarto Grado de Primariakevin riveracastroAún no hay calificaciones
- Historia de La EutanasiaDocumento3 páginasHistoria de La EutanasiaLuz Adriana Maca CastellanosAún no hay calificaciones
- EutanasiaDocumento4 páginasEutanasiaEstefania PrietoAún no hay calificaciones
- Eutanasia en El Perú 2.2Documento2 páginasEutanasia en El Perú 2.2Alberto TitoAún no hay calificaciones