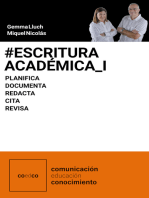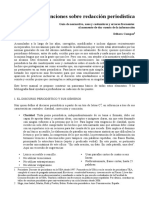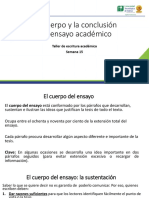Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto Resumen
Texto Resumen
Cargado por
ANA FERNANDEZ0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasTítulo original
TEXTO RESUMEN
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasTexto Resumen
Texto Resumen
Cargado por
ANA FERNANDEZCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
¿Qué es un resumen?
Es un texto de extensión variable, tendiendo siempre a lo breve, en el
que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y/o
mayor complejidad. Se estila que un resumen sea un 25% del tamaño del
original.
Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual
significa la selección de su material más central, vital o importante, y el
descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo o suplementario.
De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de
estudio fundamental: nos permite comprobar que entendimos el texto a
cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas principales y cuáles son
ideas descartables.
LA INTENCION DEL RESUMEN ES:
• Brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera
(como los textos de las contratapas).
• Permitir al investigador enterarse de los puntos principales de
un artículo (como los abstracts de los artículos académicos).
• Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura
posterior (como en los cuadernos de clase).
• Brindar el núcleo de la información generada durante un período de
tiempo extenso (como en los resúmenes de cuenta de los bancos).
• Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la
escuela.
TIPOS DE RESUMEN
Podemos identificar distintos tipos de resumen:
• Resumen ejecutivo. Es un tipo de resumen muy empleado en el mundo
financiero y de los negocios, en el cual se busca interesar en la dinámica
de una futura empresa u organización a quien lo lee, dándole los puntos
más relevantes del mismo.
• Resumen bibliográfico. Es el resumen que se hace de un libro, una obra
de literatura o una disertación, incluso un libro científico, ya sea para
fines divulgativos, o simplemente para una ficha en una biblioteca, en
una librería digital o un sistema de clasificación de libros.
• Resumen de prensa. Suele hacerse un resumen de prensa o resumen
informativo, en el cual se sintetizan las noticias del día eligiéndolas en
base a su importancia para la opinión pública (o el criterio editorial), en
los grandes medios de comunicación como la TV.
¿Cómo se hace un resumen?
Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes
pasos:
• Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el
resumen: no se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir
un texto leyéndolo por encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas
principales y cuáles las secundarias.
• Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo
las ideas principales, secundarias y suplementarias, empleando un
resaltador diferente para cada categoría. Si es necesario, toma apuntes al
margen o en una hoja aparte.
• Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y
secundarias solamente, y trata de ordenarlas para formar con ellas un
único párrafo.
• Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas
primarias y secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus
propias palabras.
• Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren.
Añádele un título y la información del libro resumido (autor, título,
editorial) en alguna parte
• Hazte preguntas tales como: ¿a qué se refiere en cada párrafo o estrofa?,
¿qué se dice de ello?; y sobre todo, no olvides formularle preguntas al
texto: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para
qué?, etc.
• Usa conectivos o conectores y además emplea los sinónimos
para evitar repetir las mismas palabras más de dos veces
seguidas
• Que tu texto una vez resumido tenga coherencia y cohesión.
ATENCION: NO COPIAR EN EL
CUADERNO, SOLO ES PARA QUE SEPAS SI
HICISTE UN BUEN RESUMEN
ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA SI HAS REALIZADO UN BUEN
RESUMEN
• No hay información accesoria, secundaria, anecdótica o superficial.
• Es claro, concreto, preciso (sin generalidades ni vaguedades) y coherente.
• Tiene una extensión adecuada (aproximadamente, entre una tercera y cuarta
parte del texto original).
• Utiliza un lenguaje propio (no es literal, no copia del texto frases sino que
reelabora personalmente).
• Redacta de modo objetivo (sin juicios valorativos), en 3ª persona y
(preferiblemente) en presente.
• Existe un único párrafo en oraciones (tres como mínimo) bien cohesionadas
(aparece algún conector o nexo como porque, aunque, ahora bien).
• Las oraciones son enunciativas (no exclamativas ni interrogativas directas o
indirectas, o sea, no se usa cómo, qué, dónde…) y su extensión es adecuada
(ni muy largas con más de cuatro verbos o cinco verbos).
• En definitiva, demuestra que ha comprendido el texto y alguien que no haya
leído el original capta lo esencial.
ACTIVIDAD A EVALUAR
A continuación, se te indica un texto, debes leerlo
y aplicar las técnicas del resumen. Recuerda que
no debes cortar y pegar, es un texto que vas a
resumir en un máximo de cuatro (4) y como
mínimo TRES hojas tipo carta, a mano,
conservando márgenes y otros aspectos formales
de la escritura y utilizando conectores textuales
para enlazar oraciones y párrafos.
LA EUTANASIA
Eutanasia» es una bella palabra, con un origen etimológico
rotundo: buena muerte; esto significa dar la muerte a una persona que
libremente la solicita para liberarse de un sufrimiento que es irreversible
y que ella considera intolerable. Sin embargo, por culpa de los nazis,
«eutanasia» es para algunas personas una palabra maldita, que nombra
el asesinato de miles de seres humanos discapacitados o con trastornos
mentales, paralelo al genocidio judío. Eutanasia y homicidio (o
asesinato, si es con alevosía, ensañamiento o por una recompensa) son
conceptos incompatibles, porque es imposible que una muerte sea, a la
vez, voluntaria y contra la voluntad de una persona. Por esta razón, el
concepto de eutanasia involuntaria es un oxímoron; si no es voluntaria,
quizá sea un homicidio compasivo, pero no una eutanasia.
¿Por qué se utilizan tantos eufemismos para evitar nombrar la
eutanasia y el suicidio asistido? Por el tabú. A lo largo de la historia, el
suicida primero fue un delincuente, luego un pecador y ahora un loco2.
Según el Instituto Nacional de Estadística, cada día hay diez suicidios
en España: la mitad se ahorcan, tres se lanzan al vacío, uno se pega un
tiro y otro se envenena. La muerte voluntaria es algo cotidiano, una
conducta compleja que la sociedad ha medicalizado para simplificarla,
con el estigma de que el 90% de los suicidas padecen un trastorno
mental (poniendo en duda, sin mucho rigor, la lucidez de estas personas
para disponer de su vida).
La muerte voluntaria ha existido desde siempre, pero algo ha
cambiado en los últimos 50 años para que la eutanasia sea hoy una
demanda social muy mayoritaria. Por un lado, el aumento de las
enfermedades crónicas degenerativas asociadas al envejecimiento (la
mitad de los mayores de 85 años padecen Alzheimer) y de nuestra
capacidad para mantener con vida a personas dependientes en
situaciones críticas, y por otro, la emergencia de la autonomía como un
derecho fundamental en una sociedad democrática.
En 2018, con nueve leyes autonómicas de muerte digna y otra
similar de ámbito estatal, está claro que la vida ya no es sagrada (solo
Dios la da y la quita), pero únicamente si depende de una medida de
soporte vital, ya sea un respirador o un suero para hidratarse, que pueda
ser rechazada. Veinte años antes, en 1998, Ramón Sampedro no pudo
morir asistido por su médico porque no tenía la «suerte» de estar
enchufado a un aparato. Esta es la paradoja de la máquina, una
situación absurda, injustificable desde el sentido común, que es
necesario cambiar.
Confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir el amor
con la violación, o el regalo con el robo, o lo voluntario con lo forzado 4.
Aun así, divagando sobre los supuestos peligros de una ley de eutanasia,
algunas personas se preguntan: ¿podrían existir formas de coacción más
sutiles, por parte de la familia o de cualquier otro, que obligaran a los
ancianos y a las personas más vulnerables a solicitar una muerte que
no desean? ¿Regular la eutanasia nos podría situar en una pendiente
resbaladiza que nos conduciría de forma inevitable al homicidio de
personas contra su voluntad? Ambas preguntas son un tanto
enrevesadas, porque sospechan que el médico sea cómplice de
homicidio, algo que no encaja en una relación médico-paciente de
confianza. ¿De qué forma una ley de eutanasia puede convertir a un
médico, al que la sociedad confía el cuidado de las personas, en un ser
irresponsable o un verdugo? De ninguna, y por tres razones: la propia
naturaleza de la relación médica, los mecanismos de control de la ley y
la experiencia de los países que han regulado la eutanasia
(especialmente Bélgica y los Países Bajos).
Morir es una decisión personalísima. Ninguna persona solicita a
su médico una eutanasia sin estar convencida de que su sufrimiento es
irremediable. Además del sentido común, todas las leyes aprobadas
exigen que se consideren todos los recursos disponibles, como los
cuidados paliativos. En Oregón, donde desde 1998 tienen sistematizada
la recogida de estos datos, las tres razones para morir más frecuentes
son: el sufrimiento existencial, la incapacidad para disfrutar de la vida y
la pérdida de autonomía. Las personas no deciden morir por miedo al
dolor, a síntomas de la agonía o a cualquier otro que se pueda tratar
con paliativos, sino porque consideran que «vivir así» ya no tiene sentido.
Por ello, afirmar que los paliativos son el antídoto de la eutanasia es un
acto de fe que, como tal, no se basa en la realidad (el deseo de morir),
sino en las creencias personales (la muerte voluntaria es inaceptable).
En Bélgica, en seis de cada diez eutanasias intervienen los paliativos9;
no existe competencia, sino complementariedad. Ese es el camino.
Frente a un 84% de la población a favor de la eutanasia11, ningún
argumento justifica que no se regule. La creencia individual, de tipo
religioso, en la sacralidad de la vida es por completo respetable, pero
obviamente no se puede imponer a toda la sociedad. Por eso se
enuncian hipótesis, como la pendiente deslizante, el homicidio de
ancianos o personas vulnerables, la incompatibilidad con los cuidados
paliativos, la esencia de la medicina hipocrática, etc., etc., que se han
tratado de colocar en el imaginario colectivo, sin ningún éxito. Sin
embargo, sí están en el debate, cuando los datos demuestran que son
afirmaciones absurdas.
Este intento de influir en la sociedad se ha repetido una y otra vez
con cada uno de los derechos civiles, atemorizando a la población con
argumentos falsos. La religión católica también desaprueba el divorcio,
los métodos anticonceptivos, el aborto y el matrimonio entre personas
del mismo sexo. En una sociedad plural, la respuesta es obvia: si no
quiere, no lo haga, no se divorcie, no aborte, no solicite la eutanasia…,
porque el derecho a morir, a casarse o a divorciarse, no exige a nadie la
obligación de ejercerlo.
Los datos demuestran que la muerte voluntaria puede regularse
con seguridad. Ninguna ley de eutanasia es perfecta, fundamentalmente
por la exigencia de unos requisitos. Si el médico comprende que para
esa persona la muerte que desea es la opción menos mala y se siente
comprometido a ayudarle, ¿en nombre de qué o de quién, con qué
autoridad, deciden unas personas ajenas a esa relación de confianza
sobre la voluntad de morir? La ayuda médica para morir debería
legalizarse como un acto médico más, cuya única condición sea
documentar la libertad del individuo para disponer de su propia vida, ya
sea por razones de enfermedad o por hartazgo de vivir. Cuanto antes,
mejor.
La verdadera alternativa a la eutanasia y al encarnizamiento
terapéutico es la humanización de la muerte. Ayudar al enfermo a vivir
lo mejor posible el último periodo de la vida. Es fundamental expresar
el apoyo, mejorar el trato y los cuidados, y mantener el compromiso de
no abandonarle, tanto por parte del médico, como por los cuidadores,
los familiares, y también del entorno social. Muchos casos de petición
de eutanasia se deben a una “medicina sin corazón”. La eutanasia se
basa en la desesperación y refleja la actitud de “ya no puedo hacer nada
más por usted”. Hay que ayudara vivir, pero no siempre es fácil; también
habrá que dejar morir, pero matar es una solución demasiado sencilla.
La respuesta ante la petición de eutanasia no es la legalización son una
mejor educación y atención sanitaria y social. La medicina Paliativa
procura responder a cualquier necesidad de los enfermos cuando se
encuentran en una fase avanzada de la enfermedad o en situación
terminal. La extensión de los programas de Cuidados Paliativos es muy
importante para poder atender mejor a estos enfermos. Precisamente
en España, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos que están
elaborando el Ministerio de Sanidad, el Insalud y los representantes de
todas las comunidades autónomas, tiene como principal objetivo
mejorar la calidad de vida de los pacientes en situación terminal. Hay
que ser respetuosos con la vida y también con la muerte. Al final de la
vida, se deben suspender los tratamientos que según los conocimientos
científicos no van a mejorar el estado del paciente; y únicamente se
deben mantener los calmantes, la hidratación, la nutrición y los
cuidados ordinarios necesarios, hasta el final natural de la vida.
También podría gustarte
- El Verbo (Tiempo y Modos Verbales)Documento5 páginasEl Verbo (Tiempo y Modos Verbales)ANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Electrocardiograma ECG EKG Patológico Paula Parra Sustancia PDocumento76 páginasElectrocardiograma ECG EKG Patológico Paula Parra Sustancia PEdwin Corrales Rojas100% (2)
- TCI-R Pedrero (2013) PDFDocumento11 páginasTCI-R Pedrero (2013) PDFOscar Eduardo Terán MendozaAún no hay calificaciones
- El Texto Argumentativo. El ResumenDocumento15 páginasEl Texto Argumentativo. El ResumenFrancisco García YanesAún no hay calificaciones
- Plan de Limpieza y Desinfección de LaboratoriosDocumento36 páginasPlan de Limpieza y Desinfección de LaboratoriosAndrea Roncancio89% (45)
- Cómo Determinar El Tema de Un TextoDocumento5 páginasCómo Determinar El Tema de Un TextoJohel Pastrana100% (1)
- Comparto 'SITUACIONES SIGNIFICATIVAS 2022-TERMINADO' ContigoDocumento3 páginasComparto 'SITUACIONES SIGNIFICATIVAS 2022-TERMINADO' ContigoJosé Eduardo TASAYCO TASAYCO100% (1)
- #Escritura_Académica_I_Procesos: Planifica. Documenta. Redacta. Cita. Revisa.De Everand#Escritura_Académica_I_Procesos: Planifica. Documenta. Redacta. Cita. Revisa.Aún no hay calificaciones
- Claves para Escribir EnsayosDocumento19 páginasClaves para Escribir EnsayoscruxholAún no hay calificaciones
- HipofisisDocumento8 páginasHipofisisDzoara MedinaAún no hay calificaciones
- Como Leer Un EnsayoDocumento12 páginasComo Leer Un EnsayoFabiola MarieAún no hay calificaciones
- Como Escribir Un ArtículoDocumento6 páginasComo Escribir Un Artículoeconomiaucc100% (3)
- NURS+6141T+Tarea+2 1T+EnsayoDocumento8 páginasNURS+6141T+Tarea+2 1T+EnsayoLIZETH CAROLINA ATENCIA GARCIA100% (1)
- Actividades de La Unidad 3 El Resumen Y El Comentario LetDocumento10 páginasActividades de La Unidad 3 El Resumen Y El Comentario LetCarlenny Santana Martinez0% (1)
- Modelo Médico y PsicodinámicoDocumento20 páginasModelo Médico y PsicodinámicoAlejo Hurtado100% (1)
- El ResumenDocumento15 páginasEl ResumenGabriela AguirreAún no hay calificaciones
- Qué Es Un EnsayoDocumento9 páginasQué Es Un EnsayoLucas MugnainiAún no hay calificaciones
- Cuestionario de EnsayosDocumento14 páginasCuestionario de EnsayosLuis Eduardo Ramos PérezAún no hay calificaciones
- Que Es Un PárrafoDocumento5 páginasQue Es Un PárrafoAngel Acevedo0% (1)
- Bitácora N°2. JUNIODocumento10 páginasBitácora N°2. JUNIOConyAún no hay calificaciones
- Texto Expositivo - Odt 0Documento7 páginasTexto Expositivo - Odt 0Silvia FernándezAún no hay calificaciones
- Tema 3 - Escritura CientíficaDocumento46 páginasTema 3 - Escritura CientíficaJosue CaroAún no hay calificaciones
- Genero de OpinionDocumento15 páginasGenero de OpinionHelen C.Aún no hay calificaciones
- Metodos... El SubrayadoDocumento4 páginasMetodos... El SubrayadoRosario GarciaAún no hay calificaciones
- (LEC +8-9) +ejercicio+de+introducción+y+conclusiónDocumento3 páginas(LEC +8-9) +ejercicio+de+introducción+y+conclusiónandres riosAún no hay calificaciones
- Convenciones de Redacción PeriodísticaDocumento25 páginasConvenciones de Redacción PeriodísticaDeboraAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Resúmen CríticoDocumento8 páginasCómo Hacer Un Resúmen CríticoAdrian Israel Juarez VillaverdeAún no hay calificaciones
- Bustamante 2016 Claves Escribir EnsayoDocumento9 páginasBustamante 2016 Claves Escribir EnsayoSebastian Carrera VinuezaAún no hay calificaciones
- El BosquejoDocumento7 páginasEl BosquejoMaria Esperanza HernandezAún no hay calificaciones
- Pasos para La Redaccion de Un TextoDocumento3 páginasPasos para La Redaccion de Un TextoJose Gomez HurtadoAún no hay calificaciones
- 50-01-0-01 - Curso de Introducción A La Educación A Distancia - 3002 - El ResumenDocumento10 páginas50-01-0-01 - Curso de Introducción A La Educación A Distancia - 3002 - El ResumenManuel BelgranoAún no hay calificaciones
- Características de Los Géneros Periodísticos - LA PRENSA EN EL AULA PDFDocumento23 páginasCaracterísticas de Los Géneros Periodísticos - LA PRENSA EN EL AULA PDFMarcelo SánchezAún no hay calificaciones
- Material OkDocumento23 páginasMaterial Okaraceli mendozaAún no hay calificaciones
- Claves para Escribir EnsayosDocumento11 páginasClaves para Escribir EnsayosAlejandro BustamanteAún no hay calificaciones
- El Resumen EscritoDocumento3 páginasEl Resumen EscritoROBERTAún no hay calificaciones
- Ideas y ResumenDocumento4 páginasIdeas y ResumenVicente CilleroAún no hay calificaciones
- Actividades de La Unidad 3 El Resumen Y El Comentario LetDocumento10 páginasActividades de La Unidad 3 El Resumen Y El Comentario LetCarlenny Santana MartinezAún no hay calificaciones
- How To Write Clearly EsDocumento16 páginasHow To Write Clearly EsconqueredorAún no hay calificaciones
- Seminario de Investigación I TEMA2Documento24 páginasSeminario de Investigación I TEMA2Lucero G. GuajardoAún no hay calificaciones
- Análisis Contenido Texto. Tema, Estructura, ResumenDocumento4 páginasAnálisis Contenido Texto. Tema, Estructura, Resumenabbey.sweetheartAún no hay calificaciones
- ArticuloDocumento5 páginasArticuloDario CuevasAún no hay calificaciones
- Guía para La Producción Textual de Un Artículo de OpiniónDocumento14 páginasGuía para La Producción Textual de Un Artículo de OpiniónDong-YulHeiAún no hay calificaciones
- Material Apoy Resum Proces, Caract, Tip, PasosDocumento6 páginasMaterial Apoy Resum Proces, Caract, Tip, PasosMaria Esther ValenzuelaAún no hay calificaciones
- 7 Metodos... El SubrayadoDocumento4 páginas7 Metodos... El SubrayadoFreddy NuñezAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoMaria Camila Calle CarvajalAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - La Lectura y Comprensión Del TextoDocumento4 páginasUnidad 1 - La Lectura y Comprensión Del TextoAlan GodspeedAún no hay calificaciones
- El Párrafo de AndresDocumento12 páginasEl Párrafo de Andressergio.fabianAún no hay calificaciones
- El ReportajeDocumento30 páginasEl ReportajeByron Gallardo0% (1)
- Claves para Escribir EnsayosDocumento11 páginasClaves para Escribir EnsayosValeria P SolipázAún no hay calificaciones
- El Ensayo ImprimirDocumento3 páginasEl Ensayo ImprimirJavier Rosas Dominguez100% (1)
- Biografia de Cecilio AcostaDocumento7 páginasBiografia de Cecilio Acosta'Adolx DeathcØre Perex60% (5)
- Qué Es Una Reseña CríticaDocumento5 páginasQué Es Una Reseña CríticaUldric LovatoAún no hay calificaciones
- 2.1 Qué Es Una SíntesisDocumento5 páginas2.1 Qué Es Una SíntesisCarlos Alberto Aguilar CisnerosAún no hay calificaciones
- 02 - El Texto Argumentativo - COHERENCIADocumento5 páginas02 - El Texto Argumentativo - COHERENCIAGabriela ZaharaAún no hay calificaciones
- Como Hacer Ensayos y ReseñasDocumento8 páginasComo Hacer Ensayos y ReseñasdavidAún no hay calificaciones
- Una Ficha TextualDocumento10 páginasUna Ficha TextualMwstaz StaAún no hay calificaciones
- Separata MiercolesDocumento17 páginasSeparata MiercolesSoledad Peralta TapiaAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento8 páginasEnsayoMabel Castillo MonsalveAún no hay calificaciones
- Artículo de OpiniónDocumento6 páginasArtículo de OpiniónMG.SANTOS RICARDO PLASENCIA ALBURQUEQUEAún no hay calificaciones
- Reporte de LecturaDocumento5 páginasReporte de Lecturaesparta2836Aún no hay calificaciones
- Comisión Europea CE - Cómo Escribir Con ClaridadDocumento16 páginasComisión Europea CE - Cómo Escribir Con ClaridadCarlos Alberto C. Hasbun100% (1)
- ENSAYO LITERARIO PARA 5toDocumento4 páginasENSAYO LITERARIO PARA 5toCarlos Fernando Catacora BustinzaAún no hay calificaciones
- Partes de Un TextoDocumento4 páginasPartes de Un TextoLiliAún no hay calificaciones
- Escritura de Ensayo LiterarioDocumento5 páginasEscritura de Ensayo LiterarioAlan Efren Sanchez RiveraAún no hay calificaciones
- El Cuerpo y La Conclusion Del Ensayo 2019-10Documento15 páginasEl Cuerpo y La Conclusion Del Ensayo 2019-10Javier E. Mercado Lopez.Aún no hay calificaciones
- HipercromiasDocumento48 páginasHipercromiasLuis Armando Buenaventura0% (1)
- UNIDAD III y UNIDAD IVDocumento29 páginasUNIDAD III y UNIDAD IVIrma SuarezAún no hay calificaciones
- Elementos de La OracionDocumento4 páginasElementos de La OracionANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Guia Obj. 2 - Imagenes SensorialesDocumento2 páginasGuia Obj. 2 - Imagenes SensorialesANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Que Es La Literatura y Cual Es Su Importancia (Autoguardado)Documento20 páginasQue Es La Literatura y Cual Es Su Importancia (Autoguardado)ANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Verbo (Tiempo y Modos Verbales)Documento5 páginasEl Verbo (Tiempo y Modos Verbales)ANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Comunicación Asertiva en La FamiliaDocumento32 páginasComunicación Asertiva en La FamiliaANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Aspectos Formales de La EscrituraDocumento4 páginasAspectos Formales de La EscrituraANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- CONECTORES TEXTUALES. EjerciciosDocumento3 páginasCONECTORES TEXTUALES. EjerciciosANA FERNANDEZ100% (1)
- Elementos de La OracionDocumento3 páginasElementos de La OracionANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- El Texto ArgumentativoDocumento5 páginasEl Texto ArgumentativoANA FERNANDEZAún no hay calificaciones
- LISTA DE CHARLA DE 5 MIN (Setiembre 2023)Documento2 páginasLISTA DE CHARLA DE 5 MIN (Setiembre 2023)alexjohncochaAún no hay calificaciones
- El CerebrooDocumento8 páginasEl Cerebroojusnaiver100% (1)
- 7 Súper HierbasDocumento3 páginas7 Súper Hierbasjose silvera100% (1)
- Is M09 Act 01Documento5 páginasIs M09 Act 01Ricard Sendra SanromàAún no hay calificaciones
- CisticercosisDocumento83 páginasCisticercosisAriadna Torres LpzAún no hay calificaciones
- Dengue Guia DocentesDocumento19 páginasDengue Guia DocentesMaria Rosa DelgadoAún no hay calificaciones
- HS MALTRIN M 180 EspañolDocumento5 páginasHS MALTRIN M 180 EspañolclaudiaAún no hay calificaciones
- Guía 1. Reducir Causas y Efectos de Las Emergencias Tgo GSST r1 y r2 NuevaDocumento11 páginasGuía 1. Reducir Causas y Efectos de Las Emergencias Tgo GSST r1 y r2 NuevaLuis fernando Martinez castilloAún no hay calificaciones
- Mi Proyecto de VidaDocumento9 páginasMi Proyecto de VidaMaria MorenoAún no hay calificaciones
- HEMA 1000 Tarea 5.1Documento11 páginasHEMA 1000 Tarea 5.1Nicol0% (1)
- Clase 1trastornos y Terapia Vocal Patologías Vocales FuncionalesDocumento3 páginasClase 1trastornos y Terapia Vocal Patologías Vocales FuncionalesJoselin GómezAún no hay calificaciones
- Ficha SupervisionDocumento6 páginasFicha Supervisionfelicitas paquiyauri huamanchaoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Prácticos Sobre Elaboración de Intervalos de Confianza e Interpretación de Resultados - GRUPO 20Documento5 páginasEjercicios Prácticos Sobre Elaboración de Intervalos de Confianza e Interpretación de Resultados - GRUPO 20Andrés Idrovo100% (1)
- Flujograma GestionDocumento25 páginasFlujograma Gestionjohn obandoAún no hay calificaciones
- LL OctavoDocumento11 páginasLL OctavoANDERSON SAMUEL CHICAS GARCIAAún no hay calificaciones
- Uso de Las Tics en La Atención Del Paciente AmbulatorioDocumento7 páginasUso de Las Tics en La Atención Del Paciente AmbulatorioMonica Medina LozadaAún no hay calificaciones
- Ambiente Familiar SaludableDocumento2 páginasAmbiente Familiar SaludableHumberto MedranoAún no hay calificaciones
- Análisis de TransaminasasDocumento17 páginasAnálisis de Transaminasas72731751Aún no hay calificaciones
- Normalidad y PatologiaDocumento14 páginasNormalidad y PatologiaBriza ElizondoAún no hay calificaciones
- Diapositivas ThaliDocumento19 páginasDiapositivas ThaliMaritza Mosquito MeléndezAún no hay calificaciones
- Taller Investigación de Accidente 1Documento9 páginasTaller Investigación de Accidente 1Leider Andres Oduber MartinezAún no hay calificaciones
- Cáncer de Cuello UterinoDocumento6 páginasCáncer de Cuello UterinoVALERIA MOSQUERA MOSQUERAAún no hay calificaciones
- FICHA TECNICA Aqua-1000Documento1 páginaFICHA TECNICA Aqua-1000Kimberly Llacua RodriguezAún no hay calificaciones