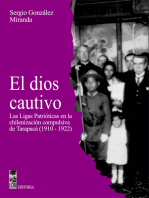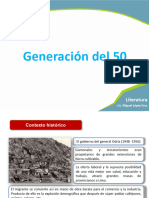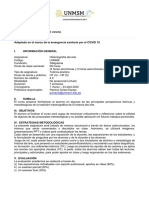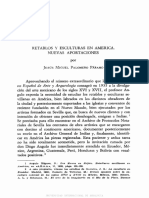Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Paisaje Social de Lima
Paisaje Social de Lima
Cargado por
AlejandroDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Paisaje Social de Lima
Paisaje Social de Lima
Cargado por
AlejandroCopyright:
Formatos disponibles
Paisaje social de Lima
Wilfredo Kapsoli Escudero
Universidad Ricardo Palma
wckapsoli@hotmail.com
Resumen
La ciudad de Lima, desde su fundación (18 de enero de 1535) hasta la
actualidad, ha experimentado una gradual transformación tanto en su es-
tructura urbana como en su población. Este proceso, sin embargo, se hizo
más rápido y hasta violento a partir de la década del 80 del siglo pasado
por surgimiento y acción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
y de Sendero Luminoso. La década de la guerra de 1980 a 1990 desplazó
poblaciones íntegras del campo a la ciudad, de modo tal que Lima terminó
siendo la ciudad serrana más grande del país. Nosotros queremos, en esta
oportunidad, referirnos a la composición social de Lima que aparece en las
Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma.
Palabras Clave: ciudad de Lima, transformación urbana, década del 80,
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y de Sendero Luminoso, Ri-
cardo Palma
Abstract
The city of Lima, since its foundation (January 18, 1535) to the present, has un-
dergone a gradual transformation both in its urban structure and in its population.
This process, however, became faster and even violent as of the 80s of the last cen-
tury with the emergence and action of the Tupac Amaru Revolutionary Movement
and the Shining Path. The decade of the war of 1980 to 1990 made complete
populations move from the countryside to the city, in such a way that Lima ended
up being the biggest city of the country with people from the mountains. We want,
on this occasion, to refer to the social composition of Lima that appears in Ricardo
Palma’s Peruvian Traditions.
Keywords: city of Lima, urban transformation, Tupac Amaru Revolutionary
Movement and the Shining Path PCP, Ricardo Palma.
53
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 53 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
Wilfredo Kapsoli Escudero, Doctor en Historia en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM,
Licenciado en Educación, Especialidad de Matemáticas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM.
Posee estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Altos
Estudios de París. Ha sido becado por la Comunidad
Científica Japonesa en la Universidad Nanzan de Nagoya. Es
docente de la Universidad Ricardo Palma. Ha sido director
del Centro de Investigación de la Universidad Ricardo Palma.
Es autor de diversos artículos en revistas especializadas y
libros de investigación.
54 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 54 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Paisaje social de Lima
Introducción
Sobre la antigua ocupación prehispánica gobernada por
Taulichusco, los conquistadores españoles fundaron la ciudad
de Lima, que sería la capital del Virreinato Peruano. En sus
inicios fueron poquísimos los españoles que lo habitaron siendo
menos los criollos y más los indios y los esclavos. Enfermedades
desconocidas por la población nativa causaron una catástrofe
demográfica acentuada en la costa, de modo tal que fue
repoblado con la presencia masiva de los esclavos negros. Los
gobernantes fomentaron entonces un racismo solapado a
fin de que aquellos grupos subalternos no se unieran contra
ellos, creando una rivalidad social que ha perdurado hasta la
actualidad.
1. Imagen de conjunto
En distintos documentos y referencias bibliográficas, es comentado
este tema en los diarios de Lima, en los viajeros extranjeros (por
ejemplo: Lima y la Sociedad Peruana a mediados del siglo XIX de Max
Radiguet e Imagen del Perú en el siglo XIX de Leonce Angrand) y
diversos estudiosos contemporáneos como Lima apuntes históricos,
descriptivos, estadístico y de costumbres de Manuel Atanasio Fuentes;
así como Una Lima que se va de José Gálvez.
En la presente comunicación queremos destacar una tipología
de los personajes anónimos y populares que aparecen en Las
Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Para el efecto contamos
con el trabajo pionero del maestro Luis Alberto Sánchez titulado
Don Ricardo Palma y Lima. En él sobresale particularmente el
capítulo tercero: Lima en las Tradiciones Peruanas. Aquí hay una
imagen general de la población capitalina resaltando personajes
e instituciones como las Tapadas, los monjes, los aguateros, los
esclavos, los indios y los criollos.
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 55
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 55 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
El viajero francés Radiguet en su diario Lima y la sociedad
peruana, había anotado al respecto un comentario general:
Si se quiere saber lo que hay en esa sociedad, aun en pleno
siglo diecinueve, de gracia inimitable y de originalidad
pintoresca, es a la vida diaria que hay que interrogar, es
la existencia misma del limeño que hay que compartir de
alguna manera, ya bajo el techo de su casa hospitalaria, ya
en medio de esas fiestas de cada día, que dan a la capital
del Perú un carácter tan encantador de esplendor y de
animación jovial. Los recuerdos que nos ha dejado Lima.
(1971:3)
Por su parte, Luis Alberto Sánchez reproduce un poema de
Juan del Valle y Caviedes sobre la Santa Inquisición, que a la
letra dice:
Descubrimiento.
He venido a descubrirme
del auto de fe el pregón que en el nacer hay delito
según donde se nació;
pues he venido encorozada
a una vieja muy feroz,
por nacida entre Alca y Huete…
¡con la Inquisición, chitón!
(2015:60)
Seguidamente se enfatiza el destino final de las víctimas con la
siguiente estrofa:
Ha muerto impenitente (según dicen);
y con sus huesos la candela aticen,
por lo que es justo que la hoguera enciendan
Mas, ¡oh dolor! Mis voces no la ofendan…
En su aplauso otras plumas se eternicen
56 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 56 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Paisaje social de Lima
Y su causa las Cortes la defiendan
Requiescat in pace. Amén
(Op. Cit.: 61)
En cuanto al mundo de los esclavos, nuestro autor destaca:
La Santa Imagen de los negros angolas y mozambiques,
adorada hoy día en las Nazarenas, se sobrepone a todas
las acechanzas. En vano pintores, pagados especialmente,
tratan de borrar el tabique que resistió al terremoto y que
conservó intacta la sagrada efigie: el Señor castiga a los
osados, paralizándoles el brazo que intentaba desfigurar
o borrar la imagen… Y así se fue extendiendo el culto a
todo el pueblo, y así cundió esa devoción que hasta ahora
subsiste, dando a la ciudad típico aspecto en los días de
octubre de cada año.
(Op. cit.: pág. 67)
Anteriormente, en relación a los esclavos y la religión, Max
Radiguet hizo el siguiente comentario acerca de las cofradías de
negros:
Aquí, como en todas partes, la naturaleza parece haber
tratado a los negros como verdadera madrastra, negándoles
dones físicos, y no concediéndoles los de la inteligencia,
sino con una extrema parsimonia. Son siempre las mismas
cabelleras lanudas, las mismas narices aplastadas, las mismas
bocas toscas y avanzadas en hocico. Sin embargo, lejos de
haberse viciado, todo anuncia que su raza se ha fortalecido
en el suelo de su esclavitud. Casi todas las negras criollas,
son más robustas que sus madres africanas. Desde el punto
de vista moral, la suma de sus virtudes no equilibra la de
sus vicios. Cuanto más libres son, más crueles, vengativos,
ladrones y perezosos se muestran. Por el contrario, los que
habitan en las ciudades, y viven bajo la mirada del amo, se
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 57
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 57 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
vuelven siempre afables, honrados y fieles. Esos cambios se
deben sin duda a la mansedumbre con la que los peruanos,
en general, tratan a sus esclavos. En ese sentido, sus
ancestros andaluces les han legado tradiciones de suavidad
y humanidad, que sacaron ellos de la larga estadía de los
moros en el sur de España; ellas se han perpetuado tanto
en la generación actual que sorprende encontrar, en la vida
íntima de ciertas familias, conexiones de amo a esclavo
que se remontan, por los árabes, a los tiempos primitivos
del Génesis. Una casa limeña no es, en cierto modo, sino
la tienda de Abraham o de Jacob solidificada. Se ve ahí a
los hijos de Bilha y de Zilpa, sirvientas de Lia y Raquel,
recibir poco más o menos la misma educación que los
hijos legítimos. La ley tampoco ha quedado atrás de las
costumbres, ella protege al servidor contra la tiranía del
amo y le da el derecho, sea de rescatarse directamente, sea
de buscar un adquieren para su persona. El plazo en que
debe de proveerse es de tres días; pasado ese plazo, sufre
nuevamente la autoridad de su amo legal. Esta ley tan sabia
ha dado lugar a asambleas de esclavos llamadas cofradías.
Son especies de clubs donde los negros se reúnen más a
menudo por grupos de la misma nacionalidad, y forman,
por medio de cotizaciones voluntarias, un peculio destinado
a sostener a la agrupación y asegurar a cada uno de sus
miembros el libre ejercicio de la facultad que les reconoce
la ley. Si un negro se subleva contra inicuos tratamientos,
se presenta a la Cofradía donde expone sus agravios, y si no
es lo bastante feliz para encontrar por sus propios medios,
o por las diligencias de sus consocios, un nuevo amo, es
raro que el tesorero común no pueda proporcionarle la suma
necesaria para su rescate. Se vuelve, entonces, esclavo de la
Cofradía, hasta que pueda liberarse de ella.
(1971: 77).
58 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 58 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Paisaje social de Lima
Los esclavos encontraron en la institución de las Cofradías un
espacio de libertad que les permitía de alguna manera manejarse
de acuerdo a sus propias costumbres y mantenerse fuera de
control, vigilancia e imposición de las creencias de sus amos.
Fig. 1 Fig. 2
Fuentes, 1985: 21 y 83.
Otros personajes sobresalientes en el mundo limeño fueron las
Limeñas, que han merecido diversos comentarios e imágenes en
las acuarelas y pinturas de la época, como las siguientes:
El epíteto español “bonita”, está generalmente consagrado,
cuando se habla de las limeñas. Se ven pocas, en efecto,
que llegan a la hermosura pequeñas, más bien que grandes,
son esbeltas y bien proporcionadas. En su rostro de rasgos
regulares y finos, resaltan en medio de una palidez que no
tiene nada de enfermiza, y bajo el arco regular de las cejas,
ojos negros de una movilidad febril, y un poder de ojeadas,
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 59
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 59 24/04/2018 10:01:37 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
sin rival. Sus manos y sus pies, son su orgullo, tienen toda
la perfección deseada. La limeña ha conservado para su
pie una solicitud que, al comienzo de siglo, era llevada
hasta la idolatría. Entonces, las mujeres, en su intimidad,
no llevaban zapatos ni medias; se maquillaban el pie por
completo, como entre nosotros el rostro. Hoy día, por poco
que la naturaleza haya dado, atolondradamente, un largo
un poco exagerado a esa extremidad, una mujer no titubea
en sacrificarse a la dimensión; y se tortura con un calzado
muy chico a la manera de las chinas.
(Op. cit.: 45)
Fig. 3
Uno observa grupos atractivos con sus extraños trajes pintorescos, los que como
adorno de la plaza ensamblan un cuadro de gran efecto.
Fuente: Rugendas: 1975: 138.
60 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 60 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Paisaje social de Lima
Fig. 4
Dama limeña del siglo XIX.
Fuentes, 1985: 39.
Dentro de las limeñas, las Tapadas adquieren una prestancia
especial como lo precisa nuestro viajero francés:
El vestido de las limeñas ha sido descrito tan a menudo,
que creemos inútil entrar en ese tema con lujo de detalles.
Recordaremos solamente que la saya, o falda pegada, es
ajustada al talle por medio de un pasador; fruncida sobre
los riñones, y empujada, más abajo de la cintura por una
prenda interior fuertemente engomada, se alza del cuerpo
formando mil pliegues regulares. De ordinario la saya
termina a la altura del tobillo y deja al descubierto un
pequeño pie de línea muy aristocrática, calzado con medias
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 61
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 61 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
color carne, y un zapato de raso blanco. La manta es un
crespón de seda negra, del cual la limeña trae los dos lados
sobre el rostro, de manera de velarlo por completo, dejando
sin embargo a uno de sus ojos una abertura estrecha que
sirve para dirigir la marcha. El chall es la parte más lujosa
del vestido limeño; por poco que una mujer se jacte de
elegante, ella no llevará sino crepé de la China cubierto de
flores y follajes, tan sorprendente por la riqueza como por la
maravillosa armonía de sus matices.
(Op. cit., pp 33-34)
Fig. 5
Emboza la cabeza como una capucha, dejando solamente una abertura como de
cucurucho de cuya profundidad el ojo relampagueante dispara sus rayos.
Fuente: Rudolf . Roeder, Viaje a Lima, pp. 103
62 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 62 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Paisaje social de Lima
Fig. 6
Los sitios de reunión son preferentemente las iglesias.
Fuente: Roeder, 1988: 105.
Las Tapadas continuaron vigentes durante gran parte del siglo
XIX motivando modificaciones y detalles en sus vestuarios:
La primera tapada lleva la saya llamada orbegosina que
empezó a usarse en 1834, siendo Presidente del Perú el
General Orgeboso. También se la llamó saya salaverrina. La
otra tapada lleva la saya verde o gamarrina que empezó a
usarse desde 1829 por las limeñas partidarias del General
Gamarra. La saya salaverrina (orbegosina) prevaleció hasta
después de 1855 en que las modas francesas proscribieron
la saya y manto, proscripción que ni excomuniones de un
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 63
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 63 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
Concilio limense ni ordenanzas de varios virreyes habían
logrado haber prácticas. (Kapsoli, 2014: 243).
Otro personaje representativo del mundo limeño en particular
y del peruano en general, es la Rabona, de cuyo accionar nos
enteramos por las siguientes anotaciones inteligentes:
El ejército peruano está compuesto, casi enteramente,
por gente de color, que la “leva”; forma de reclutamiento
militar usada en el país, reúne, a falta de noble vocación,
en forma imprevista, bajo las banderas. Ahí reciben un
sueldo, si no fantástico al menos muy regular, un equipo
miserable, y son sometidos a un régimen alimenticio que
solo su sobriedad puede aguantar. Las mujeres de los nuevos
enrolados, llevando sus hijos y sus utensilios domésticos, los
siguen entonces a sus guarniciones, y aún a sus campañas
de guerra. Así, la mancha de un ejército peruano tiene todo
el aspecto de esas tribus primitivas que van en busca de
un nuevo territorio. Esas mujeres de los regimientos, esas
rabonas, como las llaman en el Perú, agarran a los soldados
con lazos que a pesar de ser ilegítimos no son por eso
menos sólidos; ellas soportan sus brutalidades, comparten
sus fatigas y sus miserias, sin repartir a veces la comida
que han preparado, después de haberla conseguido a duras
penas. La escolta de las rabonas ya es una garantía contra
la deserción. Un soldado que puede llevar con él a la mujer
querida no está atormentado por el deseo de reunírsele.
Desafortunadamente las dulzuras que aportan a la vida del
campo, la compañía de las rabonas no disminuye siempre
el disgusto del soldado por el triste oficio que le imponen.
(Radiguet, 1971: 71)
Juan Mauricio Rugendas, otro viajero del siglo XIX, también
nos ha dejado comentarios e imágenes sobre la fiesta de San Juan
Bautista en la pampa de Amancaes:
64 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 64 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Paisaje social de Lima
… esta vez con multicolor poncho listado, gran sombrero
alón, altas botas de cuero y dentadas y tintineantes espuelas
en apoyo del viejo dicho: al mejor caballo, la mejor espuela.
En primer plano hay dos negros, uno de extravagante
indumentaria hecha de largo sacón azul y sombrero de copa,
vendedor ambulante portando canasta con bebidas y, en la
mano izquierda, atado; y el otro, caído en el suelo y dejando
rodar cesta de naranjas por culpa de la estampida del
solípedo azabache montando por garrida morena al sufrir el
acoso del mofletudo cholo que, jinete en ágil zaino, trata de
besarla. Al lado opuesto de la humorística escena, delante
de balancín y pareja de jinetes, en medio de abigarrado
grupo que preludía la jarana a todo dar, una pareja alerta
a las notas de una tórrida zamacueca – ella una pimpante
zamba con el clásico sombrero de torta, la saya rosa
remangada descubriendo el fustán y en la diestra pañuelo
desplegado, en actitud de hacer con los pies un redoble, y su
contraparte de chaqueta blanca, pantalón azul y sombrero,
con el usual pañuelo de payacate delante de sí y cogido por
las puntas con ambas manos – sigue los compases del dúo
formado por negro arpista y mestizo de chistera pulsando
la guitarra (su croquis, así como el de la mujer, los hemos
visto en Augsburgo). En este vital grupo y ya en primera
fila, el intencionado y travieso pincel del pintor pone otro
regocijante detalle: dos zambos calaveras discípulos de Baco
cortejando a pareja de incautas jóvenes criollas, una de las
cuales ya semiconsciente por los efectos de la turbadora
bebida no solo se despatarra con la cabeza hacia atrás sino
ha perdido ya un chapín… En la parte central, atrás, se ven
los cobertizos de estera de las vivanderas, los que según era
costumbre cuando expendíase chicha llevaban banderitas
con los colores nacionales, tal como se aprecia en el cuadro.
(1975: 50)
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 65
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 65 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
Fig. 7
Se reprocha a la vida en Lima una gran exuberancia, y más de uno la califica como
la ciudad más viciosa de toda América.
Fuente: Rugendas, 1975: 147.
Fig. 8
Un retorno de la Fiesta de Amancaes.
Fuente: Angrand, 1972: 141-142.
66 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 66 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Paisaje social de Lima
2. Tipología de imágenes
Don Ricardo Palma, en sus Tradiciones Peruanas ha retratado en
ocasiones con ironía y sarcasmo a distintos personajes represen-
tativos del mundo colonial y republicano del Perú. Dentro de
estos personajes tenemos, entre otros, a Santa Rosa de Lima,
San Martín de Porres, Francisco Carbajal, la Perricholi, don Di-
mas de la Tijereta, los Caballeros de la Capa, el Negro León
Escobar, Simón Bolívar y Ramón Castilla. En esta ocasión mos-
traremos rasgos y semblanzas de algunos de estos paradigmas
que han motivado dos Tradiciones específicas.
2.1. Don Dimas de la Tijereta
Aquí destaca varias figuras, entre ellas: una doncella limeña,
su tía, don Dimas y Lucifer. La primera, es presentada por don
Ricardo con esta bellísima descripción:
Se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha
de veinte primaveras, con un palmito y un donaire y un
aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres
betlemitas, una cintura pulida y remonona de esas de
mírame y no me toques, labios colorados como guindas,
dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más
matadores que espada y basto. ¡Cuando yo digo que la moza
era un pimpollo a carta cabal!. (Palma, 1946: 7)
Por otro lado, don Dimas de la Tijereta es descrito por nuestro
autor como:
No embargante que el escribano era un abejorro recatado
de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro
a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas
noches, se propuso domeñar a la chica a fuerza de agasajos;
y ora la enviaba unas arracadas de diamantes con perlas
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 67
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 67 24/04/2018 10:01:38 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes,
que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero
mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora
en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta
resistencia traíalo al retortero. (1946: 7)
La tía de Visitación es retratado como:
…vieja como el pecado de gula, a quien años más tarde
encorozó la Santa Inquisición por rufiana y encubridora,
haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con
chilladores delante y zurradores detrás. La maldita zurcidora
de voluntades no creía, como Sancho, que era mejor sobrina
mal casada que bien abarraganada; y endoctrinando
pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un
día que el pernil dejó de estarse en el garabato por culpa y
travesura de un pícaro gato. Desde entonces si la tía fue el
anzuelo, la sobrina, mujer completa ya según las ordenanzas
de birlibirloque, se convirtió en cebo para pescar maravedíes
a más de dos y más de tres acaudalados hidalgos de esta
tierra. (Palma, Ricardo, loc. cit.)
Don Dimas, por conseguir el amor de Visitación, en un
momento de desesperación exclamó:
¡Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio
del amor de esa caprichosa criatura!”. A esta invocación
“Satanás, que desde los antros más profundos del infierno
había escuchado las palabras del plumario, tocó la
campanilla, y al reclamo se presentó el diablo Lilit. Por si
mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse
que los demonógrafos, que andan a vueltas y tornas con
las Clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de
un carbunclo, afirman que Lilit, diablo de bonita estampa,
muy zalamero y decidor, es el correvedile de Su Majestad
Infernal. (Palma, Ricardo, loc. cit.)
68 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 68 24/04/2018 10:01:39 a. m.
Paisaje social de Lima
Fig. 9
Visitación, Don Dimas y la tía.
Fuente: Palma, 1946, Tomo I: 9.
Como se conoce en esta tradición, Don Dimas vence al diablo
por cuanto después de haber conseguido el amor de Visitación
y gozado de ella por un tiempo, al cumplirse su pacto con el
diablo, él ya en el infierno alegó que no había vendido su alma al
diablo a favor de lo conseguido, sino su almilla (jubón cerrado,
escotado y con medias mangas que se ponía debajo del pecho
de los hombres como protector contra el frío).
2.2. Un negro en el Sillón Presidencial
A inicios de la República, Lima atravesó por una profunda
crisis económico-social. Muchas actividades productivas y
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 69
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 69 24/04/2018 10:01:39 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
comerciales fueron afectadas y paralizadas durante las guerras
por la independencia de nuestra patria. Los esclavos negros que
habían luchado junto con las tropas patriotas en las batallas
de Junín, Ayacucho y otras escaramuzas bélicas, no lograron
la libertad ofrecida y añorada sino volvieron a los galpones
para continuar privados de su libertad como en el mundo
colonial. Por ello, las fugas, el vagabundaje y bandolerismo se
expandieron violentamente cubriendo todo el entorno de la
ciudad de Lima y sus alrededores. Por su parte, los patriotas,
militares que lucharon por la independencia, se disputaron
el poder entre ellos motivando una verdadera guerra civil.
En estas condiciones mientras los soldados de Luis José de
Orbegoso y de Felipe Santiago Salaverry luchaban por el poder,
en las serranías del país el bandolero negro León Escobar tomó
el sillón presidencial manteniéndose en el cargo por dos días.
José Ángel Bujanda estaba encargado de la seguridad del
palacio de gobierno y “…para conservar el orden en la capital
sólo disponía Bujanda de cuarenta soldados de caballería y de
poco menos de cien infantes, a quienes estaba encomendado
el servicio de policía en la ciudad, amagada por bandas
de montoneros capitaneados por algún facineroso, las que
mantenían en perpetua alarma al vecindario de los arrabales,
haciendo disparos al aire, y al grito de ¡Viva Orbegoso!”.
Una mañana había salido Bujanda con los cuarenta jinetes a
batir una montonera que merodeaba entre Surco y Miraflores,
cuando a las doce del día se presentó en Malambo el famoso
negro León Escobar, capitán de una cuadrilla de treinta
bandidos los que a todo galope avanzaron desde San Lorenzo
hasta la puerta de Palacio, en que la guardia constaba sólo de
un teniente, un sargento y seis soldados, que no opusieron la
más leve resistencia. Se constituyó León en el Salón de Palacio,
estacionándose la montonera frente al atrio de la catedral y
vitoreando estruendosamente a Orbegoso:
70 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 70 24/04/2018 10:01:39 a. m.
Paisaje social de Lima
El negro Escobar, arrellanado en el sillón Presidencial les
brindó asiento en la que fue sala de ceremonias en tiempo de
virreyes y los trató con toda cortesía, prometiéndoles que no
autorizaría el menor desmán, siempre que la municipalidad,
se aviniese a pagar un cupo de cinco mil pesos... en el
término de dos horas, dinero que necesitaba para atender a
las exigencias y manutención de su gente. (Op. Cit.:88-89).
Nuestro anecdótico personaje mereció sendas acuarelas de
Pancho Fierro y además de otra ilustración que reproducimos
para visualizar a este actor singular de nuestra historia social
peruana.
Fig. 10
Fuente: Aula Palma XIII,
Kapsoli, 2014: 262.
Fig. 11
Fuente: Aula Palma XIII,
Kapsoli, 2014: 262.
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 71
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 71 24/04/2018 10:01:39 a. m.
Wilfredo Kapsoli Escudero
Fig. 12
“El negro Escobar, arellanado en el sillón”.
Fuente: Palma, 1946, Tomo V: 89.
72 ISSN Nº 1810-7524 (edición impresa)
ISSN Nº 2415- 2218 (versión virtual)
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 72 24/04/2018 10:01:39 a. m.
Paisaje social de Lima
Bibliografía
Angrand, L. (1972). Imagen del Perú en el siglo XIX. Lima: Ed. Carlos
Milla Batres.
Escobar, A. (2002). Ricardo Palma. Lima: Ed. URP.
Fuentes, M. A. (1985). Lima: apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y
de costumbres. Lima: Ed. Fondo del libro.
Kapsoli, W. (2014). “Apostillas de Ricardo Palma a las acuarelas de
Pancho Fierro”. En: Aula Palma N° XIII. Lima, Ed. URP.
Palma, R. (1946). Tradiciones Peruanas. Tomos I-VI. Madrid: Ed. Calpe.
Radiguet, M. (1971). Lima y la Sociedad Peruana. Lima: Ed. Biblioteca
Nacional del Perú.
Roeder, R. (1988). Journey to Lima 1845. Ed. Librerias ABC.
Rugendas, J. M. (1975). El Perú Romántico del siglo XIX. Lima: Ed.
Carlos Milla Batres.
Sánchez, L. A. (2015). Don Ricardo Palma y Lima. Lima, Ed. URP.
Recibido el 24 de noviembre del 2017
Aceptado el 12 de diciembre del 2017
AULA PALMA XVI 2017, (XVII): 53-74 73
Revista del Instituto Ricardo Palma
17115 Revista Aula Palma XVI.indd 73 24/04/2018 10:01:39 a. m.
También podría gustarte
- Ricardo PalmaDocumento28 páginasRicardo PalmaAlexander_UNI_FIGMMAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento1 páginaDerechos HumanosEnrique Mendieta100% (2)
- Biografiaa Julio Ramon 2.0Documento19 páginasBiografiaa Julio Ramon 2.0KoliArzolaAún no hay calificaciones
- Martinez Compañón - AcuarelasDocumento254 páginasMartinez Compañón - AcuarelasSandra Rodríguez Castañeda100% (2)
- Linea de Tiempo Economia ColombianaDocumento7 páginasLinea de Tiempo Economia ColombianaÜlloa Ălexandra100% (1)
- Literatura de La Colonia Del PerúDocumento12 páginasLiteratura de La Colonia Del PerúÁlvaro Max Torres Urquieta50% (4)
- Talca, París y Londres. Resabios de Un Pasado Esplendoroso 2005Documento92 páginasTalca, París y Londres. Resabios de Un Pasado Esplendoroso 2005Christian Salgado EspinosaAún no hay calificaciones
- Los Leopardos una historia intelectual de los años 1920De EverandLos Leopardos una historia intelectual de los años 1920Aún no hay calificaciones
- La ciudad sumergida: Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830De EverandLa ciudad sumergida: Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830Aún no hay calificaciones
- Patria y Libertad en La Literatura de La Emancipación - Augusto Tamayo VargasDocumento23 páginasPatria y Libertad en La Literatura de La Emancipación - Augusto Tamayo VargasJean Paul100% (1)
- Análisis Literario YaraviesDocumento14 páginasAnálisis Literario Yaravies22211133352% (33)
- Aventuras de la cultura argentina en el siglo XXDe EverandAventuras de la cultura argentina en el siglo XXAún no hay calificaciones
- Las Piras Funerarias en La Historia y Arte de MéxicoDocumento184 páginasLas Piras Funerarias en La Historia y Arte de MéxicoAlejandroAún no hay calificaciones
- Muni Libro 7Documento42 páginasMuni Libro 7Isaac Juan Yañez LopezAún no hay calificaciones
- Jarana - Fred RohnerDocumento43 páginasJarana - Fred RohnermikkiAún no hay calificaciones
- Luis M. Díaz Soler - Historia de La Esclavitud Negra en Puerto Rico (1970, Editorial Universitario, Universidad de Puerto Rico) - Libgen - LiDocumento459 páginasLuis M. Díaz Soler - Historia de La Esclavitud Negra en Puerto Rico (1970, Editorial Universitario, Universidad de Puerto Rico) - Libgen - LiJorge R. Ortiz ZayasAún no hay calificaciones
- GLAVE, Luis Miguel. de Rosas y Espina, Mentalidades CriollasDocumento26 páginasGLAVE, Luis Miguel. de Rosas y Espina, Mentalidades CriollasJuan Victor MamaniAún no hay calificaciones
- Majestad RomanicaDocumento18 páginasMajestad RomanicaAlejandroAún no hay calificaciones
- 01 - Ricardo Cicerchia - El Orbe Americano, ResumenDocumento3 páginas01 - Ricardo Cicerchia - El Orbe Americano, ResumenJ.LAún no hay calificaciones
- Literatura ColonialDocumento17 páginasLiteratura Colonialmichael espinoza leivaAún no hay calificaciones
- Munilibro 28 Ricardo PalmaDocumento96 páginasMunilibro 28 Ricardo Palmamiguelflamestrader3Aún no hay calificaciones
- Literatura Loncca y AutorepresentaciónDocumento6 páginasLiteratura Loncca y AutorepresentaciónrafoheAún no hay calificaciones
- Margarita Guerra Martiniere Lima A Trave PDFDocumento8 páginasMargarita Guerra Martiniere Lima A Trave PDFLuis ValladaresAún no hay calificaciones
- Analisis Literario Yaravies IDocumento14 páginasAnalisis Literario Yaravies IRicardo Machaca Cayo33% (3)
- Independencia y Clases SocialesDocumento4 páginasIndependencia y Clases SocialesAlexGoddForeverlAún no hay calificaciones
- Migración de Arequipa Terminado MiluskaDocumento5 páginasMigración de Arequipa Terminado MiluskaAlizon Valencia ChuraAún no hay calificaciones
- Lima y La Música CriollaDocumento17 páginasLima y La Música CriollaEstafania Craff IrigoyenAún no hay calificaciones
- La Vida y La Historia #4 - 2015Documento92 páginasLa Vida y La Historia #4 - 2015Jam_2013Aún no hay calificaciones
- 4to Año - LIT - Guia 5 - CostumbrismoDocumento3 páginas4to Año - LIT - Guia 5 - Costumbrismojulio palacios sanchezAún no hay calificaciones
- Ilustración Española y Economía Política en La Prensa Rioplatense TardocolonialDocumento19 páginasIlustración Española y Economía Política en La Prensa Rioplatense TardocolonialFacundo LafitAún no hay calificaciones
- IV BIM-4to. Año - LIT - Guia 2 - Vanguardismo PeruanoDocumento10 páginasIV BIM-4to. Año - LIT - Guia 2 - Vanguardismo PeruanoCesar Gianfranco Morales Campos0% (2)
- Pancho FierroDocumento15 páginasPancho FierroSupernet Carhuaz AncashAún no hay calificaciones
- La Ciudad en La Narrativa PeruanaDocumento24 páginasLa Ciudad en La Narrativa PeruanaGabriela Javier CaballeroAún no hay calificaciones
- El Primer Papel Moneda en La Tradición "Una Moza de Rompe y Raja"Documento14 páginasEl Primer Papel Moneda en La Tradición "Una Moza de Rompe y Raja"Asuna Carrillo MirandaAún no hay calificaciones
- 4449-Texto Del Artículo-14684-1-10-20211225Documento20 páginas4449-Texto Del Artículo-14684-1-10-20211225Lola BerriAún no hay calificaciones
- Algunos Apuntes Sobre La Universidad Hispanoamericana. Siglos XVI-XVIIIDocumento13 páginasAlgunos Apuntes Sobre La Universidad Hispanoamericana. Siglos XVI-XVIIILlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Universidad Ricardo Palma: Facultad de Arquitectura y UrbanismoDocumento6 páginasUniversidad Ricardo Palma: Facultad de Arquitectura y UrbanismoOrellana Berger Sergio LeandroAún no hay calificaciones
- El Costumbrismo PeruanoDocumento5 páginasEl Costumbrismo Peruanosheila vidalAún no hay calificaciones
- Semana 10 - El RealismoDocumento4 páginasSemana 10 - El RealismoRocio Espinoza LimacheAún no hay calificaciones
- El Costumbrismo 4to Secundaria LiteraturaDocumento3 páginasEl Costumbrismo 4to Secundaria LiteraturaWALENSKA RPAún no hay calificaciones
- Investigación - Comunicación IIIDocumento5 páginasInvestigación - Comunicación IIIVictor CatacoraAún no hay calificaciones
- Generación Del 50 y Narrativa ContemporáneaDocumento16 páginasGeneración Del 50 y Narrativa ContemporáneaURBINA CABANILLAS HERSON ENOCAún no hay calificaciones
- El Vanguardismo Peruano para Cuarto de SecundariaDocumento8 páginasEl Vanguardismo Peruano para Cuarto de SecundariaAkemiAún no hay calificaciones
- Literatura - 4° - Ditmar - Iii CompendioDocumento26 páginasLiteratura - 4° - Ditmar - Iii CompendioJesus WhiteAún no hay calificaciones
- Guia#4 Español Octavo GradoDocumento3 páginasGuia#4 Español Octavo GradoAsistentequiposcc ColpatriaAún no hay calificaciones
- PDF of Jarana Origen de La Musica Criolla en Lima Fred Rohner Full Chapter EbookDocumento67 páginasPDF of Jarana Origen de La Musica Criolla en Lima Fred Rohner Full Chapter Ebookanitbukrbinibn872100% (2)
- Sin Título-30Documento12 páginasSin Título-30Anonymous 7za15o0Aún no hay calificaciones
- Características Sociourbanas de La Lima de Ricardo Palma: Por Eduardo Arroyo LagunaDocumento39 páginasCaracterísticas Sociourbanas de La Lima de Ricardo Palma: Por Eduardo Arroyo LagunaWilliam DezaAún no hay calificaciones
- Moneda 180 10Documento6 páginasMoneda 180 10Maria CastroAún no hay calificaciones
- Ariete 1Documento76 páginasAriete 1Franco Ibáñez ZumelAún no hay calificaciones
- El Vanguardismo Peruano para Cuarto de SecundariaDocumento9 páginasEl Vanguardismo Peruano para Cuarto de SecundariaLeidy Carina CastellanosAún no hay calificaciones
- stefanHistoriaSociaInfanciaCallejeraLima PDFDocumento24 páginasstefanHistoriaSociaInfanciaCallejeraLima PDFLeonidas Acosta MatosAún no hay calificaciones
- Ricardo Palma y Las Tradiciones PeruanasDocumento2 páginasRicardo Palma y Las Tradiciones PeruanasLadyAún no hay calificaciones
- Perú en Tiempos Modernos Resumen de LecturasDocumento13 páginasPerú en Tiempos Modernos Resumen de Lecturasshirley almendraAún no hay calificaciones
- Art06 Ostria TíoDocumento13 páginasArt06 Ostria TíomofiguercasAún no hay calificaciones
- Literatura 4 D Semana 6Documento11 páginasLiteratura 4 D Semana 6Edgar Alberto Norabuena FigueroaAún no hay calificaciones
- Guaman Poma de Ayala - Aranibar - I. Versión Paleográfica Del Códice OriginalDocumento638 páginasGuaman Poma de Ayala - Aranibar - I. Versión Paleográfica Del Códice OriginalMargarita SaonaAún no hay calificaciones
- Romanticismo Peruano - Palma y SalaverryDocumento21 páginasRomanticismo Peruano - Palma y SalaverryalanAún no hay calificaciones
- Fiesta La TiranaDocumento133 páginasFiesta La Tiranaenrique villegasAún no hay calificaciones
- Revista Kcreatinn #25Documento31 páginasRevista Kcreatinn #25jackfarfancedronAún no hay calificaciones
- Pablo Salinas Writing SampleDocumento13 páginasPablo Salinas Writing SamplePablo SalinasAún no hay calificaciones
- Las Deudas de España A Huancavelica-Negro-2020Documento59 páginasLas Deudas de España A Huancavelica-Negro-2020Lucio Huamán OtañeAún no hay calificaciones
- El RealismoDocumento10 páginasEl RealismoCLAUDIESSAún no hay calificaciones
- El Grupo Colónida y La Herejía Antinovecentista.Documento10 páginasEl Grupo Colónida y La Herejía Antinovecentista.Edward FernándezAún no hay calificaciones
- Patricia Ciriani Sílabo 2022-0 Historiografia Del Arte UNMSMDocumento8 páginasPatricia Ciriani Sílabo 2022-0 Historiografia Del Arte UNMSMAlejandroAún no hay calificaciones
- Convenio Corporativo Britanico 2021 (00000002)Documento3 páginasConvenio Corporativo Britanico 2021 (00000002)AlejandroAún no hay calificaciones
- Memoria de La Pintura Dominicana Vol 1Documento100 páginasMemoria de La Pintura Dominicana Vol 1AlejandroAún no hay calificaciones
- Repaso Apa IiDocumento53 páginasRepaso Apa IiAlejandroAún no hay calificaciones
- Matematica Basica para La Educacion SuperiorDocumento142 páginasMatematica Basica para La Educacion SuperiorfortunatocontrerasAún no hay calificaciones
- Sanchez Rodriguez - Turismo - EditadaDocumento159 páginasSanchez Rodriguez - Turismo - EditadaAlejandroAún no hay calificaciones
- 02 WariDocumento62 páginas02 WariAlejandroAún no hay calificaciones
- Pedro Querejazu Pintura Restauracion Virgen BoliviaDocumento12 páginasPedro Querejazu Pintura Restauracion Virgen BoliviaAlejandroAún no hay calificaciones
- La Restauracion de Edificios Construidos Con Tierra PeruDocumento17 páginasLa Restauracion de Edificios Construidos Con Tierra PeruAlejandroAún no hay calificaciones
- Silabo Matematica Basica 2021 para EnviarDocumento7 páginasSilabo Matematica Basica 2021 para EnviarAlejandroAún no hay calificaciones
- A La Memoria Fernando Fuenzalida LUIS SUAREZDocumento8 páginasA La Memoria Fernando Fuenzalida LUIS SUAREZAlejandroAún no hay calificaciones
- Jayne Wrightsman La Socialite Que Le Prestaba Las Joyas A Jacqueline KennedyDocumento52 páginasJayne Wrightsman La Socialite Que Le Prestaba Las Joyas A Jacqueline KennedyAlejandroAún no hay calificaciones
- Retablo y Esculturas en América Nuevas AportacionesDocumento10 páginasRetablo y Esculturas en América Nuevas AportacionesAlejandroAún no hay calificaciones
- Desenclavos en Galicia BIBLIOGRAFÍADocumento2 páginasDesenclavos en Galicia BIBLIOGRAFÍAAlejandroAún no hay calificaciones
- Cuestionario HistoriaDocumento3 páginasCuestionario Historiavalentina MoraAún no hay calificaciones
- La Esclavitud en La Actualida1Documento3 páginasLa Esclavitud en La Actualida1lillian29001910Aún no hay calificaciones
- Esclavitud en La Antigua RomaDocumento3 páginasEsclavitud en La Antigua RomaFlorencia BecceroAún no hay calificaciones
- Organización Social Del Virreinato (Historia)Documento3 páginasOrganización Social Del Virreinato (Historia)Percy Gianmarco Acosta SalazarAún no hay calificaciones
- LO CRIOLLO EN EL PERÚ REPUBLICANO. GÓMEZ ACUÑA, Luis PDFDocumento52 páginasLO CRIOLLO EN EL PERÚ REPUBLICANO. GÓMEZ ACUÑA, Luis PDFJuan Carlos0% (1)
- Antecedentes Historicos de La Formación Social Guatemalteca PDFDocumento9 páginasAntecedentes Historicos de La Formación Social Guatemalteca PDFClaudia RománAún no hay calificaciones
- Letras Ministerio AlabanzaDocumento20 páginasLetras Ministerio AlabanzaMarco Andrés Rojas100% (1)
- HistoriaDocumento5 páginasHistoriapamela medinaAún no hay calificaciones
- CimarronesDocumento6 páginasCimarronesanonimoma0% (1)
- Hermano Negro - Arreglos Prof. Humberto Ibarra Luna (FM)Documento2 páginasHermano Negro - Arreglos Prof. Humberto Ibarra Luna (FM)Yugi AmaneAún no hay calificaciones
- 3T TrabajohDocumento4 páginas3T Trabajohcarlamishell68Aún no hay calificaciones
- Historia de CentroaméricaDocumento1 páginaHistoria de CentroaméricaHaldo Alvaro AlvarezAún no hay calificaciones
- Refuerzo U5 L2Documento3 páginasRefuerzo U5 L2Ana Maria MattaAún no hay calificaciones
- Consecuencias Del Descubrimiento de AméricaDocumento2 páginasConsecuencias Del Descubrimiento de AméricaRosana Ines Pacheco Ulloa0% (1)
- UPALDocumento2 páginasUPALTavo Puican LizaAún no hay calificaciones
- 2018 2 D121D01150Documento11 páginas2018 2 D121D01150Sistemas ProfepaAún no hay calificaciones
- Fuentes Conquista EspañolaDocumento9 páginasFuentes Conquista EspañolaLuis Salgado GonzálezAún no hay calificaciones
- Los Incas y La Masacre de CajamarcaDocumento12 páginasLos Incas y La Masacre de CajamarcaRosa Maria Flores GarnicaAún no hay calificaciones
- El Virreinato Del Río de La PlataDocumento2 páginasEl Virreinato Del Río de La PlataAle MassaroAún no hay calificaciones
- Guia Stern Alianzas IncomodasDocumento2 páginasGuia Stern Alianzas IncomodasmargaritassAún no hay calificaciones
- Análisis Del Libro Una Bendición de Toni Morrison.Documento8 páginasAnálisis Del Libro Una Bendición de Toni Morrison.Luisa CastellanosAún no hay calificaciones
- Herencias de La EsclavitudDocumento6 páginasHerencias de La EsclavitudYomali CopeteAún no hay calificaciones
- Investigacion Danzas Laboreo Donaldo LozanoDocumento15 páginasInvestigacion Danzas Laboreo Donaldo LozanoDiego Lozano CastiblancoAún no hay calificaciones
- Las Raíces Negras de Veracruz - El País Semanal - EL PAÍSDocumento5 páginasLas Raíces Negras de Veracruz - El País Semanal - EL PAÍSAgustín GonzálezAún no hay calificaciones
- El Boom Latinoamericano Fragmento 2020Documento4 páginasEl Boom Latinoamericano Fragmento 2020SinRocheAún no hay calificaciones
- Esclavitud en VenezuelaDocumento5 páginasEsclavitud en VenezuelaNei Dos SantosAún no hay calificaciones