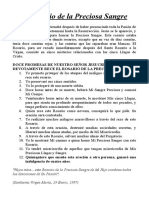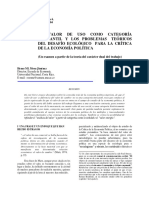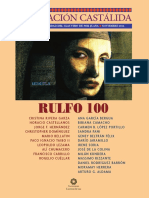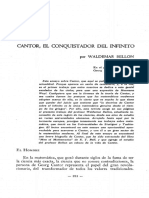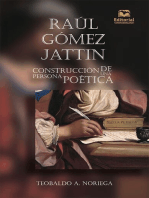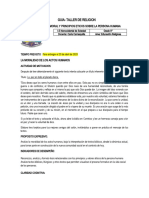Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marguerite Yourcenar - La Leche de La Muerte (Versión para Celular)
Cargado por
Juan José López Maglione0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas23 páginasEste documento narra una leyenda albanesa sobre tres hermanos que construyen una torre para vigilar a los turcos. Según la tradición, para que la torre se mantenga en pie se debe encerrar vivo a un hombre o mujer en sus cimientos. Los hermanos deciden dejar que sea el azar quien elija a cuál de sus esposas encerrar. Al día siguiente, las esposas intercambian sus roles para evitar el destino.
Descripción original:
Cuento "La leche de la muerte" de Marguerite Yourcenar (versión para leer en celular)
Título original
Marguerite Yourcenar - La leche de la muerte (versión para celular)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento narra una leyenda albanesa sobre tres hermanos que construyen una torre para vigilar a los turcos. Según la tradición, para que la torre se mantenga en pie se debe encerrar vivo a un hombre o mujer en sus cimientos. Los hermanos deciden dejar que sea el azar quien elija a cuál de sus esposas encerrar. Al día siguiente, las esposas intercambian sus roles para evitar el destino.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas23 páginasMarguerite Yourcenar - La Leche de La Muerte (Versión para Celular)
Cargado por
Juan José López MaglioneEste documento narra una leyenda albanesa sobre tres hermanos que construyen una torre para vigilar a los turcos. Según la tradición, para que la torre se mantenga en pie se debe encerrar vivo a un hombre o mujer en sus cimientos. Los hermanos deciden dejar que sea el azar quien elija a cuál de sus esposas encerrar. Al día siguiente, las esposas intercambian sus roles para evitar el destino.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
LA LECHE DE LA MUERTE
Marguerite Yourcenar
La larga fila gris y beige de los tu-
ristas se extendía por la calle ancha
de Ragusa; los gorros con trencillas y
las chaquetas bordadas, que se balan-
ceaban al viento en la puerta de las
tiendas, encendían los ojos de los via-
jeros que buscaban regalos baratos o
disfraces para los bailes. Hacía un ca-
lor como sólo puede hacerlo en el in-
fierno. Las montañas peladas de
Herzegovina proyectaban en Ragusa
sus fuegos de espejos ardientes. Philip
Mide entró en una cervecería en don-
de zumbaban unas moscas enormes
en medio de una asfixiante penumbra.
La terraza del restaurante daba al mar
Adriático, que reaparecía allí, en ple-
na ciudad, donde menos se le espera-
ba, sin que su fuga azul sirviera de
otra cosa que no fuera agregar un co-
lor más al barullo del mercado. Un
olor a podrido subía desde un montón
de desperdicios de pescado que lim-
piaban unas gaviotas de blancura in-
soportable. No llegaba la brisa de ese
mar. El compañero de camarote de
Philip, el ingeniero Jules Boutrin, be-
bía ante una mesa redonda, bajo una
sombrilla color de fuego, que parecía
desde lejos una enorme naranja flo-
tando en el mar.
—Cuénteme otra historia, viejo
amigo —dijo Philip dejándose caer
pesadamente en la silla— Necesito un
whisky y una historia cuando estoy
delante del mar… Que sea la historia
más hermosa y menos verdadera po-
sible, una ficción que me haga olvidar
las mentiras de los diarios que acabo
de comprar en el muelle: Los italia-
nos insultan a los eslavos, los eslavos
a los griegos, los alemanes a los rusos,
los franceses a Alemania y a Inglate-
rra... Todos tienen razón, supongo.
Pero hablemos de otra cosa… ¿Qué
hizo usted ayer en Scutari?
—Nada —dijo el ingeniero—.
Aparte de examinar unas obras, dedi-
qué el tiempo a buscar una torre. Sí,
una torre. Tantas veces oí a las viejas
de Serbia contarme la historia de la
Torre de Scutari, que necesitaba ha-
llar sus ladrillos caídos e inspeccionar
si en ellos se encontraba, como dicen,
una mancha parecida a un seco arro-
yo blanco… Pero el tiempo, las gue-
rras y los aldeanos, preocupados por
endurecer los muros de sus granjas, la
han derribado piedra a piedra, y su
recuerdo ya no se mantiene en pie,
sino solamente en los cuentos… A
propósito, Philip, ¿tiene usted la suer-
te de tener una buena madre?
—¡Qué pregunta…! —dijo el in-
glés—. Mi madre es hermosa, delga-
da, va muy bien maquillada y sus
carnes son tan apretadas y duras
como el cristal de una vidriera. ¿Qué
más quiere que le diga? Cuando sali-
mos juntos todos creen que yo soy su
hermano mayor.
—Eso es. Cuando pienso que hay
idiotas que dicen que nuestra época
no tiene poesía, como si no tuviera
sus dictadores… Créame, Philip, lo
que nos falta son realidades, no artifi-
cios: La seda ahora es artificial, las
comidas sintéticas se parecen a esos
alimentos artificiales con que se relle-
na por la boca a las momias... y las
mujeres, esterilizadas contra la des-
gracia y la vejez, también han dejado
de existir. Las mujeres ya no son rea-
les. Sólo en las leyendas de los lugares
medio bárbaros encontramos a esas
criaturas ricas en leche y en lágrimas,
de las que uno se sentiría orgulloso de
ser hijo… ¿Dónde oí yo hablar de un
poeta que no pudo amar a ninguna
mujer porque en otra vida se había
encontrado con Antígona? Un tipo
que se parecía a mí… Ciertas madres
y enamoradas, desde la Andrómaca
hasta la Griselda de los dramas grie-
gos, me han vuelto muy exigente con
esas muñecas irrompibles que son hoy
las mujeres. A Isolda por amante, y a
la hermosa Alda por hermana… Sí,
pero la que me hubiera gustado tener
por madre es una niña que pertenece
a una leyenda albanesa, la mujer de
un joven príncipe que hace siglos vi-
vió por aquí:
Eran tres hermanos que trabajaban
construyendo una torre desde donde
pudieran vigilar a los malvados tur-
cos. Habían emprendido la tarea ellos
mismos, sea porque la mano de obra
fuese cara, sea porque, como buenos
campesinos, no se fiaban más que de
sus propias manos, y sus mujeres se
turnaban para llevarles la comida.
Pero cada vez que conseguían llevar a
buen término su trabajo, el viento de
la noche y los hechizos de la montaña
derribaban su torre lo mismo que
Dios derribó la de Babel. Puede ha-
ber múltiples razones para que una
torre no se mantenga en pie, y puede
culparse de ello a la torpeza de los al-
bañiles, a la mala voluntad del terreno
o a la falta del cemento que traba las
piedras. Pero los campesinos albane-
ses no conocen más que una sola cau-
sa de semejante desastre: saben que
un edificio se hunde por no haber te-
nido el cuidado de encerrar vivo, en
sus cimientos, a un hombre o a una
mujer, cuyo esqueleto sostendrá, has-
ta que llegue el Juicio Final, la carne
pesada de las piedras. En el pueblo
griego de Arta enseñan un puente de
roca en cuya construcción fue ence-
rrada así una muchacha viva: parte de
su cabellera se escapa todavía por una
antigua grieta y cuelga sobre el agua
como una planta rubia.
Los tres hermanos empezaban a
mirarse con desconfianza y siempre
ponían cuidado en no proyectar sus
propias sombras sobre el muro sin
terminar, ya que, como aún no habían
encarcelado allí al cuerpo que la tra-
dición les exigía, era posible que el
edificio en construcción encerrara a
esa negra prolongación de los hom-
bres, que tal vez sea su alma, y por
ello tenían miedo, ya que aquel cuya
sombra es apresada de esa manera
muere con el mismo dolor que quien
padece penas de amores. Así que por
la noche, cada uno trataba de sentarse
lo más lejos posible del fuego, por
miedo a que el espíritu de la torre se
le acercara por detrás, le atrapara su
sombra y se la llevara, medio estran-
gulada, como a una paloma negra.
Por eso empezaba a flojear su entu-
siasmo por el trabajo, y la angustia y
la fatiga bañaban de sudor sus frentes
morenas. Por fin, un día, el mayor de
los hermanos reunió a los otros dos y
les dijo:
—Hermanitos, hermanos en la
sangre, la leche y el bautismo; si
nuestra torre se queda sin terminar,
los malditos turcos volverán a pene-
trar por las márgenes del lago, escon-
didos tras los juncos. Violarán a las
hijas de nuestros granjeros, quemarán
en nuestros campos la promesa del
pan, crucificarán a nuestros campesi-
nos en los espantapájaros que hay en
los huertos y se transformarán así en
mero pasto para los cuervos. Herma-
nitos, nos necesitamos juntos y sabe-
mos que el trébol nunca sacrificó una
de sus tres hojas. Ya no pensemos
más a quién de nosotros deberíamos
meter ahí en la piedra, porque tene-
mos esposas jóvenes y fuertes, cuyos
hombros están acostumbrados a so-
portar la carga y el destino. Así que
no decidamos nada, hermanos míos:
dejemos que elija el Azar, ese em-
pleado de Dios. Mañana, cuando lle-
gue el alba, agarraremos para
emparedar en la torre a aquella de
nuestras mujeres que venga a traernos
la comida. Les pido el silencio de una
noche, hermanos míos, y también que
no abracen hoy con demasiadas lágri-
mas y suspiros a la mujer que, al fin y
al cabo, tiene dos probabilidades en
tres de seguir respirando cuando se
ponga el sol.
Al mayor de los tres hermanos le
era muy fácil hablar así, pues detesta-
ba a su mujer y quería deshacerse de
ella para cambiarla por una hermosa
muchacha griega de cabello rojo. El
hermano segundo no hizo ninguna
crítica, ya que pensaba prevenir a su
mujer en cuanto él regresara a casa, y
el único que protestó fue el más pe-
queño, pues tenía por costumbre
cumplir sus promesas. Endulzado por
la generosidad de sus hermanos ma-
yores, dispuestos a renunciar a lo que
más querían en favor de la obra de la
torre, él acabó por dejarse convencer
y prometió callarse toda la noche.
Regresaron al campamento a la
hora del crepúsculo, cuando el fantas-
ma de la luz moribunda ronda aún por
los campos. El hermano segundo en-
tró en su tienda muy enojado y orde-
nó con dureza a su mujer que le
ayudara a quitarse las botas. Cuando
la vio agachada delante de él, le arro-
jó las pesadas botas a la cara y le
dijo:
—Hace ocho días que llevo puesta
la misma camisa, y llegará el domin-
go sin que pueda ponerme ropa blan-
ca. ¡Maldita vaga estúpida! Mañana,
apenas apunte el día, marcharás al
lago con tu cesto de ropa y te queda-
rás allí hasta la noche, entre tu cepillo
y tu pala. Si te alejas del lago un solo
paso, te mataré.
Y la joven prometió temblando
que dedicaría todo el día siguiente a
lavar la ropa.
El mayor volvió a casa muy deci-
dido a no decirle nada a su mujer, cu-
yos besos mojados le cansaban y cuya
gorda belleza había dejado de gustar-
le. Pero tenía una debilidad: él habla-
ba dormido. La obesa dama no
durmió bien aquella noche, pues se
preguntaba en qué podía haber des-
agradado a su señor. De repente oyó a
su marido gruñir, mientras tiraba de
la manta hacia él:
—Corazón, corazón de mi pe-
cho… pronto serás viudo… ¡Qué
tranquilos vamos a estar, separados
de esta gorda por los buenos y fuertes
ladrillos de la torre!
Pero el más pequeño entró en su
tienda pálido y resignado, como un
hombre que acabara de tropezar con
la Muerte en persona y su guadaña al
hombro. Besó a su hijo en la cuna de
mimbre y tomó tiernamente en brazos
a su mujer; durante toda la noche le
oyó ella llorar contra su corazón. Pero
la joven era muy callada y no le pre-
guntó la causa de aquella pena tan
grande, pues no quería obligarle a que
le hiciese confidencias y no necesitaba
saber cuáles eran sus penas para con-
solarlo, porque lo amaba.
Al día siguiente, los tres hermanos
tomaron sus picos y sus martillos y
salieron hacia la obra de la torre. La
mujer del hermano segundo preparó
su cesto de ropa y fue a arrodillarse
delante de la mujer del hermano ma-
yor.
—Hermana —le dijo—, querida
hermana, hoy me toca a mí ir a llevar-
les la comida a los hombres, pero mi
marido me ha ordenado, bajo pena de
muerte, que le lave sus camisas blan-
cas, y mi cesto está lleno.
—Hermana, querida hermana —
dijo la mujer del hermano mayor—,
con mucho gusto iría yo a llevarles la
comida a nuestros hombres, pero el
demonio se me metió anoche en una
muela y… ¡Uy… estoy que no sirvo
para nada… sólo para gritar de dolor!
Y aplaudió, sin más preámbulos,
para llamar a la mujer del hermano
pequeño.
—Mujer de nuestro hermano pe-
queño —dijo—, querida mujercita, ve
tú hoy a llevar la comida a los hom-
bres, pues el camino es largo, nues-
tros pies están cansados, y somos más
viejas y menos ligeras que tú. Ve, mu-
chacha, que vamos a llenarte la cesta
con un montón de cosas suculentas,
para que nuestros hombres te reciban
allá con una sonrisa, a ti que serás la
mensajera que vas a aliviar su ham-
bre.
Y le llenaron la cesta con peces
confitados en miel y pasas de Corinto,
con arroz envuelto en hojas de parra,
con queso de cabra y con pastelillos
de almendras saladas. La joven puso
tiernamente a su hijo en brazos de sus
cuñadas y se fue sola por el camino,
con su fardo de comida a la cabeza, y
su destino alrededor del cuello como
una medalla bendita, invisible para
todos, en la que Dios mismo había es-
crito a qué clase de muerte se hallaba
destinada y cuál era el lugar que ocu-
paría ella en el cielo.
Cuando los tres hombres la vieron
llegar desde lejos, figura pequeña que
aún no se distinguía, corrieron hacia
ella; los dos primeros, inquietos por
saber si había tenido éxito su estrate-
gia. El mayor se tragó un insulto a
Dios al descubrir que no era su obesa
esposa, y el segundo dio gracias al Se-
ñor en voz alta por haber salvado a su
lavandera. Pero el pequeño se arrodi-
lló, rodeando con sus brazos las cade-
ras de la muchacha, y le pidió perdón
gimiendo. Después, se arrastró hacia
los pies de sus hermanos y les suplicó
que tuvieran piedad de ella. Él se le-
vantó de pronto, desesperado, y el
acero de su cuchillo brilló al sol. Pero
un martillazo en la cabeza lo arrojó,
aún palpitante, a orillas del camino.
Su joven esposa, horrorizada, había
dejado caer su cesta y los pasteles dis-
persos fueron la delicia de los perros.
Cuando comprendió de qué se trataba
todo, levantó sus manos al cielo:
—Hermanos a los que yo nunca
fallé, hermanos por el anillo de la
boda y la bendición del sacerdote, no
me maten, no me maten; avisen a mi
padre, él es jefe en la montaña, él les
dará mil sirvientas a quienes ustedes
podrán sacrificar. No me maten, ¡amo
tanto la vida!… No pongan, entre mi
amado y yo, una pared de piedras.
Pero se calló de repente, pues ob-
servó que su marido, tendido a la ori-
lla del camino, ya no movía los
párpados, y que sus cabellos negros
estaban manchados de sesos y de san-
gre. Entonces, sin gritos ni lágrimas,
se dejó arrastrar por los dos hermanos
hasta el nicho que habían cavado en la
muralla redonda de la torre: puesto
que iba a morir, para qué llorar. Pero
en el momento en que ellos colocaban
el primer ladrillo ante sus pies calza-
dos con sandalias rojas, recordó a su
hijo, que acostumbraba a mordis-
quear sus zapatos como un perrito ju-
guetón. Unas lágrimas cálidas
resbalaron por sus mejillas y fueron a
mezclarse con el cemento que la llana
de los hombres ya alisaba sobre la
piedra.
—¡Ay, piececitos míos! —dijo—.
Ya no me llevarán como solían llevar-
me hasta la cumbre de la colina, para
que mi amado viera mi cuerpo. Ya no
sabrán del frescor del agua que corre:
tan sólo los lavarán los Ángeles en la
mañana de la Resurrección…
La construcción de ladrillos y de
piedras se alzaba ya hasta sus rodillas,
tapadas con una falda dorada. Muy
erguida en el fondo de su nicho, pare-
cía una Virgen María de pie tras de su
altar.
—Adiós, mis queridas rodillas —
dijo la joven—. Ya no podrán mecer
a mi hijo, ni sentada yo bajo el her-
moso árbol del huerto, que da alimen-
to y sombra, podré yo llenarlas de
rica fruta…
El muro se elevó un poco más y la
joven prosiguió:
—Adiós, mis manos queridas, que
cuelgan a ambos lados de mi cuerpo,
manos que ya no podrán hacer la co-
mida, ni hilar la lana, manos que ya
no abrazarán a mi esposo. Adiós, mis
caderas y mi vientre, que ya no cono-
cerá lo que es dar a luz ni amar. Hijos
que yo hubiera podido traer al mun-
do, hermanos que no tuve tiempo de
darle a mi hijo, me acompañarán den-
tro de esta prisión, que será mi tum-
ba, y de donde tendré que
permanecer de pie, sin dormir, hasta
el día del Juicio Final.
El muro le llegaba ya al pecho. En
aquel momento, una convulsión y un
temblor recorrieron el cuerpo de la
joven, y sus ojos suplicaron con una
mirada que parecía el ruego de dos
manos tendidas.
—Cuñados —dijo—, por conside-
ración no a mí, sino a su hermano
muerto, piensen en mi hijo y no lo de-
jen morir de hambre. No cubran mis
pechos, que mis dos senos permanez-
can libres bajo mi camisa, y que me
traigan todos los días a mi hijo, por la
mañana, a mediodía y al crepúsculo.
Mientras me queden unas gotas de
vida, ellas bajarán hasta la punta de
mis senos para alimentar al hijo que
traje al mundo, y el día en que ya no
me quede leche, él beberá mi alma.
Aprueben esto, malvados hombres, y
si lo hacen así, ni mi marido ni yo les
pediremos cuentas cuando nos en-
contremos todos en el cielo.
Los hermanos, asustados por la
amenaza, aceptaron satisfacer aquel
último deseo y dejaron un espacio de
dos ladrillos a la altura de los pechos.
Entonces, la joven murmuró:
—Ahora pongan sus ladrillos de-
lante de mi boca, pues los besos de
los muertos dan miedo a los vivos,
pero dejen una ranura delante de mis
ojos, para que yo pueda ver si mi le-
che le aprovecha a mi niño.
Hicieron como ella les pedía y de-
jaron abierta una ranura horizontal a
la altura de los ojos. Al llegar el cre-
púsculo, a la hora en que su madre te-
nía por costumbre darle de mamar,
trajeron al niño por el camino polvo-
riento, bordeado de arbustos peque-
ños, medio comidos por las cabras, y
la pared saludó la llegada del niño con
gritos de alegría y bendiciones a los
dos hermanos. Inmediatamente unos
chorros de leche empezaron a brotar
de sus dos senos, duros y tibios, y
cuando el niño, hecho de la misma
sustancia que su corazón, se durmió
contra sus pechos, empezó a cantar
con voz serena por el muro de ladri-
llos. En cuanto le quitaron al niño del
pecho, ordenó que lo llevaran al cam-
pamento para dormir, pero durante
toda la noche se oyó la tierna canción
de la madre bajo las estrellas, y aque-
lla melodía, a pesar de la distancia,
bastaba para impedir que el niño llo-
rase. Al día siguiente, ella ya no can-
taba y su voz era muy débil cuando
preguntó cómo había pasado Vania la
noche. Al día siguiente, calló, pero
aún respiraba, pues sus pechos, toda-
vía habitados por su aliento, subían y
bajaban imperceptiblemente dentro
de su jaula. Unos días más tarde, su
soplo de vida fue a juntarse con el si-
lencio de su voz, pero sus senos inmó-
viles no habían perdido nada de su
dulce abundancia, y el niño, dormido
en el nido que formaban, oía aún latir
su corazón. Luego, aquel corazón tan
acorde con la vida fue espaciando sus
latidos. Sus ojos lánguidos se apaga-
ron como el reflejo de las estrellas en
una cisterna sin agua, y a través de la
ranura ya no se vio nada más que dos
pupilas vidriosas que ya no miraban
al cielo. Aquellas pupilas acabaron
por licuarse y dejaron lugar a dos
huecos en cuyo fondo se veía la
Muerte, pero el pecho joven perma-
necía intacto y durante dos años más,
al llegar la aurora, al mediodía y al
crepúsculo, continuaba manando le-
che, hasta que el niño dejó de mamar
por su propia voluntad.
Tan sólo entonces los pechos can-
sados se redujeron a polvo y en el
borde de ladrillo ya no quedaron más
que unas pocas cenizas, unas manchas
blancas que parecían un arroyo seco.
Durante varios siglos, las madres con-
movidas peregrinaron a esa torre,
para seguir con el dedo, a lo largo del
ladrillo rojo, los surcos blancos traza-
dos por la leche maravillosa, y des-
pués la misma torre desapareció, y el
peso de la piedra dejó de aplastar al
ligero esqueleto de la mujer. Por últi-
mo, hasta los mismos frágiles huesos
acabaron por dispersarse y ahora ya
no queda en pie más que este viejo
francés, achicharrado por un calor de
infierno, que repite una y otra vez, al
primero que encuentra, esta historia
que es digna de inspirar tantas lágri-
mas a los poetas como la historia de
la griega Andrómaca.
En aquel instante, una gitana, cu-
bierta de una espantosa suciedad, se
acercó a la mesa en que se acodaban
los dos hombres. Llevaba en brazos a
un niño, cuyos ojos enfermos desapa-
recían bajo un vendaje de harapos. Se
dobló en dos, con la insolente sumi-
sión que caracteriza a ciertas razas
miserables, y sus faldas amarillas ba-
rrieron el suelo. El ingeniero la apartó
bruscamente, sin preocuparse de su
voz, que pasaba del tono de la súplica
al de las maldiciones. El inglés la lla-
mó para darle una limosna.
—¿Qué es lo que le pasa a usted,
viejo soñador? —dijo el inglés con
impaciencia—. Los senos y los colla-
res de esta mujer valen tanto como los
de su heroína albanesa. Además, no
sé si usted lo notó, pero el niño que
lleva es ciego.
—Es que conozco a esa mujer —
respondió Jules Boutrin—. Un médi-
co de Ragusa me relató su historia.
Hace unos meses que viene echando
en los ojos de su hijo unos ácidos as-
querosos que le inflaman la vista y así
provocan la compasión de los turistas.
El niño todavía ve, apenas, pero pron-
to será lo que ella desea: un ciego.
Entonces esta mujer tendrá asegurada
su riqueza para toda la vida, pues cui-
dar de un inválido es una profesión
que deja mucho dinero. Hay madres y
madres.
También podría gustarte
- El Rosario de La Preciosa Sangre para ImprimirDocumento8 páginasEl Rosario de La Preciosa Sangre para ImprimirGuadalupedelfiatAún no hay calificaciones
- Fals Borda, O. - La Superación Del Eurocentrismo (2004)Documento6 páginasFals Borda, O. - La Superación Del Eurocentrismo (2004)jana_fariasAún no hay calificaciones
- Sobre la manera y la utilidad de las traduccionesDocumento4 páginasSobre la manera y la utilidad de las traduccionesJoaquín LanzaAún no hay calificaciones
- Borges y La Matemática - Guillermo MartínezDocumento1 páginaBorges y La Matemática - Guillermo MartínezXxdfAún no hay calificaciones
- La Estrategia de Ulises PDFDocumento249 páginasLa Estrategia de Ulises PDFTiphaine RichardAún no hay calificaciones
- Quiroga Horacio - El Hombre Muerto PDFDocumento4 páginasQuiroga Horacio - El Hombre Muerto PDFPercy SanchoAún no hay calificaciones
- Tema No.5 LA CAÍDA DE SATANÁSDocumento4 páginasTema No.5 LA CAÍDA DE SATANÁSYessica LópezAún no hay calificaciones
- Evaluacion Diagnostica Area Religión 3 - 2023Documento4 páginasEvaluacion Diagnostica Area Religión 3 - 2023yanet yanine salazar ipanaque100% (1)
- La Leche de La MuerteDocumento8 páginasLa Leche de La MuertePilar García Puerta0% (1)
- Valor de UsoDocumento10 páginasValor de UsoMaurício InferninhoAún no hay calificaciones
- Las Cigarras PeriódicasDocumento6 páginasLas Cigarras PeriódicasCristhian Reyes RodriguezAún no hay calificaciones
- Secciones Conicas en Tres VariablesDocumento8 páginasSecciones Conicas en Tres VariablesJonnatan Eduardo PomarAún no hay calificaciones
- Biografia YourcenarDocumento10 páginasBiografia YourcenarKarholAún no hay calificaciones
- Inundación Castálida 1Documento58 páginasInundación Castálida 1Barrón ZarzaAún no hay calificaciones
- Echeverria, Bolivar El Valor de Uso Ontologia y SemioticaDocumento25 páginasEcheverria, Bolivar El Valor de Uso Ontologia y SemioticaBelita YepezAún no hay calificaciones
- Sobre La Poesía NovohispanaDocumento5 páginasSobre La Poesía NovohispanaAquí No HaynadieAún no hay calificaciones
- Contradiccion-Valor-De-Uso-Y-Valor PDFDocumento17 páginasContradiccion-Valor-De-Uso-Y-Valor PDFEduardo Israel Romero Cruz100% (1)
- Teoría de Módulos sobre Anillos: Introducción al Curso MA-860Documento126 páginasTeoría de Módulos sobre Anillos: Introducción al Curso MA-860Santiago AngaritaAún no hay calificaciones
- TeoriaTema6MM PDFDocumento10 páginasTeoriaTema6MM PDFArmando Cruz MirandaAún no hay calificaciones
- Sobre La Métrica de MinkowskiDocumento8 páginasSobre La Métrica de MinkowskiJenner Baquero50% (2)
- La Persona de Juan RulfoDocumento8 páginasLa Persona de Juan RulfojesusademirAún no hay calificaciones
- Circulo Apolonio PDFDocumento4 páginasCirculo Apolonio PDFMitantharAún no hay calificaciones
- Glosario Deleuze rizoma conceptosDocumento3 páginasGlosario Deleuze rizoma conceptosClaudia Beatriz SolisAún no hay calificaciones
- Jean Paul Sartre Discurso NobelDocumento3 páginasJean Paul Sartre Discurso NobelLuis QuintanaAún no hay calificaciones
- AntiedipoDocumento311 páginasAntiedipoPatricio BatanaAún no hay calificaciones
- C00 Historia Variable ComplejaDocumento15 páginasC00 Historia Variable ComplejaDiego AntonioAún no hay calificaciones
- La persona de Juan Rulfo según Antonio AlatorreDocumento23 páginasLa persona de Juan Rulfo según Antonio AlatorreMike Noise TerrorAún no hay calificaciones
- Proporcion AureaDocumento20 páginasProporcion AureaCristian RiveraAún no hay calificaciones
- Conjuntos Recursivos y Recursivamente EnumerablesDocumento4 páginasConjuntos Recursivos y Recursivamente Enumerablesmitchel123455Aún no hay calificaciones
- Algebra Moderna Birkhoff-MclaineDocumento258 páginasAlgebra Moderna Birkhoff-MclaineDilber TantaAún no hay calificaciones
- El Caminante y Su Sombra - Friedrich NietzscheDocumento133 páginasEl Caminante y Su Sombra - Friedrich NietzscheNeil FigueroaAún no hay calificaciones
- La Desaparicion de MajoranaDocumento111 páginasLa Desaparicion de MajoranaJGRAún no hay calificaciones
- Otros Libros I 87 05Documento128 páginasOtros Libros I 87 05Marisnelvys CabrejaAún no hay calificaciones
- Solucion Eudoxo A Los InconmensurablesDocumento30 páginasSolucion Eudoxo A Los InconmensurablesmemfilmatAún no hay calificaciones
- Beckett, Samuel - El ExpulsadoDocumento8 páginasBeckett, Samuel - El ExpulsadoAgape ArgentinaAún no hay calificaciones
- Medida Del Circulo (Archimede SP)Documento14 páginasMedida Del Circulo (Archimede SP)alternativoAún no hay calificaciones
- Soluciones Aja Cap1Documento29 páginasSoluciones Aja Cap1AndresDanielAún no hay calificaciones
- Julio Cortázar: Instrucciones para dar cuerda al relojDocumento2 páginasJulio Cortázar: Instrucciones para dar cuerda al relojEl Fungible Certamen LiterarioAún no hay calificaciones
- 71056228Documento1015 páginas71056228LorenaAún no hay calificaciones
- Indice del tomo 1Documento1000 páginasIndice del tomo 1LUISAún no hay calificaciones
- Ventana A La Nada: Emil CioranDocumento29 páginasVentana A La Nada: Emil CioranMaximiliano Morales LópezAún no hay calificaciones
- NúmerosConstruiblesEuclidDocumento34 páginasNúmerosConstruiblesEuclidOscar MojicaAún no hay calificaciones
- EL Jolgorio Cultural #7Documento21 páginasEL Jolgorio Cultural #7edicionespatitoAún no hay calificaciones
- El universo cuántico según Cox y ForshawDocumento3 páginasEl universo cuántico según Cox y ForshawLucio CasagrandeAún no hay calificaciones
- El Programa de Erlanger de Felix KleinDocumento8 páginasEl Programa de Erlanger de Felix KleinDulcinea Joaquín CárdenasAún no hay calificaciones
- Ningun Tiempo Como El Futuro - Nelson BondDocumento124 páginasNingun Tiempo Como El Futuro - Nelson BondJose Luis GonzalezAún no hay calificaciones
- Parque Lezama dimensiones y historiaDocumento1 páginaParque Lezama dimensiones y historiaLeandro SáAún no hay calificaciones
- 442 Resenya8Documento7 páginas442 Resenya8Cristo reyAún no hay calificaciones
- Tortilla Flat 1942Documento3 páginasTortilla Flat 1942Anonymous K9oTkb7VKgAún no hay calificaciones
- Lab 6 - Velocidad de Ondas en Una CubetaDocumento4 páginasLab 6 - Velocidad de Ondas en Una CubetaMarilaa' NazaAún no hay calificaciones
- Construcción de Los Reales PDFDocumento22 páginasConstrucción de Los Reales PDFAndrés RubianoAún no hay calificaciones
- Lagrange, genio de las matemáticasDocumento197 páginasLagrange, genio de las matemáticasJorge SantamaríaAún no hay calificaciones
- Ernest HemingwayDocumento21 páginasErnest HemingwayOrlando GamboaAún no hay calificaciones
- Peter Handke-Desgracia ImpeorableDocumento39 páginasPeter Handke-Desgracia ImpeorableSylvia Martínez MorenoAún no hay calificaciones
- Ur-Fascismo Umberto EcoDocumento97 páginasUr-Fascismo Umberto EcojdacevedomAún no hay calificaciones
- De Este Presente Al Suyo Braulio PazDocumento8 páginasDe Este Presente Al Suyo Braulio PazBraulioPazAún no hay calificaciones
- La Casa de Citas - Alain Robbe-GrilletDocumento93 páginasLa Casa de Citas - Alain Robbe-GrilletJosé Eduardo Serrato Córdova100% (1)
- Entrevista A Ilya PrigogineDocumento3 páginasEntrevista A Ilya Prigogineelchoto666100% (1)
- Cantor, El Conquistador Del Infinito PDFDocumento21 páginasCantor, El Conquistador Del Infinito PDFCoLoCoLoAún no hay calificaciones
- Numeros ConstruiblesDocumento34 páginasNumeros ConstruiblesGabriel Diaz RojasAún no hay calificaciones
- Raúl Gómez Jattin: Construcción de una persona poéticaDe EverandRaúl Gómez Jattin: Construcción de una persona poéticaAún no hay calificaciones
- HumoDe EverandHumoVíctor Gallego BallesteroCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (52)
- Marguerite Yourcenar - La Leche de La Muerte (Versión para Imprimir)Documento5 páginasMarguerite Yourcenar - La Leche de La Muerte (Versión para Imprimir)cristina100% (1)
- PDFDocumento13 páginasPDFMarii MunozAún no hay calificaciones
- PDFDocumento13 páginasPDFMarii MunozAún no hay calificaciones
- El ballestero y su hermano: canibalismo en la primera Buenos AiresDocumento7 páginasEl ballestero y su hermano: canibalismo en la primera Buenos AiresJuan José López MaglioneAún no hay calificaciones
- Las ABUELAS Nos Cuentan - Un - Elefante - Ocupa - Mucho - Espacio PDFDocumento12 páginasLas ABUELAS Nos Cuentan - Un - Elefante - Ocupa - Mucho - Espacio PDFJose MachainAún no hay calificaciones
- Abelardo Castillo - LA MADRE DE ERNESTODocumento2 páginasAbelardo Castillo - LA MADRE DE ERNESTOJuan José López MaglioneAún no hay calificaciones
- Moniciones Martes 20Documento2 páginasMoniciones Martes 20Deysi CñAún no hay calificaciones
- Hebreos 10Documento2 páginasHebreos 10Marcos ZapataAún no hay calificaciones
- La Charla Dela Comunidad CristianaDocumento6 páginasLa Charla Dela Comunidad Cristianachuculi 444Aún no hay calificaciones
- Unidad II - TP - El Ser Humano Como Persona y Su DignidadDocumento7 páginasUnidad II - TP - El Ser Humano Como Persona y Su Dignidadjulian_morales_24Aún no hay calificaciones
- Estudio 27 Pedro en Casa de Cornelio Hechos 10 24 - 48 (Downloaded With 1stbrowser)Documento4 páginasEstudio 27 Pedro en Casa de Cornelio Hechos 10 24 - 48 (Downloaded With 1stbrowser)Yesica Yoselin Aliaga CastilloAún no hay calificaciones
- Fundamentos GuiaDeEstudio 1-5Documento17 páginasFundamentos GuiaDeEstudio 1-5Jose BanderaAún no hay calificaciones
- Buscando El Reino de DiosDocumento15 páginasBuscando El Reino de DiosLUISAún no hay calificaciones
- Cesar Zamora. Sermón Daniel 3Documento4 páginasCesar Zamora. Sermón Daniel 3Fernando ReyesAún no hay calificaciones
- Tú Eres Aquel HombreDocumento6 páginasTú Eres Aquel HombreReverenAlValAún no hay calificaciones
- Catecismo Iglesia Católica virtudes humanas y teologalesDocumento6 páginasCatecismo Iglesia Católica virtudes humanas y teologalesLaura IwaniukAún no hay calificaciones
- 26-06-Los 10 MandamientosDocumento7 páginas26-06-Los 10 MandamientosEstefany QNAún no hay calificaciones
- Bosquejo Honra A Tu Padre y A Tu MadreDocumento5 páginasBosquejo Honra A Tu Padre y A Tu MadreAIDHOS ARQUITEC SUCURSAL COLOMBIA100% (3)
- Trabajo de ReligionDocumento4 páginasTrabajo de ReligionSaid Stevenson100% (3)
- Angeles e Ideologis de EllosDocumento66 páginasAngeles e Ideologis de EllosDaniel Gómez-PulgarínAún no hay calificaciones
- Origen Del Espiritismo ModernoDocumento3 páginasOrigen Del Espiritismo ModernoArnold RosalesAún no hay calificaciones
- La Presciencia de DiosDocumento3 páginasLa Presciencia de DiosJordipg1hotmail.com Garcia100% (1)
- Lope de Vega - La Viuda Valenciana Pag 103 PDFDocumento632 páginasLope de Vega - La Viuda Valenciana Pag 103 PDFGuillermo VásquezAún no hay calificaciones
- 4.12. Sacramentos SignificadoDocumento4 páginas4.12. Sacramentos SignificadoZumy De la cruz maldonadoAún no hay calificaciones
- ¿Debe El Cristiano Guardar El Sabado - Donald HarrisDocumento17 páginas¿Debe El Cristiano Guardar El Sabado - Donald HarrisHugo Davila MarriagaAún no hay calificaciones
- Presbiterio advierte error en candidatos y pide regularizar predicación en ValdiviaDocumento2 páginasPresbiterio advierte error en candidatos y pide regularizar predicación en ValdiviaJavier AllendeAún no hay calificaciones
- Lugares Turísticos de AncashDocumento8 páginasLugares Turísticos de AncashDiego Salazar100% (1)
- Capatazeria 1Documento4 páginasCapatazeria 1Yamile Uvidia PradaAún no hay calificaciones
- De La Muerte A La VidaDocumento13 páginasDe La Muerte A La Vidaraynier_1998_6718978Aún no hay calificaciones
- El iusnaturalismo modernoDocumento14 páginasEl iusnaturalismo modernoyerkoAún no hay calificaciones
- Hugo de San Víctor, filósofo y teólogo medievalDocumento6 páginasHugo de San Víctor, filósofo y teólogo medievalCompu Web de GuatemalaAún no hay calificaciones
- La Semana SantaDocumento2 páginasLa Semana SantaErikELCrackAún no hay calificaciones
- Dios JanoDocumento2 páginasDios JanoGabriel SierraAún no hay calificaciones