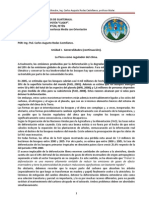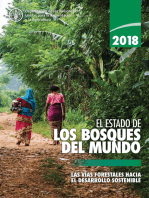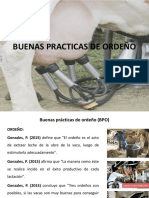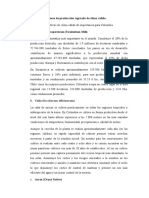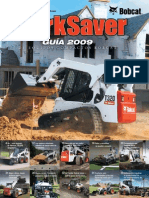Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Principales Impactos Ambientales y Sociales
Principales Impactos Ambientales y Sociales
Cargado por
Pedro Rodolfo Farfan DreyfusTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Principales Impactos Ambientales y Sociales
Principales Impactos Ambientales y Sociales
Cargado por
Pedro Rodolfo Farfan DreyfusCopyright:
Formatos disponibles
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
En este acápite discutiremos los impactos, con énfasis en los negativos, que puede tener el
desarrollo de monocultivos de palma aceitera en bosques tropicales. La instalación de estos
monocultivos supone, en la mayoría de casos, la deforestación de bosques.
La palma aceitera es un cultivo en expansión, tanto en el mundo como en el Perú. Asimismo, la
palma es una especie que genera muchas controversias a nivel mundial por las amplias
hectáreas de bosques deforestados para el desarrollo de sembríos a gran escala. Esta situación
genera a su vez impactos sociales y ambientales como la concentración de la propiedad de la
tierra, emisiones de carbono, pérdida de biodiversidad y contaminación de fuentes de agua.
3.1. DEFORESTACIÓN: EL CAMBIO DE USO DE SUELOS
En la Amazonía, la tala de bosques para dedicar la tierra a la agricultura supone,
genéricamente, deforestación y cambio de uso de suelos. La palabra “deforestar” significa,
según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “Despojar un terreno de plantas
forestales”. En este sentido, cualquier cambio de uso supone deforestación. Ahora bien, las
precisiones legales son diferentes a las semánticas para el caso de la deforestación. De
acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DS 014-
2001-AG), “se consideran procesos de deforestación a aquellos originados en cualquier
formación boscosa o arbustiva natural o plantada, entre otros, por las siguientes causas:
a. Rozo y quema de bosques para conversión ilegal a otros usos no sostenibles;
b. Tala ilegal para extracción de madera, leña y producción de carbón;
c. Sobreexplotación forestal, con respecto a la capacidad permisible de producción del bosque;
d. Incendios forestales”.
En este sentido, es posible interpretar que los proyectos agroindustriales legales no efectúan,
de acuerdo con la legislación peruana, deforestación, sino cambio de uso. Es posible también
interpretar que sí suponen deforestación, ya que la lista de supuestos no es exhaustiva al
señalar que se trata de estos casos, “entre otros”.
Sea como fuere, es preciso distinguir entre los casos en que el cambio de uso es legal y casos
en los que es ilegal, más allá de que en cualquier caso exista deforestación. El cambio de uso
de suelos ilegal se produce cuando las tierras clasificadas como de capacidad de uso mayor
forestal o de protección son deforestadas para el desarrollo de actividades agrícolas y no se
cumplen con los demás requisitos dispuestos en la legislación nacional. El cambio de uso legal
se produce cuando se elimina la cobertura boscosa de las tierras clasificadas para cultivos en
limpio o permanentes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación
nacional, que se refieren a que se requiere contar con un estudio de clasificación de suelos y
con un estudio de impacto ambiental, a lo que se suma la obligación de conservar el 30% de la
superficie boscosa del predio, así como las riberas de los ríos.
Es decir, lo central, como discutiremos más adelante, es la clasificación de tierras por su
capacidad de uso mayor y, en particular, los procedimientos y criterios por los que esta
clasificación se realiza.
En zonas como la Amazonía, la instalación de plantaciones de gran escala se asocia a un
potencial cambio de uso de suelos de extensas áreas de bosques primarios, especialmente,
porque la rentabilidad de las plantaciones requiere vastas áreas disponibles para su desarrollo,
lo que no se encuentra en la Amazonía peruana. Aún reconociendo que para el año 2000 ya
existían más de 7 millones de hectáreas deforestadas principalmente por la agricultura
migratoria (9.3% de la Selva)13, la evidencia apunta a que dichas áreas se encuentran
dispersas y son distantes unas de otras, manteniéndose bosques primarios, flora y fauna
silvestre, así como numerosas comunidades en las áreas contiguas, que se verían amenazadas
por la promoción de la agroindustria en la Amazonía a una mediana o gran escala. La tendencia
de los proyectos de palma aceitera de gran escala más recientes ha sido de instalarse en zonas
con cobertura boscosa.
Esta potencial deforestación y el consiguiente cambio de uso de suelos contribuye al aumento
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a partir de la pérdida del carbono
almacenado en la biomasa, por encima y por debajo del suelo, cuando se elimina la cobertura
boscosa, además del costo de oportunidad de la perdida de los servicios ambientales que
prestaba el bosque, como el secuestro de carbono (Pin Koh y Ghazoul 2008).
El principal impacto ambiental de las plantaciones de palma aceitera es el cambio de uso de
suelos de forestal a agrario. En las fotos, el vivero instalado por Palmas del Shanusi en la
provincia de Alto Amazonas, Loreto; y plantones de palma en crecimiento en el mismo
proyecto.
Por otro lado, el establecimiento de las plantaciones en áreas donde se reemplaza el bosque
contribuye substancialmente a las emisiones de efecto invernadero, y por ende, al cambio
climático. En los casos en que la palma aceitera es destinada al mercado de biocombustibles, la
evidencia demuestra que no es correcto el argumento de que los biocombustibles son en
todos los casos ambientalmente amigables. La combustión del biodiesel o el etanol puede ser
más limpia que la del diesel 2 o la gasolina, pero la forma correcta de determinar impactos
ambientales de cultivos energéticos es midiendo todo el ciclo de vida, es decir, desde la
preparación del terreno para la siembra. En una investigación del año 2009, PUCP, EMPA y
Swisscontact mostraron que, en cualquier caso, sembrar cultivos energéticos en bosques
primarios representa mayores emisiones que el consumo de combustibles fósiles. Los
resultados se pueden ver en el siguiente cuadro:
FIGURA Nº 2: Emisiones de GEI por etapa para los combustibles B100 y E100
Como se puede ver, la mayor cantidad de emisiones viene no por la combustión (fase de uso)
sino por el cambio de uso de suelos. De esta forma, los cultivos energéticos que destruyen
bosques primarios son ambientalmente más nocivos que la quema de combustibles fósiles.
A partir de los resultados del Análisis de Ciclo de Vida de la producción de Biocombustibles en
la Amazonía Peruana14, se concluye que el biodiesel es una opción favorable, en términos
ambientales, sólo cuando se produce a partir de palma aceitera en zonas deforestadas o en
bosques secundarios, mientras que la producción derivada del piñón blanco deberá ser
desarrollada únicamente en áreas ya deforestadas para ser ambientalmente eficiente. Ello se
debe a las emisiones de GEI derivadas del cambio de uso de suelo en la etapa agrícola,
principal impacto ambiental en todo el proceso productivo del biodiesel.
También podría gustarte
- Adrian Tesis Titulo 2015Documento193 páginasAdrian Tesis Titulo 2015JohnLYAún no hay calificaciones
- Informe CosechadorasDocumento45 páginasInforme CosechadorasDaniel Delfin100% (1)
- Recomendacion de Marcos VYRDocumento12 páginasRecomendacion de Marcos VYRPedro RodriguezAún no hay calificaciones
- Uso de Lenha y Deforestacion en HuancayoDocumento9 páginasUso de Lenha y Deforestacion en HuancayoLuis Suarez100% (1)
- DeforestacionDocumento3 páginasDeforestacionJhoann CabreraAún no hay calificaciones
- Avance GonzalezFidel MedezJimena RuizMichelleDocumento24 páginasAvance GonzalezFidel MedezJimena RuizMichelleLina BohorquezAún no hay calificaciones
- Generalidades. Unidad I. La Flora y La Fauna Parte IIDocumento7 páginasGeneralidades. Unidad I. La Flora y La Fauna Parte IIDavid CurtisAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Deforestacion ListoDocumento8 páginasEnsayo de La Deforestacion ListoWilson Vasquez Arana0% (1)
- Manual de Determinacion de Carbono DEL CASTILLODocumento28 páginasManual de Determinacion de Carbono DEL CASTILLOFranklin Perez Camones100% (1)
- La DeforestaciónDocumento13 páginasLa DeforestaciónEdit VelhuaAún no hay calificaciones
- El Potencial de México para La Producción de Servicios AmbientalesDocumento22 páginasEl Potencial de México para La Producción de Servicios AmbientalesIvan Heleno Gutierrez JAún no hay calificaciones
- La Deforestación Causas y Consecuencias DALIDocumento4 páginasLa Deforestación Causas y Consecuencias DALIcesar abad bolivarAún no hay calificaciones
- Huella Ecologica y Biocapcidad de Los Estados UnidosDocumento2 páginasHuella Ecologica y Biocapcidad de Los Estados UnidosheyAún no hay calificaciones
- I y M S.8Documento4 páginasI y M S.8Michell Medina CanoAún no hay calificaciones
- Causas y Consecuencias DeforestacionDocumento4 páginasCausas y Consecuencias DeforestacionYessica Orosco GarciaAún no hay calificaciones
- Tecnologia de CastañaDocumento14 páginasTecnologia de CastañaEzequiel LoayzaAún no hay calificaciones
- Informe 9 AgroforestalDocumento17 páginasInforme 9 AgroforestalDORIS LIZETH TUANAMA YAICATEAún no hay calificaciones
- La DeforestaciónDocumento11 páginasLa DeforestaciónMaria JoséAún no hay calificaciones
- M2 Impacto Ambiental LecturaDocumento9 páginasM2 Impacto Ambiental LecturadanielAún no hay calificaciones
- Deforestacion PRESENTACIONDocumento14 páginasDeforestacion PRESENTACIONKrizelCorimanyaSolanoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Deforestacion de Los BosquesDocumento12 páginasProyecto de Deforestacion de Los BosquesYasmina Lusby Cjuno QuispeAún no hay calificaciones
- INTRODUCCIONDocumento4 páginasINTRODUCCIONYhon OlazaAún no hay calificaciones
- Distintos Actores SocialesDocumento26 páginasDistintos Actores SocialesMario Franklin Ayala Sánchez100% (1)
- Deforestacion Prototipo Guia 2Documento18 páginasDeforestacion Prototipo Guia 2Caster 2005Aún no hay calificaciones
- Semana 15 - Estructura para El Informe Final - PTFDocumento7 páginasSemana 15 - Estructura para El Informe Final - PTFVeriuska Santa Cruz RocaAún no hay calificaciones
- Deforestación en Las Amazonas Individuo Medio AmbienteDocumento5 páginasDeforestación en Las Amazonas Individuo Medio AmbienteNoemi Maquera MamaniAún no hay calificaciones
- 0Documento2 páginas0Jt RobertoAún no hay calificaciones
- Deforestación en ColombiaDocumento2 páginasDeforestación en ColombiaANDRES CAMILO AGUIRRE USUGAAún no hay calificaciones
- Exposición Deforestación en BoliviaDocumento9 páginasExposición Deforestación en BoliviaireneojaraAún no hay calificaciones
- Formato Art RevisionDocumento7 páginasFormato Art RevisionMirella León LozanoAún no hay calificaciones
- DEFORESTACION DasonomiaDocumento23 páginasDEFORESTACION DasonomiaGabriel BarrosoAún no hay calificaciones
- Captura de Carbono en Biomasa en PlantacDocumento14 páginasCaptura de Carbono en Biomasa en PlantacCarlos Arturo Rozo VillanuevaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - La DeforestacionDocumento17 páginasTrabajo Final - La DeforestacionEsther Mercedes50% (2)
- Proyecto de Acuerdo Dia de La ReforestaciónDocumento9 páginasProyecto de Acuerdo Dia de La ReforestaciónAndrés GarzónAún no hay calificaciones
- Informe Biomasa en Satipo PDFDocumento20 páginasInforme Biomasa en Satipo PDFEdithAún no hay calificaciones
- Cambio Climático - Des U4 2021Documento15 páginasCambio Climático - Des U4 2021Victor Levicoy ZuñigaAún no hay calificaciones
- Deforestación Peru y BoliviaDocumento4 páginasDeforestación Peru y Boliviamarco estebanAún no hay calificaciones
- La DeforestaciónDocumento3 páginasLa DeforestaciónJuliana CanoAún no hay calificaciones
- Tarea de SilviculturaDocumento8 páginasTarea de SilviculturaKathy Teran arrietaAún no hay calificaciones
- Anexo 3 - Formulación de La PropuestaDocumento18 páginasAnexo 3 - Formulación de La PropuestaLUAún no hay calificaciones
- Lectura Resumen 1 - The Impact of Expanding Agriculture On Soil Carbon StorageDocumento25 páginasLectura Resumen 1 - The Impact of Expanding Agriculture On Soil Carbon StorageJavier GonzalezAún no hay calificaciones
- DEFORESTACIÓNDocumento13 páginasDEFORESTACIÓNelprofepachoAún no hay calificaciones
- Secuestro de CarbonoDocumento11 páginasSecuestro de CarbonoCarlos Alvarado MoraAún no hay calificaciones
- DeforestaciomDocumento7 páginasDeforestaciomBelkinia OgandoAún no hay calificaciones
- Deforestación en Las Zonas de Amortiguamiento en La Amazonia PeruanaDocumento14 páginasDeforestación en Las Zonas de Amortiguamiento en La Amazonia PeruanaHazel B. Cauna A.Aún no hay calificaciones
- Fundamentacion de La Deforestación Evitada Como Mecanismo de Desarrollo LimpioDocumento62 páginasFundamentacion de La Deforestación Evitada Como Mecanismo de Desarrollo Limpioluizpaulo07100% (2)
- Monografia de DeforestacionDocumento7 páginasMonografia de DeforestacionclaudiaAún no hay calificaciones
- DeforestacionDocumento36 páginasDeforestaciongabriel leonardo buendiaAún no hay calificaciones
- La Deforestacion 1Documento29 páginasLa Deforestacion 1Luz Arely Nicolas MejiaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Campo N 01 Ambiental 2Documento11 páginasTrabajo de Campo N 01 Ambiental 2Adolfo FigueroaAún no hay calificaciones
- DeforestaciónDocumento8 páginasDeforestaciónAxel ValeroAún no hay calificaciones
- Tala Indicrimnada de ArbolesDocumento8 páginasTala Indicrimnada de ArbolesFredy Paucar AlcarrazAún no hay calificaciones
- Fundamentos Científicos de Impactos de Sustitución de BN Por Cultivos AgrícolasDocumento34 páginasFundamentos Científicos de Impactos de Sustitución de BN Por Cultivos AgrícolasVictor Manuel GallegoAún no hay calificaciones
- Problematica de Deforestación PunillaDocumento8 páginasProblematica de Deforestación PunillaMARIA RENEE QUIROGA ORTEGAAún no hay calificaciones
- Anteproyecto Tesis Almacenamiento de CarbonoDocumento23 páginasAnteproyecto Tesis Almacenamiento de CarbonoKey Melgar100% (1)
- Carbono Orgánico Del Suelo en Bosques Riparios, Arrozales Y Pasturas en Piedras, Tolima, ColombiaDocumento9 páginasCarbono Orgánico Del Suelo en Bosques Riparios, Arrozales Y Pasturas en Piedras, Tolima, ColombiaSebastian AndresAún no hay calificaciones
- Despale e Incremento de Frontera AgricolaDocumento15 páginasDespale e Incremento de Frontera AgricolaMichael Alexander Rodriguez HurtadoAún no hay calificaciones
- Tema 1 Lectura Huella EcológicaDocumento15 páginasTema 1 Lectura Huella EcológicaNoe AvilaAún no hay calificaciones
- Alternativas de Producción Ganadera Amigables Con El Medio AmbienteDocumento17 páginasAlternativas de Producción Ganadera Amigables Con El Medio AmbienteVictoria CantilloAún no hay calificaciones
- Captura de Carbono en Los SuelosDocumento6 páginasCaptura de Carbono en Los SuelosDiegoFernandoCuadraAmezAún no hay calificaciones
- Exposicon Sobre La DeforestacionDocumento3 páginasExposicon Sobre La Deforestacionelsa ramirezAún no hay calificaciones
- Aspectos Ecológicos de Los Sistemas AgroforestalesDocumento7 páginasAspectos Ecológicos de Los Sistemas AgroforestalesJosé Cahe100% (1)
- 2018 El estado de los bosques del mundo: Las vías forestales hacia el desarrollo sostenibleDe Everand2018 El estado de los bosques del mundo: Las vías forestales hacia el desarrollo sostenibleAún no hay calificaciones
- AUTOMATIZACION MetodoDocumento15 páginasAUTOMATIZACION MetodoPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Materiales de Envase para AlimentosDocumento17 páginasMateriales de Envase para AlimentosPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Transferencia de Tecnologia AgroindustrialDocumento9 páginasTransferencia de Tecnologia AgroindustrialPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Bases LP N 0012019 Santa Ana Ok - 20191230 - 233713 - 036Documento86 páginasBases LP N 0012019 Santa Ana Ok - 20191230 - 233713 - 036Pedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- JUECESDocumento12 páginasJUECESPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- 04 Mec 225 Trabajo de GradoDocumento117 páginas04 Mec 225 Trabajo de GradoPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Demanda de CloroDocumento7 páginasDemanda de CloroPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Calidad Orientada A La PrevenciónDocumento1 páginaCalidad Orientada A La PrevenciónPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- ELABORACIÓN DE PAPEL A BASE DE CASCARA DE (Autoguardado)Documento15 páginasELABORACIÓN DE PAPEL A BASE DE CASCARA DE (Autoguardado)Pedro Rodolfo Farfan Dreyfus0% (1)
- Proyecto CurtiembreDocumento31 páginasProyecto CurtiembrePedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Universidad Del Azuay: Facultad de Ciencia Y TecnologíaDocumento213 páginasUniversidad Del Azuay: Facultad de Ciencia Y TecnologíaPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional de UcayaliDocumento4 páginasUniversidad Nacional de UcayaliPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Carnes Reestructuradas - Grupo 4Documento37 páginasCarnes Reestructuradas - Grupo 4Pedro Rodolfo Farfan Dreyfus0% (1)
- Examen - P.ADocumento3 páginasExamen - P.APedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Prevención de Enfermedades en Los NiñosDocumento3 páginasPrevención de Enfermedades en Los NiñosPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Curtido de CulantroDocumento2 páginasCurtido de CulantroPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento23 páginasClase 2Pedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Informe DemoDocumento1 páginaInforme DemoPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Clase 3Documento57 páginasClase 3Pedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Proceso Productivo MaderaDocumento44 páginasProceso Productivo MaderaPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Operación Sedimentación GravitatoriaDocumento16 páginasOperación Sedimentación GravitatoriaPedro Rodolfo Farfan DreyfusAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura Giorgio Mori (1983) (1987) - La Revolución IndustrialDocumento4 páginasGuía de Lectura Giorgio Mori (1983) (1987) - La Revolución IndustrialJulii MentaAún no hay calificaciones
- Actividad 6 FloriculturaDocumento14 páginasActividad 6 FloriculturaandresAún no hay calificaciones
- PuerroDocumento4 páginasPuerrokiuAún no hay calificaciones
- Exportacion de AlcachofasDocumento50 páginasExportacion de AlcachofasMariano Estrada100% (1)
- ACTA EMPALME SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA Enero 9 de 2013Documento26 páginasACTA EMPALME SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA Enero 9 de 2013Sara SierraAún no hay calificaciones
- Xexe Fichatecnica 2016Documento1 páginaXexe Fichatecnica 2016Eduardo OrtegaAún no hay calificaciones
- Investigacion Cientifica MorenoDocumento58 páginasInvestigacion Cientifica Morenojessica morenoAún no hay calificaciones
- Steward, Julian 1955 El Concepto y El Método de La Ecología CulturalDocumento11 páginasSteward, Julian 1955 El Concepto y El Método de La Ecología CulturalSenzei Sariel Hemingway100% (2)
- Plan de Marketing Mermelada de HigoDocumento28 páginasPlan de Marketing Mermelada de HigoMichael Aquino HerreraAún no hay calificaciones
- Coriat El SalarioDocumento15 páginasCoriat El SalarioLuis ramiro CuervoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Calidad de Cafe AI PDFDocumento115 páginasProyecto de Calidad de Cafe AI PDFAlejandro Ccallo FloresAún no hay calificaciones
- Fase 2 Reconocer Sistemas de Producción Agrícola de Clima CálidoDocumento6 páginasFase 2 Reconocer Sistemas de Producción Agrícola de Clima CálidoWilder Velasco Cordoba100% (1)
- Ficha Técnica MaizDocumento3 páginasFicha Técnica MaizAubry GalindoAún no hay calificaciones
- Informe Del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de La CIFDocumento8 páginasInforme Del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de La CIFCindy RodriguezAún no hay calificaciones
- Revolucion VerdeDocumento13 páginasRevolucion VerdeRodrigo Adrian RubioAún no hay calificaciones
- Forrajicultura. Tema IDocumento9 páginasForrajicultura. Tema Ieliorivero64% (11)
- Informe - Con IndiceDocumento105 páginasInforme - Con IndiceVICMA DÍAZAún no hay calificaciones
- Cargador Compacto Bobcat S-185Documento52 páginasCargador Compacto Bobcat S-185Luis Álvarez Quintero75% (4)
- Plan Nutricional Suguerido MaizDocumento2 páginasPlan Nutricional Suguerido MaizIsaac MurrietaAún no hay calificaciones
- Informe Tecnico La AchiranaDocumento11 páginasInforme Tecnico La AchiranaMarioAún no hay calificaciones
- Evotranspiracio TomateDocumento8 páginasEvotranspiracio TomateJesus Alexander Davila IcoAún no hay calificaciones
- Manual Del Alfalfero SurDocumento37 páginasManual Del Alfalfero SurDaniel Campusano100% (1)
- Memoria Descriptiva Valorizada 01 OkDocumento96 páginasMemoria Descriptiva Valorizada 01 OkBoris MontoyaAún no hay calificaciones
- CIP Informe Anual 1985Documento185 páginasCIP Informe Anual 1985cip-libraryAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva-Canal Jesús - ChucoDocumento26 páginasMemoria Descriptiva-Canal Jesús - ChucoFranz William RZAún no hay calificaciones
- FORMULACIONDocumento45 páginasFORMULACIONLesly Meneses SamaniegoAún no hay calificaciones