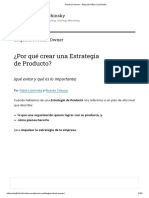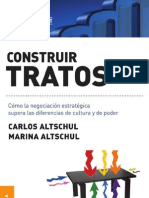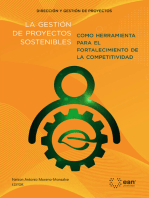Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apuntes Sobre Pensamiento Sistemico. Marissa Maiocchi
Apuntes Sobre Pensamiento Sistemico. Marissa Maiocchi
Cargado por
Bienvenu2K9Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Apuntes Sobre Pensamiento Sistemico. Marissa Maiocchi
Apuntes Sobre Pensamiento Sistemico. Marissa Maiocchi
Cargado por
Bienvenu2K9Copyright:
Formatos disponibles
Apuntes
sobre
Pensamiento
Sistémico
Dra. Marisa Maiocchi
(Compiladora)
1 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Es imposible resolver un problema con
el mismo nivel de pensamiento que lo generó.
Albert Einstein
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Apreciado lector:
El objetivo de estos apuntes es brindarle una nueva
perspectiva para mirar el mundo en que vivimos, una
herramienta práctica para resolver problemas, una base para
reflexionar de una manera distinta a la que habitualmente
usamos.
Este libro es una compilación de textos valiosos, muy
difundidos en el ámbito empresarial y muy poco difundidos en
los claustros académicos de las carreras afines a la salud.
Espero que este trabajo le resulte útil y que pueda aplicar los
conceptos descritos en su labor profesional, en su proceso de
aprendizaje continuado y también en su vida cotidiana.
Todos los comentarios que desee enviarnos serán muy
bienvenidos. Diríjalos a info@planetadoctor.com.ar
Dra. Marisa Maiocchi
Agosto de 2009
3 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Índice
Introducción 5
Ventajas del pensamiento sistémico 9
Diferencias básicas con el pensamiento lineal 13
Complejidad de detalle y complejidad dinámica 17
¿Qué es un sistema? 19
Características de los sistemas complejos 21
Pensamiento en círculos 26
Bucles de refuerzo y de compensación 26
Principio de la Palanca 32
Arquetipos sistémicos 34
Causa y efecto 42
Las tres falacias del pensamiento lineal 46
Comprender y limitar la complejidad 52
Modelos mentales 55
Referencias y Bibliografía sugerida 60
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Introducción
El pensamiento sistémico es un marco conceptual, un
cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha
desarrollado en los últimos setenta años para resolver
problemas, para comprender el mundo cada vez más complejo
que hemos creado.
El pensamiento sistémico es práctico; es un método de
identificar algunas reglas, algunas series de patrones y
sucesos. Nos aporta cierto control y nos prepara para el futuro,
y para influir sobre él en alguna medida.
Cabe hacer una aclaración importante. Algunos autores
señalan con razón que una cosa es la "complejidad" como
ciencia, que estudia los sistemas complejos y otra, bien
distinta es el "pensamiento complejo", un método para
abordar la complejidad.
El pensamiento sistémico es una disciplina para ver
totalidades y equivale también a pensar en términos
evolutivos. Sirve para ver interrelaciones en vez de cosas, para
ver patrones de cambio en vez de imágenes estáticas. Implica
una apertura de la mirada, un cambio de enfoque.
5 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Para trabajar con sistemas complejos, el pensamiento lógico
lineal que nos han enseñado y que hemos aprendido y
practicado, es insuficiente. Ni las personas ni los
acontecimientos se rigen por las leyes de la lógica. No son tan
fáciles de predecir ni los problemas tan fáciles de resolver
como una ecuación matemática. Se escapan a las soluciones
rápidas y sintomáticas.
Peter Senge1 señala que hoy el pensamiento sistémico es
más necesario que nunca porque la complejidad nos abruma.
Quizá por primera vez en la historia, la humanidad tiene
capacidad para crear más información de la que nadie puede
absorber, para alentar mayor interdependencia de la que nadie
puede administrar y para impulsar el cambio con una celeridad
que nadie puede seguir. Esta escala de complejidad no tiene
precedentes. Más adelante veremos cómo el pensamiento
sistémico puede colaborar con el aprendizaje profesional
continuado, con la gestión de información profesional y con la
selección de fuentes informativas.
Dice Herrscher2 que la mirada sistémica es la que puede
mostrar la ubicación de cualquier sub-sistema o problema en
su relación con los demás, para luego ir limitando su alcance a
lo que se desea abarcar en cada instancia concreta. El método
se puede aplicar a problemas de la educación o del gobierno,
de ingeniería y de medicina, de planeamiento industrial, de
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
opciones tecnológicas o de toma de decisiones estratégicas. Al
margen del papel orientador de los políticos, que deberían ser
esencialmente educados en la mirada sistémica, muchas de
estas decisiones están en manos de especialistas, a quienes tal
mirada contribuiría a “desespecializar” antes de volver para
encarar la solución específica desde su disciplina.
La utilidad y la importancia de la aplicación de la mirada
sistémica en la pedagogía son casi obvias. Los sistemas
educativos siguen, en general, los límites disciplinarios. La
educación formal a la que sometemos a nuestros jóvenes
divide al mundo en compartimentos estancos llamados
“materias” o asignaturas, llenos de conocimientos
descontextualizados y que, por eso mismo, frecuentemente no
suscitan el interés de los alumnos. Las sucesivas reformas
reconocen este hecho, pero no han conducido a una educación
más acorde con el mundo que se pretende comprender, porque
los primeros que deberían adquirir una mirada sistémica son
los docentes y los funcionarios.2
También la educación universitaria y profesional debería
iniciarse con una introducción de los que hemos llamado la
mirada sistémica, en bien de la contextualidad de la labor
profesional de médicos, ingenieros y otros especialistas. Es
curioso que en la mayoría de las carreras profesionales la
visión reduccionista sea a tal punto prominente: a juzgar por
7 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
los planes de estudio, parecería que, lamentablemente, la
ingeniería no fuese más que un conjunto de aplicaciones de las
ciencias, y la medicina, de la anatomía, la fisiopatología, la
biología molecular y la farmacología. La visión sistémica
contextualizadora mostraría a los profesionales su real lugar en
la sociedad.2
El enfoque sistémico no es una panacea, porque
comprender la estructura de los problemas generalmente los
muestra en su verdadera complejidad, y no siempre facilita su
solución, principalmente cuando existen conflictos de
intereses o de paradigmas culturales. Sin embargo, si el
empleo de la mirada sistémica pudiese generalizarse, hasta los
conflictos más insolubles se verían en una luz que los
relativizaría y los haría más comprensibles, condición necesaria
para encarar una solución.2
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Ventajas del pensamiento sistémico
El pensamiento sistémico, decíamos, es útil para resolver
problemas. Veamos ahora cuáles son todas las ventajas que
nos ofrece esta nueva forma de pensar.
El pensamiento sistémico sirve para ejercer una mayor
influencia en la propia vida, pues permite descubrir los
patrones que se reiteran en los acontecimientos. Así, el
individuo controla mejor su salud, su trabajo, su situación
económica y sus relaciones. Puede aplicarse para hacer
previsiones y prepararse para los cambios, de cara al futuro,
para evitar la indefensión ante el devenir de las circunstancias.
Otra de las ventajas que ofrece el pensamiento sistémico
es que proporciona métodos más eficaces para afrontar los
problemas, mejores estrategias de pensamiento. No sirve
únicamente para resolver problemas, sino también para
modificar el pensamiento que los origina.
El pensamiento sistémico acaba siempre con la actitud de
"esfuerzo permanente" o al menos la reduce de forma
considerable. En muchas ocasiones, resolver un problema es
como empujar una puerta que está atascada para descubrir
que se abre tirando de ella. El pensamiento sistémico consiste
9 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
en averiguar en qué lado están las bisagras y en qué dirección
se abre la puerta. Cuando lo sabes, basta con tirar o empujar
suavemente para abrirla.
Además, el pensamiento sistémico es la base de un
razonamiento claro y de una buena comunicación, una forma
de profundizar y ampliar nuestro punto de vista. Las
explicaciones obvias y los criterios mayoritarios no son siempre
los acertados. Desde una perspectiva diferente y más amplia,
se puede averiguar qué es exactamente lo que ocurre y
adoptar las medidas más adecuadas a largo plazo.
El pensamiento sistémico permite superar la tendencia a
culpar a los demás o a uno mismo de lo que ocurre. La culpa
está casi siempre mal enfocada, pues las personas actúan lo
mejor que pueden dentro del sistema en el que están
involucrados. Es la propia estructura del sistema, no el
esfuerzo de las personas que lo forman, lo que determina los
resultados. Para ejercer alguna influencia, es preciso
comprender la estructura del sistema.
El pesamiento sistémico es un instrumento fundamental
para guiarse a uno mismo y dirigir a otros con eficacia. Sirve
para comprender la complejidad de un proceso y descubrir la
forma de mejorarlo. También resulta útil para crear y dirigir
equipos, ya que cada equipo de personas funciona como un
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
sistema.3
Usted a estas alturas se preguntará, si el pensamiento
sistémico aporta tantas ventajas, ¿por qué no es más
conocido? Dicen O'Connor y McDermott que en primer lugar
que hasta hace muy poco tiempo, el pensamiento sistémico ha
sido utilizado principalmente con fines técnicos y matemáticos.
Su difusión entre el gran público es muy reciente. En segundo
lugar, señalan que la educación va de remolque de la
innovación; el sistema educativo es lento en responder a las
nuevas ideas. Los planes de estudio escolares y universitarios
se elaboran con el fin de durar años, y se tarda años en
completarlos. De ahí que exista siempre un retraso entre lo que
experimenta la sociedad y lo que se refleja en los planes de
estudio.3
Nos han enseñado a pensar de manera lógica, a
comprender mediante el análisis, descomponiendo los sucesos
en partes para luego volver a unirlas. En algunos casos, este
método funciona, pero surgen problemas cuando intentamos
aplicarlo de forma indiscriminada. No funciona cuando lo que
manejamos son sistemas. Ni las personas ni los
acontecimientos se rigen por las reglas de la lógica, no son tan
fáciles de predecir o resolver como las ecuaciones
matemáticas. Se escapan a las soluciones rápidas, lógicas,
ordenadas. La razón por la que el pensamiento habitual resulta
11 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
insuficiente para manejar sistemas es que tiende a ver
secuencias simples de causa y efecto, limitadas en el espacio y
tiempo, en lugar de una combinación de factores que se
influyen mutuamente. En un sistema, como veremos más
adelante, la causa y el efecto pueden estar muy distanciados
en el tiempo y en el espacio. Es posible que un determinado
efecto no se aprecie hasta pasados unos días, semanas e
inclusive años. Pero nosotros tenemos que actuar aquí y
ahora.3 Lo que más se escapa al pensamiento lógico lineal son
los efectos a largo plazo, ya sean positivos o negativos, en una
parte distante del sistema que no habíamos considerado en
primera instancia.
A menos que seamos capaces de establecer una relación
entre la causa y el efecto, será difícil aprender de la
experiencia y tomar decisiones adecuadas. El análisis lógico
puede despistarnos y la solución obvia puede empeorar la
situación, mientras que el verdadero remedio tal vez vaya en
contra del sentido común.3
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Diferencias básicas entre el pensamiento
lineal y el pensamiento sistémico
El pensamiento lineal lógico tiende a ver líneas rectas,
consecuencias simples de causa y efecto, limitadas en tiempo y
en espacio en lugar de factores que se influyen mutuamente. El
pensamiento sistémico es un pensamiento en círculos, en
bucles de realimentación.
Senge1 describe uno de los ejemplos más agudos de la
necesidad de un pensamiento sistémico: la carrera
armamentista de los Estados Unidos y la Unión Soviética.
Mientras el mundo observaba impotente durante cuarenta
años, las dos potencias políticas más poderosas se trabaron en
una carrera para ver quién llegaba más pronto adonde nadie
quería ir. Esta carrera ha drenado la economía de los Estados
Unidos y devastado la economía soviética. Ha perturbado a
sucesivos gobiernos y aterrado a dos generaciones de
ciudadanos del mundo.
La raíz de la carrera armamentista no se encuentra en
ideologías políticas rivales, ni en las armas nucleares, sino en
un modo de pensar compartido por ambos bandos. El
establishment norteamericano, por ejemplo, ha tenido una
13 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
perspectiva de la carrera armamentista que, esencialmente, se
asemeja a lo siguiente:
Al mismo tiempo, los líderes soviéticos tenían una visión
de la carrera armamentista parecida a esta:
Desde la perspectiva americana, los soviéticos eran los
agresores, y la expansión en armas nucleares era una
respuesta defensiva a la amenaza soviética. Desde la
perspectiva soviética, el agresor era Estados Unidos, y la
expansión soviética en armas nucleares era una respuesta
defensiva a la amenaza americana.
Pero las dos líneas rectas forman un círculo. Las
perspectivas individuales, “lineales” y asistémicas de ambas
naciones interactúan para crear un “sistema”, un conjunto de
variables que se influyen mutuamente:
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
La perspectiva sistémica de la carrera armamentista
muestra un ciclo perpetuo de agresión. Es lo que veremos más
adelante como "bucle de refuerzo".
Estados Unidos responde a una presunta amenaza para
los norteamericanos construyendo más armas, lo cual aumenta
la amenaza para los soviéticos, lo cual produce más armas
soviéticas, lo cual aumenta la amenaza para los Estados
Unidos, lo cual conduce a más armas norteamericanas, lo cual
aumenta la amenaza para los soviéticos… El ciclo es
interminable. Desde sus perspectivas individuales, ambos
bandos alcanzan su meta de corto plazo. Ambos bandos
responden a una presunta amenaza. Pero sus actos terminan
15 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
por crear el resultado contrario en el largo plazo: el aumento
de la amenaza. Aquí, como en muchos sistemas, hacer lo obvio
no produce el resultado obvio y deseado. El resultado de largo
plazo de los esfuerzos de ambos bandos por ganar mayor
seguridad consiste en mayor inseguridad para todos, con una
cantidad de armas nucleares almacenadas que equivalen a diez
mil veces el poder de fuego total de la Segunda Guerra
Mundial.1
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Complejidad de detalle y Complejidad dinámica
Durante años, ni la URSS ni los Estados Unidos dio con una
perspectiva sistémica, a pesar de la abundancia de “analistas
de sistemas”, sofisticados análisis de ambos arsenales y
complejas simulaciones por ordenador donde se representaban
escenarios bélicos de ataque y contraataque. ¿Por qué estas
herramientas destinadas a afrontar la complejidad no nos
capacitaron para escapar de la ilógica de la carrera
armamentista?
La respuesta radica en la misma razón por la cual
herramientas sofisticadas de pronóstico y análisis, así como
elegantes planes estratégicos (incluiría aquí a los planes
terapéuticos), a menudo fracasan en el intento de generar
mejoras rápidas. Están diseñadas para manipular la
complejidad donde hay muchas variables: complejidad en los
detalles. Pero hay dos tipos de complejidad. El segundo tipo es
la complejidad dinámica, situaciones donde la causa y el efecto
son sutiles, y donde los efectos de la intervención a través del
tiempo no son obvios. El pronóstico, la planificación y los
métodos analíticos convencionales no están equipados para
afrontar la complejidad dinámica. La mezcla de muchos
ingredientes en un guisado, un conjunto complejo de
instrucciones para ensamblar una máquina o el inventario de
una tienda suponen complejidad dinámica. Pero ninguna de
17 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
estas situaciones es específicamente compleja en términos
dinámicos.1
Cuando la misma acción tiene efectos drásticamente
distintos a corto y a largo plazo, hay complejidad dinámica.
Cuando una acción tiene un conjunto de consecuencias locales
y otro conjunto de consecuencias distintas en otra parte del
sistema, hay complejidad dinámica. Cuando las intervenciones
obvias producen consecuencias no obvias, hay complejidad
dinámica.1
La mayoría de los “análisis de sistemas”,
lamentablemente, se concentran en la complejidad de detalles,
no en la complejidad dinámica. Las simulaciones con miles de
variables y complejos despliegues de detalles nos impiden ver
patrones e interrelaciones. Para la mayoría de la gente, el
“pensamiento sistémico” significa “combatir la complejidad con
la complejidad”, diseñando soluciones cada vez más
“complejas” (“detalladas” es la palabra atinada) para
problemas cada vez más “complejos”. Esta es la antítesis del
genuino pensamiento sistémico. Es preciso ver las pausas entre
actos y consecuencias, los patrones de cambio, no solo las
“instantáneas”, como en una escalada continua. La esencia del
pensamiento sistémico radica en un cambio de enfoque:
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
• ver interrelaciones en vez de las concatenaciones lineales de
causa-efecto; y
• ver procesos de cambio en vez de “imágenes congeladas”.1
¿Qué es un sistema?
Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan
en forma dinámica y están organizados respecto de una
finalidad. Un conjunto de elementos interrelacionados
considerado relevante por un observador.2 En un sistema, el
todo es más que la simple suma de las partes, porque éstas
están vinculadas de una forma en particular. Esos vínculos
forman parte del sistema de manera que si se modifican,
cambia todo el sistema.
Un sistema es una entidad cuya existenccia y funciones se
mantienen como un todo por la interacción entre las partes que
lo integran. Es un conjunto de partes que funcionan como una
sola entidad. Dentro del cuerpo humano, por ejemplo,
encontramos el sistema digestivo, el sistema inmunitario, el
sistema nervioso, el sistema circulatorio... Podemos estudiar
cada uno de estos sistemas por separado y, a continuación, ver
cómo funcionan en el conjunto del sistema global del cuerpo.
19 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
El pensamiento sistémico contempla tanto el todo como las
partes, así como las conexiones entre las partes, y estudia el
todo para comprender mejor las partes. Es lo opuesto al
reduccionismo, es decir, la idea de que algo es simplemente la
suma de sus partes. Una serie de partes que no están
conectadas no es un sistema, es sencillamente un montón.3
Hay sistemas simples, como un termostato, y hay sistemas
complejos como el cuerpo humano, una relación entre dos
personas, una familia, una comunidad, una planta, un bosque,
un ecosistema, una empresa, una doctrina. Somos un sistema,
compuestos por muchos sistemas y estamos rodeados por
sistemas. En este libro enfocamos nuestra atención en los
sistemas complejos y, en particular, a los que poseen
complejidad dinámica.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Características de los sistemas complejos
Dado que un sistema funciona como un todo, decíamos,
este sistema en su conjunto, tiene propiedades distintas de las
propiedades de las partes que lo componen. Estas propiedades
se conocen con el nombre de propiedades emergentes, porque
“emergen” del sistema mientas este se encuentra en acción.
Vivimos de forma cotidiana con las propiedades emergentes,
por eso apenas las tenemos en cuenta. Muchas veces son
impredecibles y sorprendentes y no se encuentran en las
partes que forman un sistema sino en el sistema en su
conjunto. La conciencia, por ejemplo, es una propiedad
emergente. Estas propiedades solo surgen cuando el sistema
entero actúa. 3
Los sistemas complejos que se presentan en la realidad
empírica carecen de límites precisos. Para abordarlos, por lo
tanto, es necesario establecer límites en forma artificial, es
decir, realizar un “recorte” de la realidad. Dentro de ese recorte
quedarán incluidos los elementos y las relaciones entre estos
elementos que se consideren relevantes. Por fuera quedarán lo
que se denomina “condiciones de contorno”. El hecho de que
queden fuera del sistema no significa que se ignore su
participación en el funcionamiento del sistema, ya que entre el
sistema y su contorno se producen intercambios. Tales
condiciones se especifican en forma de flujos (de materia, de
21 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
información, de créditos, de energía, etc.) El factor más
importante que se debe tener en cuenta en el estudio de estos
flujos es su velocidad de recambio.6
Los sistemas complejos tienen una estructura determinada
por los elementos o partes que lo componen y las relaciones
entre estos elementos. No se trata de sistemas estáticos con
una estructura rígida. Cuando las condiciones de contorno
sufren pequeñas variaciones respecto de un valor medio, el
sistema se mantiene estacionario, es decir, las relaciones entre
sus elementos fluctúan, sin que se transforme su estructura.
Estas variaciones que sufren los sistemas pueden ser de muy
diversa naturaleza y pueden actuar en diferentes escalas.
Básicamente pueden ser endógenas y exógenas, cuando están
originadas dentro del sistema y fuera del sistema (condiciones
de contorno) respectivamente.
Cuando las perturbaciones son amortiguadas o incoporadas
por el sistema se dice que el sistema es estable respecto de
dicha escala de perturbaciones. En estos casos, la estructura
del sistema no se modifica.
Cuando una perturbación sobrepasa un determinado nivel
de umbral y el sistema no puede incorporarla ni absorberla, el
sistema se torna inestable y ocurre una disrupción en su
estructura.6 El caso más interesante se produce cuando la
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
modificación se produjo en las condiciones de contorno. En este
nuevo escenario, el sistema se reorganiza hasta adoptar una
nueva esctructura que puede mantenerse estacionaria mientras
no varíen las condiciones de contorno. El sistema vuelve a ser
estacionario, pero con una estructura diferente de la anterior.6
La desestabilización de un sistema puede comenzar en
cualquier punto del sistema y conducir a su reorganización. A
partir de allí, si los flujos se estabilizan nuevamente, el sistema
adquiere una nueva estructura por compensaciones internas. A
este proceso se lo ha denominado “evolución por sucesivas
reorganizaciones”. Esta forma de evolucionar de los sistemas
complejos es discontínua, no-lineal, y sumamente difícil de
predecir.6 Volveremos sobre este punto en el capítulo El
principio de la Palanca.
Resumen de las características de los sistemas complejos
• El todo es más que la suma de las partes. Posee más
información que la que cada parte posee en forma
independiente.
• Saber como funciona cada una de sus partes no basta para
entender el sistema.
• Sus límites son difusos. Dependen del observador.
23 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
• Poseen variables ocultas cuyo desconocimiento impide
analizar el sistema con precisión.
• Entre las partes que lo integran no existen relaciones
lineales. Como resultado de las interacciones entre sus
elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden
explicarse a partir de las propiedades de los elementos
aislados (propiedades emergentes). Las ecuaciones no-
lineales (bucles) que vinculan sus componentes suelen tener
una fuerte dependencia con las condiciones iniciales del
sistema lo que hace aún más difícil, si cabe, evaluar su
comportamiento.
• Su comportamiento es difícilmente predecible: Para realizar
predicciones más o menos precisas de un sistema complejo
frecuentemente se han de usar métodos matemáticos como
la estadística, la probabilidad y las aproximaciones
numéricas como los números aleatorios. Sin embargo, sólo
somos capaces de prever su evolución futura hasta ciertos
límites, siempre suponiendo un margen de error muy
creciente con el tiempo.
• Autoorganización: Todo sistema complejo emerge a partir de
sus partes y fluctúa hasta quedar fuertemente estabilizado
en un atractor. Esto lo logra con la aparición de toda una
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
serie de retroalimentaciones positivas y negativas que
atenúan cualquier modificación (cambio) provocada por un
accidente externo. Se puede afirmar que el sistema
reacciona ante agresiones externas que pretendan modificar
su estructura.
• Son adaptativos: son capaces de reaccionar a estímulos
externos respondiendo ante cualquier situación que amenace
su estabilidad como sistema. Se dice que el sistema se
acomoda en un estado y que cuando es apartado de él
tiende a hacer todos los esfuerzos posibles para regresar a la
situación acomodada. Esto ocurre por ejemplo con el cuerpo
humano que lucha constantemente para mantener una
misma temperatura corporal.
• Para poder abordar un sistema complejo es necesario formar
parte de él.
• Energía: son sistemas abiertos en los que la energía fluye
hacia y desde el sistema.
• Para abordarlos se utiliza la conjunción “Y” en vez de la
disyunción “O”. En los sistemas complejos la “O” no existe.
Es preciso tolerar la ambigüedad, la contradicción y la
redundancia.
25 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Pensamiento en círculos
La práctica del pensamiento sistémico comienza con la
comprensión de un concepto simple llamado “realimentación” o
feedback, que muestra cómo los actos pueden reforzarse o
contrarrestarse (equilibrarse) entre sí. Se trata de aprender a
reconocer tipos de “estructuras” recurrentes, patrones que se
reiteran en el tiempo. La realimentación es fundamental para
cualquier sistema. Es importante porque sin realimentación,
no hay sistema.3
En medicina conocemos muchos ejemplos de bucles de
realimentación, por lo que la comprensión de este concepto se
ve facilitada. Basta con recordar las interrelaciones que se
observan en el sistema endocrino, por ejemplo, entre el
hipotálamo y la hipófisis, entre los niveles plasmáticos de calcio
y la secreción de las glándulas paratiroides. Veremos más
adelante otros ejemplos y su comportamiento frente a
modificaciones del medio.
Bucles de realimentación
Los bucles de realimentación son básicamente de dos
tipos: de refuerzo y de compensación. Todos los sistemas
poseen estos dos tipos básicos de bucles en su estructura.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
La realimentación de refuerzo se produce cuando los
cambios en el sistema se realimentan en la misma dirección del
cambio original y lo amplifican. Se representa a este bucle
como una bola de nieve bajando por una pendiente.
Los bucles de compensación se producen cuando los
cambios registrados en el sistema se oponen al cambio original
para amortiguar el efecto. Son los que tarde o temprano
aparecen para frenar el crecimiento de la bola de nieve. Hay
una tendencia a calificar como “negativos” a estos bucles, sin
embargo, no son en sí mismos ni buenos ni malos. Pueden
indicar una resistencia al cambio y también pueden indicar
estabilidad. Vale decir, su presencia puede representar un
obstáculo o una ventaja. Se los presenta con una balanza.
Todos los sistemas, por muy complejos que sean, están
formados únicamente por estos dos tipos de bucles de
realimentación.
27 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Los bucles de refuerzo pueden conducir tanto a un
círculo virtuoso positivo como a un círculo vicioso. Un
ejemplo de realimentación de refuerzo positivo es el
aprendizaje, porque cuanto mayor es el conocimiento, más
aprendemos ya que podemos establecer más conexiones con lo
que sabemos y así aumentamos nuestro caudal de
conocimientos.
Un ejemplo de realimentación de refuerzo perjudicial –
círculo vicioso- es el de la sobrecarga de trabajo y la presión
del tiempo.3
El tercer ingrediente básico de los sistemas es la
“demora”. Las demoras son pausas entre nuestros actos y
sus consecuencias. Las demoras pueden inducirnos a grandes
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
yerros, o tener un efecto positivo si las reconocemos y
trabajamos con ellas.
Cuando el efecto de una variable sobre otra lleva tiempo,
provoca demoras, las cuales constituyen, junto con los bucles
reforzadores y compensadores, el tercer ladrillo básico del
lenguaje sistémico. Casi todos los procesos de realimentación
contienen alguna forma de demora.
Las demoras entre los actos y las consecuencias están por
doquier en los sistemas humanos. Invertimos ahora para
cosechar un beneficio en un futuro distante; contratamos a una
persona hoy pero pueden pasar meses hasta que sea
plenamente productiva. Las demoras a menudo pasan
inadvertidas y conducen a la inestabilidad.1
Veamos un ejemplo. Cuando una persona tiene sed,
ingiere líquido hasta que la sensación de sed desaparece. Cesa
el estímulo, cesa la acción generada por ese estímulo. El
mecanismo de la sed es un bucle compensador. Con el hambre
sucede algo similar, pero puede existir una demora más
prolongada que en caso anterior para percibir la saciedad. Esto
quiere decir que las personas, al haber un retraso en la
percepción saciógena, ingieren más alimentos de los que
podrían resultar suficientes para saciar el hambre. Uno de los
consejos que suelen dar los nutricionistas a sus pacientes es
29 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
que coman despacio. Esto le da más chances al paciente de
percibir tempranamente la saciedad y dejar de ingerir alimento.
Existen obviamente diferencias individuales.
Es importante recordar que las demoras pueden durar
minutos, como en el ejemplo anterior, pero también pueden
durar horas, días, semanas, meses e inclusive años.
Las demoras se grafican utilizando dos barras paralelas
transversales a las flechas, con o sin la palabra demora.
O’Connor describe además otro tipo de bucle, la
proalimentación. Estos se producen cuando el efecto anticipado
del futuro, que todavía no ha tenido lugar, genera la causa en
el presente que, de no ser así, no se hubiera producido. Por
ejemplo, cuando hay expectativas de escasez de cualquier tipo
de producto, la gente sale y compra del producto de que se
trate “por las dudas”. Inclusive en ocasiones compra más de lo
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
necesario a modo de prevención por la escasez prevista. De
esta forma crea la escasez que ha causado la alarma. ¿Cuál es
en este caso la causa y cuál es el efecto? Depende del enfoque,
del punto de vista que adoptemos.
La proalimentación crea premoniciones que se cumplen.
Las esperanzas, los miedos, los rumores y las convicciones
respecto del futuro así como las creencias, crean el futuro
anticipado. Tener expectativas respecto de un hecho hace que
éste se produzca tal como se lo espera. A veces, la
proalimentación tiene otra peculiaridad. Los propios esfuerzos
que hace una persona para evitar algo acaban haciendo que
eso ocurra. Por ejemplo cuando una persona quiere evitar estar
sola y pretende hacerse amiga de todo el que conoce. Acaba
siendo rechazada porque sus esfuerzos tienen algo de
desesperados, de ansiosos, y generan más distancia que
atracción.
Siempre que haya diferencia entre el estado actual del
sistema y el estado deseado, el bucle de compensación
desplazará el sistema en la dirección del estado deseado.
Cuanto más cerca del objetivo se encuentre el sistema, menor
será el desplazamiento del sistema. Por lo tanto, para
funcionar, todo sistema necesita tener una forma de medición
para advertir la diferencia entre dónde está y dónde debería
estar. Si no se mide esta diferencia con exactitud, se corre el
31 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
riesgo de activar bucles de compensación en forma inoportuna
o excesiva.
Sucede algo similar cuando se quiere evitar el insomnio. El
empeño es lo que impide dormir y refuerza la idea de que nos
va a costar trabajo dormir. Al final, la única manera de
dormirnos es dejar de empeñarnos en conseguirlo.
El principio de la palanca
La clave del pensamiento sistémico es la palanca: hallar el
punto donde los actos y modificaciones en estructuras pueden
conducir a mejoras significativas y duraderas. A menudo la
palanca sigue el principio de la economía de medios, buscando
el lugar donde los mejores resultados no siempre provienen de
esfuerzos a gran escala sinio de actos pequeños y bien
focalizados. El pensamiento asistémico resulta perjudicial
porque nos induce a efectuar cambios de bajo apalancamiento;
nos concentramos en los síntomas donde la tensión es mayor y
reparamos o aliviamos los síntomas. Pero esos esfuerzos
mejoran la situación en el corto plazo, a lo sumo, y la
empeoran en el largo plazo. 1
Es difícil estar en desacuerdo con el principio de la
palanca. Pero el punto de apalancamiento de la mayoría de los
sistemas reales no es obvio para la mayoría de los actores de
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
dichos sistemas porque no ven las estructuras subyacentes. El
propósito de los arquetipos sistémicos que veremos a
continuación es ayudar a ver esas estructuras y así hallar el
punto de apalancamiento, especialmente entre las presiones y
correntadas de las situaciones reales.1
33 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Arquetipos sistémicos
Uno de los conceptos más importantes y decisivos en el
campo del pensamiento sistémico es la idea de que ciertos
“patrones” estructurales son recurrentes. Estos “Arquetipos
sistémicos” son una especie de estructuras genéricas,
constituyen la clave para aprender a ver estructuras en nuestra
vida personal y laboral. Los arquetipos sistémicos, cuyo
número es relativamente pequeño, sugieren que no todos los
problemas son únicos.
A medida que aprendemos a reconocer estos arquetipos
sistémicos, vemos cada vez más sitios donde es posible aplicar
el apalancamiento para enfrentar desafíos dificultosos, y para
explicar estas oportunidades a otros. Estos mismos arquetipos
se repiten en Biología, Psicología, Terapia familiar, Ciencias
sociales, Economía y en Administración de empresas. Veremos
a continuación algunos arquetipos.
1) Límites de crecimiento
Un proceso reforzador se pone en marcha para producir un
resultado deseado. Crea un espiral de éxito pero también
genera efectos secundarios inadvertidos (manifestados en un
bucle compensador) que eventualmente atentan contra el
éxito.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Este tipo de estructura es útil para comprender todas las
situaciones donde el crecimiento se topa con límites. Por
ejemplo, un grupo de trabajo crece por un tiempo, pero dejan
de mojorar. Los individuos ascienden por un tiempo en su
perfeccionamiento, pero luego llegan a una meseta. Un
paciente obeso cumple con una dieta acelerada y elimina al
principio algunos kilos de grasa, pero luego pierde
determinación. En una pareja va todo bien, crece la relación,
hasta que en un punto aparece una limitación, comenzamos a
ver defectos que antes no veíamos, comienzan a molestarnos
cosas que antes pasábamos por alto.
En estas situaciones, la mayoría de la gente reacciona
presionando más, haciendo más de lo que produjo el
crecimiento. Habitualmente es contraproducente. Hay otro
modo de encarar estas estructuras. En todas ellas, el punto de
apalancamiento se encuentra en el bucle compensador, no en
el de refuezo. Para cambiar la conducta del sistema hay que
identificar y modificar el factor limitante. Esto puede requerir
actos en los que no hemos pensado, opciones que no hemos
considerado o cambios difíciles.
35 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
2) Desplazamiento de la carga
En este tipo de sistema, se usa una “solución” de corto plazo
para corregir un problema, con resultados inmediatos
aparentemente positivos. A medida que esta corrección se usa
cada vez más, las medidas correctivas fundamentales se
aplican cada vez menos. Con el tiempo, las aptitudes para la
solución fundamental se atrofian, creando mayor dependencia
respecto de la solución sintomática.
Para modificar este sistema, es preciso concentrarse en la
solución fundamental. Si la solución sintomática es imperativa
(a causa de las demoras de la solución fundamental), se la
puede utilizar para ganar tiempo mientras se trabaja en la
solución fundamental.
Un ejemplo clásico de este tipo de sistemas son las adicciones
al alcohol y las drogas, pagar cuentas mediante préstamos o
con tarjetas de crédito, etcétera.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
3) Erosión de metas
Este arquetipo es similar al desplazamiento de la carga, pero
en este, la solución de corto plazo significa el deterioro de una
meta fundamental de largo plazo. Para modificar este tipo de
sistema es preciso sostener la visión y no disminuir las metas
(pautas de desempeño) por presiones. No postergar para
cuando las “condiciones” sean apropiadas. Ya será tarde.
4) Escalada
Dos personas u organizaciones entienden que su bienestar
depende de una ventaja relativa de una sobre la otra. Cuando
una se adelanta, la otra se siente amenazada y actúa con
37 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
mayor agresividad para recobrar su ventaja, lo cual amenaza a
la primera, aumentando su agresividad, y así sucesivamente. A
menudo, cada parte ve su conducta agresiva como una
reacción defensiva ante la agresión de la otra: pero la
“defensa” de cada parte deriva de una escalada que escapa a
la voluntad de ambas.
Para modificar este sistema es preciso buscar el modo de que
ambas partes “ganen” o alcancen sus objetivos. En muchos
casos, una parte puede revertir unilateralmente la espiral
viciosa al realizar “agresivos” actos pacíficos que hagan sentir
al otro menos amenazado.
5) Éxito para quien tiene éxito
Este tipo de sistema aparece cuando dos actividades compiten
por recursos limitados. A mayor éxito, mayor respaldo, con lo
cual la otra se queda sin recursos. En ese caso, una de las
partes comienza a andar muy bien mientas la otra apenas
subsiste.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Para corregir este problema, es necesario encontrar una meta
abarcadora de logro equilibrado de ambas opciones. En algunos
casos, rompe o debilita el eslabonamiento entre ambas, para
que no compitan entre sí por el mismo recurso limitado.
Evite pensar en este sistema como una cuestión meramente
económica. Un ejemplo es el equilibrio entre la vida familiar y
laboral, donde alguien dedica horas excesivas al trabajo y las
relaciones familiares se deterioran, con lo cual se vuelve más
“doloroso” regresar a casa, lo cual aumenta las posibilidades de
seguir descuidando la vida familiar.
39 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
6) Soluciones rápidas que fallan
Una solución eficaz en el corto plazo tiene consecuencias de
largo plazo imprevistas que requieren más uso de la misma
solución. “Si siempre funcionó antes, ¿por qué no funciona
ahora?” Es necesario no descuidar el largo plazo. De ser
posible, no recurrir a las soluciones de corto plazo o usarlas
solo para ganar tiempo mientras se trabaja en un remedio
duradero. Este arquetipo es similar al desplazamiento de la
carga.
7) Tragedia del terreno común
Los individuos utilizan un recurso común pero limitado,
reparando únicamente en las necesidades individuales. Al
principio son recompensados, pero eventualmente hay una
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
disminución de las ganancias, lo cual les induce a intensificar
los esfuerzos. Al final, agotan o erosionan el recurso.
Un ejemplo es el agotamiento de un recurso natural cuando
varias compañías rivales lo explotan; la contaminación
ambiental, el agotamiento del ozono, el efecto invernadero,
etc.
Una de las posibles soluciones pasa por el ámbito educativo
para administrar el terreno común de que se trate, mientras
haya abundancia para todos. Es necesario crear formas de
autorregulación y presión de pares, o mediante un mecanismo
de regulación oficial, idealmente diseñado por los participantes.
41 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Causa y efecto
Aprendemos de la experiencia estableciendo una conexión
entre causa y efecto. Sin embargo, a veces no es tan sencillo
establecer esta conexión.
Causa y efecto pueden parecer algo directa-mente
relacionado. Cuando se da la causa A, le sigue el efecto B; y si
se da B significa que se ha dado A. Como veremos, la cosa no
es tan simple.
Tomemos un ejemplo obvio e indiscutible de causa y
efecto. No cabe duda de que la fuerza de gravedad hace que
los objetos caigan. Sin embargo, como todas las leyes físicas,
tiene la condición no escrita de si no se produce ningún otro
cambio. Así, una pluma no llegará a caer si hay un fuerte
viento no una barra de hierro si hay un fuerte campo
magnético (e inclusive algo tan obvio como la fuerza de
gravedad depende de la distancia entre los objetos, es decir,
de la relación entre ellos, por lo tanto, también aquí se aplica el
pensamiento sistémico). O tomemos el ejemplo del virus que
“causa” el resfriado común. Diez personas pueden estar
expuestas al mismo virus y tal vez, solo una acabe pillando un
resfriado; la persona en cuestión debía de estar predispuesta
de alguna manera, o sea, que se ha producido algún otro
cambio. Así pues, incluso las leyes de la física dependen de
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
toda una red de factores determinantes (en pensamiento
sistémico se dice: el estado inicial del sistema).
Las leyes de la física, por ejemplo, están idealizadas. Se
consideran universales y de aplicación en todas partes, cuando
en realidad en su forma pura no son de aplicación en ninguna
parte, a excepción del entorno artificial de un laboratorio. No
tienen en cuenta el contexto, el entorno o el sistema de
influencias que las rodean.
En otro tipo de relaciones de causa y efecto, por ejemplo
la conducción rápida como “causa” de accidentes o el
desempleo como “causa” de delincuencia, el vínculo es aún
más complejo y discutible. Se dan además otros factores que
complican la situación. Utilizamos la misma palabra, “causa”,
pero estos dos ejemplos no dependen de ninguna ley física o
lógica. Siempre estamos inventando teorías causales: más
policía significa menos delitos; más dinero, una vida más feliz;
el cinturón de seguridad salva vidas, o los ordenadores
aceleran el trabajo. Todos estos argumentos son cuestionables;
pueden ser verdad en la mayoría de los casos, pero es
imposible afirmar que son verdad con absoluta certeza en
cualquier caso individual. Incluso cuando decimos que “fumar
provoca cáncer” queremos decir que hay una relación
estadística muy fuerte entre fumar cigarrillos y llegar a tener
cáncer de pulmón, pero esa no es la única causa, pues si así
43 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
fuera todo el mundo que fuma tendría cáncer, y no es así.
Fumar es solamente un factor. El desarrollo de cáncer
dependerá de ese y de otros factores determinantes.
Cuando se hace una pregunta difícil como “¿cuál es la
causa de la delincuencia?”, lo habitual es enumerar una lista de
factores como la falta de cultura, el desempleo, la ley y las
políticas de orden público, las condiciones de vivienda, falta de
oportunidades y pérdida de valores. Es frecuente también
establecer una jerarquía entre esos factores, del más al menos
importante. Este método explicativo-causal recibe el nombre de
“pensamiento a modo de listas de compras”, y presupone una
vía de influencia de una sola dirección, de causa a efecto, en la
que cada factor tiene una importancia relativamente
determinada.
El pensamiento sistémico va más allá del pensamiento en
lista de compras, al mostrar la influencia en círculos y
considerar que la importancia relativa de cada factor puede
variar a lo largo del tiempo, dependiendo de los bucles de
realimentación. Las causas son dinámicas, no estáticas. En
última instancia, las causas se encuentran en la estructura del
sistema.
Sabemos que podemos conseguir un gran cambio si
cambiamos el elemento apropiado (punto de palanca), pero
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
ello no quiere decir que ese elemento sea la causa del
problema, únicamente que cambiarlo era la forma más sencilla
de modificar la estructura del sistema por el efecto rebote.
45 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Las tres falacias del pensamiento lineal
El pensamiento sistémico pone de manifiesto tres falacias
en los razonamientos de causa y efecto:
1. LA CAUSA Y EL EFECTO ESTÁN SEPARADOS Y EL
EFECTO SE PRODUCE DESPUÉS DE LA CAUSA.
Causa y efecto son dos palabras diferentes, pero,
dependiendo del punto de vista, pueden referirse a un mismo
suceso. La proalimentación demuestra que el efecto de una
causa puede ser causa de un efecto. ¿La escasez de un
producto provoca el acaparamiento o el acaparamiento provoca
la escasez de dicho producto? Se trata de una pregunta
imposible porque lo que manejamos son círculos, y si
avanzamos lo suficiente, llegaremos al punto de partida, y lo
que encontremos primero dependerá de dónde comencemos.
Estamos acostumbrados a pensar en términos de causa o
efecto. En los sistemas complejos, pueden darse las dos cosas
a la vez.
2. EL EFECTO SIGUE A LA CAUSA EN ESPACIO Y TIEMPO.
Esto es lo que esperamos, y cuando el efecto sigue a la
causa, resulta más sencillo establecer una relación entre
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
ambos, pero no es verdad en los sistemas complejos. En los
sistemas, siempre hay desfases, y el efecto puede producirse
en una parte distinta del sistema. Así pues, cuando manejamos
sistemas complejos hemos de ampliar nuestros horizontes
temporal y espacial y mirar más allá para encontrar las
cadenas de causa y efecto.
Los dolores reflejos son un buen ejemplo. La disfunción en
una parte del organismo puede manifestarse como dolor en
otra parte, como puede suceder con el dolor de tipo anginoso.
Además, los efectos de una lesión en una parte del cuerpo
pueden producir dolor en otra parte sin ser éste un reflejo de
aquella. Un osteópata contó el caso de una de sus pacientes
que tenía un fuerte dolor en el cuello. El tratamiento que se
aplicó directamente en la zona del cuello no produjo mejoría
alguna y fueron necesarias varias semanas para llegar al fondo
del problema. La paciente se había lesionado el dedo gordo del
pie derecho. La lesión la obligaba a andar un poco ladeada,
para así quitar peso al pie lesionado, y esto le generaba una
ligera sobrecarga en la zona de la pelvis. Para compensar la
sobrecarga, los músculos de la espalda y del cuello soportaban
una mayor presión u esta mayor presión era lo que
manifestaba como dolor en el cuello.
47 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Así pues, buscar el efecto próximo a la causa puede
llevarnos a falsas conclusiones. Podemos equivocarnos
también mediante posibles explicaciones porque tendemos a
buscar situaciones que demuestren nuestros modelos mentales
previos. No olvidemos que, en el pensamiento sistémico, la
explicación no se encuentra en diferentes causas aisladas, sino
en la estructura del sistema y en las relaciones que se den en
él.
Hay que prestar especial atención a los patrones que se
repiten. Se debe buscar la causa en el patrón, no en las
diversas explicaciones que se den en cada ocasión aislada,
sobre todo si significan culpar a factores externos. La repetición
es una clave para detectar la estructura subyacente de los
sistemas:
• Una vez es un suceso.
• Dos veces es algo que debe tenerse en cuenta.
• Tres veces es un patrón, que nos llevará a la estructura de
los sistemas.
Herrscher cuenta la historia de un hombre que al parecer
tenía una suerte espantosa con su automóvil. Había tenido tres
accidentes en un año y en ninguna de las tres ocasiones él
estaba siquiera dentro del coche. Le ocurría sin más que otros
automóviles chocaban con el suyo. Vivía en una zona
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
residencial y aparcaba el coche justo a la puerta de su casa. En
el primer accidente, un conductor ebrio embistió una noche la
parte frontal de su coche. Dos meses después, un conductor
sobrio le rasguñó el coche cuando intentaba esquivar un perro
que cruzaba la calzada. La tercera vez fue un día que llovía con
mucha intensidad.
No cabe duda de que el alcohol, el perro y la lluvia fueron
tres causas importantes que precipitaron las cosas, pero
nuestro amigo estaba tentando a la suerte. Insistía en aparcar
justo a la puerta de su casa, lo cual implicaba dejar el coche en
el lado contrario al sentido de los vehículos que circulan por
esa calle y a sólo unos cuantos metros de una cuesta muy
pronunciada que acababa en una carretera de mucho más
tráfico. Al tercer accidente y tras recibir una carta de la
compañía aseguradora, decidió aparcar bastante más arriba en
la misma calle y no ha tenido ningún accidente desde entonces.
3. EL EFECTO ES PROPORCIONAL A LA CAUSA.
Esta idea es cierta cuando nos referimos a objetos físicos;
así, cuando un vehículo choca contra otro, el daño y el impacto
dependerán de la masa y de la velocidad de los dos vehículos.
Pero no podemos generalizar y aplicar esta idea a todos los
sistemas vivos o mecánicos. En muchos sistemas mecánicos,
podemos obtener un gran efecto mediante un pequeño
49 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
estímulo, como el impulso de energía que supone apretar el
acelerador de un coche: el sistema amplifica el efecto mediante
bucles de refuerzo. En los sistemas vivos, la causa y el efecto
son aún más inciertos. Una epidemia descomunal puede estar
causada por algo tan insignificante como un virus. La
introducción de un solo pesticida puede tener unos efectos de
amplio espectro en el equilibrio ecológico de toda una región.
Puede ocurrir también que una acción no tenga ningún
efecto, ya que los sistemas tienen umbrales. Cuando estímulo
queda por debajo del umbral, no ocurre nada. Una vez que se
alcanza el umbral, se obtiene una respuesta completa.
La física convencional maneja sistemas cerrados, es decir,
sistemas que se pueden considerar aislados de su entorno. En
un sistema cerrado, el estado último está totalmente
determinado por las condiciones iniciales. Un termostato es un
sistema cerrado. Establecida una determinada temperatura, es
posible predecir el comportamiento del termostato. Los
sistemas sociales y los sistemas vivos son sistemas abiertos, se
mantienen en el tiempo gracias a la constante interacción con
el entorno que los rodea. Así, los seres humanos tomamos
oxígeno y alimentos del medio ambiente para mantenernos
vivos y aportamos dióxido de carbono y residuos al medio
ambiente. Cambiamos de forma constante para mantenernos
iguales. No experimentamos el mismo desgaste que un sistema
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
cerrado, tenemos la propiedad de regenerarnos. De aquí a un
año, nuestra aspecto será más o menos el mismo que ahora, a
pesar de que el 90 por ciento de los átomos de nuestro
organismo habrán cambiado.
Los sistemas abiertos son extremadamente sensibles a las
condiciones iniciales. Por esta razón, los sistemas vivos son tan
impredecibles. Una ligera diferencia en las condiciones iniciales
puede dar un resultado totalmente distinto ante el mismo
estímulo. Este es el punto de partida de la teoría del caos, que
se ocupa del comportamiento de los sistemas complejos.
51 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Comprender y Limitar la Complejidad
Hay dos ideas que ayudan a comprender y limitar la
complejidad de un sistema. Como habíamos mencionado en las
características de los sistemas complejos, éstos tienen bordes
difusos. Por lo tanto, la primera idea es establecer límites
útiles. Así, si optamos por observar nuestras finanzas,
podemos dejar a un lado sin problemas la estructura molecular
de las monedas y los billetes, así como la estructura
holográfica de la imagen que haya en nuestra tarjeta de
crédito. Serán sin embargo de máxima importancia nuestro
estado de salud, nuestros sueños y nuestros objetivos de cara
al futuro. Nosotros mismos decidimos los límites del sistema
que vamos a observar; cuánto más amplia sea la red, más
complejidad habrá.
La segunda idea es localizar los atractores. Los sistemas
complejos tienden a revertir en algún estado estable. Estos
estados estables se denominan atractores en teoría de la
autoorganización, que es la parte de la teoría del caos que
trata de cómo el orden parece surgir de forma espontánea en
los sistemas complejos. Estos estados ordenados son
emergentes y son el resultado de determinada organización de
la realimentación en cada sistema. En la esfera social, es
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
defendible que la democracia sea un atractor una vez que el
sistema social alcance determinado nivel de complejidad. Otros
tipos de organización política no son tan estables. En la esfera
empresarial, las organizaciones tienden a adoptar
determinados estados estables. Con la misma facilidad con la
que se desliza una pelota cuesta abajo por una ladera, es
posible deslizarse hacia uno de estos atractores, pero es mucha
la resistencia que hay que hacer para salir de estos estados.
A escala individual, se dan también los equivalentes
personales de los estados atractores. Es probable que
tengamos un estado emocional predominante, algunos
patrones, estrategias y hábitos de pensamiento frecuentes.
¿Queremos cambiarlos? Tanto si pretendemos cambiar
sistemas sociales, organizaciones empresariales o nuestra
propia vida, hemos de hacernos las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que mantiene la situación en el presente?
• ¿Cuál es la nueva disposición que busco para que mantenga
las ventajas de la anterior, pero sin sus desventajas?
Si queremos modificar un hábito, tenemos que examinar
las condiciones que lo mantienen y lo que nos reporta. La
fuerza del hábito no está en el plano del hábito, sino en lo que
nos reporta. Los bucles compensadores lo mantienen en su
53 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
lugar con una finalidad o varias. Puede que sepamos cuáles son
o puede que no. Debemos hacernos las siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que se consigue con este hábito que es
importante para mí?
• ¿Hasta qué punto es eso importante para mí ahora?
• ¿Cómo puedo conseguir lo mismo de otra forma que sea
más beneficiosa?
Estas preguntas desestabilizarán el estado del momento
presente. Entonces, habrá que crear otro atractor.
• ¿Qué quiero hacer en lugar de ese hábito?
• ¿Puedo sustituir el hábito con algo nuevo que mantenga
todas las ventajas del anterior?
Equilibrando el atractor antiguo y creando uno nuevo,
podremos trasladarnos a ese punto crucial intermedio en el que
resultará más fácil deslizarse hasta el nuevo atractor.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Modelos Mentales
El profesor Srikumar Rao4 dice que todos percibimos el
mundo con cristales diferentes y que, por lo tanto, no existe
una sola realidad sino que hay tantas realidades como
personas. Esos cristales que usamos para percibir el mundo
son nuestros modelos mentales.
Estos modelos los hemos absorbido de nuestros padres,
maestros, amigos, profesores, de la sociedad, la cultura en la
que vivimos, a través de libros, películas, de la publicidad y de
otras fuentes. En su mayor parte los aceptamos sin dudar y
analizamos muy pocos de los supuestos en los que esos
modelos se sustentan. Se trata de asuntos que no revisamos,
ni cuestionamos, ni sobre los que reflexionamos. Son
suposiciones que simplemente, se dan por válidas. Los modelos
mentales son las ideas y creencias que guían nuestros actos.
Nos sirven para explicar las cadenas de causa efecto y para dar
significado a nuestras experiencias.
Tenemos modelos mentales para todo. Desde las tareas
más sencillas como ducharnos, lavar los utensilios de cocina y
decorar nuestra vivienda hasta para las tareas más complejas
como educar a nuestros hijos, vincularnos con otras personas,
ejercer nuestra profesión y actualizarnos, por citar algunos
ejemplos.
55 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Tanto Rao como O’Connor coinciden en que hay dos
variantes de modelos mentales: los que nos dificultan la vida al
llevarnos a situaciones de parálisis y los que nos la facilitan al
servirnos para resolver problemas. La cuestión es cómo
podemos tener pocos modelos mentales del primer tipo y
muchos del segundo.
Tomar conciencia de las creencias limitadoras que
mantienen un problema a veces es suficiente para encontrar la
solución. Cuando alguien asume o presupone algo está
actuando un modelo mental limitador. Preste atención a lo que
dice, a lo que escribe, a lo que dicen los demás y, en especial,
a su diálogo interior. Escuche en primer lugar los juicios, dice
O’Connor. Los juicios son enunciados autoritarios respecto de
una realidad de segundo orden, el mundo del significado, no el
de los hechos físicos. Todo lo que se dice es dicho por alguien.
No existe una descripción de la realidad que no sea la
descripción de alguien. Sin embargo, los predicamentos pueden
desmembrarse y disfrazarse de realidad para que no parezcan
la opinión de alguien. Una vez que nos damos cuenta de esto,
podemos decidir si nos interesa actuar sobre la información
recibida.
Las generalizaciones que han sido útiles en muchas
ocasiones pueden convertirse en clichés e imponerse como
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
verdades en todos los casos. Pero pocos juicios son verdad en
todas las situaciones, puesto que somos sistemas abiertos y,
en consecuencia, una ligera diferencia en el punto de partida
puede dar un resultado totalmente diferente que requiera una
solución distinta.
“Deber” y “tener que” son términos que demuestran que
se está aplicando una regla, y esa regla puede ser un modelo
mental limitador. Ponga todos estos juicios en cuestión
formulando la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si no lo hago?
Esta es una pregunta muy útil porque nos lleva a las
consecuencias hipotéticas que están detrás de la regla. La regla
puede tener una buena razón, pero siempre es conveniente
cuestionarla, aunque sea al menos en silencio, para uno
mismo.
Otra forma de manejar estas frases consiste en sustituir
mentalmente los verbos de obligación por la forma
correspondiente del verbo “poder” y ver la diferencia que
establece. Así, la frase “Debo recortar mis gastos” se convierte
en “Puedo recortar mis gastos”. El predicamento coercitivo
pasa así a ser una elección en lugar de una obligación.
A la inversa, también las locuciones con el significado de
“No deber hacer algo” implican una regla. Al escucharlas,
démosle la vuelta a la pregunta anterior y digamos “¿Qué
57 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
pasaría si lo hago?”, para llegar así a las hipotéticas
consecuencias. Del mismo modo que en el caso anterior, la
regla puede ser realista y sensata, y las consecuencias
funestas, pero no está de más hacer la prueba. Tras la
expresión “no puedo” también es posible encontrar un modelo
mental limitador. Al escucharla, planteemos la pregunta básica
“¿Qué me está frenando?”.
Las perífrasis que incluyen “deber hacer algo”, “tener que
hacer algo”, “no deber hacer algo” y “no poder hacer algo”
reciben en lingüística la denominación de operadores modales,
porque establecen límites, y con frecuencia encubren modelos
mentales limitadores.
Por último, hay una clase de palabras llamadas,
paradójicamente, universales –por ejemplo, “todos”, “todo el
mundo”, “nadie”, “nunca”, “siempre”-, con las que se
construyen las generalizaciones. Al usarlas queda establecido
que no hay excepciones, pero siempre hay excepciones. Los
universales son limitadores porque si los aceptamos
literalmente, restringen las posibilidades de elegir y la
búsqueda de nuevas opciones. Cada vez que escuche uno de
estos universales, pregunte si ha habido alguna vez una
excepción.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Suele ocurrir que el cambio de modelo mental (creencias,
criterios) es el punto de palanca a partir del cual se
desencadena una serie de transformaciones. Los mejores
puntos de palanca para efectuar cualquier cambio suelen ser
los modelos mentales sobre los que se está sustentando la
estructura de un sistema. Para O’Connor, si la resolución de un
problema no conlleva un cambio de modelo mental, el
problema no se habrá resuelto en su totalidad. ¿Aprendemos
de la experiencia? Sólo si la experiencia nos lleva a volver a
evaluar nuestros modelos mentales.
59 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
Referencias y comentarios
1. La Quinta Disciplina. Peter Senge, Editorial Granica S.A., Buenos
Aires, Argentina, 2004.
La “quinta” disciplina que describe Senge es el pensamiento sistémico. Se
trata de un texto seminal en el ámbito del management empresarial. Está
escrito en una prosa clara y didáctica, con abundantes ejemplos
comprensibles para cualquier neófito. La aplicación de los conceptos
generó “La Quinta Disciplina en la Práctica” del mismo autor, con un
abordaje mucho más completo y exhaustivo.
2. Pensamiento sistémico. Enrique Herrscher, Editorial Granica S.A.,
2da. Edición, Buenos Aires, Argentina, 2003.
También orientado hacia la administración de empresas, este libro posee
la frescura de estar escrito como diálogo entre dos personas que
comparten un viaje. Muy profundo y claro.
3. Complejidad: ciencia, pensamiento y aplicación. Carlos Eduardo
Maldonado Editor, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia,
2007.
Las aplicaciones que ofrece este libro están relacionadas principalmente
con las matemáticas y la física.
4. Introducción al Pensamiento Sistémico. Joseph O’Connor – Ian
McDermott, Editorial Urano, Buenos Aires, Argentina, 1998.
Este texto está dirigido a cualquier persona que tenga interés en abordar
el pensamiento sistémico, no solo a los managers. Su lectura es
sumamente sencilla y amena. Contiene además muchos ejemplos
tomados de la medicina. No es casual; somos sistemas complejos.
6 -- Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
5. Abriendo puertas. Estrategias no convencionales para alcanzar
el equilibrio profesional y personal. Srikumar Rao, Editorial Empresa
Activa, Colección Gestión del Conocimiento, Buenos Aires, Argentina,
2006.
Se trata de un curso que dicta su autor desde hace años, editado en
forma de libro. Quien desee explorar más sobre modelos mentales, este
trabajo puede ser un excelente punto de partida.
6. Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación
epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Rolando García,
Editorial Gedisa, Barcelona, España, 2007.
61 - Dra. Marisa Maiocchi (Compiladora) – Planeta Doctor www.planetadoctor.com.ar
También podría gustarte
- Quien Es Como Tu (Marco Barrientos)Documento2 páginasQuien Es Como Tu (Marco Barrientos)Pablo Vidal100% (1)
- Liderazgo, Poder y AutoridadDocumento39 páginasLiderazgo, Poder y AutoridadTamara RamirezAún no hay calificaciones
- Libro. SOBRE SISTEMAS COMPLEJOS PDFDocumento186 páginasLibro. SOBRE SISTEMAS COMPLEJOS PDFCesar Augusto Cardona Orjuela0% (1)
- Teoría de la decisión aplicada - 2da edición: Análisis de decisiones bajo incertidumbre, riesgo, teoría de juegos y cadenas de MarkovDe EverandTeoría de la decisión aplicada - 2da edición: Análisis de decisiones bajo incertidumbre, riesgo, teoría de juegos y cadenas de MarkovAún no hay calificaciones
- Informe Mermelada de MembrilloDocumento2 páginasInforme Mermelada de MembrilloEpa AlexAún no hay calificaciones
- 4 Metodologias AgilesDocumento28 páginas4 Metodologias AgilesFuad Andres Acevedo YanezAún no hay calificaciones
- Qué Es Pensamiento SistémicoDocumento16 páginasQué Es Pensamiento Sistémicofepipo100% (1)
- 2.2 Concepto de Servicio de CalidadDocumento13 páginas2.2 Concepto de Servicio de CalidadMane de la Torre50% (2)
- Kurt Lewin y El Origen de Las DinámicasDocumento16 páginasKurt Lewin y El Origen de Las DinámicaslneirapAún no hay calificaciones
- L Planeacion Estrategica Enfoque SistemicoDocumento204 páginasL Planeacion Estrategica Enfoque Sistemicoerikayanet100% (1)
- FOLLETO NEGOCIACIÓN IPADE Inicio 7mar2022Documento13 páginasFOLLETO NEGOCIACIÓN IPADE Inicio 7mar2022Juan Manuel Fernandez RaudalesAún no hay calificaciones
- Patrones para SlicingDocumento27 páginasPatrones para Slicinganon_261592925Aún no hay calificaciones
- El Arte de La Conversacion Patrick KingDocumento141 páginasEl Arte de La Conversacion Patrick KingRosa GAún no hay calificaciones
- R1 Día 2 Ser o No SerDocumento5 páginasR1 Día 2 Ser o No SerMartin RupayAún no hay calificaciones
- Guia de Economia Del ComportamientoDocumento244 páginasGuia de Economia Del ComportamientoCarlos Ochoa Valdivia100% (1)
- Potenciando Mi Aprendizaje en El Primer Año de UniversidadDocumento144 páginasPotenciando Mi Aprendizaje en El Primer Año de UniversidadGonzalo Pérez-Cotapos SantisAún no hay calificaciones
- Neuro ManagementDocumento24 páginasNeuro ManagementKatia IbañezAún no hay calificaciones
- Product Owner - Blog de Pablo LischinskyDocumento20 páginasProduct Owner - Blog de Pablo LischinskyMarcos FernandezAún no hay calificaciones
- Libro Pensamiento SistemicoDocumento166 páginasLibro Pensamiento Sistemicofuncrodrigo100% (4)
- Pensamiento SistemicoDocumento167 páginasPensamiento Sistemicocabeto14100% (3)
- Alta Calidad en La Gestion PublicaDocumento152 páginasAlta Calidad en La Gestion PublicaMar Romero100% (1)
- Evaluacion Por Competencias CataluñaDocumento124 páginasEvaluacion Por Competencias CataluñaCesar JaraAún no hay calificaciones
- Construir TratosDocumento273 páginasConstruir TratoshorarosAún no hay calificaciones
- Guía para Analisis y Solución de ProblemasDocumento22 páginasGuía para Analisis y Solución de ProblemasSlava VovkAún no hay calificaciones
- La gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividadDe EverandLa gestión de proyectos sostenibles como herramienta para el fortalecimiento de la competitividadAún no hay calificaciones
- Gestión Del Cambio Organizacional - Caminos y HerramientasDocumento234 páginasGestión Del Cambio Organizacional - Caminos y HerramientasGustavo OrtegaAún no hay calificaciones
- Conceptos de Administración Estratégica Y EVALUACIÓN EXTERNADocumento6 páginasConceptos de Administración Estratégica Y EVALUACIÓN EXTERNAcamiloAún no hay calificaciones
- Modelo BridgesDocumento8 páginasModelo BridgesSolvepi13100% (1)
- Relaciones Tensión-Deformación en Las RocasDocumento6 páginasRelaciones Tensión-Deformación en Las RocasAldo Vladimir GcAún no hay calificaciones
- Libro Dirigir El CambioDocumento12 páginasLibro Dirigir El CambioEl Perro Criollo100% (1)
- Trabajo 01 Cuestionario de PreguntasDocumento5 páginasTrabajo 01 Cuestionario de PreguntasEdgar CotradoAún no hay calificaciones
- MaterialITESM en BSCDocumento222 páginasMaterialITESM en BSCJuan Vicente Reyes Lima100% (1)
- Agilidad y ComplejidadDocumento8 páginasAgilidad y Complejidadhector gajardoAún no hay calificaciones
- LikertDocumento8 páginasLikertYanpierreAntonyAcostaValdiviezoAún no hay calificaciones
- Electiva IV Modelos Sistemicos Eje 1Documento9 páginasElectiva IV Modelos Sistemicos Eje 1Daniella Castro GomezAún no hay calificaciones
- Computabilidad de Los ProgramasDocumento313 páginasComputabilidad de Los ProgramasFernando DominguezAún no hay calificaciones
- 0410 - Metodolog¡as Agiles. Ventaja Competitiva PDFDocumento8 páginas0410 - Metodolog¡as Agiles. Ventaja Competitiva PDFGenesis Ernesto HAAún no hay calificaciones
- U03.1-SCRUM (1dpp)Documento40 páginasU03.1-SCRUM (1dpp)mariinmaAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Elementos de DecisionDocumento47 páginasNotas Sobre Elementos de DecisionElias PereyraAún no hay calificaciones
- Niveles NeurológicosDocumento2 páginasNiveles NeurológicosAnonymous A9dljoc8Aún no hay calificaciones
- Sistemas Complejos22Documento28 páginasSistemas Complejos22Curtis RiveraAún no hay calificaciones
- Modelo de Katz y KahnDocumento4 páginasModelo de Katz y KahnChristian RabadánAún no hay calificaciones
- CuadernoCIEC 38 Planeacio N-ProspectivaDocumento21 páginasCuadernoCIEC 38 Planeacio N-ProspectivaEdgarValencia100% (1)
- Tarea01 Métodos Ágiles de Programación Con Miniquest 01 Carballo Perez Isaac 6IM8Documento7 páginasTarea01 Métodos Ágiles de Programación Con Miniquest 01 Carballo Perez Isaac 6IM8Isaac CarballoAún no hay calificaciones
- Branding Interno Alejandro Formanchuk EbookDocumento35 páginasBranding Interno Alejandro Formanchuk EbookLEIDY VIVIANA BETANCUR ZAPATAAún no hay calificaciones
- 14 Técnicas para Negociar en Forma EfectivaDocumento3 páginas14 Técnicas para Negociar en Forma EfectivaFrancisco Cordero AbadAún no hay calificaciones
- Resumen Participación GenuinaDocumento3 páginasResumen Participación GenuinaDavidAún no hay calificaciones
- Nuevos Paradigmas Relacionales en El Mundo de Los NegociosDocumento22 páginasNuevos Paradigmas Relacionales en El Mundo de Los NegociosAnnabella ZaccarelliAún no hay calificaciones
- Deontologica PDFDocumento1 páginaDeontologica PDFcarmen parraAún no hay calificaciones
- Analitica PredictivaDocumento9 páginasAnalitica PredictivaOctavio LariosAún no hay calificaciones
- PaperventajacompetitivaDocumento15 páginasPaperventajacompetitivatchuquillanquiAún no hay calificaciones
- Propuesta - Modelo de Planeación EstratégicaDocumento167 páginasPropuesta - Modelo de Planeación EstratégicaMauricio TronAún no hay calificaciones
- Las Presentaciones Interactivas en PowerpointDocumento3 páginasLas Presentaciones Interactivas en Powerpointapi-269728897Aún no hay calificaciones
- Lo Que Todod Director Debe SaberDocumento13 páginasLo Que Todod Director Debe SaberCarmen Frances Colin100% (2)
- API 1 Economia ArgentinaDocumento3 páginasAPI 1 Economia ArgentinaKaren FleitasAún no hay calificaciones
- Atención y EsfuerzoDocumento2 páginasAtención y EsfuerzoAuccapiña JharimAún no hay calificaciones
- Revista - Concyteg - La Reinvencion de Un CIO para Entornos Complejos-Agosto - 2013Documento118 páginasRevista - Concyteg - La Reinvencion de Un CIO para Entornos Complejos-Agosto - 2013Rafa GaboAún no hay calificaciones
- Aplicación de La Metodología XPDocumento99 páginasAplicación de La Metodología XPAlison ReedAún no hay calificaciones
- Medios Alternativos de Gestion Del ConflictoDocumento62 páginasMedios Alternativos de Gestion Del ConflictoAmparoAún no hay calificaciones
- La Atención Integral Del Aborto Centrada en La Mujer: Manual de CapacitaciónDocumento546 páginasLa Atención Integral Del Aborto Centrada en La Mujer: Manual de CapacitaciónIpas BoliviaAún no hay calificaciones
- Quiebre y ConversacionesDocumento19 páginasQuiebre y Conversacionesmelida malagonAún no hay calificaciones
- Edex Surco Oct 2021 Proyectos Agiles Scrum KanbanDocumento6 páginasEdex Surco Oct 2021 Proyectos Agiles Scrum KanbanLuis DiosAún no hay calificaciones
- Año de La Universalización de La SaludDocumento19 páginasAño de La Universalización de La SaludJOSE CASUAún no hay calificaciones
- Constructivismo Sistémico y Diagnostico OrganizacionalDocumento6 páginasConstructivismo Sistémico y Diagnostico OrganizacionalfabydxAún no hay calificaciones
- Documento EmprendimientoDocumento24 páginasDocumento EmprendimientoSantiago CarrilloAún no hay calificaciones
- El Unigénito Hijo de Dios y El Primogénito de Toda CreaciónDocumento5 páginasEl Unigénito Hijo de Dios y El Primogénito de Toda CreaciónFrancisco Roman Torres MendozaAún no hay calificaciones
- Abeja AfricanaDocumento23 páginasAbeja AfricanajoseAún no hay calificaciones
- GD Canto Gregoriano y Liturgia 2022-2023Documento9 páginasGD Canto Gregoriano y Liturgia 2022-2023Monica Alagarda GarridoAún no hay calificaciones
- Condicion ResolutoriaDocumento3 páginasCondicion ResolutoriaJackyspropertyforeveAún no hay calificaciones
- El Siguiente Plan de Ventas Se Realiza en LABORATORIOS CEGUEL Su Principal Objetivo Radica en Conocer La Situación de Ventas de Esta CompañíaDocumento12 páginasEl Siguiente Plan de Ventas Se Realiza en LABORATORIOS CEGUEL Su Principal Objetivo Radica en Conocer La Situación de Ventas de Esta CompañíaGuisselle Rodriguez100% (1)
- Protocolo Individual TGS Unidad 4Documento8 páginasProtocolo Individual TGS Unidad 47542020027 NERLIS CARDEÑO RODELO ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- HidrostaticaDocumento5 páginasHidrostaticaMelanie Bardales SilvaAún no hay calificaciones
- Cuadro de Doble Entrada Métodos y Técnicas DidácticasDocumento5 páginasCuadro de Doble Entrada Métodos y Técnicas DidácticasYARIBETH CID MARTINEZAún no hay calificaciones
- MF AA3 Propiedades Caracterizacion y Evaluacion Olfativa de Aceites EsencialesDocumento32 páginasMF AA3 Propiedades Caracterizacion y Evaluacion Olfativa de Aceites EsencialesYudy Margoth Leon100% (1)
- Criminologia DeterminismoDocumento2 páginasCriminologia Determinismojeannette mendozaAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho TributarioDocumento18 páginasApuntes Derecho TributarioRaiman Leyton MoyaAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Carga Dinamica de La Prueba Daniela Botina, Monica Betancurth, Jesica ValenciaDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Carga Dinamica de La Prueba Daniela Botina, Monica Betancurth, Jesica ValenciaDani Botina DelgadoAún no hay calificaciones
- Filosofia Grupo 10Documento33 páginasFilosofia Grupo 10Fany Ruth Pare PAún no hay calificaciones
- El Fentanilo MataDocumento10 páginasEl Fentanilo MataAxel HonoratoAún no hay calificaciones
- Hace cuatro mil millones de años la Tierra era una bola incandescente con la superficie apenas cubierta por una leve costra continuamente destrozada por la frecuente caída de los meteoritos que en aquella época aún poblaDocumento6 páginasHace cuatro mil millones de años la Tierra era una bola incandescente con la superficie apenas cubierta por una leve costra continuamente destrozada por la frecuente caída de los meteoritos que en aquella época aún poblaFlor O OrtegaAún no hay calificaciones
- Serendipia Arquitectura VDocumento12 páginasSerendipia Arquitectura VESTHER FRANCOAún no hay calificaciones
- Sistema EndocrinoDocumento88 páginasSistema EndocrinoGiselle GutierrezAún no hay calificaciones
- ALUMNADocumento5 páginasALUMNACruzito ClAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-AUDITORIA FINANCIERA - (GRUPO3) Segundo IntentoDocumento15 páginasExamen Parcial - Semana 4 - INV - SEGUNDO BLOQUE-AUDITORIA FINANCIERA - (GRUPO3) Segundo Intentoandrea toleAún no hay calificaciones
- UtopiaDocumento1 páginaUtopiaAlex R100% (1)
- VulgarismosDocumento6 páginasVulgarismosVioleta BoullosaAún no hay calificaciones
- Comparativo L y C.Documento4 páginasComparativo L y C.Magdyz CervantesAún no hay calificaciones
- Grupo 5 ThalerDocumento2 páginasGrupo 5 ThalerIsrael Medrano EspinozaAún no hay calificaciones
- Caso Grupal 1 - SouthwestDocumento4 páginasCaso Grupal 1 - SouthwestAntonio Suarez CastilloAún no hay calificaciones
- MarcadoresDocumento23 páginasMarcadoresCarmen CalvanoAún no hay calificaciones