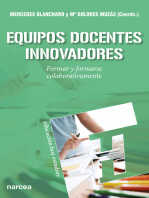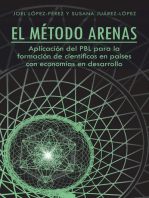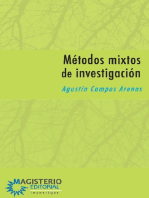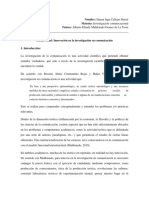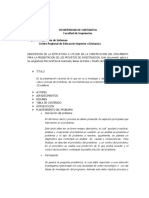Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Grupo de Discusión Como Estrategia Metodológica de Investigación: Aplicación A Un Caso
El Grupo de Discusión Como Estrategia Metodológica de Investigación: Aplicación A Un Caso
Cargado por
SANDRA MILENA HURTADO BOCAREJOTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Grupo de Discusión Como Estrategia Metodológica de Investigación: Aplicación A Un Caso
El Grupo de Discusión Como Estrategia Metodológica de Investigación: Aplicación A Un Caso
Cargado por
SANDRA MILENA HURTADO BOCAREJOCopyright:
Formatos disponibles
EL GRUPO DE DISCUSIÓN COMO ESTRATEGIA
METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN:
APLICACIÓN A UN CASO
Inmaculada López Francés
Universitat de València
Fechas de recepción y aceptación: 20 de octubre de 2010, 22 de noviembre de 2010
Resumen: Los grupos de discusión constituyen un método de investigación cualitativa
tradicionalmente utilizado en el campo de la mercadotecnia y las investigaciones
sociológicas, sin embargo, de forma reciente, sus potencialidades empiezan a ser
consideradas por los/las investigadores/as del ámbito educativo, lo cual puede suponer
un avance en lo relativo a la consolidación del método en el área de la investigación
educativa. En el presente artículo tratamos de justificar la pertinencia del grupo de
discusión en la investigación centrada en el análisis de las competencias sobre prevención de
la violencia de género que tienen los/las docentes de Primaria y Secundaria de la Comunitat
Valenciana. En este sentido, tras una aproximación a los orígenes del término, exponemos
en el marco de la investigación citada la forma en que se utilizó el grupo de discusión
como método, su diseño y su aplicación práctica.
Palabras clave: Grupo de discusión, método, investigación cualitativa.
Abstract: Discussion group are a qualitative research method widely used in the field of
marketing and sociological research. Recently, its potential starting to be considered for
the part of researchers / ace of Education, which may be a breakthrough as regards the
consolidation of the method as a procedure is valid and reliable research. In this article
we try to justify the relevance of the discussion group focused on research in the analysis
of the skills on the prevention of gender violence are possible for teachers of Primary and
Secondary schools in the Valencian Community. In this connection, following an approach
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
148 Inmaculada López Francés
to the origins of the term, we show the framework of the research cited the way it was
used as a method of group discussion, design and practical application.
Keywords: Discussion group, method, qualitative research.
1. Introducción
El trabajo que aquí se presenta tiene por objeto describir y sustentar el grupo de
discusión como método y su pertinencia a una fase concreta enmarcada dentro de un
proyecto de investigación mucho más amplio: “La prevención y erradicación de la
violencia de género en el marco de la LO 1/2004, de 28 de Diciembre. Su estudio
transdisciplinar a través de los medios de comunicación, la educación y las actitudes de
los jueces”.1
La mencionada investigación, en uno de sus objetivos, persigue conocer las
competencias de prevención de la violencia de género que tienen los/las profesores/as de
Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el grupo de discusión
se convierte en una estrategia de investigación idónea para captar las percepciones del
profesorado sobre el significado de tales competencias.
En esta primera etapa hemos adoptado una perspectiva cualitativa, puesto que nuestro
énfasis recae en la comprensión y construcción de significados. Es más, queríamos ser
capaces de indagar en las percepciones que los/las profesores/as tienen de sí mismos, de
su profesión, su vida cotidiana, su quehacer y su contexto social.
Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra pretensión, decidimos que los grupos
de discusión eran el método más pertinente para obtener información de esta índole
y así poder construir un cuestionario-escala dirigido a una muestra representativa del
profesorado de la Comunitat Valenciana.
La pertinencia del grupo de discusión para esta etapa de la investigación radica en
la posibilidad que este método brinda para poder comprender discursos que serían
inaccesibles sin la interacción del grupo, especialmente aquello que está mediado por el
nosotros (Morgan, 1998; Arboleda, 2008). En nuestro caso, pudimos comprobar cómo
al tiempo que se desarrollaba el diálogo entre los/las docentes se articulaba un discurso
grupal, rico en códigos, expresiones, opiniones y silencios, que permitía un despliegue
de hablas y voces, y constituía un estímulo para la creación de sentidos y significados. De
este modo, el grupo de discusión permitió al equipo investigador descubrir y comprender
1
El presente artículo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Plan Nacional de I+D+I DER2009-13688 (subprograma JURI) (Secretaría de Estado de Investigación del
Ministerio de Ciencia e Innovación). Fecha de inicio: 1 de enero del 2010; fecha de finalización: 31 de diciembre
del 2012. Investigadora principal; Dra. Elena Martínez.
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación... 149
a través de la interacción entre los/las participantes aspectos clave sobre el tema sometido
a estudio, así como obtener información valiosa sobre el imaginario personal y social del
colectivo participante.
2. Una aproximación a los orígenes del grupo de discusión
El término grupo de discusión encierra en sí mismo una diversidad de experiencias
grupales con finalidades y funcionamiento muy variados. Por ello, delimitar esta
metodología no es ejercicio sencillo.
En la literatura anglosajona se recoge esta metodología como focus group o grupo focal.
A pesar de que se utiliza como sinónimo del grupo de discusión, difiere en un aspecto
fundamental: mientras que el grupo de discusión acentúa la interacción entre los/las
participantes –pues pretende que la discusión surja a partir de la interacción entre los/las
miembros en un ambiente abierto y relajado–, el grupo focal enfatiza la interacción de
los/as participantes con el/la moderador/a –debido a que le interesa centrar la discusión
sobre el tema determinado de antemano–. Si bien es cierto que la experiencia de estudios
internacionales con grupos de discusión ha revelado que son más las diferencias formales
que las concretas en el desarrollo de la práctica entre estos dos términos.
Esta visión anglosajona ha sido ampliamente desarrollada por Krueger (1991: 24),
quien considera el grupo de discusión como: “(…) una conversación planeada diseñada
para obtener información de un área de interés en un ambiente permisivo. (…) con
aproximadamente de siete a diez personas, guiadas por un moderador experto”. En esta
misma línea, Morgan (1998) identifica en su obra tres grandes períodos en la evolución
de los focus groups: 1. El trabajo inicial de los científicos sociales. 2. Desde la Segunda
Guerra Mundial hasta los años sesenta, centrado en el marketing y la mercadotecnia. 3.
Desde ese periodo hasta ahora, extendiéndose su utilización a otros campos como el de
la salud o la educación, señalando que los grupos de discusión permiten combinar los
elementos de la entrevista individual y la observación participante, y que adicionalmente
proporcionan acceso a formas de información distintas de las otras dos técnicas, pues
posibilitan la generación de hipótesis basadas en las ideas de los informantes, obtener
interpretaciones de los participantes, etc. Es importante destacar en este apartado a
Merton, Fiske y Kendall, autores de la obra The Focused Interview (1956), considerada
por muchos como el escrito fundacional del focus group en particular, y de la grupalidad
como instrumento de investigación en general.
Por otro lado, no podemos obviar la existencia de otra visión del término, una visión
más europea, que concibe el grupo de discusión más como una estrategia metodológica
que como una “técnica” de recogida de información. En este campo encontramos a
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
150 Inmaculada López Francés
autores como Ibáñez (1992: 58), considerado por muchos como el padre y promotor del
grupo de discusión. Ibáñez define esta técnica como:
Un dispositivo analizador cuyo proceso de producción es la puesta de colisión de los
diferentes discursos y cuyo producto es la puesta de manifiesto de los efectos de la colisión
(discusión) en los discursos personales (convencimiento: convencido el que ha sido
vencido por el grupo) y en los discursos grupales (consenso).
Más recientemente, enmarcado en esta visión, encontramos a Callejo (2001), que
considera el grupo de discusión como una práctica de investigación, y subraya su función
como método para conocer y no como una finalidad. Tampoco podemos olvidar a
María Eumelia Galeano (2004), quien lo concibe como una estrategia de investigación
interactiva, pues ha logrado ubicarse como una táctica importante de investigación
social. Como podemos ver, en este sentido el grupo de discusión se concibe como una
metodología práctica de investigación, y así es como se pensó y utilizó en la presente
investigación.
Como hemos podido comprobar, el marco teórico en el que se inscribe el grupo
de discusión es muy extenso. Para ir alcanzando nuestra particular visión del término,
debemos señalar que nos hemos decantado por las formas más flexibles, abiertas y menos
directivas de esta metodología. Creemos que el grupo de discusión es un método de
investigación dialógico, basado en la producción de discursos, consistente en reunir a un
grupo de seis a diez personas y suscitar entre ellas una discusión sobre el tema de interés,
que debe estar dirigida por un/a moderador/a. La gran variedad de discursos resultantes
de su aplicación serán la fuente de materia prima fiable para el análisis e interpretación
de los resultados.
3. Aplicación a nuestra investigación
En la exposición anterior hemos señalado algunas de las características y particularidades
de lo que entendemos por grupo de discusión. Es momento de abordar tres cuestiones
fundamentales en la aplicación del grupo de discusión a nuestra investigación: su diseño,
su desarrollo y los resultados obtenidos.
Las decisiones en relación al diseño, se apoyan en las propuestas de varios autores
especializados en el tema: Callejo (2001), Krueger (1991), Ibáñez (1979), Morgan
(1998) y Galeano (2004), entre otros.
Iniciamos nuestro diseño reflexionando acerca del propósito de nuestro estudio,
puesto que la falta de claridad en la definición de los objetivos puede dar lugar a confusión,
malos entendidos, pérdidas de tiempo y muy probablemente a conclusiones equivocadas.
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación... 151
En nuestro caso, ésta fue la primera acción del equipo investigador, centrando el estudio
en el análisis de las competencias del profesorado de Primaria y Secundaria de la Comunitat
Valenciana para la prevención educativa de la violencia de género en la escuela.
Respecto al número de reuniones, algunos autores (Callejo, 2001; Goldman
y McDonald, 1987) ponen de manifiesto que la mayor parte de los estudios puede
abordarse con un número de reuniones que oscila alrededor de ocho, sin embargo,
aceptan que a mayor fragmentación social del grupo –más categorías que analizar– sería
necesario cierto aumento del número medio de reuniones por estudio. Desde nuestra
perspectiva, dar una respuesta determinante a este interrogante sería absurdo, puesto que
depende del objeto de estudio concreto, de las características de la población estudiada,
del diseño global de la investigación… No obstante, según Callejo (2001) existe un
principio fundamental que abarca todas las consideraciones anteriores y rige el diseño
de las reuniones: la propia relación con el objeto de investigación. Por ello, mientras
más categorías, aspectos y criterios que evaluar haya en una investigación, mayores serán
las reuniones que deberán programarse. Obedeciendo a lo anterior, las reuniones se
programaron teniendo en cuenta el número de criterios que saturaban el campo de
estudio, siendo menor de ocho, puesto que los criterios eran pocos y no se consideró
necesario realizar dicho número de sesiones.
En el diseño también se tuvo en cuenta la conformación de los grupos. El criterio
utilizado fue la reunión de docentes tanto del ámbito de Primaria como de Secundaria
de diferentes centros educativos de la Comunitat Valenciana, de tal manera que ambos
ámbitos quedaran representados en una misma sesión, y posibilitaron la interacción
y el diálogo entre los/las participantes y se puso de relieve las diferentes visiones y
experiencias sobre el tema tratado. Si bien es cierto que varios autores recomiendan
que los/las participantes no deben conocerse entre sí, creemos que es inevitable –a día
de hoy– que no existan relaciones entre ellos/as con anterioridad, pues son personas
que pertenecen al mismo ámbito profesional y territorial siendo posible que hayan
coincidido en varias ocasiones. Otra de las actuaciones llevadas a cabo, con relación
a la conformación de los grupos, fue la de cerciorarnos que el tema tratado no había
sido objeto de reflexión entre ellos con anterioridad, pues, como argumenta Callejo,
uno de los objetivos del grupo de discusión es que los/las participantes construyan el
objeto de la investigación durante la interacción, dado que si el discurso ya se hubiera
dado no podríamos asegurar la construcción cooperativa del tema. Por otro lado, el
equipo investigador no olvidó los criterios de homogeneidad y heterogeneidad tan
remarcados por varios autores. En relación con el primero, seleccionamos a participantes
que compartían la misma profesión. Con respecto al segundo, nos aseguramos de que
cada participante perteneciera a instituciones diferentes, estimulando de este modo el
contraste y la diversidad de opiniones.
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
152 Inmaculada López Francés
Por último, abordaremos el tema del tamaño. Lo habitual en la práctica de la
investigación mediante grupos de discusión es que los grupos tengan un tamaño
comprendido entre 6 y 10 sujetos (Krueger, 1991; Morgan, 1998; Callejo, 2001). Para
ello existe una justificación especial, puesto que, en un grupo de 7 a 10 sujetos, por regla
general, los/las participantes ofrecen las mejores predisposiciones para la comprobación
de las opiniones informales del grupo. En nuestro caso, contamos con 10 actuantes, seis
mujeres y cuatro hombres, que ofrecieron sus opiniones, puntos de vistas e ideas en el
transcurso de los grupos de discusión.
Una vez delimitadas las particularidades de los/las participantes en cada grupo y
tamaño de éstos, es momento de contactar con personas que accedan a tomar parte en
la discusión. Además de contactar con los sujetos, es conveniente mantener un cierto
contacto con éstos para asegurar su asistencia al grupo. Esta tarea de búsqueda y contacto
fue asumida no sólo por la moderadora, sino también por todos/as los/las miembros del
equipo de investigador. Es más, con el fin de asegurar la asistencia real de todos/as,
pusimos en práctica una estrategia adicional: proporcionar un certificado de asistencia
como gratificación a su participación.
Con relación al espacio y tiempo de desarrollo del grupo de discusión, se tomaron en
consideración las sugerencias de varios autores. Sugerencias como disponer de un espacio
“vacío” –no excesivamente marcado socialmente–, pues de este modo estimulábamos a
habitarlo de conversación, que fuese poco ruidoso y estuviese cerrado al exterior, para
favorecer la intimidad, pero abierto hacia el interior, de ahí la mesa redonda utilizada y
las sillas cómodas; entre otras características. La Sala de Reuniones del Decanato en el
edificio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación cumplía con todos estos
requisitos, y por ello su elección fue un acierto, ya que propició la participación de los/
las asistentes, en un clima tranquilo e íntimo, y produjo discursos y diálogos con una
gran carga de significados. Respecto a la duración de las sesiones, el tiempo de discusión
osciló entre los 120 y 160 minutos. Una reflexión muy interesante es la que hace Ibáñez
(1992:274) sobre el tiempo: “Duración es el tiempo en el que se asigna al grupo de
discusión un espacio en el que pueda hacer cuerpo: es el tiempo del discurso. El grupo
es del espacio, el discurso es del tiempo: el grupo de discusión está en el espacio, tiene
cuerpo, sólo el tiempo en el que habla”.
El último aspecto a tratar en referencia al diseño es el guión de la discusión. Respecto
a esta cuestión, estamos de acuerdo con Callejo cuando acertadamente señala que un
guión de discusión no debe ser una guía de preguntas que condicionen y encorseten la
dinámica de grupos, ni tampoco una confianza ciega en la espontánea intervención del
supuesto experto. Un término medio suele ser el acertado. En nuestro estudio, el equipo
elaboró un guión alrededor de la temática tratada: las competencias del profesorado hacia
la prevención de la violencia de género en la escuela. Dicho guión se articuló en torno a
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación... 153
los siguientes aspectos: conocimiento o creencias, actitudes, valores, comportamientos
y habilidades.
Tras esbozar el diseño de nuestra investigación, creemos conveniente abordar el
desarrollo de la aplicación de nuestro grupo de discusión, especificando y analizando
algunas de las cuestiones fundamentales. En primer lugar, para conseguir que el diálogo
y los discursos se estructuren alrededor de la misma temática, debemos presentar el
tema de discusión. En nuestro trabajo, la moderadora perfiló en primera instancia el
objetivo que se debía conseguir, presentándolo en clave de interrogación y provocación,
con el fin de empujar a los/las asistentes a una participación activa. La presencia del
moderador/a durante la aplicación del grupo de discusión es clave. Muchos autores
coinciden en señalar que el grupo de discusión se articula alrededor de un objeto de
investigación y de un/a moderador/a, de tal manera que el primero sólo cobra existencia
a partir del segundo, es decir, el/la moderador/a es el motor del grupo de discusión hacia
la consecución de los objetivos de la investigación. La actuación de nuestra moderadora
en el desarrollo de los grupos de discusión fue la de proponer el tema para la discusión,
además de monitorear la situación de interacción, sin necesidad de provocar la discusión
con estrategias adicionales, puesto que la forma de plantear el tema motivó el deseo e
interés de los/las participantes por discutir en torno a él.
Además, en nuestro trabajo contamos con la presencia de observadores/as –tres en
total– . Su actuación no se limitó a tomar nota sobre los turnos de intervención de los/
las participantes, sino que realizaron un trabajo de observación, intentando captar el
sentido del proceso de producción del discurso. Dicho registro, junto con el documento
de transcripción de las sesiones, sirvió para el posterior análisis e interpretación.
En esta misma línea, cabe señalar que el registro de los diálogos del grupo de discusión
se llevó a cabo mediante una grabadora de voz digital, puesto que consideramos, al igual
que la mayoría de los autores, la grabación en audio menos intrusiva que la grabación
en vídeo. Callejo (2001: 143) sugiere incluso: “ (…) Puede que los participantes lo
tengan en cuenta al principio (el grabador-casete); pero a medida que se desarrolla la
reunión tienden a olvidar su presencia”. Además, la observación llevada a cabo por los/
las asistentes durante la interacción grupal aportó datos adicionales, y permitió describir
y contextualizar detalladamente las situaciones ocurridas en los grupos de discusión.
Por último, en relación con los resultados obtenidos, es interesante destacar que
trabajar con grupos de discusión nos permite indagar acerca de “(…) las percepciones,
sentimientos y maneras de pensar (…)” (Krueger, 1991: 24) de los/las participantes.
Por ello, el proceso de análisis implica tomar en consideración las palabras, el tono, el
contexto, la comunicación no verbal, la consistencia interna de las respuestas, el grado
de imprecisión y los silencios, entre otros elementos. Este proceso de análisis puede
constituir un importante escollo para el/la investigador/a, dado el volumen de datos y
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
154 Inmaculada López Francés
la complejidad que implica. Por ello, en este apartado hemos intentado presentar una
visión sistemática y práctica, basada en nuestra propia experiencia.
La primera cuestión que hay que tomar en consideración es la transcripción. La
transcripción es la base material para aplicar el método analítico, siendo imposible el
análisis profundo sin ella. Sin embargo, toda transcripción implica una conversión, una
traducción de una situación real a un texto, y por lo general se tiende a la reducción de
datos. Para disminuir al máximo esta posible pérdida de datos, nuestro equipo investigador
asignó diferentes tareas a los/las observadores/as, con el fin de captar la situación real para
posteriormente ser capaces de recrearla. En general, los/las observadores/as se encargaron
de recoger las interacciones, las expresiones, los gestos, etc., que no podían ser registrados
con la grabación.
Por otro lado, con relación al análisis de la información, hay que destacar que la
perspectiva en la cual se inscribe esta investigación propone el proceso de análisis como
la búsqueda de un sentido a los discursos obtenidos. Este sentido viene determinado por
los objetivos concretos de la investigación. Con el fin de hallar este sentido articulamos en
dos niveles el análisis de la información recopilada. En primer lugar, llevamos a cabo un
análisis global. Se trata del primer acercamiento al sentido de la investigación, y se inicia
con la estructuración en temas a través de la codificación de los datos y el agrupamiento
por categorías. La codificación y categorización se realizó desagregando el texto línea por
línea, para obtener así mayor descripción y comprensión de las categorías que emergieron;
el segundo nivel de análisis hace referencia al paso de lo global a lo particular, y se centra
en la estructura del texto, las unidades de significado y los elementos expresivos con el
fin de conseguir una comprensión mucho más profunda del discurso producido.
A raíz de este proceso de análisis emergieron cinco categorías definitivas que
permitieron al equipo de investigación ordenar aspectos clave del tema discutido,
interpretando y construyendo el sentido de la información recogida.
Por último, conviene abordar en este apartado el aspecto relativo al rigor científico de
los grupos de discusión. Es bien sabido por todos que el método cualitativo tiende a tener
problemas respecto a la validez y fiabilidad, y por ello es necesario finalizar este punto
preguntándonos: ¿Por qué son validos los resultados obtenidos con el grupo de discusión?
¿Cuánta confianza podemos depositar en ellos?
Para responder a estos interrogantes hemos seleccionado a dos autores especialistas
en el estudio de esta técnica. Según Krueger (1991: 46), “los grupos de discusión son
válidos si se utilizan cuidadosamente para estudiar un problema en el que sea apropiado
utilizar dicha técnica”, sin olvidar que “(…) en cuanto a la validez dependen no sólo de
los procedimientos usados, sino también del contexto”. De ahí que, generalmente, los
grupos de discusión poseen una alta validez subjetiva, debido a la plausibilidad de los
comentarios que realizan los/las participantes. En cuanto a la fiabilidad, según Callejo
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
El grupo de discusión como estrategia metodológica de investigación... 155
(2001), la saturación de las categorías es un medio que asegura la fiabilidad, puesto que se
convierte en elemento de cierre del trabajo y actúa como base para la representatividad.
Ambos criterios se incorporaron en nuestra investigación, pues somos conscientes
de las limitaciones que encierra este procedimiento metodológico, pero también de las
potencialidades de ésta, siendo posible actuar con rigor científico y obteniendo resultados
válidos y fiables.
4. A modo de conclusión
Tras el análisis e interpretación de los discursos construidos con el grupo de discusión,
se comprobó la idoneidad de este método para el tema que nos ocupa.
Una de las razones fundamentales es que, gracias al grupo de discusión, tuvimos la
posibilidad de crear un entorno permisivo y cercano, acertado para tratar el tema de
la violencia de género, un tópico de naturaleza compleja y controvertido en sí mismo,
actual y de enorme trascendencia para todos los agentes educativos. Este clima permitió
al equipo de investigación profundizar y analizar aspectos clave relacionados con los
comportamientos, habilidades, valores, creencias y actitudes de los/las docentes hacia la
prevención de la violencia de género en la escuela que de otro modo no podríamos haber
recogido. A modo de ejemplo, surgieron opiniones que no podríamos calificar como
correctamente políticas, sin embargo, sí formaban parte de las percepciones del colectivo
docente y, por lo tanto, debían ser tenidas en cuenta para posteriores actuaciones. Es
más, a través de este método pudimos incluso descubrir el origen de ciertas posiciones a
partir de las percepciones de los/las docentes, siendo un aspecto significativo para poder
visibilizar algunas de las premisas limitantes, que existen en el colectivo docente, sobre
su desarrollo ético-profesional. Si a estas potencialidades para la práctica pedagógica le
añadimos el bajo coste y la amplitud de datos recopilados, pensamos que existen razones
suficientes que avalan el uso de esta técnica en la presente investigación.
Bibliografía
Arboleda, L. (2008) “El grupo de discusión como aproximación metodológica en
investigaciones cualitativas”, Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública 26, (1):
69-77.
Callejo, J. (2001) El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación.
Barcelona: Ariel.
Galeno, M. (2004) Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la mirada,
Colombia, La Carreta.
Ibañez, J. (1992) Más allá de la sociología (2.ª ed.), Madrid, Siglo XXI.
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
156 Inmaculada López Francés
Ibañez, J. (1991) “El grupo de discusión: fundamento metodológico y legitimación
epistemológica” en M. Latiesa (ed.) El pluralismo metodológico en la investigación social,
Ensayos típicos, Universidad de Granada: 53-82
Krueger, R.A. (1991) El Grupo de Discusión. Guía práctica para la investigación aplicada,
Madrid, Pirámide.
Krueger, R.A. (1998) Moderating Focus Groups, Thousand Oaks, Sage.
Morgan, D.L. (1991) The Focus Groups Guide Book, Newbury Park, Sage.
EDETANIA 38 [Diciembre 2010], 147-156, ISSN: 0214-856
También podría gustarte
- La Metodología de Investigación Mediante Grupos de DiscusiónDocumento14 páginasLa Metodología de Investigación Mediante Grupos de DiscusiónRyan BowmanAún no hay calificaciones
- ImprimirDocumento1 páginaImprimirYesely Elis Vega GiraldoAún no hay calificaciones
- Lectura 3Documento4 páginasLectura 3alberto islasAún no hay calificaciones
- La Técnica de Grupo de Discusión en La Investigación Cualitativa: Aportaciones para El Análisis de Los Procesos de InteracciónDocumento7 páginasLa Técnica de Grupo de Discusión en La Investigación Cualitativa: Aportaciones para El Análisis de Los Procesos de InteracciónjcegarragAún no hay calificaciones
- Equipos docentes innovadores: Formar y formarse colaborativamenteDe EverandEquipos docentes innovadores: Formar y formarse colaborativamenteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Técnica de Grupos Focales Resumen de Edu en SaludDocumento5 páginasLa Técnica de Grupos Focales Resumen de Edu en SaludNaty RojanoAún no hay calificaciones
- Manual de teoría de la comunicación I. Primeras explicacionesDe EverandManual de teoría de la comunicación I. Primeras explicacionesCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Analisis Conversacional y Grupos de DiscusiónDocumento7 páginasAnalisis Conversacional y Grupos de Discusiónoscarbicho2Aún no hay calificaciones
- Grupo FocalDocumento10 páginasGrupo FocalShanella Ceballo SotoAún no hay calificaciones
- Grupo FocalDocumento12 páginasGrupo FocalVladimir MendezAún no hay calificaciones
- Investigación de Mercados FOCUS GROUPDocumento13 páginasInvestigación de Mercados FOCUS GROUPCristhian Brayan SOTO PALPAAún no hay calificaciones
- 2017 Técnicas de Conversación y NarraciónDocumento1 página2017 Técnicas de Conversación y NarraciónLeidy Johana Parra AriasAún no hay calificaciones
- Clase 1.5-Grupos de DiscusionDocumento9 páginasClase 1.5-Grupos de DiscusionLuis Enrique BravoAún no hay calificaciones
- El Poder de La Palabra AnalisisDocumento4 páginasEl Poder de La Palabra AnalisisSusy ReveloAún no hay calificaciones
- 2014 Grupos Discusion - Porto Ruiz San Roman PDFDocumento24 páginas2014 Grupos Discusion - Porto Ruiz San Roman PDFClaudia Patricia Romero AriasAún no hay calificaciones
- Análisis de Discurso y Manejo de CrisisDocumento84 páginasAnálisis de Discurso y Manejo de CrisisPaola Ramírez100% (1)
- Focus GroupsDocumento7 páginasFocus Groupsfitopeyo100% (1)
- Tecnica de Los Grupos FocalesDocumento20 páginasTecnica de Los Grupos FocalesFrancisca Santana ToroAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura 10 Metodos Cualitativos de Recoleccion de DatosDocumento5 páginasReporte de Lectura 10 Metodos Cualitativos de Recoleccion de DatosDavid Gamboa Acevedo100% (1)
- Antropología SocialDocumento8 páginasAntropología SocialViky ReyesAún no hay calificaciones
- Grupos Focales en Psicologia Comunitaria - 20130602 - 0001Documento9 páginasGrupos Focales en Psicologia Comunitaria - 20130602 - 0001Jorge Tizza RoblesAún no hay calificaciones
- Los Grupos Focales.Documento12 páginasLos Grupos Focales.3102424531mariacespedesAún no hay calificaciones
- Tema 1 de MetodologiaDocumento5 páginasTema 1 de MetodologiaAdriana MoralesAún no hay calificaciones
- Resumen Tecnicas de Investigación Social Tema 4Documento3 páginasResumen Tecnicas de Investigación Social Tema 4beaalvarezzAún no hay calificaciones
- Técnica de Grupos FocalesDocumento66 páginasTécnica de Grupos FocalesCarlos Edwar100% (2)
- Notas Sobre Grupo Focal y CuestionariosDocumento10 páginasNotas Sobre Grupo Focal y CuestionariosCatalina RiveraAún no hay calificaciones
- Lucas Diaz LedesmaDocumento4 páginasLucas Diaz LedesmaxpicalloAún no hay calificaciones
- Los Grupos FocalesDocumento16 páginasLos Grupos FocalespigsoundsAún no hay calificaciones
- La Técnica de Grupos Focales. DIAPOSITIVASDocumento19 páginasLa Técnica de Grupos Focales. DIAPOSITIVASNaty RojanoAún no hay calificaciones
- Comunicación GrupalDocumento5 páginasComunicación GrupalWendy paola Ramírez LópezAún no hay calificaciones
- La Técnica de Recolección de Información Mediante Los Grupos FocalesDocumento21 páginasLa Técnica de Recolección de Información Mediante Los Grupos FocalesPaulina ContrerasAún no hay calificaciones
- Formación integral universitaria: Un itinerarioDe EverandFormación integral universitaria: Un itinerarioAún no hay calificaciones
- Metodos de InvestigacionDocumento4 páginasMetodos de InvestigacionAdrian HernandezAún no hay calificaciones
- Grupos Focales (Sandoval)Documento10 páginasGrupos Focales (Sandoval)AntonelaAún no hay calificaciones
- Sandoval - Grupos FocalesDocumento10 páginasSandoval - Grupos FocalesRicardo NavarroAún no hay calificaciones
- Tecnicas de EstudioDocumento7 páginasTecnicas de EstudioServi MéndezAún no hay calificaciones
- Roberto de Miguel - Grupos de DiscusiónDocumento2 páginasRoberto de Miguel - Grupos de DiscusiónSoledadCamardoAún no hay calificaciones
- Ensayo Investigación Acción Participativa TransformadoraDocumento6 páginasEnsayo Investigación Acción Participativa TransformadoraJOSE SANCHEZAún no hay calificaciones
- Psicólogos en formación. Participación guiada en comunidades de práctica de la Faculta de Psicología de la UNAMDe EverandPsicólogos en formación. Participación guiada en comunidades de práctica de la Faculta de Psicología de la UNAMAún no hay calificaciones
- Tecnicas de La Comunicacion 2 8 EstrategDocumento6 páginasTecnicas de La Comunicacion 2 8 EstrategLissy G. RuizAún no hay calificaciones
- El Método Arenas: Aplicación Del Pbl Para La Formación De Científicos En Países Con Economías En DesarrolloDe EverandEl Método Arenas: Aplicación Del Pbl Para La Formación De Científicos En Países Con Economías En DesarrolloAún no hay calificaciones
- Metodos de Investigación y DiagnósticoDocumento15 páginasMetodos de Investigación y DiagnósticoBoga Malin ReyAún no hay calificaciones
- t04 Tcas InvestigacionDocumento3 páginast04 Tcas InvestigacionAlberto VSAún no hay calificaciones
- Centralidad y marginalidad de la comunicación y su estudioDe EverandCentralidad y marginalidad de la comunicación y su estudioAún no hay calificaciones
- Expo de Educ para La SaludDocumento11 páginasExpo de Educ para La SaludJaqueline ZarragaAún no hay calificaciones
- Investigación transformativa e inclusiva en el ámbito social y educativo: (Transformative and Inclusive Social and Educational Research)De EverandInvestigación transformativa e inclusiva en el ámbito social y educativo: (Transformative and Inclusive Social and Educational Research)Aún no hay calificaciones
- Investigacion Documental Unidad 4 de Investigación de Mercados Cualitativa y CuantitativaDocumento10 páginasInvestigacion Documental Unidad 4 de Investigación de Mercados Cualitativa y CuantitativaDavid GascaAún no hay calificaciones
- Sandoval, Rafael (2016) - Formas de Hacer Metodología en La Investigación PDFDocumento136 páginasSandoval, Rafael (2016) - Formas de Hacer Metodología en La Investigación PDFMarlen Cano100% (1)
- Psge 1213 221 2 T2Documento3 páginasPsge 1213 221 2 T2Melanie BrandAún no hay calificaciones
- Trabajo Pryecto MediacionDocumento16 páginasTrabajo Pryecto Mediacioncarol adaroAún no hay calificaciones
- UNIDAD 2 Investigación - AcciónDocumento14 páginasUNIDAD 2 Investigación - AcciónMa Loreto CastroAún no hay calificaciones
- Esquema de Ficha Rae Sobre AcuaponiaDocumento4 páginasEsquema de Ficha Rae Sobre AcuaponiaJuan David GarciaAún no hay calificaciones
- Innovación en La Investigación en ComunicaciónDocumento7 páginasInnovación en La Investigación en ComunicaciónHanan CallejasAún no hay calificaciones
- Conversación y convivencia: Compromisos en procesos de formaciónDe EverandConversación y convivencia: Compromisos en procesos de formaciónAún no hay calificaciones
- Arboleda - El Grupo de Discusión Como Aproximación Metodológica en Investigaciones CualitativasDocumento10 páginasArboleda - El Grupo de Discusión Como Aproximación Metodológica en Investigaciones CualitativasTMonitoAún no hay calificaciones
- Archenti - Focus Group y Otras Formas de Entrevista GrupalDocumento6 páginasArchenti - Focus Group y Otras Formas de Entrevista GrupalcaterinaAún no hay calificaciones
- Instrumentos de InvestigacionDocumento11 páginasInstrumentos de Investigaciongerard0 buendia sotoAún no hay calificaciones
- Semana 6: I. Las Etapas y Las Fases de Una IAPDocumento34 páginasSemana 6: I. Las Etapas y Las Fases de Una IAPMABELYN CRUZKAYA QUEZADA CASTILLOAún no hay calificaciones
- Bodega El Resplandor de HeliaDocumento42 páginasBodega El Resplandor de HeliaSugei CalleAún no hay calificaciones
- Cirujano DentistaDocumento6 páginasCirujano DentistachuchitaAún no hay calificaciones
- Guia Del Estudiante Unidad Academica de Medicina UagroDocumento30 páginasGuia Del Estudiante Unidad Academica de Medicina UagrochuchitaAún no hay calificaciones
- Planes Programas Estudio Elementos Minimos F4Documento1 páginaPlanes Programas Estudio Elementos Minimos F4chuchitaAún no hay calificaciones
- Reseña de - Historia de Una Psicología - Ezequiel Adeodato Chávez Lavista-, de Sergio López Ramos.Documento4 páginasReseña de - Historia de Una Psicología - Ezequiel Adeodato Chávez Lavista-, de Sergio López Ramos.chuchitaAún no hay calificaciones
- La NeurocienciaDocumento35 páginasLa NeurocienciamarcelatdiazsAún no hay calificaciones
- Tiempos Del Modo Subjuntivo. Ejercicios de Traduccion - 1Documento29 páginasTiempos Del Modo Subjuntivo. Ejercicios de Traduccion - 1Andre UriarteAún no hay calificaciones
- Estrategia de Lectura - Libro de Camino A CasaDocumento3 páginasEstrategia de Lectura - Libro de Camino A CasaPaula Andrea Mendoza SalazarAún no hay calificaciones
- Constructivismo PDFDocumento4 páginasConstructivismo PDFAndres Torrico AvilesAún no hay calificaciones
- Estrategias Del DibujoDocumento9 páginasEstrategias Del DibujoJesúsGarcíaSánchezAún no hay calificaciones
- Monografia La Etica y La MoralDocumento22 páginasMonografia La Etica y La MoralDei Prado AllendeAún no hay calificaciones
- Evaluación PsicopedagógicaDocumento21 páginasEvaluación PsicopedagógicaRoxi Toledo100% (3)
- Construcción de Métodos CuantitativosDocumento12 páginasConstrucción de Métodos CuantitativosAdolfo Apodaca0% (1)
- Qué Es La Toma de DecisionesDocumento2 páginasQué Es La Toma de DecisionesEsteven neyra aronyAún no hay calificaciones
- Wais-Iv y El Objetivo de Sus PruebasDocumento43 páginasWais-Iv y El Objetivo de Sus PruebasSergio A. Anthony Lopez Frosales50% (2)
- Trabajo de SeminarioDocumento13 páginasTrabajo de SeminarioKATHERIN JUDITH MAURICIO MAZARIEGOSAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Semejanzas y Diferencias Ciencias Naturales y Ciencias HumanasDocumento4 páginasCuadro Comparativo Semejanzas y Diferencias Ciencias Naturales y Ciencias HumanasZulayda Muñoz100% (2)
- Inteligencia y Creatividad - Paso 2Documento6 páginasInteligencia y Creatividad - Paso 2Carlos MorenoAún no hay calificaciones
- Plantilla Tarea 5 - Conocimientos Adquiridos en El CursoDocumento5 páginasPlantilla Tarea 5 - Conocimientos Adquiridos en El CursojuantaovmAún no hay calificaciones
- Examen Del Estado MentalDocumento6 páginasExamen Del Estado Mentaldarelvis cordoba100% (6)
- Resumen Humanismo. PersonalidadDocumento17 páginasResumen Humanismo. PersonalidadSantiago PalmaAún no hay calificaciones
- Formato Informe Mitad de PeríodoDocumento2 páginasFormato Informe Mitad de PeríodoKlebher IzaAún no hay calificaciones
- Modelo Del Proceso de SelecciónDocumento0 páginasModelo Del Proceso de SelecciónAlejandro ZabalaAún no hay calificaciones
- Pei Bello Horizonte 2012Documento84 páginasPei Bello Horizonte 2012Jhon Elkis Forero MedinaAún no hay calificaciones
- VerbosDocumento14 páginasVerbosfelixAún no hay calificaciones
- Manual DigitalDocumento12 páginasManual DigitalPatricia Garrido SantanaAún no hay calificaciones
- Generos Discursivos Sanchez FalchiDocumento2 páginasGeneros Discursivos Sanchez FalchiLeonel ArceAún no hay calificaciones
- Excel AvanzadoDocumento3 páginasExcel AvanzadoJulio César Castellar OrtegaAún no hay calificaciones
- Cara MDocumento1 páginaCara MFabiola AragónAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Psicoterapia, Tarea 4Documento8 páginasIntroduccion A La Psicoterapia, Tarea 4natividad morilloAún no hay calificaciones
- Técnica de Elaboración de Informes (Mapa Conceptual)Documento12 páginasTécnica de Elaboración de Informes (Mapa Conceptual)BetsyFernandez0% (1)
- El Buda Rebelde - Dzogchen PonlopDocumento107 páginasEl Buda Rebelde - Dzogchen PonlopRaúl García CastilloAún no hay calificaciones
- Pei IndividualDocumento3 páginasPei Individualnicolas ortegaAún no hay calificaciones
- Teacher's Book 1 PDFDocumento196 páginasTeacher's Book 1 PDFConstanza Pozo Del CarpioAún no hay calificaciones
- Por Que Es Importante Leer EnsayoDocumento2 páginasPor Que Es Importante Leer Ensayojoey_novoa0% (1)