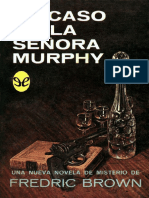0% encontró este documento útil (0 votos)
54 vistas3 páginasReflexiones tras un cartel en la calle
Este documento narra la historia de un hombre que experimenta una serie de sucesos extraños en un día. Primero se queda pensando en un cartel que dice "menos es más". Luego escucha disparos mientras ve una película y alguien toca el timbre, lo que lo pone muy nervioso. Finalmente se despierta en el piso de la cocina con dolor en la rodilla, sin recordar cómo llegó allí.
Cargado por
Simon AltkornDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
54 vistas3 páginasReflexiones tras un cartel en la calle
Este documento narra la historia de un hombre que experimenta una serie de sucesos extraños en un día. Primero se queda pensando en un cartel que dice "menos es más". Luego escucha disparos mientras ve una película y alguien toca el timbre, lo que lo pone muy nervioso. Finalmente se despierta en el piso de la cocina con dolor en la rodilla, sin recordar cómo llegó allí.
Cargado por
Simon AltkornDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOC, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd