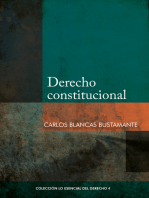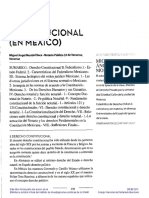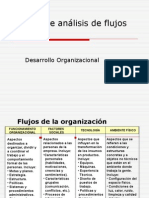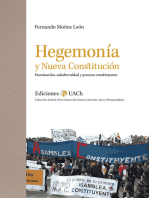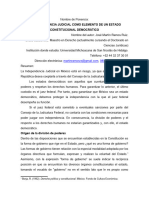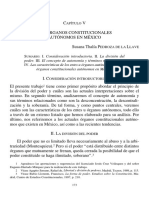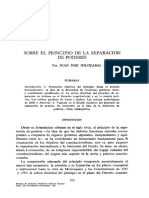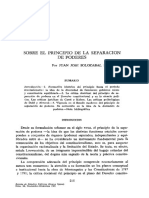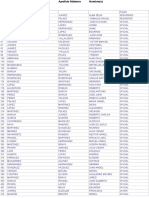Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
División de Poderes
División de Poderes
Cargado por
Sergio GuillermoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
División de Poderes
División de Poderes
Cargado por
Sergio GuillermoCopyright:
Formatos disponibles
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD
Luis Enrique VillanueVa Gómez*
Sumario: I. Introducción. II. Origen y evolución de la doc-
trina en los sistemas anglosajón y francés. III. La división de
poderes en la Constitución norteamericana y sus proyecciones en
la Constitución mexicana de 1824. IV. Parlamentarismo y pre-
sidencialismo: una caracterización general. V. Parlamentarismo
y presidencialismo a través de las Constituciones mexicanas en
el siglo XIX. VI. Algunos elementos de carácter parlamentario
en la Constitución de 1917.
I. introducción
“El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio,
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 49.
División de poderes y garantías del gobernado son los dos
supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna es-
tructura constitucional del Estado occidental.
La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constitu-
yendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier
Constitución democrático-burguesa. Al lado de la doctrina de la
soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen re-
* Maestro en Derecho. Director jurídico del Congreso local de Jalisco.
Exconsejero de la judicatura del estado de Jalisco. Profesor de la Universidad de
Guadalajara.
149
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
150 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
presentativo, la separación de poderes se convirtió en la estructu-
ra limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como conse-
cuencia, garantizar la libertad individual.
En torno a la concepción de la división del poder público se
crearon las partes “orgánicas” de las Constituciones modernas.
Obedece al ejercicio de diversas funciones por parte del Estado
moderno, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas
competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecuti-
vas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación,
de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos
órganos.
“División” implica pues, separación de poderes en el sentido
de que su respectivo ejercicio se deposita en órganos distintos,
interdependientes, y cuya conjunta actuación entraña el ejercicio
del poder público por parte del Estado.
Esta figura se plasma, como se sabe, en el texto del artículo
49 de nuestra Constitución general. Para la mejor comprensión
de su naturaleza e implicaciones, es preciso revisar algunos ante-
cedentes de la doctrina sobre la división de poderes. Esta es pro-
ducto del análisis teórico de instituciones jurídico-políticas que a
la vez retroalimenta en sus proyecciones históricas, experimen-
tando así diversas interpretaciones y siendo utilizada como un
instrumento político de acuerdo con el lugar y el momento histó-
rico determinado. De ahí que sea indispensable indagar sobre su
origen y desarrollo para entender su regulación y realización en
el sistema constitucional mexicano.
El primer antecedente significativo de la doctrina podemos
encontrarlo en el pensamiento del notable filósofo Aristóteles,
que después de un severo análisis de varias Constituciones de su
época, diferenció las funciones del Estado, concluyendo que le-
gislar, administrar y juzgar son tareas que deben corresponder a
instituciones diversas.
En su obra La política, libro IV, señala que “En todas las cons-
tituciones existen tres elementos que deben estar bien armoni-
zados para el buen funcionamiento del gobierno; en cambio, sí
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 151
hay diferencias entre los mismos, diferirán consiguientemente las
constituciones”.1
Según Aristóteles, en la polis debe darse una división de fun-
ciones, en la que un órgano denominado asamblea deliberante
resuelve sobre los asuntos comunes; al segundo, llamado grupo
de magistrados, se le encomienda resolver sobre ciertos asuntos,
el juzgar y el mandar es por excelencia lo propio del poder. Por
último, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias
mediante tribunales, mismos que se encontraban organizados
por materias para un mejor funcionamiento.
A partir de la doctrina aristotélica, numerosos pensadores
han planteado la necesidad de diferenciar, e incluso separar las
funciones del poder público.
Así, Polibio, Cicerón, Tomás de Aquino, Marcillo de Padua,
Maquiavelo, Bodino (quien ya plantea la existencia de cinco
formas de soberanía y la necesidad de un Poder Judicial au-
tónomo), y Puffendorf, no pueden ser ignorados entre los más
sobresalientes.
En vía de ejemplo, se puede señalar que Cicerón, al respecto,
escribió que “si en una sociedad no se reparte equitativamente los
derechos, los cargos y las obligaciones, de tal manera que los Ma-
gistrados tengan bastante poder, los grandes bastante autoridad
y el pueblo bastante libertad, no puede esperarse permanencia en
el orden establecido”.2
Por su parte, Polibio, al referirse a la organización gubernati-
va de Roma, expresó:
...el gobierno de la república romana estaba refundido en tres
cuerpos, y en todos los tres tan balanceados y bien distribuidos los
derechos, que nadie, aunque sea romano, podrá decir con certeza
si el gobierno es aristocrático, democrático o monárquico. Y con
razón, pues si atendemos a la potestad de los cónsules, se dirá que
es absolutamente monárquico y real; si a la autoridad del Senado,
1 Aristóteles, La política, libro IV, capítulos XI, XII y XIII.
2 Cfr. Linares Quintana, Teoría e historia constitucional, t. I, p. 94.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
152 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
aparecerá aristocrático, y si al poder del pueblo se juzgará que el
Estado es popular.3
Sin embargo, en ninguna de estas doctrinas encontraremos
concepciones teóricas significativamente distintas de las elabora-
das por Aristóteles para los efectos del presente trabajo. Es por
ello que abordo los antecedentes a partir de los sistemas anglo-
sajón y francés, en donde Locke y Montesquieu infirieron los
principios teóricos de la organización constitucional occidental
bajo cuyo esquema se proyecta el sistema político mexicano.
II. oriGen y eVolución de la doctrina
en loS SiStemaS anGloSajón
y francéS
Como es sabido, los grandes principios inspiradores para la
elaboración del sistema político americano fueron, por una parte,
el constitucionalismo anglosajón que presentó un modelo para la
creación de una estructura pública que sintetizaba los ideales de
la democracia liberal, y por otra, el constitucionalismo francés,
que se caracterizó por su genialidad para ensayar y planear la
diversidad en las formas constitucionales, con el fondo de la filo-
sofía del iluminismo y en donde la declaración de los derechos del
gobernado constituyó un principio medular.
En primer lugar, analizaremos someramente el desarrollo de
la doctrina de la división de poderes en Gran Bretaña, basándo-
nos en los estudios elaborados por Locke y Montesquieu, quienes
deduciendo sus ideas a partir de una realidad histórica concreta,
aportaron además un elemento nuevo.
Hasta entonces la diversidad de órganos y la clasificación de
funciones obedecían exclusivamente a una mera división de tra-
bajo, pero a partir de Locke, la finalidad primordial consiste en
la necesidad de limitar el poder, convirtiéndose, de este modo, la
3 Polibio, Historia universal, libro VI, capítulo VI.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 153
división de poderes en las principal limitación interna del poder
público, que encuentra su complemento en la limitación externa
de las garantías individuales.
John Locke es un pensador que ejerció una notable influencia
en el pensamiento político europeo y norteamericano, sobre todo
al configurarse la democracia liberal y constitucional. Por razo-
nes de orden cronológico y metodológico, previamente expondré
las concepciones de Locke sobre la distinción de poderes, mismas
que retomadas por Montesquieu tuvieron notable influencia en
suelo americano.
De acuerdo con Locke, en estado natural el ser humano ejer-
ce dos clases de poder, como lo son el de hacer todo lo que estime
conveniente para su conservación y la de los suyos, y el de casti-
gar los crímenes cometidos en agravio de sus intereses personales
o patrimoniales. Cuando la sociedad civil se organiza política-
mente, el individuo renuncia a tales poderes para transferirlos
al estado, de manera que esa libertad, así como el ejercicio de la
autodefensa será regulado a partir de entonces por la legislación
que el aparato estatal crea y aplica.4
De lo anterior, se infiere que el Estado como producto social
tiene dos poderes básicos: el Poder Legislativo, que regula cómo
las fuerzas de un Estado deben ser empleadas para la conserva-
ción de la sociedad y de sus miembros, y el Poder Ejecutivo, que
aplica las leyes, asume la prerrogativa discrecional de proteger
intereses privados y públicos, así como también la función juris-
diccional. Locke considera la existencia de un tercer poder: el
Federativo que tiene por misión las relaciones exteriores, hacer
la guerra y la paz, alianzas, tratados y las demás funciones di-
plomáticas. En suma, las cuestiones vinculadas con la seguridad
nacional.
Los poderes Legislativo y Ejecutivo deber estar depositados
en diferentes órganos. Hay para ello una primera razón pura-
mente práctica, puesto que no siempre es necesario expedir leyes,
4 Locke, John, El ensayo sobre el gobierno civil, capítulo V.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
154 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
pero siempre lo es el ejecutar las que han sido hechas. Una segun-
da razón, puramente psicológica, se agrega a esta: la tentación de
abusar del poder sería un peligro potencial en aquellos en cuya
persona se reuniesen las dos funciones, y en consecuencia llega-
rían a tener un interés distinto del resto de la comunidad, contra-
rio a los fines de la sociedad y del Estado.
Para Locke, el Legislativo es el poder supremo, considerán-
dolo el alma del cuerpo político, puesto que establece la prime-
ra y fundamental ley positiva de todos los Estados (es decir, la
Constitución). Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, pese a ser
subordinado, conserva la facultad discrecional, en virtud de que
el primero no puede preverlo ni proveer a todo el ejercicio de la
función pública.
Además de que el Poder Legislativo no debe extenderse más
allá de lo que el bien público exige, los derechos naturales de los
hombres no desaparecen, sino que, por el contrario, subsisten
para limitar el poder social y fundar el ejercicio real de la liber-
tad. De esta forma, la existencia del parlamento y la Constitución
representan un primer esfuerzo por limitar y controlar el poder,
hasta entonces más o menos absoluto, del gobernante.
La principal obra de Locke, El ensayo sobre el gobierno civil (pu-
blicado en 1871), planteó de manera definitiva las bases de la
democracia liberal, de esencia individualista.
Sin duda, con Montesquieu llegamos al principal exponente
de una teoría sistemática de la separación de poderes, expuesta
en una célebre obra: El espíritu de las leyes (publicado en 1892), que
interpreta la Constitución inglesa.
Inicia su trabajo señalando que es una experiencia eterna
cómo todo hombre en ejercicio de poder se ve impulsado a abu-
sar de él y llega hasta donde encuentra límites. El abuso del
poder solo se ve impedido si por la disposición de las cosas,
el poder detiene al poder. Lo que a su vez supone no el poder
único y concentrado, sino una fragmentación del poder y cierta
distribución de funciones separadas; en este sentido, es célebre
su afirmación: “Los poderes que se atemperan los unos a los
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 155
otros, que se contrapesan los unos a los otros, con sus respecti-
vos contrapesos”.5
Montesquieu orienta su doctrina a la libertad política
más amplia, que tiene por finalidad mantener la libertad de
los ciudadanos bajo el reconocimiento del siguiente principio:
“Todo gobierno puede ser libre si observa la división de pode-
res de modo que ninguno de ellos pueda predominar sobre los
demás”.6
En cada Estado, afirma Montesquieu, hay tres clases de po-
deres: la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la
potestad ejecutiva, que ejecuta y aplica la ley a casos generales,
y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga las diferen-
cias entre los particulares. Principio que indirectamente quedará
plasmado en nuestro artículo 49 constitucional.
La novedad de Montesquieu con respecto a Locke consis-
te en haber distinguido la función jurisdiccional de la función
ejecutiva, no obstante que las dos consisten en la aplicación de
leyes. Sin embargo, pensó que la justicia al realizar una aplica-
ción rigurosa del derecho, constituye un dominio absolutamente
distinto, una función del Estado naturalmente determinada por
otras leyes.
La idea básica que expone en su doctrina fue la de asegurar
la libertad del hombre por la diversificación de poderes y por la
necesidad de evitar la concentración de potestades en uno solo.
Sus afirmaciones son concluyentes: cuando se concentran el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la misma persona o en
el mismo cuerpo de magistrados —dice el pensador francés— no
hay libertad...; no hay tampoco libertad si el Poder Judicial no está
separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo; todo se habrá per-
dido si el mismo cuerpo de notables, o de aristócratas, o del pueblo,
ejerce estos tres poderes.7
5 Montesquieu, El espíritu de las leyes, libro VIII, capítulo II.
6 Ibidem, libro XI, capítulo V.
7 Ibidem, libro XI, capítulo VI.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
156 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
Montesquieu fijó su atención más en el equilibrio que en la
separación de poderes. Un esquema teórico que se convirtió en
un principio dogmático institucional al paso del tiempo.
Una vez enunciados los principales planteamientos doctri-
nales, examinaré su realización en los sistemas constitucionales
respectivos.
La Constitución inglesa organizaba el gobierno nacional en
tres departamentos, legislativo, ejecutivo y judicial, los que de
ninguna manera se encontraban completamente separados y
diferenciados entre sí, tal que existía determinada intervención
entre los mismos. Montesquieu solamente asentó que para la
existencia y defensa de la libertad era indispensable que las tres
potestades no se encontraran depositadas en una misma persona
o corporación.
También se preocupó por establecer limitaciones internas de
los poderes, surgiendo de aquí el sistema de frenos y balanzas,
que atribuye a cada uno de los distintos órganos facultades de
control y acción sobre los otros, garantizando así el equilibrio.
En cuanto a la caracterización específica de cada una de las
partes de la estructura orgánica gubernamental en Gran Breta-
ña, se determinó que el Poder Legislativo sería confiado al cuer-
po de los nobles y al cuerpo que sea elegido para representar al
pueblo, cada uno de los cuales tendrá su asamblea y deliberacio-
nes aparte, puntos de vista e intereses separados e incluso anta-
gónicos. Así, cada una de las dos cámaras del cuerpo legislativo
poseerá el lastre necesario para ponerse en situación de resistir a
la otra. A la primera se denominó Cámara de Loores, y a la se-
gunda, Cámara de los Comunes.
Le compete al monarca la titularidad del Poder Ejecutivo,
porque se requiere para el mejor desempeño de sus funciones una
acción inmediata que siempre será mejor dirigida por un solo
mando que por varios.
Por último, la función judicial es competencia de los tribuna-
les en lo referente a la aplicación de las leyes, erigiéndose como el
medio para vigilar y preservar el control constitucional. Este ob-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 157
jetivo se cumple a partir de instituciones jurídicas, como en esta
época lo son el hábeas corpus, el juicio de amparo, el recurso de
casación, etcétera.
Al igual que en Gran Bretaña, el constitucionalismo francés
partió del doble supuesto (derechos del hombre y división de po-
deres), empero, las concepciones sobre estos fundamentos fueron
muy diversas en el transcurso de su evolución constitucional, y en
especial, de la doctrina de la división de poderes.
La Revolución francesa fue, en buena medida, una reacción
provocada frente a la concentración de poder en una sola per-
sona. Efecto de lo anterior, la Constitución Política Francesa de
1791 consignó una rígida división de poderes: el Poder Legislati-
vo se delegó a una asamblea nacional, el Ejecutivo en el rey, y el
Judicial en los jueces que habían de ser electos por el pueblo. Con
lo anterior surgió una especie de gobierno monárquico constitu-
cional con elementos que alentaban una evolución hacia el siste-
ma parlamentario.
León Duguit consideró que la teoría inflexible de la sepa-
ración de poderes que adoptaron los primeros constituyentes
franceses, resultó una interpretación exagerada de las ideas de
Montesquieu, toda vez que los principios fundamentales de su
pensamiento, según Charles Eisenmann, pueden resumirse en los
siguientes postulados: no confusión de poderes, no identidad de
los órganos soberanos, carácter mixto del órgano político supre-
mo, y con soberanía de las diversas fuerzas políticas y sociales.8
Estas ideas señalan la existencia de una incongruencia total
respecto de los conceptos originales.
La carta constitucional de 1793 sostuvo la tesis a favor de la
máxima concentración de poder en una asamblea única, y consi-
guientemente la dependencia del Ejecutivo respecto de ella, ale-
jándose del pensamiento de Montesquieu, organizándose, en sín-
tesis, un gobierno bajo el sistema convencional.
8 Cfr. Eisenmann, Charles, “La pensée constitutionnelle de Montesquieu”,
en La pensée politique et constitutionnelle de Montesquieu; bicentenaire de l`esprit des lois,
París, Sirey, 1952, pp. 133 y ss.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
158 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
Nuevamente en 1795 se elabora una nueva Constitución,
cuyo modelo retorna a la técnica divisoria del poder público, te-
niendo similitud a la primera carta magna. El Poder Legislativo
se depositó en dos cuerpos colegiados: el Consejo de Quinientos
y el Consejo de los Ancianos; el Ejecutivo se atribuyó a un cuerpo
colegiado, en donde la presidencia era rotatoria, estableciéndose
lo que llamaríamos un presidencialismo colegiado. Refiriéndonos
a las funciones, se formuló una separación extremadamente rígi-
da entre los dos órganos políticos.
Resulta innegable que las doctrinas constitucionales francesa
y anglosajona tuvieron el mérito de ser las primeras en llevar a la
práctica la teoría de la división de poderes, con los más variados
enfoques, en un momento histórico de transición, de donde se
desprende su proyección e influencia en toda Europa y, conse-
cuentemente, el continente americano.
No podemos concluir esta sección sin antes hacer una some-
ra exposición en relación con las críticas formuladas en el devenir
histórico sobre la doctrina de la división de poderes; algunas de
ellas perfectamente cimentadas, otras más, producto de las erró-
neas interpretaciones de muy diversos pensadores.
Rousseau desarrolló una severa crítica, fundamentándose en
la imposibilidad de la división de la soberanía, aludiendo que
“Los poderes solamente son emanaciones de la autoridad sobe-
rana, a la cual están supeditados”.9 El poder soberano es, por
definición indivisible; sin embargo, es posible distinguir en él tres
funciones.
Carré de Malberg sostiene que la descomposición de la po-
testad estatal en tres poderes nos lleva a destruir en el Estado la
unidad, que es el principio mismo de su fuerza, además genera
una insuficiente capacidad de acción en cada uno de los poderes.10
Finalmente, niega la igualdad y equilibrio de los poderes,
puesto que es inevitable que uno de ellos tenga preponderan-
9Rousseau, Juan Jacobo, El contrato social, libro II, capítulo II.
10
Cerré de Malberg, Teoría general del Estado, trad. de José Lion Depitre,
México, FCE, 1948, p. 754.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 159
cia sobre los demás. Sin embargo, este predominio puede ser
y ha sido atenuado a través de prevenciones constitucionales
diversas.
Posteriormente se advierte una tendencia a atenuar la sepa-
ración de poderes; Kant establece que “Los tres poderes del esta-
do están coordinados entre sí...; cada uno de ellos es el comple-
mento de los otros dos...; se unen el uno al otro para dar a cada
quien lo que es debido”.11
Duguit asienta que teóricamente, esta separación absoluta
de poderes no se concibe. El ejercicio de una función cualquiera
del Estado se traduce siempre en una orden dada o en una con-
vención concluida, es decir, en un acto de voluntad o una mani-
festación de su personalidad. Implica, pues, el concurso de todos
los órganos que constituyen la personalidad del Estado.12
Adolfo Posada dice lo siguiente: los problemas políticos y téc-
nicos actuales sobrepasan, y mucho, la doctrina de la separación
de poderes que, por otra parte, no ha podido realizarse prácti-
camente nunca, por oponerse a ello la naturaleza de los Estados
(organismos y no mecanismos), y la índole de las funciones de go-
bierno que piden, con apremio, gran flexibilidad institucional.13
La pretensión de adscribir a cada uno de los órganos del Es-
tado el ejercicio de las tres funciones tradicionales es imposible
en la práctica.
De la Bigne de Villeneuve desarrolla las siguientes concep-
ciones: no separación de poderes estatales, sino unidad del po-
der del Estado... diferenciación y especialización de funciones sin
duda... pero al mismo tiempo coordinación de funciones, síntesis
de servicios, asegurada por la unidad del oficio estatal supremo,
que armoniza sus movimientos...14
11 Kant, Emanuel, citado por De la Bigne de Villeneuve, La Fin Du Principe
de Séparation des Pouvoirs, París, 1934.
12 Duguit, León, La Séparation des pouvoirs et l` Assemblée Nationale de 1789, p. 1.
13 Posada, Adolfo, La crisis del Estado y del derecho político, Madrid, 1934, p. 77.
14 De la Bigne de Villeneuve, Marcel, El fin del principio de la separación de
poderes, París, 1934, p. 128.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
160 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
En general, el derecho constitucional moderno no se mues-
tra muy entusiasta con una estricta separación de poderes. Finer
dice: hay que considerar dos problemas: el primero es la posibili-
dad de separar los poderes de modo diferente según las cualida-
des específicas, y el segundo, cómo han de diferenciarse realmen-
te los poderes en las modernas democracias.15
Las condiciones actuales requieren una concentración de po-
der, en virtud de la necesidad de acciones estatales y uniformes
para lograr una mayor eficacia.
El fenómeno de correlación de fuerza política entre los pode-
res Ejecutivo y Legislativo se ha ido inclinando hacia la decisiva
preponderancia del primero. Las situaciones de crisis, que han
puesto en peligro la estabilidad de los Estados, han desplazado el
centro de gravedad de la potestad pública hacia el Poder Ejecuti-
vo en la mayoría de las organizaciones estatales. Véase al efecto,
el texto de los artículos 49 y 29 de nuestra Constitución general.
Otra condicionante real que ha desfigurado la clásica con-
cepción de la división de poderes, es la influencia ejercida por
los partidos políticos. La integración de los poderes constituidos,
cuando existen mayorías que les permiten cubrir con sus miem-
bros simultáneamente los puestos del Poder Ejecutivo y los del
Legislativo, e influir en la composición del Judicial, han hecho ilu-
soria la pretendida división de poderes. Esto, a su vez, se vincula
con el debate sostenido entre los partidarios del sistema electoral
mayoritario y los defensores del sistema electoral proporcional.
Sin embargo, a pesar de todos los argumentos esgrimidos con
antelación, no se puede negar que los actuales regímenes políti-
cos conservan elementos de la clásica doctrina de la división de
poderes; dentro de su organización estatal existe cierta separa-
ción de funciones. En la actualidad, un cuerpo colegiado repre-
sentativo se encarga de la función legislativa. También, se intenta
fortalecer y ampliar las facultades de los órganos encargados de
15 Finer, Hermann, Theory and practice of Modern Government, 2a. ed., Nueva
York, Henry Holt and Co., 1950, pp. 219 y ss.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 161
la función jurisdiccional, sobre todo en el aspecto de control de la
constitucionalidad y de la legalidad respecto de los actos de los
otros dos poderes.
Además, conviene puntualizar que muchas de las críticas a
esta institución parten de la confusión entre “poderes” y los “ór-
ganos del Estado”, toda vez que el poder es único, pero para su
ejercicio se deposita en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial; asimismo, se suele denominar como separación de poderes,
mientras que en realidad lo que se da es una distribución de fun-
ciones en diferentes entes.
Aun cuando la “división de poderes” todavía aparece —al
menos formalmente— en la mayoría de las Constituciones oc-
cidentales modernas, es bien conocida la preeminencia que el
Ejecutivo ejerce respecto de los otros dos poderes.
Así las cosas, es verdad que los poderes no deben actuar siem-
pre y necesariamente separados; tanto es así que si bien cada uno
tiene establecidas sus facultades, empero, en varias ocasiones se da
su concurrencia, recuérdese al respecto los sistemas que se des-
prenden del texto constitucional a través de los cuales se consagra
la colaboración de los poderes.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha establecido que la intromisión, la dependencia y la sub-
ordinación son conductas violatorias del principio de la división
de poderes. La intromisión se produce cuando uno de los pode-
res interfiere o se inmiscuye en un asunto concerniente a otro,
sin que por ello pueda considerarse que existe una sumisión o
dependencia. Por su parte, mediante la dependencia un poder
impide a otro, de forma antijurídica, tomar decisiones o realizar
conductas de manera autónoma. Por último, la subordinación
implica el sometimiento de uno de los poderes a otro, de ahí
que represente el mayor grado de violación a la separación de
poderes.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
162 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
III. la diViSión de podereS en la conStitución
norteamericana y SuS proyeccioneS
en la conStitución mexicana de 1824
La fuente más representativa del Constituyente mexicano de
1823 en relación con la división de poderes, sin duda alguna, fue
la Constitución norteamericana de 1787.
Es cierto que la Constitución de Apatzingán, sancionada en
1814 por el Congreso de Anáhuac a iniciativa de José María Mo-
relos, contemplaba ya la institución, al disponer en sus numerales
11 y 12, respectivamente: “Tres son las atribuciones de la sobe-
ranía, la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar
y la facultad de aplicarlas a los casos particulares...”. “Estos tres
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben ejercerse ni
por una sola persona, ni por una sola corporación…”.
Pero también es cierto que este documento nunca tuvo una
vigencia real, dado el estado de guerra en que el país se encontra-
ba como consecuencia del movimiento insurgente.
Es por ello que el análisis comparativo entre el sistema nor-
teamericano y el nuestro lo realizaré a partir de la Constitución
de 1824, primera que reguló los destinos de México como nación
independientemente.
Como punto de partida, recordemos que varias de las Cons-
tituciones de los estados que integrarían la Unión Americana in-
corporaron la teoría de la división de potestades como un ele-
mento esencial de su organización; incluso, más de una llegó a
señalar que la motivación principal de la separación de poderes
—en una rama legislativa, otra ejecutiva y otra judicial— era ase-
gurar que el gobierno fuese de leyes y no de hombres.
Los grandes legisladores que se congregaron para cristalizar
su pensamiento en la Constitución norteamericana tienen como
rasgo común el sentido pragmático que caracteriza al anglosajón,
convirtiendo en instituciones constitucionales las corrientes ideo-
lógicas europeas. Prueba de lo anterior es el establecimiento en
su Constitución de un articulado que no contiene ninguna defini-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 163
ción expresa de los principios que la sustentan, sino disposiciones
que los desarrollan pragmáticamente.
Resulta lógico pues, que nuestro derecho constitucional como
el de los demás países latinoamericanos plasmen en sus respecti-
vos ordenamientos constitucionales las ideas que consagran tales
principios, estructurando, a imitación del constitucionalismo es-
tadounidense, su organización política.
En efecto, la decisión por el pacto federal es, merced a la
transacción de Connecticut, una síntesis histórica de realidades
políticas tan concretas como las plasmadas en los planes de Vir-
ginia y de New Jersey.
La decisiva influencia que tuvo la Constitución aprobada
por el Congreso Constituyente de Filadelfia en la conformación
del orden jurídico-político predominante en América está fuera
de discusión, si consideramos la presencia de instituciones tales
como el régimen republicano, el sistema federal, la división de
poderes, el bicamarismo, el Distrito Federal, e incluso, la vicepre-
sidencia (en México, 1824), en un importante número de Consti-
tuciones y ordenamientos políticos como el nuestro.
El Constituyente de Filadelfia acogió el pensamiento de Mon-
tesquieu relativo a la división de poderes, logrando una separa-
ción del poder del Estado en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de-
rivada de la índole jurídica de los actos de autoridad en que se
traduce, esto es, de los resultados de su ejercicio. En otras pala-
bras, la calificación de cada una de las potestades obedece a una
distribución de las funciones primordiales que desempeñan. Sin
embargo, no excluye la posibilidad del ejercicio de actividades
que no correspondan a su esfera competencial.
De igual manera, el sistema constitucional mexicano logra
hoy atenuar la rígida división de poderes por dos medios prin-
cipales: asignando a un poder funciones que materialmente de-
berían corresponder a otro, y exigiendo la participación de dos
órganos para considerar como constitucionalmente válido el ejer-
cicio de determinadas atribuciones.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
164 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
Así, los norteamericanos establecieron un sistema de contro-
les recíprocos que garantizaba el equilibrio de poderes.
Ahora bien, con el fin de apreciar nítidamente las proyeccio-
nes de la Constitución norteamericana en la Constitución mexi-
cana de 1824 (respecto de la doctrina de la división de poderes),
efectuaré un análisis comparativo de ambas leyes fundamentales,
precisando sus características análogas, así como ciertos enfoques
particulares que las distinguen.
La Constitución de Filadelfia, en su artículo primero, sección
primera, estableció: “Todos los poderes legislativos otorgados en
la presente Constitución, corresponderán a un Congreso de los
Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara
de Representantes”. Por ende, cuando el objeto de su desempeño
consiste en la creación de normas de derecho, abstractas, genera-
les e impersonales, surgirá la primera rama del poder público que
es el Poder Legislativo.
Cuando la potestad estatal se materializa en actos tenden-
tes a la aplicación concreta, particular o personal de las normas,
sin resolver o dirimir ningún conflicto jurídico, nos encontramos
con el ejercicio de la segunda tarea del poder público: la ejecu-
tiva, que de acuerdo con el artículo segundo, sección primera,
de la Constitución norteamericana, se deposita en un individuo
llamado presidente de los Estados Unidos, quien desempeñará
su encargo, juntamente con el vicepresidente, por un periodo de
cuatro años.
Los constituyentes norteamericanos se pronunciaron en fa-
vor del fortalecimiento del Poder Ejecutivo para que tuviese una
mayor independencia, con el objeto de frenar los posibles abusos
de la legislatura y pretendiendo conseguir el equilibrio político
necesario entre ambos órganos.
De esta manera, se configuró el régimen presidencialista con
un Ejecutivo fuerte, autónomo, electo popularmente y con la ca-
lidad de jefe de Estado, investido de amplias facultades que lo
situaron de hecho por encima de los otros dos poderes.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 165
En tercer lugar, el Poder Judicial decide las controversias ju-
rídicas mediante la aplicación de normas, configurándose así un
acto jurisdiccional. De acuerdo con el artículo tercero, sección
primera, de la Constitución estadounidense: “Se deposita el Po-
der Judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en
los Tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca
en lo sucesivo”.
Sin embargo, el aspecto más trascendental se debe a que el
Poder Judicial se erige en vigilante máximo del orden constitu-
cional, procurando que la actuación de los poderes se mantenga
dentro de los lineamientos de la estructura constitucional.
Respecto a México, no debemos olvidar que la Constitución
de 1824 es producto de un difícil momento en la historia polí-
tica de nuestro país, obra del Segundo Congreso Constituyente
reunido en 1823.
Infructuosas resultaron las tareas constituyentes del Primer
Congreso en 1822, al ser disuelto por Iturbide debido a cuestio-
nes políticas. No obstante, sirvió para dejar aclarada la tendencia
a optar por la forma de gobierno republicana, representativa,
evitándose en consecuencia enfrentamientos posteriores por esta
cuestión y quedando pendiente únicamente lo relativo al federa-
lismo, su contrapunto, la configuración centralizante.
El nuevo Congreso Constituyente se reunió el 5 de noviem-
bre de 1823, iniciando sus labores con el objeto de formular la
primera Constitución mexicana. Como circunstancia previa, se
aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, fechada el 31 de
enero de 1824, en cuyo articulado se contienen las directrices
para elaborar la carta magna. En dicha acta se proclamó el prin-
cipio de la división de poderes al disponer en su artículo noveno
que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio
en Ejecutivo Legislativo y Judicial.
Se prohibió que estos tres poderes se reunieran “en una cor-
poración o persona” y que se depositara en Legislativo en un
individuo, prohibición última que no decretó la Constitución Fe-
deral de 1824 al adoptar este principio.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
166 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
del 4 de octubre de 1824 expresó en su artículo sexto: “Se divide
el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial”. Quedó así plasmada en la parte orgáni-
ca la figura de la división de poderes.
A fin de advertir las notables semejanzas entre ambas Cons-
tituciones, considérese que el Legislativo se depositó en un Con-
greso General, compuesto de dos cámaras: la de Senadores y la
de Diputados, y en su receso funcionaría un Consejo de Gobier-
no. El Ejecutivo se depositaría en un solo individuo no reelegible
de inmediato, que sería el presidente de la República, quien sería
suplido por un vicepresidente. El Poder Judicial recayó en la Su-
prema Corte de Justicia, los tribunales de circuito y los juzgados
de distrito.
Es necesario destacar que pese al innegable influjo de la legis-
lación constitucional angloamericana, nuestros constituyentes no
fueron simples imitadores, sino prudentes agentes de adecuación
de un sistema de acuerdo con las necesidades jurídicas, políticas
y sociales del país.
Se puede apreciar desde la génesis constitucional hasta nues-
tros días, la conservación del principio de la división de poderes
como un pilar esencial dentro de la estructura gubernamental, no
obstante las trasgresiones y ajustes que en nuestro devenir histó-
rico se han realizado.
IV. parlamentariSmo y preSidencialiSmo:
una caracterización General
Adquiere cada uno diferentes modalidades según el país en
que se manifiesten, y son múltiples las circunstancias que influ-
yen en su desarrollo; se forma en algunos una combinación entre
ambos sistemas con la relativa o subrayada prevalencia del uno
sobre el otro.
Entre dos polos ideales de preferencia política, como los son
el Estado presidencial “puro” y el parlamentario “puro”, suelen
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 167
conformarse en diversa medida, las organizaciones estatales vi-
gentes.
De esta forma, el ser “más o menos” parlamentario o el ser
“más o menos” presidencial se define a partir de “modelos” cuyos
indicadores son generalmente establecidos con base en realidades
nacionales. Tal es el caso de los controles que las cámaras o el
parlamento ejercen sobre la integración del gabinete o Consejo
de Ministros, tal es también el asunto del control legislativo so-
bre las finanzas públicas, o bien, el grado de intervención que las
cámaras ejerzan respecto del proceso electoral. Desde esta pers-
pectiva, confrontaré, con base en los indicadores señalados, las
características más relevantes de un sistema parlamentario típico
y de un gobierno presidencial típico.
Estos dos tipos se estructuran en referencia a la organización
del Poder Ejecutivo y a sus relaciones frente a las cámaras. Ya
tenga el carácter de unitario, encontrándose depositado en una
persona denominada “presidente”, o bien, en un cuerpo colegia-
do, como las juntas de gobierno, o bien, delegado en un “Consejo
de Ministros” o “Gabinete”, que a su vez se encuentra presidido
por un “primer ministro”.
1. Sistema parlamentario
Este gobierno implica que el ejercicio del Poder Ejecutivo se
encuentra encomendado a un cuerpo colegiado llamado Consejo
de Ministros, mismo que emana del parlamento, de donde recibe
su denominación, pues existe un inobjetable predominio de las
cámaras sobre la actuación ejecutiva.
El Consejo está presidido por un “primer ministro”, quien es
el jefe del partido dominante en el parlamento, y se integra por
un número variable de funcionarios denominados “ministros”,
correspondiéndole a cada uno un determinado ramo de la admi-
nistración estatal, siendo responsables de los actos del Ejecutivo
frente al parlamento y la opinión pública.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
168 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
Pese a que el parlamento no ejerce la titularidad del gobier-
no, por razones obvias, tiene reservadas, entre otras funciones,
la representación de la opinión popular, el control financiero, la
expedición de leyes, la dirección de las decisiones políticas funda-
mentales, de donde se deduce su preeminencia en el orden políti-
co, legal y económico del país.
Resulta indispensable para el buen funcionamiento del par-
lamentarismo, un proceso electoral en el que coexistan partidos
organizados y una alta educación cívica.
Diferentes tratadistas han hecho caracterizaciones sobre el
sistema parlamentario, entre los que se distingue Karl Loewens-
tein que precisó en su obra las siguientes:16
a) Identidad personal entre los miembros del gabinete y los del
parlamento;
b) El gobierno, encomendado al gabinete, “está fusionado con
el parlamento formando parte integral de éste”;
c) El gabinete está presidido por un jefe llamado “primer mi-
nistro”, que al mismo tiempo es miembro del parlamento y
líder del partido que en este predomine;
d) La subsistencia de un gabinete determinado y su actuación
gubernativa dependen del respaldo de la mayoría parla-
mentaria y, a la inversa, la renuncia de los funcionarios que
lo componen deriva de la falta de apoyo por parte de dicha
mayoría;
e) Control recíproco entre el gabinete y el parlamento, en el
sentido de que la división de aquel puede provocar la di-
solución de este o una nueva integración de dicho cuerpo
gubernativo, mediante la convocatoria a elecciones antici-
padas.
Jorge Carpizo, por su parte, señala las siguientes peculiari-
dades:17
16
Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, pp. 103-107.
17 Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo Veintiuno Edito-
res, 1979, pp. 13 y 14.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 169
a) Los miembros del gabinete son también miembros del par-
lamento;
b) El gabinete está integrado por los jefes del partido mayori-
tario o por los jefes de los partidos que por coalición forman
la mayoría parlamentaria;
c) El Poder Ejecutivo es doble: existe un jefe de Estado, que
tiene principalmente funciones de representación y proto-
colo, y un jefe de gobierno, que es a quien corresponde la
administración y el gobierno del mismo;
d) En el gabinete existe una persona que ejerce el liderazgo y a
quien se suele denominar primer ministro;
e) El gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el apoyo
de la mayoría parlamentaria;
f) La administración pública está encomendada al gabinete,
pero este se encuentra sometido a la constante supervisión
del parlamento.
El tratadista argentino Germán Bidart Campos formula una
sistemática enumeración de los atributos característicos del siste-
ma parlamentario, afirmando al efecto lo siguiente:18
a) En el parlamentarismo hay dualidad de jefe de Estado y de
gobierno, el primero puede ser un rey o un presidente de la
República; el segundo es siempre el primer ministro;
b) El jefe de Estado es políticamente irresponsable;
c) El Poder Ejecutivo está a cargo de un gabinete, o ministe-
rio, o Consejo de Ministros, presidido generalmente por un
primer ministro;
d) Entre el Poder Ejecutivo y el parlamento existe coordinación
y colaboración;
e) En tanto el parlamento puede obligar a dimitir el gabinete;
el parlamento puede ser disuelto, en sus dos cámaras o en
una sola, por el jefe de Estado;
18 Bidart Campos, Germán Jorge, El derecho constitucional. Del poder, t. I, pp.
90 y 91.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
170 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
f) Los actos que cumple el jefe de Estado irresponsable polí-
ticamente, van acompañados del refrendo ministerial, cuyo
ejercicio real se encuentra avalado por la relativa autonomía
que tienen los miembros del gabinete frente al Ejecutivo.
Como se puede apreciar, los doctrinistas concuerdan en el
señalamiento de las características generales del régimen parla-
mentario, por lo que visualizamos ya con las directrices esenciales
de ese sistema; sin embargo, es imprescindible conocer las críticas
más severas y fundadas que se realizan en su contra, destacándo-
se sobremanera la situación quimérica acerca de la colaboración
de poderes, mientras que en realidad existe una concentración
del Poder Legislativo y del Ejecutivo en el parlamento.
La anterior premisa se confirma debido a la vinculación en-
tre parlamento y gabinete, toda vez que este se integra, como ya
se especificó, con ministros que forman parte del cuerpo parla-
mentario. Tampoco es óbice la circunstancia de que en el sistema
exista un presidente o un rey, ya que generalmente ese alto digna-
tario no ejerce funciones de poder en el gobierno del Estado, sino
que lo representa interior e internacionalmente.
En suma, es obvio que pese a la existencia de una dualidad de
poderes, estos no son independientes ni iguales, sino que se ma-
nifiesta una sujeción, absorción y control absoluto del Ejecutivo
por el parlamento.
2. Sistema presidencial
El presidencialismo difiere diametralmente del sistema par-
lamentario, contrastando sus principios fundamentales que los
caracterizan. Los elementos que constituyen este sistema varían
normativamente dependiendo del régimen jurídico-político que
los aplique, sin embargo, en todo caso, se conservan las directri-
ces esenciales del mismo.
En términos generales, el sistema presidencial se caracteriza
por el principio de la separación de poderes, en donde el presi-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 171
dente participa con independencia en la dirección política, sien-
do el jefe del Estado y el jefe del gobierno a la vez; al ser electo
periódicamente por sufragio universal no hay subordinación del
Ejecutivo al Legislativo, por lo que no depende de este para su
existencia, sino, por el contrario, existe un marcado predominio
del presidente sobre el parlamento, en virtud del cúmulo de fa-
cultes que se le confieren en fundamentales aspectos para la con-
ducción del país; además, el jefe del Ejecutivo designa libremen-
te a sus colaboradores inmediatos que lo auxilian con funciones
consultivas, obrando en representación de este, quienes no son
responsables ante del Poder Legislativo, pudiendo ser removidos
solamente por el órgano que los nombró; más aún, el régimen
de partidos, ya sea bipartidista o excepcionalmente el sistema de
partido único, influye marcadamente en el gobierno presidencia-
lista, y por último, el presidente no puede disolver el congreso, ni
este puede obligar a renunciar al Ejecutivo a través de un voto de
censura.
De manera somera, a eso se reducen los rasgos comunes del
presidencialismo; en seguida analizaré los lineamientos del sis-
tema, siendo los principios rectores los que a continuación se
enuncian:
a) El Poder Ejecutivo es unitario. Está depositado en un pre-
sidente que es, al mismo tiempo, jefe de Estado y jefe de
gobierno. El titular del órgano supremo en quien se depo-
sita el Poder Ejecutivo emana de la voluntad popular como
expresión mayoritaria de la ciudadanía, pronunciándose
teóricamente por un régimen democrático auténtico. Si se
parte de esta base, en el sistema presidencial no se da la
supeditación al congreso por parte del presidente, ya que
su investidura proviene del sufragio universal manifestado
en elecciones directas o indirectas. Aunque pudiera darse el
caso de que la asamblea legislativa designara al titular del
Ejecutivo, por ningún motivo acontecerá que su permanen-
cia esté subordinada a la decisión de esta.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
172 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
b) Compete al Ejecutivo la función administrativa estatal; en
consecuencia, tiene la facultad de nombrar y remover libre-
mente a sus inmediatos colaboradores, denominados secre-
tarios de Estado. Estos lo auxilian en los diversos ramos de
la administración pública, no siendo políticamente respon-
sables ante el congreso, sino solamente ante el presidente.
Asimismo, cabe destacar las circunstancias peculiares del
sistema: ni el presidente ni los secretarios de Estado pue-
den ser miembros del congreso; por otra parte, el Ejecutivo
puede estar afiliado a un partido político diferente al de la
mayoría del congreso.
c) En el presidencialismo no hay posibilidad de la formación
de un Consejo de Ministros que constituyan un cuerpo de-
cisorio y ejecutivo distinto, y hasta potencialmente opuesto
al presidente, porque los secretarios de Estado derivan su
nombramiento y permanencia en el cargo a la determina-
ción presidencial.
d) Como jefe de Estado, al presidente le corresponde la repre-
sentación interna y externa del país, tomando las decisiones
de las medidas fundamentales en ambos ámbitos, responsa-
bilizándose de sus resultados y consecuencias. Como auto-
ridad máxima en el campo administrativo, el Ejecutivo se
encarga, con la cooperación de los secretarios de despacho,
de planificar las actividades socioeconómicas del Estado, re-
solviendo la problemática que surja en este ramo para satis-
facer las necesidades del pueblo y elevar sus niveles de vida.
e) Debido al régimen democrático imperante en el sistema pre-
sidencial, la titularidad de la facultad legislativa no le co-
rresponde al Ejecutivo, si bien dicha prohibición no puede
considerarse absoluta, pues el presidente, en casos excep-
cionales, podría desempeñar la función de crear leyes legiti-
mando constitucionalmente su cargo.
f) Resulta innegable que para la solución de la heterogénea
problemática nacional es necesario un Ejecutivo fuerte y
ágil que tome las medidas y resoluciones idóneas reque-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 173
ridas por las actividades gubernativas del Estado contem-
poráneo, por lo que al presidente se le ha asignado una
amplia gama de atribuciones constitucionales y legales. La
amplitud, variedad y diversidad cualitativas y cuantitativas
que deben caracterizar el cuadro de facultades presidencia-
les, no deben paralelamente significar arbitrariedad o con-
versión del titular del Ejecutivo en un órgano incontrolado
y autoritario.
g) En el sistema presidencial es indiscutible que la preeminen-
cia gubernativa le corresponda al órgano ejecutivo, ya que
es quien concentra múltiples facultades que ejerce directa-
mente o por conducto de autoridades subordinadas. Pese a
que el sistema permita el predominio del presidente, recha-
za la falta de control de la actividad ejecutiva. La sustrac-
ción necesaria de las funciones legislativa y jurisdiccional
del extenso ámbito presidencial ha hecho sobrevivir el prin-
cipio de la separación de poderes, y paralelamente evita la
degeneración del régimen de gobierno.
De hecho, México siempre se ha estructurado constitucional-
mente dentro del sistema presidencial, salvo breves interregnos
parlamentarios; teniendo la actuación del presidente limitaciones
y controles en el terreno jurídico; a continuación haré una breve
reseña de los sistemas aludidos en este parágrafo en el transcurso
de nuestra historia constitucional con el objeto de apreciar las
variantes ocurridas.
V. parlamentariSmo y preSidencialiSmo a traVéS
de laS conStitucioneS mexicanaS en el SiGlo xix
No está en mi ánimo formular una descripción pormenori-
zada sobre la evolución político-constitucional del parlamentaris-
mo y presidencialismo mexicanos, sino un seguimiento somero
de ambos sistemas a partir del periodo inicial de la guerra por la
independencia nacional.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
174 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
La evolución de los sistemas parlamentario y presidencial en
el devenir constitucional decimonónico, manifiesta una evidente
inestabilidad en cuanto a la preeminencia de un sistema sobre el
otro, coexistiendo indiscutiblemente ambos a través de algunos
matices recíprocos; no obstante la forma de gobierno adoptada
por el Estado, resulta innegable su interacción.
A manera de preámbulo, señalaré que después de la época
colonial y una vez iniciada la independencia mexicana, el primer
antecedente que sirvió de inspiración principal a los legisladores
dentro del ámbito nacional debió ser el documento denominado
Los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, formulados
en 1812, que planteaban ya la división de poderes, pero con la
marcada supremacía del Legislativo, basada en el principio de
que el ejercicio de la soberanía le competía al Supremo Con-
greso Nacional Americano. Resulta también muy significativo
que en un documento constitucional, netamente mexicano, ya
aparece un pequeño indicio de control constitucional que debía
ejercerse por la vía jurisdiccional.
Situación similar se encuentra en Los sentimientos de la nación,
redactados por José María Morelos, en relación con los principios
que esbozaban la estructura y la división de poderes; sin embar-
go, respecto a la soberanía, se depositaba su ejercicio en los repre-
sentantes del pueblo, y no en el Poder Legislativo.
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, conocido usualmente como Constitución de Apatzin-
gán, y expedido en octubre de 1814, establecía la división tripar-
tita de poderes, los cuales recaían en el Supremo Congreso, el
Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Señalaba
la estructura y composición de tales cuerpos, así como sus atribu-
ciones, siendo el Supremo Congreso Mexicano, cuerpo deposita-
rio de la soberanía.
Dicho de otra manera, se puede afirmar que se planteó la
interpretación de un separatismo rígido de la división de pode-
res, adoptándose con el propósito de lograr un Congreso políti-
camente dominante. Dado el cúmulo de facultades otorgadas al
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 175
Legislativo, los otros dos poderes aparecen notablemente dismi-
nuidos frente a este gigante constitucional.
Puedo calificar a la Constitución de Apatzingán como una
carta magna bien conformada, de notorio predominio parlamen-
tario. No puede ignorarse el hecho de que la norma citada nunca
entró en vigencia, dadas las condiciones de beligerancia en que
se encontraba el país, pero el precedente de primacía legislativa
es evidente.
La siguiente referencia de importancia la encuentro el 31
de enero de 1824, fecha en que se expide El Acta Constitutiva de
la Federación Mexicana, antecedente inmediato de la primera
Constitución federal, donde ya se plantea en forma abierta el
establecimiento del sistema presidencial que se implantaría y ro-
bustecería en varios, por no expresar que en la mayoría, de los
documentos constitucionales de nuestro país en el transcurso del
siglo XIX.
Respecto a la Constitución de 1824, estimo necesario un aná-
lisis más detallado, vista la trascendencia que esta implica en la
vida jurídica nacional. Determinó como uno de sus principios
fundamentales la división de poderes, predominando la tesis del
establecimiento de un sistema de gobierno de carácter eminente-
mente presidencial y, sin embargo, no faltan los doctrinistas que
afirman la teoría de que se pretendió fortalecer al Poder Legisla-
tivo, toda vez que se le asignaban una serie de importantes facul-
tades, que no es lugar para analizar, pero que de ninguna manera
puede equipararse a las del Ejecutivo.
Para subrayar más claramente la preeminencia del sistema
presidencialista, es indispensable realizar un breve estudio sobre
la formación del Poder Ejecutivo en la Constitución del 1824;
mi planteamiento comprende dos aspectos esenciales, a saber: la
problemática inherente a la titularidad del Ejecutivo, y en segun-
do término, las atribuciones y restricciones que le son conferidas
por la carta magna.
Surgió la tesis del Ejecutivo unipersonal con respecto a la
titularidad de este poder, fundamentada principalmente en las
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
176 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
ideas de unidad y celeridad en el manejo de las decisiones gu-
bernativas, no obstante que de inmediato se propuso la teoría
opuesta que sustentaba el postulado de un Ejecutivo colegiado
basado en los principios de libertad y seguridad. Tras innumera-
bles y acalorados debates, los diputados constituyentes acordaron
el que se depositará el Poder Ejecutivo en un solo individuo, no
reelegible de inmediato, que se denominaría presidente de la Re-
pública, se supliría por un vicepresidente y, a falta de ambos, en
ciertos casos el encargo recaería provisionalmente en el presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia.
Por imitación a la carta norteamericana, la Constitución
mexicana estableció la Vicepresidencia, sin prever las consecuen-
cias de la coexistencia de esta institución, dado que el titular de
la misma era un instrumento que propiciaba la anarquía en el
Ejecutivo y un obstáculo infranqueable para su progresivo desa-
rrollo, puesto que el ejercicio de la Vicepresidencia se asignaba al
candidato segundo en votos, por definición opositor al presidente
electo. La realidad histórica ha demostrado que en nuestro país
la Vicepresidencia ha sido la principal fuente de intrigas entre los
enemigos del presidente, así como un foco de debilitamiento del
sistema presidencial.
Ahora bien, las facultades atribuidas al Ejecutivo Federal
fueron múltiples y heterogéneas, distinguiéndose la de iniciati-
va legal, la facultad reglamentaria, el veto suspensivo y el libre
nombramiento de altos funcionarios, mismas que amalgamadas
propiciaron el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, la propia Constitución definió restricciones
a las facultades del presidente, siendo las más importantes: el no
poder impedir la celebración de las elecciones; tampoco podía
privar a nadie de su libertad ni imponer penas; le estaba prohi-
bido abandonar el país durante su encargo y un año después, así
como dirigir las fuerzas armadas, en ambos casos, sin el consen-
timiento del Congreso; por último, carecía de la atribución para
ocupar la propiedad privada, sin la previa aprobación del Senado
o del Consejo de Gobierno, y mediante el pago de la indemniza-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 177
ción correspondiente. Cabe destacar la figura del refrendo, refe-
rida a los secretarios de Estado, sin cuya firma los reglamentos,
decretos y órdenes del Ejecutivo no serían obedecidos.
No obstante las limitaciones antes enunciadas, el órgano le-
gislativo estaba muy lejos de adquirir hegemonía frente al Eje-
cutivo, mismo que, según lo revela nuestra historia, ha sido casi
siempre el poder preeminente, circunstancia que ha dado la tóni-
ca de régimen presidencialista al sistema de gobierno implantado
en la Constitución de 1824. En vía de señalamiento, se constata
un esbozo de control constitucional y legal por conducto parla-
mentario, que es atribución del Consejo de Gobierno.
Pese a todo lo anterior, estimo que la primera Constitución
federal estructuró netamente un sistema presidencialista.
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 establecen el pri-
mer ordenamiento de carácter centralista, en él se suprimió la
Vicepresidencia, contenía como innovación primordial, la crea-
ción de un cuarto poder, denominado “Supremo Poder Conser-
vador”, dándose así la primera ruptura frente a la clásica división
tripartita del poder; merced a lo anterior, la tendencia presiden-
cialista continúo y además se fortaleció en el sistema de gobierno
de aquellos días, demostrándose esto con la permanencia de las
facultades exclusivas del presidente de la República para nom-
brar secretarios de Estado, consejeros, gobernadores de los depar-
tamentos, empleados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás
funcionarios de alta jerarquía dentro del gobierno. La importan-
tísima retención de la facultad para vetar leyes. Respecto a la ins-
titución del refrendo, persistió aunque se modificó su significado,
dado que todos los reglamentos, decretos y órdenes del Ejecutivo
deberían ser autorizados por los ministerios de acuerdo con su
ramo. Sin embrago, se suprimió la frase consignada en la Consti-
tución anterior que determinaba que “sin este requisito no serían
obedecidos”, con lo que cambió la esencia de la disposición.
Se deduce de lo expuesto que la existencia del Supremo Po-
der Conservador reforzó en la práctica la postura presidencialista
en esta época.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
178 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
Las Bases Orgánicas de Organización Política de la Repúbli-
ca Mexicana de 1843 conservan en su parte orgánica el régimen
centralista, radicalizándose el presidencialismo mexicano como
consecuencia de la concentración del poder político, jurídico y
económico en un solo individuo.
Al restaurarse el federalismo mediante el Acta de Reformas
de 1847, paralelamente recobraron vigencia los postulados de la
Constitución de 1824, proponiéndose las siguientes reformas: se
suprimió la vicepresidencia; el control de la constitucionalidad de
las leyes, a moción autoritaria y por vía mixta, que procesalmente
se inicia y concluye jurisdiccionalmente, pero que en el fondo y
en el intermedio del proceso, se resuelve parlamentariamente...
huelga abundar sobre la hegemonía del Ejecutivo federal en las
directrices esenciales del Estado mexicano.
Es el turno de examinar la Constitución de 1857, la cual fue y
sigue siendo objeto de múltiples debates, surgiendo una corriente
que centralizaba sus críticas dado el carácter y perfil de prepon-
derancia parlamentaria, la cual se dijo, obstaculizaría la acción
del Ejecutivo, pero que, por otra parte, encontraba su justifica-
ción en los más recientes antecedentes históricos de la época.
Independientemente de la validez que pudieran tener los ar-
gumentos planteados por los impugnadores, es necesario hacer
destacar las diferencias más sobresalientes respecto de las ante-
riores Constituciones. Es notable la supresión del Senado. El Eje-
cutivo se depositó en el presidente de la República, y la suplencia
correspondía, según el texto original, al presidente de la Supre-
ma Corte, desapareciendo temporalmente la Vicepresidencia.
Asimismo, se suprimió la figura del veto por parte del Ejecuti-
vo federal. Subsiste la facultad del Ejecutivo de la unión para el
nombramiento de los más altos funcionarios públicos. La figura
del refrendo recupera su fórmula original, aunque también sub-
siste su escasa o nula aplicación en la vida jurídica de nuestro país
por motivos evidentes.
Para algunos tratadistas, la Constitución de 1857 asignó el
epicentro del poder plasmado en la Constitución al Legislativo,
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 179
hasta que las reformas de 1874 hicieron regresar a la estructura
presidencialista. Otros estiman que, pese a los innegables matices
parlamentarios de la carta magna de 1857, su esencia nos remite
al presidencialismo que siempre se había conocido en México
desde 1824, y que en buena medida se acogió en la Constitu-
ción actual. El caudillismo del periodo santanista y la lucha de
facciones polarizadas a partir de la Guerra de Reforma, forta-
lecieron en amplia medida el poder del Ejecutivo. Una historia
oscilante entre cuartelazos triunfantes y represiones sangrientas
conforman el marco general en cuyo entorno se fundamentará,
un siglo después, el amplio conjunto de poderes que hoy ejerce el
presidente de la República.
En esta perspectiva, es claro el predominio del sistema de go-
bierno presidencial, sin dejar de reconocer la coexistencia de los
rasgos parlamentarios que disminuyen o se incrementan según
las demás condiciones que intervienen en un momento histórico
determinado.
Creo interesante mencionar que en su obra La Constitución
y la dictadura, don Emilio Rabasa interpreta la dictadura porfi-
rista como “resultado de una utópica y demagógica división de
poderes, inscrita en la Constitución de 1857 que imposibilita el
funcionamiento real del Ejecutivo”.19 Estaba convencido que un
país en formación como el nuestro solo podía llegar a la madurez
institucional por obra de un gobierno fuerte y con facultades le-
gales que le permitieran resolver los problemas que una realidad
inestable y siempre fluctuante planteaba en cada momento.
La rectoría económica del Estado, que ahora tiene rango
constitucional, así como gran parte de las atribuciones presiden-
ciales en materia económica, financiera y militar, contrastan cla-
ramente con la concepción liberal-individualista de la sociedad
y del Estado que prevaleció sobre todo durante la segunda mitad
del siglo XIX, como un efecto tardío de la vertiginosa industria-
lización europea.
19 Rabasa, Emilio, La Constitución y la dictadura, México, TIP de Revista de
Revistas, 1912, p. 189.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
180 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
En este sentido, el Estado queda reducido al rol de gendarme
o vigilante de la actividad económica desarrollada por particulares
con base en el principio de la libre empresa, a fin de “garantizar
la equidad y proporcionalidad en las operaciones mercantiles”.
En este contexto, no causa sorpresa encontrar durante el siglo
pasado, en las actividades productivas y en las relaciones políti-
cas un estado de anarquía, debido principalmente a la ausencia de
un poder suficientemente fortalecido para imponerse en los varios
sectores de la vida nacional que se ubican en un territorio extenso,
con escasa población, carente de vías de comunicación, amalga-
mado al retraso económico y los violentos contrastes sociales, fac-
tores que explican ampliamente la posterior tendencia a fortalecer
el poder del presidente en las esferas económica y militar.
VI. alGunoS elementoS de carácter parlamentario
en la conStitución de 1917
En el texto constitucional emanado de la Asamblea Consti-
tuyente de 1916, destacan figuras de índole parlamentaria que
se encuentran insertas en el mismo y que en la actualidad deter-
minan una amalgama de perspectivas que enfocadas de forma
distinta han provocado el resurgimiento en la práctica de una
serie de instituciones legales que anteriormente tenían una nula
aplicabilidad y solo eran concebidas como quimeras dentro de
nuestro sistema jurídico.
En el aspecto histórico es factor determinante el antecedente
porfirista en el cual acaecen hechos trascendentes en el desarrollo
histórico-jurídico posterior de nuestro país. Por un lado, sobrevie-
ne la conversión del poder nacional en un poderío personal que
trae aparejado el sometimiento de todos los factores opuestos al
sistema y la conciliación de los diversos intereses nacionales diri-
gidos por un solo individuo; por otra parte, la adopción de una
política económica de favoritismos en la que la finalidad esencial
era robustecer la nación a través de la inversión, sin importar su
procedencia, nacional o extranjera.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 181
La Constitución de 1917 se convirtió desde un principio en
formidable instrumento de poder que con el decurso del tiempo
transformó a la Presidencia en un poder autocrático que guar-
daba poco respeto a las normas constitucionales. Sin embargo,
en lo que se refiere a la estructura política en México, no puede
decirse que la Constitución sea letra muerta, sobre todo en lo re-
ferente a los rasgos parlamentarios que día a día adquieren mayor
fuerza.
Por lo que toca a la cobertura jurídica, el Constituyente de
Querétaro dotó constitucionalmente de amplias facultades al
Ejecutivo. A este respecto, Venustiano Carranza manifestó la
convicción de que la Constitución de 1857 había sido implaca-
ble, en virtud de la naturaleza abstracta de las doctrinas en que
se fundamentaba.
Por otro lado, las reformas sociales revolucionarias fueron
empleadas como instrumentos de poder por parte del Estado
para justificar su actuación, sirviendo como instrumentos frente
a las personas sociales y las anteriores clases poseedoras, todo lo
cual ha contribuido a la inmovilidad del Ejecutivo federal.
Entre las múltiples y antagónicas opiniones que se han verti-
do en torno al presidencialismo mexicano emanado de la Cons-
titución de 1917, me parece pertinente, por vía de referencia,
citar las siguientes: Daniel Cosío Villegas afirma que en Méxi-
co existe una monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea
transversal.20 Para Jorge Montaño el presidente es el centro de
la autoridad y también el punto necesario de equilibrio.21 Patri-
cio E. Marcos, Jacqueline Peschard y Carmen Vázquez asientan
que el presidente es una especie de monarca absoluto, cuando no
un dictador constitucional.22 Para Octavio Paz el presidente es el
20 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, México, Joaquín Mor-
tiz, 1975, pp. 30 y 31.
21 Montaño, Jorge, Los pobres de la ciudad en los asentamientos espontáneos, Méxi-
co, Siglo Veintiuno Editores, 1976, p. 34.
22 Marcos, Patricio E. et al., “El presidencialismo mexicano como fábula
política”, en Estudios Políticos, México, UNAM, vol. I, núms. 3 y 4, 1975, p. 34.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
182 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
dueño del PRI y de los medios de información, y tiene facultades
casi ilimitadas para usar los fondos federales.23 Para Pablo Neru-
da el presidente es un emperador azteca, mil veces más intocable
que la familia real inglesa.24 Para James L. Busey el presidente
mexicano es el patrón político de toda la República y, en un sen-
tido político, México es su hacienda.25
De las opiniones anteriores se infiere la idea de un Ejecutivo
fuerte con facultades ilimitadas en todos los ámbitos, alcanzando
el grado de una figura omnipotente; sin embargo, existen alter-
nativas para limitar su poder por medio de controles cuyo origen
nos remite a los elementos parlamentarios que a continuación
intentaré analizar.
Pese a que varios autores, entre ellos Felipe Tena Ramírez,
encuentran elementos parlamentarios, se afirma que “son pura-
mente formales, pues no alteran en nada el sistema presidencial
asentado en la Ley Fundamental; en ninguno de esos matices el
Ejecutivo queda subordinado al Legislativo”.26
En este particular como en otros tantos, se manifiesta una
clara ruptura entre la realidad política y el texto constitucional.
La declaración formal de controles que la Constitución hace se
enfrenta cada día de cada sexenio a una innegable concentración
de poder en el presidente, que hace de tales controles, instrumen-
tos débiles o nulos.
Los elementos parlamentarios que consagra la carta magna,
se ubican en los siguientes dispositivos: artículo 92, que dice: “To-
dos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente
deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asun-
to corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”. Esta
figura constitucionalmente se le denomina “refrendo”.
23
Paz, Octavio, Posdata, México, Siglo Veintiuno Editores, 1970, p. 55.
24
Neruda, Pablo, Confieso que he vivido. Memorias, México, Seix Barral, 1974,
pp. 230 y 231.
25 Bussey, James L., Political Institutions and Processes, Latín América, Nueva
York, Random House, 1964, p. 29.
26 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa,
2004, pp. 249 y 257.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 183
Para Tena Ramírez, desde el punto de vista teórico, las fina-
lidades que persigue el refrendo son las siguientes:27
a) La de dar autenticidad a los actos que certifica, quedando
privado el refrendo de su cometido, cuando se dispone que
el secretario de Estado firmará antes que el Ejecutivo fe-
deral.
b) La de constituir una limitación material a la voluntad del
jefe de gobierno mediante la participación indispensable
del ministro del ramo; para la validez de su actuación sería
la segunda finalidad, pero dicha negativa en nuestro sistema
equivaldría a la desobediencia de una orden del superior
que lo ha designado libremente y que en igual forma puede
removerlo.
c) La tercera finalidad, consiste en el traslado de la responsabi-
lidad del presidente de la República al secretario refrenda-
tario; en este punto cabe recordar que el Ejecutivo federal
es responsable de los actos de sus ministros, en virtud del
libre nombramiento que de ellos hace, y de ninguna mane-
ra se intenta eximir de responsabilidad al jefe de gobierno
para transferirla al agente refrendatario.
En el contexto de la realidad nacional, la utilidad del refren-
do se finca en determinar una triple responsabilidad del agente
refrendatario: la penal, la técnica y la política.
a) La responsabilidad penal que surge cuando el acto refren-
dado es delictuoso, convirtiéndose con el estampamiento de
la firma del secretario en copartícipe del delito, con el agra-
vante de que su responsabilidad, a diferencia de la presi-
dencial, sí es exigible penalmente durante el desempeño del
encargo, previo el juicio político celebrado en los términos
del título cuarto constitucional y su ley reglamentaria.
27 Ibidem, p. 251.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
184 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
b) La responsabilidad técnica fundada en el hecho de que cada
secretaría, en su respectivo ramo, cuenta con el personal es-
pecializado que auxilia al jefe del ejecutivo, por medio del
material de información y decisión que el titular de la mis-
ma le presenta bajo su responsabilidad. En estrecha vin-
culación, las reformas de 1982 al título cuarto de la Cons-
titución general establecen una responsabilidad de orden
administrativo, que facilita al gobierno federal, vía Secre-
taría de la Función Pública, para practicar la confiscación
de bienes que siendo propiedad de servidores públicos de
la Federación, se presumen adquiridos con fondos del era-
rio federal (artículos 22 y 112 de la Constitución general
de la República).
En el artículo 93 constitucional encontramos otro elemento
de carácter parlamentario, pues los dos primeros párrafos se-
ñalan:
Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el período
de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que
guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras po-
drá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de
la República, así como a los directores y administradores de los
organismos descentralizados federales o de las empresas de parti-
cipación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discu-
ta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos
ramos o actividades.
El párrafo final de dicho dispositivo establece: “Las Cámaras,
a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los
diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la fa-
cultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento
de dichos organismos descentralizados y empresas de participa-
ción estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se
harán del conocimiento del Ejecutivo Federal”.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
LA DIVISIÓN DE PODERES: TEORÍA Y REALIDAD 185
En los últimos años ha sido frecuente observar cómo los se-
cretarios de Estado y otros altos servidores se les ha citado ante
el Congreso para que informen sobre proyectos de leyes de su
competencia. Los datos que proporcionan los secretarios del des-
pacho son realmente testimonios emanados del presidente y, en
todo caso, la censura que se pudiese verter se daría en la persona
del secretario. Asimismo, por este medio la asamblea legislativa
ejerce un control para supervisar las actuaciones del jefe de la
unión. Tal control será tanto más eficaz cuanto logre diluirse
la marcada dependencia de las cámaras frente a la persona del
presidente.
El artículo 29 constitucional determina otro matiz de tipo
parlamentario, estableciendo como requisito para que la suspen-
sión de garantías pueda ser decretada por el presidente de la Re-
pública, el acuerdo de los titulares de las secretarías de Estado
y la Procuraduría General de la República y la aprobación del
Congreso de la Unión.
No cabe duda que el funcionamiento de nuestro sistema pre-
sidencial, en el caso del artículo 29, se aproxima, como en ningún
otro, al sistema parlamentario, consecuencia de la trascendencia
que tiene la suspensión de garantías, justificándose el requisito
de la aprobación del Gabinete, implicando una responsabilidad
solidaria con el presidente de la República, y sin embargo, en una
sola ocasión (1942-1945) ha operado la mecánica constitucional
prevista por el numeral 29, lo cual dice mucho del peso específico
que la voluntad del Ejecutivo tiene.
Los artículos 84 y 85 constitucionales plantean las hipótesis
de la sucesión presidencial, y refiriéndose concretamente a los de
los presidentes interino y sustituto, los que son nombrados por el
Congreso de la Unión para reemplazar al jefe de gobierno, cons-
tituyen, sin lugar a dudas, reminiscencias al modelo parlamenta-
rista, dada la intervención decisiva que efectúa la asamblea legis-
lativa en tan trascendente designación. Todo lo cual constituye
una importante excepción a la elección directa del presidente por
medio del sufragio popular. La designación del llamado presiden-
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx Ir a la página del libro http://biblio.juridicas.unam.mx
186 LUIS ENRIQUE VILLANUEVA gÓMEZ
te provisional por parte de la Comisión Permanente durante los
recesos de las cámaras federales, no parece escapar al anterior
planteamiento.
El artículo 74, fracción IV constitucional, introduce un con-
trol legislativo frente a la administración de la hacienda pública,
facultando a la Cámara de Diputados para discutir y, en su caso,
aprobar anualmente los documentos rectores del gasto público
federal: el Presupuesto de Egresos y el Informe de la Cuenta Pú-
blica.
Después del superficial análisis, podemos concluir en que es
innegable la presencia en la Constitución mexicana de 1917 de
diversos elementos parlamentarios que, plasmados en su texto, for-
malizan algunos de los medios de control presidencial. En el aspec-
to fáctico su aplicabilidad es más común y frecuente en el presente,
y necesariamente dichos componentes se irán multiplicando en el
futuro para llegar a ser indispensables en su momento como facto-
res de equilibrio dentro de la estructura gubernamental de nuestro
país y como un intento más para lograr la democratización inte-
gral del sistema.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas
También podría gustarte
- Clancy, Tom - Ordenes EjecutivasDocumento393 páginasClancy, Tom - Ordenes EjecutivasMarcelo MassAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Equivalencias Lógicas y Tablas de VerdadDocumento7 páginasEjercicios de Equivalencias Lógicas y Tablas de VerdadCarlosDanielAlvarezMuñoz0% (2)
- Derecho Notarial Constitucional en MéxicoDocumento12 páginasDerecho Notarial Constitucional en MéxicoJuan DanielAún no hay calificaciones
- La Separacion de PoderesDocumento16 páginasLa Separacion de PoderesNoslen DuboisAún no hay calificaciones
- JesucristoDocumento24 páginasJesucristoedwinbanegasf100% (1)
- El Interes Superior Del NiñoDocumento27 páginasEl Interes Superior Del Niñoakasha3333Aún no hay calificaciones
- Separacion de Poderes ActualzadoDocumento33 páginasSeparacion de Poderes ActualzadoRocio Anchapuri CariapazaAún no hay calificaciones
- 3.flujo Critico (Informe) .2-2Documento13 páginas3.flujo Critico (Informe) .2-2Marcos Felipe Quintero RamirezAún no hay calificaciones
- Modelo de Análisis de Flujos UnabDocumento12 páginasModelo de Análisis de Flujos UnabEva Karamazov100% (1)
- Acerca de La Práctica Psicomotriz de Bernard AucouturierDocumento78 páginasAcerca de La Práctica Psicomotriz de Bernard Aucouturierenekobidai5396100% (4)
- Hegemonía y Nueva Constitución: Dominación, Subalternidad y Proceso ConstituyenteDe EverandHegemonía y Nueva Constitución: Dominación, Subalternidad y Proceso ConstituyenteAún no hay calificaciones
- Ley Del Silogismo DisyuntivoDocumento2 páginasLey Del Silogismo DisyuntivoCarlos Colina75% (8)
- Resumen de TeoriaDocumento7 páginasResumen de TeoriaAnxel FloresAún no hay calificaciones
- Excelencia DirectivaDocumento2 páginasExcelencia DirectivabetoAún no hay calificaciones
- Rosa LA TEORIA DE LA DIVISION DE PODERES TareaDocumento9 páginasRosa LA TEORIA DE LA DIVISION DE PODERES TareaAlicia P. Melendez100% (1)
- La División y Legitimidad Del Poder PolíticoDocumento30 páginasLa División y Legitimidad Del Poder PolíticoArielina Del RosarioAún no hay calificaciones
- Naturaleza Juricia Organismoas Constitucionalmente AutonomosDocumento25 páginasNaturaleza Juricia Organismoas Constitucionalmente AutonomosArmando Arroyo100% (1)
- Lectura La Teoría de La División de Poderes Segun Montesquiu y Jhon LockeDocumento7 páginasLectura La Teoría de La División de Poderes Segun Montesquiu y Jhon LockeCory Susana LAURA NAJARAún no hay calificaciones
- División de PoderesDocumento9 páginasDivisión de PoderesJHOSIMAR ARCIDES CORNEJO RAMÍREZAún no hay calificaciones
- Doctrina de División de PodereDocumento5 páginasDoctrina de División de PodereJuan Francisco Pérez SánchezAún no hay calificaciones
- 993-Texto Del Artículo-1557-1-10-20190613Documento42 páginas993-Texto Del Artículo-1557-1-10-20190613marilu jimenez cruzAún no hay calificaciones
- Capítulo Noveno - El Estado de DerechoDocumento35 páginasCapítulo Noveno - El Estado de DerechoMirelly FélixAún no hay calificaciones
- La Teoría de La División de PoderesDocumento7 páginasLa Teoría de La División de PoderesLuisana MazaAún no hay calificaciones
- Lección 04 Los Poderes Del Estado - SubrayadoDocumento13 páginasLección 04 Los Poderes Del Estado - SubrayadoJuggernautAún no hay calificaciones
- Articulo División de Poderes PAPER UNODocumento8 páginasArticulo División de Poderes PAPER UNOBrendaGòmezAún no hay calificaciones
- 2020 Lectura 2 Constitucionalismo.Documento14 páginas2020 Lectura 2 Constitucionalismo.Felix Arias AVAún no hay calificaciones
- Ponencia Tlalpujahua JMRRDocumento16 páginasPonencia Tlalpujahua JMRRmartinramosrzAún no hay calificaciones
- Las Funciones y Organizacion de Los Poderes PublicosDocumento39 páginasLas Funciones y Organizacion de Los Poderes PublicosJonathan PuncelesAún no hay calificaciones
- Pedroza de La LLave Organos AutonomosDocumento22 páginasPedroza de La LLave Organos AutonomosLitoAún no hay calificaciones
- Equilibrio de PoderesDocumento46 páginasEquilibrio de PoderesAaron ChristopherAún no hay calificaciones
- Principios ConstitucionalesDocumento18 páginasPrincipios ConstitucionalesRafael RodriguezAún no hay calificaciones
- Estado, Dominio, Coacción Legítima y Seguridad Pública.Documento5 páginasEstado, Dominio, Coacción Legítima y Seguridad Pública.CarlosAún no hay calificaciones
- 3993-Texto Del Artículo-11646-1-10-20171023 PDFDocumento16 páginas3993-Texto Del Artículo-11646-1-10-20171023 PDFSusy BurgosAún no hay calificaciones
- La Division de Los Poderes y Teoria de La Division de Los PoderesDocumento3 páginasLa Division de Los Poderes y Teoria de La Division de Los PoderesevaAún no hay calificaciones
- CAPITULO SEGUNDO - Defensa Constitucional Tesis Berenice OrtaDocumento82 páginasCAPITULO SEGUNDO - Defensa Constitucional Tesis Berenice OrtaInstintoteam X2Aún no hay calificaciones
- Apuntes Tema 4Documento12 páginasApuntes Tema 4Christian MadrigalAún no hay calificaciones
- La Division de PoderesDocumento35 páginasLa Division de PoderesJavier EstradaAún no hay calificaciones
- Los Organos Autonomos en La Administración Publica MexicanaDocumento7 páginasLos Organos Autonomos en La Administración Publica MexicanaMELVIS ALCALA GARCIAAún no hay calificaciones
- Piramide de KelsenDocumento26 páginasPiramide de KelsenAdrian Leonardo Perez Escorcha0% (1)
- Quroga LeonDocumento66 páginasQuroga LeonJesus Cornejo MaqueraAún no hay calificaciones
- Dialnet ElControlDeConstitucionalidadEnElFederalistaYLosFu 2650281 PDFDocumento24 páginasDialnet ElControlDeConstitucionalidadEnElFederalistaYLosFu 2650281 PDFAvrilAryadnaDdanielAún no hay calificaciones
- Principio de La División de PoderesDocumento7 páginasPrincipio de La División de PoderesAnonymous FoaNdjSfAún no hay calificaciones
- S: I. Introducción. II. Origen. III. Evolución. IV. ConsolidaDocumento22 páginasS: I. Introducción. II. Origen. III. Evolución. IV. ConsolidaFabiolaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Separación de PoderesDocumento9 páginasTrabajo de Separación de PoderesVerome1650% (2)
- Analisis Del XI Libro de El Espiritu de Las LeyesDocumento10 páginasAnalisis Del XI Libro de El Espiritu de Las LeyesAzul FlayanaAún no hay calificaciones
- Estado Constitucional CarpizoDocumento20 páginasEstado Constitucional CarpizoyariAún no hay calificaciones
- Paquetazo A-JDocumento11 páginasPaquetazo A-JOscar G. LópezAún no hay calificaciones
- Resumen Division de Poderes y Jerarquia de LeyesDocumento9 páginasResumen Division de Poderes y Jerarquia de LeyeshectormagallanesAún no hay calificaciones
- DC II - 1.3 Antecedentes División de Poderes-EMDocumento10 páginasDC II - 1.3 Antecedentes División de Poderes-EMSPYDERMANAún no hay calificaciones
- ENSAYO Desarrollo Histórico Del Principio de Separación de PoderesDocumento4 páginasENSAYO Desarrollo Histórico Del Principio de Separación de PoderesMaria Lucrecia Méndez VitalAún no hay calificaciones
- Historia de La Division de PoderesDocumento59 páginasHistoria de La Division de PoderesUrsulamiranda0% (1)
- Órganos Constitucionales AutónomosDocumento10 páginasÓrganos Constitucionales AutónomosKarla BarbaAún no hay calificaciones
- Texto 11-20 ConstituciónDocumento97 páginasTexto 11-20 ConstituciónAngela Antezana García 1D1Aún no hay calificaciones
- Apuntes T.4 ConstitucionalDocumento25 páginasApuntes T.4 ConstitucionalMauro Bordanova ChamizoAún no hay calificaciones
- Dialnet SobreElPrincipioDeLaSeparacionDePoderes 26674Documento20 páginasDialnet SobreElPrincipioDeLaSeparacionDePoderes 26674MATICAPEAún no hay calificaciones
- Unidad 1 DerechoDocumento22 páginasUnidad 1 DerechoMerlyna Cecily AddamsAún no hay calificaciones
- El Estado de Derecho Jaime Cardenas PDFDocumento0 páginasEl Estado de Derecho Jaime Cardenas PDFEdwin Gomez GutierrezAún no hay calificaciones
- Sobre El Concepto de Constitucion-SalazarUgarteDocumento26 páginasSobre El Concepto de Constitucion-SalazarUgarteYULINO HANCCO AROTAIPEAún no hay calificaciones
- PEDRO SALAZAR UGARTE SOBRE EL CONCEPTO DE CONSTITUCION - UnlockedDocumento28 páginasPEDRO SALAZAR UGARTE SOBRE EL CONCEPTO DE CONSTITUCION - UnlockedIsabella MoyaAún no hay calificaciones
- Trabajo El Poder Del EstadoDocumento18 páginasTrabajo El Poder Del Estadomariluz polo castroAún no hay calificaciones
- Sobre El Principio de La Separación de PoderesDocumento20 páginasSobre El Principio de La Separación de PoderesSABY QUEVEDO VASQUEZAún no hay calificaciones
- Ruiz Diaz Labrano El Estado de Derecho COMPLETODocumento17 páginasRuiz Diaz Labrano El Estado de Derecho COMPLETODarrell Gordon100% (1)
- 6 Jefe de Estado y GobiernoDocumento22 páginas6 Jefe de Estado y GobiernoJorge LuisAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento20 páginasDerecho ConstitucionalCarlosAntonioPolancoGarcía100% (1)
- 4.balotario Derecho ConstitucionalDocumento38 páginas4.balotario Derecho Constitucionalodracir4surf100% (1)
- AntecedentesDocumento3 páginasAntecedentesJean29Aún no hay calificaciones
- Surgimiento Del Estado Liberal-Estado de DerechoDocumento24 páginasSurgimiento Del Estado Liberal-Estado de DerechoAldo Enrique Maltés EscobarAún no hay calificaciones
- Evolucion de La Teoria Del EstadoDocumento72 páginasEvolucion de La Teoria Del EstadoGioconda DelgadilloAún no hay calificaciones
- Ana BKoacho ANABECOA1Documento2 páginasAna BKoacho ANABECOA1Carlo Álvarez100% (2)
- El Espiritu de Las Leyes PDFDocumento14 páginasEl Espiritu de Las Leyes PDFakasha3333Aún no hay calificaciones
- Division de Poderes, FederalismoDocumento10 páginasDivision de Poderes, Federalismoakasha3333Aún no hay calificaciones
- Fase 2 Inmersión InicialDocumento7 páginasFase 2 Inmersión Inicialunad unadAún no hay calificaciones
- Catálogo de TrabajadoresDocumento18 páginasCatálogo de TrabajadoresValentin Bautista GarciaAún no hay calificaciones
- Demanda Interdicto Recobrar Samuel PuellesDocumento10 páginasDemanda Interdicto Recobrar Samuel PuellesEdu EM100% (1)
- Evolucion Febrero, Valentino CondeDocumento5 páginasEvolucion Febrero, Valentino CondeDIANA CASTILLOAún no hay calificaciones
- Interacciones Positivas en El HogarDocumento2 páginasInteracciones Positivas en El Hogarregulo canchaya alvarezAún no hay calificaciones
- Plan 94Documento1 páginaPlan 94Marión Rodriguez100% (1)
- Cualidades de Un ChefDocumento4 páginasCualidades de Un ChefAlcides HernandezAún no hay calificaciones
- Campañas de Ayuda en Favor de Los NecesitadosDocumento2 páginasCampañas de Ayuda en Favor de Los NecesitadosZoniaLòpezRegalado67% (9)
- Parménides - Peri Physeos PDFDocumento5 páginasParménides - Peri Physeos PDFDaniel OteroAún no hay calificaciones
- Resumen 1 DentologidiaDocumento14 páginasResumen 1 DentologidialebronAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura de Algunas Leyendas de BécquerDocumento4 páginasGuía de Lectura de Algunas Leyendas de Bécquerolmaga50% (2)
- Estilo de Vida y Estado Nutricional en Profesionales de Enfermería.Documento66 páginasEstilo de Vida y Estado Nutricional en Profesionales de Enfermería.Jean Piere Alvino Rashta100% (3)
- Nacionalismo en La Educación Mexicana José María VigilDocumento13 páginasNacionalismo en La Educación Mexicana José María VigilZannpepper GonzalezAún no hay calificaciones
- Revista Saberes - La Autoridad Pedagógica en El Centro Del Debate PDFDocumento52 páginasRevista Saberes - La Autoridad Pedagógica en El Centro Del Debate PDFAnonymous HXtPQAIaJAún no hay calificaciones
- Eud, S. 17 Conferencia. El Sentido de Los SíntomasDocumento8 páginasEud, S. 17 Conferencia. El Sentido de Los SíntomasImpresiones CBCAún no hay calificaciones
- Elementos Del Planteamiento Del ProblemaDocumento3 páginasElementos Del Planteamiento Del ProblemaJasson Antonio Espinosa RodriguezAún no hay calificaciones
- Actividad Aplicativa S15Documento2 páginasActividad Aplicativa S15Juan diego Arcos villegasAún no hay calificaciones
- Aspecto Politico de Bolivar Trabajo de Catedra..2Documento9 páginasAspecto Politico de Bolivar Trabajo de Catedra..2rosaliabri72Aún no hay calificaciones
- Quiz 3 - Evaluando Lo Que He Aprendido (Unidad 3)Documento5 páginasQuiz 3 - Evaluando Lo Que He Aprendido (Unidad 3)Yeimmy Julieth Cardenas MillanAún no hay calificaciones
- 1530 - de Civilitate - ErasmoDocumento113 páginas1530 - de Civilitate - ErasmoFelipe Sigüenza Tarí100% (2)
- Corrientes Del Pensamiento AdministrativoDocumento10 páginasCorrientes Del Pensamiento Administrativosusmeli100% (1)
- Power Point PragmáticaDocumento29 páginasPower Point PragmáticaPepa Perez LopezAún no hay calificaciones