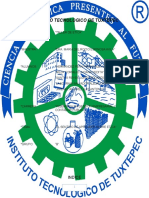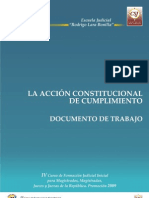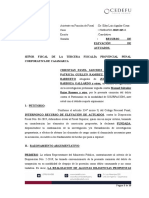Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Unidad 3 La Etica en Las Instituciones y Organizaciones
Unidad 3 La Etica en Las Instituciones y Organizaciones
Cargado por
Hugo Lara0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas13 páginasTaller de Ética U3
Título original
UNIDAD 3 LA ETICA EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTaller de Ética U3
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas13 páginasUnidad 3 La Etica en Las Instituciones y Organizaciones
Unidad 3 La Etica en Las Instituciones y Organizaciones
Cargado por
Hugo LaraTaller de Ética U3
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
UNIDAD 3 LA ETICA EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
3.1 PROCEDER ÉTICO EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES.
En las sociedades moralmente pluralistas no existe una única voz autorizada para
determinar qué es lo moralmente adecuado; de ahí que los ciudadanos se vean
obligados a forjarse su juicio moral mediante la reflexión y teniendo en cuenta a la
opinión pública. Por eso importa que en dicha esfera pública se escuchen las voces
de quienes, trabajando en los distintos ámbitos con rigor y seriedad, se preocupan
porque el trabajo se lleve a cabo en ellos atendiendo al nivel de ética cívica
alcanzado por esa sociedad y a la ética que le presta fundamento racional.
Ésta es una de las tareas que han llevado y están llevando a cabo las distintas éticas
aplicadas.
Las éticas aplicadas surgen de un intento de moralización de las distintas esferas
de la vida social. Se han ido generando de forma republicana, es decir, desde el
trabajo conjunto de los profesionales, eticistas, juristas y afectados por las
decisiones que se toman en cada ámbito. Por eso las reflexiones e informaciones
de las éticas aplicadas deben ser llevadas a la opinión pública, de modo que los
ciudadanos y el poder político puedan forjarse juicios morales suficientemente
informados con respecto a las cuestiones esenciales.
Ésta es la actual tarea de ilustración, que no deben llevar a cabo sólo los sabios
sino cuantos trabajan en estos ámbitos, y tienen o deberían tener mejor información
y se preocupan o se deberían preocupar por respetar y potenciar la ética cívica de
esa sociedad y la ética que les presta fundamento. En realidad, son las nuevas
referencias con las que la ciudadanía puede contar para formar su juicio en
cuestiones morales. Como he expuesto con detalle en otros lugares, las éticas
aplicadas no adoptan el método deductivo propio de la Casuística ni tampoco el
inductivo propio de la Casuística , sino que tienen la estructura circular propia de
una hermenéutica crítica: no parten de unos principios con contenido para que sean
aplicados, porque en las sociedades pluralistas no hay principios con contenidos
comunes; tampoco descubren únicamente principios de alcance medio desde la
práctica cotidiana, porque en cualquier ética aplicada hay una cierta pretensión de
incondicionalidad que rebasa todos los contextos concretos. Más bien detectan
hermenéuticamente en los distintos ámbitos de la vida social principios éticos y
valores que se modulan de forma distinta en cada uno, justamente los principios
éticos y los valores que constituyen la ética cívica, común a todos los ámbitos.
Desde esta perspectiva, las éticas aplicadas cuentan, al menos, con una doble
estructura. Cada una de ellas constituye, en principio, la ética de una actividad
social, sea la investigación biotecnológica, la sanidad, la empresa, la ingeniería o la
educación. Para dilucidar en qué consiste esa ética es muy fecunda la concepción
neoaristotélica de práctica, como una actividad social cooperativa que cobra su
sentido de perseguir
determinados bienes internos, lo que exige el descubrimiento de ciertos principios
de alcance medio, la encarnación de varios valores y el cultivo de determinadas
virtudes por parte de quienes participan en ella.
Lo específico de cada ética aplicada, lo que le presta su peculiar idiosincrasia, son
los bienes internos que persigue la actividad correspondiente, los principios de nivel
medio que orientan moralmente la acción, los valores que es necesario alcanzar y
las virtudes que importa cultivar para poder alcanzar los bienes internos. Este primer
momento, el referido a la dimensión de actividad que tiene toda ética aplicada, es el
que podríamos denominar «momento aristotélico».
Pero, en segundo lugar, el hecho de que esa actividad se lleve a cabo en una
sociedad que ha alcanzado el nivel convencional en el desarrollo de la conciencia
moral, le obliga a perseguir sus bienes internos respetando un marco deontológico
al que podríamos denominar momento kantiano: en principio, el marco de los
principios y valores que respeta esa conciencia moral social y que se expresan en
su ética cívica. En nuestras sociedades se trataría de valores como la libertad, la
igualdad, la solidaridad, el diálogo y el respeto activo, y de derechos como los
derechos humanos de las tres primeras generaciones.
3.1.1 Código de ética en las instituciones y organizaciones.
Los códigos de ética, tal como se conocen en el mundo de las empresas, son
sistemas de reglas establecidos con el propósito general de guiar el comportamiento
de los integrantes de la organización y de aquellos con los cuales esta actúa
habitualmente: clientes, proveedores y contratistas. (De Michelle, 1999)
Una parte muy importante de la práctica profesional se refiere a la ética que debe
observarse, de ahí que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) que es
máximo órgano superior a nivel nacional que se encarga entre otras actividades de
establecer códigos de conducta referente a la profesión contable, se haya dado a la
tarea de desarrollar un Código de Ética que permita enfrentar las nuevas tendencias
y necesidades, producto del desarrollo alcanzado por la profesión contable, así
como armonizar su contenido con el Código de Ética internacional desarrollado por
la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Una marca distintiva de la profesión contable es la aceptación de su responsabilidad
de servir al interés público. Por lo tanto, la responsabilidad del Contador Público no
es exclusivamente satisfacer las necesidades de un determinado cliente, o de la
entidad para la que trabaja. El Contador Público deberá observar y cumplir con este
Código. Si se le prohíbe cumplir con ciertas partes de este Código por alguna ley o
reglamento, el
Contador Público deberá cumplir con el resto del contenido de este Código.(Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, 2012).
Al momento de trabajar para una organización de manera dependiente o
percibiendo algún salario de manera subordinada no impide que
independientemente de la forma legal de la relación con la organización para la que
trabaja, el incumplimiento para con las responsabilidades éticas que obligan al
contador público para desarrollar su trabajo de manera profesional en materia de
confidencialidad, juicio profesional, honradez, veracidad de la información, etc.
Cuando el contador público trabaje en el sector público o privado, no debe de existir
relaciones personales en las que se comprometa la confidencialidad de la
información con la que cuenta el contador.
3.1.2 Casos concretos del proceder ético en las instituciones y
organizaciones.
La organización actúa como un conjunto social en el sentido que es más que la
suma de los individuos que la integran. Esto significa que tomada como actor, es
más que la opinión de sus cuerpos directivos. Tal como afirma G. Enderle (1998) el
concepto de "actor moral significa que la compañía además de su condición de
persona jurídica es capaz de tener una conducta moral, puede ser considerada
responsable y debe rendir cuentas desde una perspectiva ética". Actor moral porque
como conjunto social puede asumir una postura proactiva, educar, condicionar y
orientar a sus componentes. Este hecho no sustituye el rol de sus integrantes, es
decir, se suma a las responsabilidades propias de los individuos que toman las
decisiones en forma personal dentro de sus respectivos espacios de libertad. Pero
aquí nos preocupan las decisiones de conjunto y su relación con los valores
sociales.
La idea de la organización como construcción social implica que los participantes
se relacionan a partir de alguna forma de acuerdo que sostiene al conjunto. La idea
de responsabilidad en la relación laboral tiene sentido en la medida que la reglas no
sean impuestas y que ellos puedan ingresar o retirarse libremente. A ello refiere la
obra de T.Donaldson (1985), con su enfoque del contrato social aplicado a las
corporaciones, un acuerdo que también incluye consideraciones de orden moral,
tanto explícitas como implícitas. Como explicación del comportamiento responsable
(en tanto deber ser) dicho autor propone el modelo de un contrato basado en la
conciencia y el consentimiento de las partes sobre valores conocidos. Las partes
deben respetar sus derechos para que la organización sea viable en lo interno y
aceptada socialmente. El enfoque del contrato social es contrario al intento de
subordinar el bienestar de los individuos al de la organización.
En los hechos, la organización se construye a partir de alguna forma de acuerdo
para producir bienes y servicios, como brindar ayuda, protección, educación, salud,
etc. En el comienzo se explicitan ciertos propósitos que de allí en más deberán
orientar las decisiones.
Esos propósitos múltiples son la base de la racionalidad finalista de la organización
y sus directivos en cuanto a la tarea administrativa. También la tecnología de la
producción y la competitividad ponen sus condiciones de eficacia y eficiencia. Esta
racionalidad es constitutiva de la organización, pero no es el único fundamento que
la sostiene o la hace viable. Es un sistema de producción pero también una
comunidad moral, donde los agentes para convivir deben asumir la responsabilidad
por sus actos. Como destaca P. Davis (l998) ello es visible en los modelos
cooperativos, donde son constitutivos los principios de solidaridad, asociación
voluntaria y control democrático por los socios. Bajo este último modelo, la
racionalidad orientada a los objetivos no puede ir más allá de las condiciones que
derivan de los principios de identidad cooperativa.
Tanto en el campo de los modelos competitivos como de los colaborativos, la
racionalidad coexiste con los procesos sociales y culturales que son vitales para las
organizaciones. Esta coexistencia instala una cuestión básica para nuestro análisis:
la exigencia de la eficacia frente al deber ser o lo moralmente correcto. ¿Por qué
una empresa habría de preocuparse por la justicia o la corrección de sus actos si
ella cumple con las leyes, produce bienes necesarios y más aún cuando los
individuos aceptan las normas existentes? En las empresas existe “la antinomia de
la acción”, es decir, situaciones donde ocurre “lo malo de lo bueno”. Por caso, como
los estados de alienación y frustración en el plano humano que suelen asociarse a
las nuevas tecnologías destinadas a reducir los tiempos y aumentar la producción.
3.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES
Las instituciones son mecanismos de orden social que procuran normalizar el
comportamiento de un grupo de individuos. Las instituciones en dicho sentido
trascienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un
propósito, en teoría considerado como un bien social, es decir: normal para ése
grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque
se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco
flexibles. El término institución se aplica por lo general a las normas de conducta y
costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares
organizaciones formales de gobierno y servicio público. Las instituciones son
también un tema de estudio central para el derecho, el régimen formal para la
elaboración e implantación de reglas. Las organizaciones son sistemas sociales
diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de
otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen
funciones especializadas que forman una estructura sistemática de relaciones de
interacción. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un
objetivo común.
La Ética En Las Instituciones Públicas
Una institución pública es un organismo que generalmente depende del gobierno o
del estado el cual presta sus servicios a todo el público en general. Es decir, día con
día un gran número de personas tienen contacto con estos organismos buscando
sus servicios. La ética en las instituciones públicas se refiere a una serie de posturas
y normas que adopta una institución pública. La importancia de dichas posturas
éticas adoptadas por las instituciones públicas radica en el hecho de que afectan e
influyen de una u otra manera en las personas que entran en contacto con estas
instituciones día a día. Esto quiere decir que algunas de las posturas éticas
adoptadas por las instituciones públicas se verán reflejadas en nuestra sociedad y
en la vida cotidiana. Es por esto que las instituciones públicas a la hora de
determinar que posturas adoptaran deben de ser sumamente cuidadosas y
responsabilizarse puesto que afectarán a un gran número de personas. Un claro
ejemplo de este tema sería en una institución pública educativa. En este caso una
escuela primaria, puesto que se sabe de antemano que los niños tienden a imitar el
comportamiento de los adultos. En este caso la postura ética que debe de adoptar
el personal docente de dicha institución debe ser aquella que fomente el desarrollo
integral, académico y social de los estudiantes. Dicho personal deberá comportarse
de manera acorde a la ética adoptada y de esta manera estará erradicando con el
ejemplo. Por consiguiente los alumnos que serán influenciados por dicha postura
ética se desarrollarán con una ética similar a aquella adoptada por la institución
pública afectado de una manera directa a la sociedad en común.
Hay algunas posturas éticas que todas las instituciones públicas deben de tener
como son:
Equidad: Esta se refiere a que las instituciones públicas le deben dar el mismo trato
a todas las personas sin importar su género, color de piel, religión, etc.
Respeto: Se refiere a que las instituciones públicas deben tomar en cuenta, apreciar
y valor los derechos y cualidades de las personas.
Honestidad: Se refiere a que las instituciones públicas le deben de dar un trato justo
a las personas que entren en contacto con la institución pública sin abusar de estas.
Responsabilidad: Se refiere a que las instituciones públicas deben de
comprometerse a que sus servicios sean los adecuados.
La Ética En Las Instituciones Privadas
En instituciones públicas y privadas. La ética es, con frecuencia, proclamada por
instituciones y gobiernos, pero no aplicada en hechos concretos que reclama la
ciudadanía y que, a mi entender, solicita moral de los políticos, de las políticas y de
la política, traducidas en solicitudes de transparencia, equidad y justicia y futuro e
inserción social, respectivamente. Y esta demanda es debida, entre otras causas,
por la vaguedad que en nuestra sociedad existe sobre el problema de la autonomía
moral, base de una democracia participativa. ¿Existe la ética dentro de las
instituciones privadas? Si es así, ¿en qué se diferencia de la ética de las
instituciones públicas? Respuesta Dondequiera que el ser humano esté en relación
con sus semejantes, allí se impone la necesidad de una actitud ética, sea en una
institución pública, o en una institución privada. Hay, por tanto, una ética del
empresario privado y otra del funcionario, como hay una ética común a todos los
seres humanos que tiene como resultado lo que llamamos una buena persona. A
medida que el ser humano amplía la esfera de sus relaciones, aparecen nuevas
dimensiones de su deber ser, es decir, de su ética. La base la da su deber ser como
persona; la vida familiar hace necesario un afinamiento de su sensibilidad ética lo
mismo que el ejercicio profesional o laboral, la actividad escolar o la universidad.
Cada una de estas actividades tiene sus propios requerimientos. La condición de
ciudadano da lugar a la ética pública ciudadana que es diferente de la ética del
funcionario. Esta se distingue de las demás porque está centrada en el servicio de
lo público, de la misma manera que la ética del médico gira alrededor de la defensa
de la vida y la de los jueces los compromete con la justicia, como la de los
periodistas tiene su eje en el compromiso con la verdad. "El cumplimiento de la
ética, debe ser igual en instituciones privadas, como en instituciones públicas"
Ética en las organizaciones
El que una organización deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo. En todos
los países desarrollados hay legislación detallada, civil, penal, laboral,
administrativa, mercantil, que especifica que responsabilidades tienen las personas
y las corporaciones. En los países desarrollados hay además sistemas judiciales
suficientemente fiables que tratan de imponer las responsabilidades legales cuando
es necesario. Lo que es nuevo es la conciencia social de que esa responsabilidad
corporativa existe, y que debe hacerse efectiva incluso cuando la ley no alcanza a
imponerla. Por ejemplo cuando atañe a hechos realizados fuera de las fronteras del
país de nacionalidad de la corporación, cuando ninguna ley protege el bien afectado
o cuando el procedimiento de reparación judicial es tan lento que resulta inútil. En
estos casos, y en muchos otros, agentes externos e internos presionan
directamente a la organización, en la medida que puede para que se
responsabilicen de sus acciones, al margen de si tienen o no una obligación legal
de hacerlo. La ética empresarial como disciplina académica suele abarcar uno o
más de los siguientes temas: el estudio de los principios morales aplicables a la vida
económica y empresarial; el estudio y crítica de los valores efectivamente
dominantes en el ámbito económico en general y en cada una de las
organizaciones, el análisis de casos reales que ejemplifican la responsabilidad de
las organizaciones y de sus diversos constituyentes; el desarrollo de cuerpos
normativos voluntarios o procedimientos estandarizados de gestión basados en
principios y valores éticos; el seguimiento y descripción de la importación de estos
códigos y procedimientos en organizaciones concretas, así como la observación de
sus efectos en las propias organizaciones y su entorno. Toda empresa, organización
debe estar respaldada de un código ético por donde se rigen todo su personal,
además, de su responsabilidad social de cumplir con la comunidad donde opera,
con su clientes. También se ocupa con frecuencia la ética empresarial del estudio
de las virtudes personales que han de estar presente en el mundo de los negocios.
Se trata de mostrar que tales virtudes forman parte de la correcta comprensión de
lo que es una buena vida para un directivo, para el grupo de personas que forman
una organización o para la sociedad más amplia en que la organización misma se
integra. Las empresas deben resguardarse además en pro de conservar su ética, y
garantizarla, el avalarse de Códigos de ética, más como se ha escrito sobre ello,
que una economía globalizada y orientada a consumidores e inversores, los
escándalos financieros, los desastres ecológicos o la injusticia en el comercio y las
relaciones de trabajo han dejado de ser sólo un problema legal. Hace tiempo que
las grandes corporaciones aprendieron que las mayores sanciones que pueden
sufrir no son las impuestas por los gobiernos, sino la pérdida de su reputación y de
la confianza de los mercados. En este contexto la gestión de la responsabilidad
corporativa se hace cada vez más relevante no sólo como parte de la gestión del
riesgo o de una política eficaz de relaciones públicas, sino como parte integral de la
dirección y la organización de las empresas. Con una ética que de confianza,
respalde la operatividad de la empresa.
3.2.1. Desarrollo del concepto de Responsabilidad social.
El concepto de responsabilidad social añade al concepto originario de
responsabilidad un elemento determinante: mueve a las personas, grupos y/o
instituciones a adoptar conductas éticas caracterizadas por el compromiso activo y
libre para alcanzar el Bien Común de la sociedad. Cuando nos referimos al Bien
Común de la Sociedad, entendemos que éste está constituido en la sociedad
política por cuatro elementos:
a) Ambiente propicio o favorable (Paz social) b) Abundancia de bienes requeridos
(Desarrollo sustentable) c) Accesibilidad a los bienes por todos los integrantes de la
sociedad (Igualdad de oportunidades) d) Orden establecido para lograr que todo lo
anterior pueda acontecer (Orden social).
La Responsabilidad Social incluye, por tanto:
Actores sociales: porque puede ser adoptada, en la sociedad civil, en términos
individuales, grupales o institucionales. Conductas éticas determinadas: adopción
de una posición ética, porque implica una opción consciente por principios, valores
y actitudes morales e intelectuales renovados en lo social. Compromiso activo y
libre: manifiesta la responsabilidad ante una obligación contraída. En nuestro caso,
es la actitud que el ser humano debe tener ante la sociedad y ante los demás, de
trabajar activamente por la consecución del bien común de la sociedad y de sus
miembros. Incluye la decisión de asumir esa responsabilidad con decisión y
constancia, con una participación activa. Finalidad: alcanzar el Bien Común, que
supone resolver los problemas de desarrollo de la sociedad, porque los problemas
sociales no se resuelven con acciones caritativas, que sólo dan atención a los
síntomas, sino atacando sus verdaderas raíces, lo que implica una verdadera
inversión social en el desarrollo que permita un avance de toda la sociedad;
construirla como comunidad sustentable y solidaria, porque supone la renovación y
desarrollo de la cultura cívica.
3.2.2. Contexto actual de la responsabilidad social.
Con el concepto de responsabilidad se da una situación curiosa a la hora de definir
su significado: aquello que primero se entiende como una obligación moral, como
una exigencia de justicia, provocando recelos, sospechas y rechazos, se retoma
después con toda firmeza como un recurso estratégico, como un instrumento al
servicio de la eficacia y del beneficio económico. Sin embargo, por el camino ha
perdido toda su fuerza crítica e innovadora. Esta situación ya se había producido
con otros conceptos de tipo normativo, como es el caso de la participación. El
objetivo de este artículo consiste en presentar un concepto de responsabilidad
capaz de ser entendido como un recurso moral, un recurso que nos permita aunar
justicia y eficacia. Hace diez años hablar de responsabilidad ante un foro
empresarial era casi menos que imposible, no interesaba. Nadie quería hablar de
un concepto que implicaba, intuían todos, la adquisición de compromisos más allá
de los resultados económicos. Lo más asombroso es que ocurría lo mismo en los
ámbitos sindicales, ante el temor de la entrada en el juego de otros actores
empresariales. El reparto del poder en el seno de la empresa corría peligro. Ambas
intuiciones eran ciertas, pero se equivocaban en ver en ellas sólo un peligro, un
pasivo o lastre para la satisfacción de los intereses en juego. La significación actual
de la responsabilidad social responde más bien a un cambio en esta comprensión
de la empresa.
3.3 DERECHOS HUMANOS LABORALES
CONCEPTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los Derechos Humanos
Laborales son aquellos derechos humanos vinculados al mundo del trabajo que se
orientan a posibilitar condiciones mínimas de trabajo. Con la defensa y promoción
de los Derechos Humanos Laborales se busca mejorar las condiciones de trabajo y
salario así como garantizar el derecho a la libertad sindical, contratación colectiva y
huelga.
Los Derechos Humanos Laborales se clasifican en:
1. Empleo estable:
Implica la posibilidad de elegir libremente el trabajo, obtener empleo sin
discriminación alguna, recibir la capacitación adecuada y oportuna para realizarlo;
debe contar con garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo,
protección contra el desempleo e indemnización por despido injustificado y ascenso
con base en la antigüedad
2. Salario suficiente:
Consiste en una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador
una existencia decorosa, complementada si es necesario, por otros medios de
protección social, a percibir salario igual por trabajo igual y a garantizar a
trabajadoras y trabajadores su subsistencia cuando se jubilen mediante un sistema
de pensiones.
3. Condiciones satisfactorias de trabajo:
Comprenden horario de trabajo y descanso suficiente para recuperar la energía
perdida; ambiente laboral libre de hostigamiento moral y sexual; condiciones de
trabajo seguras y saludables, así como indemnización por riesgo de trabajo.
4. Seguridad Social:
Entendida, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo,
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y
de ayuda a las familias con hijos. Es un derecho inalienable de mujeres y hombres
y por lo tanto no puede haber paz, ni progreso mientras la humanidad entera no
encuentre la plena seguridad social.
5. Derechos de equidad de género:
Basados en el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de
equidad de género garantizan a las trabajadoras el acceso al empleo en la misma
condición de los hombres, a recibir salario igual por trabajo igual, además del
reconocimiento y respeto de los derechos por maternidad y de gozar de un ambiente
laboral libre de todo acoso, hostigamiento o violencia, sea sexual, física o
psicológica.
6. Derechos de los menores trabajadores:
Consiste en la prohibición del trabajo de menores de 14 años. El Estado tiene la
obligación de garantizar vigilancia y protección efectiva para que los menores
puedan continuar con sus estudios, la jornada máxima que se establece para los
menores trabajadores es de 6 horas diarias.
7. Libertad sindical:
Es la posibilidad de asociarse o afiliarse para la defensa de los propios intereses
de las y los trabajadores en un sindicato o cualquier otra forma de organización
laboral sin intervención de autoridades ni de patrones en
la vida sindical; libertad para elegir a los representantes; protección contra el
hostigamiento por causa de afiliación o liderazgo (sindical) y, facultad de regular la
vida interna de la organización mediante estatutos que garanticen el respeto de los
derechos humanos fundamentales.
8. Contratación Colectiva:
Entendida como la posibilidad de tomar en cuenta la voluntad de las y los
trabajadores así como las condiciones reales de la empresa, para la determinación
bilateral de las condiciones de trabajo. Implica que los trabajadores organizados en
un sindicato negocien con el patrón mayores y mejores prestaciones delas que
establece la ley como las mínimas
9. Huelga:
Entendida como el acto legítimo de defensa de los derecho de las y los trabajadores
frente a la empresa o el patrón, a través de la huelga las y los trabajadores
suspenden las labores del centro del trabajo para presionar al patrón con el fin de
ejercer su derecho a la contratación colectiva, lograr un reparto justo y equitativo de
las ganancias, que permita a las y los trabajadores realizar su trabajo con dignidad
y alcanzar un mejor nivel de vida.
10. Irrenunciabilidad de derechos adquiridos:
La irrenunciabilidad es una característica de los derechos humanos y en materia
laboral implica que ningún trabajador otra bajadora pueden renunciar a los derechos
que reconoce la Ley como mínimos o que se han adquirido con la celebración
bilateral del contrato colectivo de trabajo, esto a pesar de que pueda existir un
documento firmado ante alguna autoridad laboral o con testigos. Este derecho
conlleva la obligación del Estado y del patrón de respetar en todo momento los
derechos de las y los trabajadores.
11. Justicia Laboral:
Entendida como la garantía que tiene obligación de dar el Estado, a través de
medios jurídicos adecuados en caso de que se presente la violación a uno o más
derechos de las y los trabajadores. Implica la posibilidad de que el trabajador pueda
ser escuchado públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial
con el fin de que determine la violación que en su caso se haya hecho en contra de
sus derechos humanos laborales y las obligaciones que deriven del trabajo que
realiza, el Estado tiene la obligación de asegurar que el tribunal que resuelva sobre
este tipo de conflictos, tiene que ser independiente e imparcial y sus resoluciones
deben ser dictadas de manera pronta, expedita y gratuita
3.3.1 Conceptos generales de los derechos laborales
Los derechos laborales, ¿qué es?
Derechos de los trabajadores o los derechos laborales son un conjunto de derechos
que son los derechos humanos, que se ocupan para las relaciones laborales entre
empleadores y empleados.
En general, estos derechos se obtienen en el trabajo y la legislación laboral.
Por lo general, estos derechos están sujetos a debate en la negociación de los
beneficios de los trabajadores o la indemnización o para el medio ambiente de
trabajo seguro.
Cuando se trata de los derechos laborales, derecho a la sindicalización es la parte
más central.
Uniendo entre sí y formar un sindicato, pueden tener ventajas para una acción
sindical y negociación colectiva para aumentar los salarios de los miembros del
sindicato o la insistencia en condiciones seguras de trabajo y exigir los cambios
esenciales.
Inicialmente, el movimiento obrero tenía la intención de este “derecho a la
sindicalización”, sin embargo la atención se desplazó más tarde.
¿Por qué es esencial el estudio de los derechos laborales y los intereses en las
relaciones comerciales de trabajo?
De hecho, es una alternativa inevitable para rectificar los derechos de asignación
ofensiva en las relaciones laborales realistas y entender el equilibrio de poder y del
comercio de trabajo.
Uno tiene que tener en cuenta el análisis de los derechos laborales mediante la
comprensión de los problemas laborales, tales como el concepto de derechos, el
valor de los derechos laborales, la situación básica sobre los derechos laborales
que surjan, la estructura fundamental de los derechos laborales, etc
Todos nosotros sabemos que los derechos laborales son derechos humanos
fundamentales.
Es un concepto en desarrollo y ha surgido debido a los cambios en la industria
social.
Debido a la evolución, la transición y el aumento de los matices en cuestión de imitar
el progreso social y la civilización humana.
Numerosos derechos laborales se establecen para los trabajadores.
Es esencial para entender sus derechos como trabajador.
Por otro lado, los empleadores deben conocer los derechos de los empleados
también.
Esto les ayudará a evitar cualquier tipo de violaciones y las consecuencias
asociadas.
Trabajo Infantil: La Ley limita estrictamente el trabajo de los hijos menores de edad,
especialmente las menores de 16 años.
Leyes incluyen mantener alejados a los niños trabajen durante horas particulares y
la restricción en el número de horas que los niños menores de 16 pueden trabajar.
Ley contra la discriminación sigue un patrón para no discriminar a un empleado en
las promociones, contratación, asignación de trabajos o servicio de activación por
numerosas razones tales como el sexo, raza, religión, color, origen nacional,
discapacidad o edad.
La idea de los derechos laborales es un proceso variable y multifacético.
El principio fundamental que debe seguirse para garantizar los derechos laborales
es unir a la iniciativa de los derechos con la actividad social.
Los derechos laborales son una adición relativamente nueva a la masa actual de
los derechos humanos.
El concepto actual de los derechos laborales se remonta al siglo 19 después de la
formalización de los sindicatos que surgieron después de los procesos de
industrialización.
Recientemente los trabajadores dan promoción a los derechos y se está prestando
atención a la función específica, del desarrollo y las necesidades de las mujeres
trabajadoras y de los flujos universales cada vez más móviles de los trabajadores
huéspedes, de servicio o casuales.
• Cada individuo tiene derecho al trabajo. Todo el mundo es libre de elegir el empleo
con condiciones de trabajo favorables.
• Cada persona tiene el derecho a recibir igual salario por trabajo igual, sin ningún
prejuicio.
• Cada persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración para
garantizar la existencia en sí mismo y su familia y su autoestima humana.
• Cada uno tiene el derecho de crear y formar parte de los sindicatos para el
fortalecimiento de sus intereses.
• Toda persona tiene derecho a relajarse y tiempo libre, como la restricción
razonable de horas de trabajo y de intervalos con goce de sueldo.
Normas fundamentales del trabajo, ¿qué son?
Reconocidos por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las normas
fundamentales del trabajo son de gran importancia.
Estas normas son de aplicación universal, donde las leyes aplicables han sido
aprobadas, el nivel de desarrollo de una nación y de los valores culturales
aumentan.
Normas fundamentales del trabajo comprenden las normas cualitativas y no
cuantitativas.
Estas normas no establecen un nivel específico de medio ambiente de trabajo, la
salud o los salarios y las normas de seguridad.
Es esencial entender que estos no proponen debilitar la ventaja relativa que los
países en desarrollo puedan tener.
Son importantes los derechos humanos y sean ampliamente ratificados los
instrumentos de derechos humanos.
Es esencial para todos los trabajadores a estar conscientes de sus derechos como
trabajador.
Cada individuo tiene derecho a la igualdad de trato, a pesar de su sexo, apariencia
y origen, orientación sexual o religión, es también un derecho del trabajador.
En numerosas protestas, la discriminación en el lugar de trabajo es ilegal.
3.3.2 Observancia de los derechos humanos laborales.
Se encargan de la procuración de justicia, deseosas de mejorar su capacidad para
encarar eficazmente a aquellos que quebrantan la ley así como a los ciudadanos
que obedecen la ley, quieren entrenar a su personal para que sean vigilantes de la
observancia de los derechos humanos y los derechos civiles. Al mismo tiempo, los
problemas de seguridad pública preocupan a los ciudadanos en toda la República
Mexicana y especialmente en la ciudad de México. Fuera de un concentrado y muy
verbal grupo que defienden los derechos humanos, la opinión pública clama por
acciones en contra del delito a cualquier costo. Los funcionarios encargados de la
procuración de justicia están atrapados entre estas dos tendencias.
También podría gustarte
- Investigación de Ejemplos de Comportamiento Ético Del Investigador y Del Tecnologico Ejemplifiquen Dilemas Tecno Éticos y BioéticosDocumento4 páginasInvestigación de Ejemplos de Comportamiento Ético Del Investigador y Del Tecnologico Ejemplifiquen Dilemas Tecno Éticos y Bioéticoskenia maite gomez cruz60% (10)
- 1 Reglamento General de Deberes MilitaresDocumento16 páginas1 Reglamento General de Deberes MilitaresMario Alberto Ramirez Rodriguez100% (3)
- Significado y Sentido Del Comportamiento ÉticoDocumento8 páginasSignificado y Sentido Del Comportamiento Éticoizaova290788% (16)
- Ensayo Sobre La Práctica Etica Del Profesionista en Las OrganizacionesDocumento3 páginasEnsayo Sobre La Práctica Etica Del Profesionista en Las OrganizacionesEDUARDO REYES CANO70% (10)
- Ejemplos de Comportamiento Ético Del Investigador y Del TecnólogoDocumento11 páginasEjemplos de Comportamiento Ético Del Investigador y Del TecnólogoAdrian Martinez43% (14)
- Ética para Amador (Cuestionario)Documento6 páginasÉtica para Amador (Cuestionario)Diego Chicaiza83% (6)
- Tecnoética y BioéticaDocumento1 páginaTecnoética y BioéticaJhonny Guzman Clemente50% (4)
- 2.1 Implicaciones Éticas de La Investigación CientíficaDocumento3 páginas2.1 Implicaciones Éticas de La Investigación CientíficaArturo Brito Lavin83% (6)
- Observancia de Los Derechos Humanos LaboralesDocumento4 páginasObservancia de Los Derechos Humanos LaboralesManuel Lopez GuzmanAún no hay calificaciones
- Ética Del Profesionista en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento9 páginasÉtica Del Profesionista en Las Instituciones y OrganizacionesDa MorgaAún no hay calificaciones
- Mi Proceder en La EscuelaDocumento1 páginaMi Proceder en La EscuelaFernandoAún no hay calificaciones
- 2.2 Implicaciones Éticas en El Desarrollo y Aplicación de La TecnologíaDocumento12 páginas2.2 Implicaciones Éticas en El Desarrollo y Aplicación de La TecnologíaMony Flores100% (2)
- Significado y Sentido Del Comportamiento Ético en El Ámbito AcadémicoDocumento1 páginaSignificado y Sentido Del Comportamiento Ético en El Ámbito AcadémicoJoshep Hernandez100% (1)
- 2 Ejemplos Del Investigador y El TegnologoDocumento3 páginas2 Ejemplos Del Investigador y El TegnologoEsmeralda Sanchez100% (2)
- Consideraciones Generales de La Ética ProfesionalDocumento2 páginasConsideraciones Generales de La Ética ProfesionalJavier Linares100% (7)
- Dimensiones, Deberes e Implicaciones de La ÉticaDocumento10 páginasDimensiones, Deberes e Implicaciones de La ÉticaJuan Pablo Rodriguez ZamoraAún no hay calificaciones
- Implicaciones Éticas de Los Avances Científicos EnsayoDocumento2 páginasImplicaciones Éticas de Los Avances Científicos EnsayoCinthya Cardenas Flores67% (3)
- Ética Del Profesionista en Las OrganizacionesDocumento7 páginasÉtica Del Profesionista en Las OrganizacionesMartin Hernandez GalarzaAún no hay calificaciones
- Dilemas Tecnoéticos y BioéticosDocumento3 páginasDilemas Tecnoéticos y BioéticosJorge Iván Castro0% (4)
- Caracter Ético de La Redes SocialesDocumento4 páginasCaracter Ético de La Redes SocialesGabriela Castellanos Santiago100% (2)
- Diferencia Entre Un Investigador Cientifico y Un Tecnológo EvaluaciónDocumento4 páginasDiferencia Entre Un Investigador Cientifico y Un Tecnológo EvaluaciónMonika Zuñiga RodríguezAún no hay calificaciones
- Unidad 7 y 8 Taller de Herramientas IntelectualesDocumento36 páginasUnidad 7 y 8 Taller de Herramientas IntelectualesMa Fernanda Pérez Marcial100% (2)
- Casos Concretos Del Proceder Ético en Instituciones y OrganizacionesDocumento4 páginasCasos Concretos Del Proceder Ético en Instituciones y Organizacionescupss0% (1)
- Cuestionario Codigo de Etica ProfesionalDocumento2 páginasCuestionario Codigo de Etica ProfesionalETICA BLOG50% (6)
- Ensayo Taller de Etica Unidad 3Documento14 páginasEnsayo Taller de Etica Unidad 3Emmanuel Lopez LunaAún no hay calificaciones
- Comportamiento Etico Del Investigador y Del TecnologoDocumento7 páginasComportamiento Etico Del Investigador y Del TecnologoClaudia Treviño100% (1)
- La Práctica Ética Profesionista en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento6 páginasLa Práctica Ética Profesionista en Las Instituciones y Organizaciones21690566 NANCY NORELY ENRIQUEZ BARRIOSAún no hay calificaciones
- Comportamiento Ético Del TecnólogoDocumento2 páginasComportamiento Ético Del TecnólogoNatsu Dragonel Ignel100% (1)
- Dimensiones, Deberes e Implicaciones de La Ética ProfesionalDocumento3 páginasDimensiones, Deberes e Implicaciones de La Ética ProfesionalLuis Cárdenas50% (2)
- Ensayo Sobre Las Consideraciones Eticas de Un Profesional (Equipo) PDFDocumento9 páginasEnsayo Sobre Las Consideraciones Eticas de Un Profesional (Equipo) PDFOralia Medina García100% (1)
- EnsayoDocumento10 páginasEnsayoDiana RamirezAún no hay calificaciones
- Unidad1-El Sentido de Aprender Sobre ÉticaDocumento7 páginasUnidad1-El Sentido de Aprender Sobre ÉticaDiego Alberto Muñiz Guzmán100% (5)
- 1.2.1.ética en El Ambito Personal y SocialDocumento11 páginas1.2.1.ética en El Ambito Personal y SocialHatziri Espinoza Serrano33% (3)
- La Práctica Ética Del Profesionista en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento2 páginasLa Práctica Ética Del Profesionista en Las Instituciones y OrganizacionesFERMÍN BECERRIL LÓPEZAún no hay calificaciones
- 3.2 Código de Ética ProfesionalesDocumento6 páginas3.2 Código de Ética ProfesionalesMony Flores100% (1)
- Significado y Sentido Del Comportamiento Ético.Documento2 páginasSignificado y Sentido Del Comportamiento Ético.Bryan ShavershianAún no hay calificaciones
- Taller de Etica Unidad 4 La Etica en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento45 páginasTaller de Etica Unidad 4 La Etica en Las Instituciones y OrganizacionesElaine Ramirez100% (1)
- Comportamiento Etico Del InvestigadorDocumento9 páginasComportamiento Etico Del InvestigadorElmerHernanCuroCuroAún no hay calificaciones
- Unidad 1 El Sentido de Aprender Sobre EticaDocumento41 páginasUnidad 1 El Sentido de Aprender Sobre EticaAlejandro Lascurais67% (3)
- Objeto Del Estudio de La EticaDocumento2 páginasObjeto Del Estudio de La EticaIsaac BarneyAún no hay calificaciones
- Decisiones Éticas en La Investigación CientíficaDocumento35 páginasDecisiones Éticas en La Investigación CientíficaVane IMiguel86% (7)
- Unidad 3 Ética en El Ejercicio de La ProfesiónDocumento7 páginasUnidad 3 Ética en El Ejercicio de La ProfesiónKevin NavaAún no hay calificaciones
- 1.2.3 Significado y Sentido Del Comportamiento Etico en El Ejercicio de La CiudadaniaDocumento3 páginas1.2.3 Significado y Sentido Del Comportamiento Etico en El Ejercicio de La CiudadaniaGaby RamirezAún no hay calificaciones
- 4.1.1. Dimensiones e Implicaciones de La Ética Profesional.Documento3 páginas4.1.1. Dimensiones e Implicaciones de La Ética Profesional.Maria VazquezAún no hay calificaciones
- Lectura de ComprensionDocumento3 páginasLectura de Comprensionpedrocid0% (1)
- Comportamiento Ético Del InvestigadorDocumento3 páginasComportamiento Ético Del InvestigadorSantiago HuauclillaAún no hay calificaciones
- Implicaciones Éticas de Los Avances CientíficosDocumento3 páginasImplicaciones Éticas de Los Avances CientíficosCind CrawAún no hay calificaciones
- Ensayo Del Comportamiento Ético Del InvestigadorDocumento3 páginasEnsayo Del Comportamiento Ético Del InvestigadorRicardo Gomez Robles75% (4)
- Contexto Actual de La Responsabilidad Etica (Exposicion Etica)Documento2 páginasContexto Actual de La Responsabilidad Etica (Exposicion Etica)Pocoyita Gomez Gutierres100% (1)
- Conceptos y Problemas de La TecnoeticaDocumento2 páginasConceptos y Problemas de La Tecnoeticaλμηα φμιηταλ67% (6)
- Unidad 2 Dinamica SocialDocumento11 páginasUnidad 2 Dinamica SocialWilberth Dominguez100% (3)
- Sentido de Los Códigos de Ética ProfesionalesDocumento2 páginasSentido de Los Códigos de Ética ProfesionalesJuan Ugalde Bernal100% (2)
- Importancia de Actuar Bajo Un Régimen Jurídico en Nuestra SociedadDocumento3 páginasImportancia de Actuar Bajo Un Régimen Jurídico en Nuestra SociedadCarlos Alberto57% (7)
- 3.1. Consideraciones Generales de La Ética Profesional y 3.1.1 Dimensiones, Deberes e Implicaciones de La Ética ProfesionalDocumento1 página3.1. Consideraciones Generales de La Ética Profesional y 3.1.1 Dimensiones, Deberes e Implicaciones de La Ética ProfesionalDanny Bahena100% (2)
- Dilemas Tecnoéticos y BioéticosDocumento4 páginasDilemas Tecnoéticos y BioéticosHECTOR ARMANDO RAMIREZ ESTRADA100% (1)
- Valores Eticos FundamentalesDocumento16 páginasValores Eticos FundamentalesPablo GrosskelwingAún no hay calificaciones
- 2.2.1 Conceptos y Problemas de La Tecnoética y BioéticaDocumento5 páginas2.2.1 Conceptos y Problemas de La Tecnoética y BioéticaRigoberto PastranaAún no hay calificaciones
- 2.1.3 Comportamiento Etico Del Investigador y 2.1.4 Motivaciones Del InvestigadorDocumento8 páginas2.1.3 Comportamiento Etico Del Investigador y 2.1.4 Motivaciones Del InvestigadorEdgar Mendoza Vega100% (1)
- Dimensiones Deberes e Implicaiones de La Etica ProfesionalDocumento5 páginasDimensiones Deberes e Implicaiones de La Etica ProfesionalJC AGUILAR0% (1)
- EXPO DE RESPONSABILIDAD-pkDocumento12 páginasEXPO DE RESPONSABILIDAD-pkjazielolguinlerinAún no hay calificaciones
- La Ética en Las Instituciones y Organizaciones Tercer ParcialDocumento50 páginasLa Ética en Las Instituciones y Organizaciones Tercer ParcialCarolina de la CruzAún no hay calificaciones
- Resumen Historia de La Ética Empresarial y Consideraciones Morales Aplicables A Los NegociosDocumento16 páginasResumen Historia de La Ética Empresarial y Consideraciones Morales Aplicables A Los NegociosYADIRA BARAJASAún no hay calificaciones
- La Ética en Las Instituciones y OrganizacionesDocumento12 páginasLa Ética en Las Instituciones y OrganizacionesHector LetechipiaAún no hay calificaciones
- Letra Cancion Etica en La ContabilidadDocumento2 páginasLetra Cancion Etica en La ContabilidadETICA BLOG0% (1)
- Lectura.-Ética de Las Profesiones Del Siglo XXIDocumento10 páginasLectura.-Ética de Las Profesiones Del Siglo XXIETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Cuestionario Etica de Las Profesiones Del Siglo XXIDocumento2 páginasCuestionario Etica de Las Profesiones Del Siglo XXIETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Cuestionario Contaduria PublicaDocumento2 páginasCuestionario Contaduria PublicaETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Cuestionario Codigo de La Etica Profesional Del CPDocumento2 páginasCuestionario Codigo de La Etica Profesional Del CPETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Cuestionario Codigo de Etica Del CPDocumento2 páginasCuestionario Codigo de Etica Del CPETICA BLOG100% (1)
- Cuestionario Codigo de Etica ProfesionallDocumento2 páginasCuestionario Codigo de Etica ProfesionallETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Unidad 2 La Etica en La Ciencia y La TecnologiaDocumento14 páginasUnidad 2 La Etica en La Ciencia y La TecnologiaETICA BLOG100% (1)
- Taller de Etica (LIBERTAD)Documento12 páginasTaller de Etica (LIBERTAD)ETICA BLOGAún no hay calificaciones
- Etica EmpresarialDocumento7 páginasEtica EmpresarialETICA BLOGAún no hay calificaciones
- TablaDocumento3 páginasTablaMARÍA JOSÉ ACUÑA RODRÍGUEZAún no hay calificaciones
- Moral CatólicaDocumento3 páginasMoral CatólicaMariielena Angeles Zeña71% (7)
- Acción de CumplimientoDocumento62 páginasAcción de CumplimientogcanomAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento11 páginasTrabajo FinalJUAN EncarnaciónAún no hay calificaciones
- Analisis de Sentencia 25920Documento10 páginasAnalisis de Sentencia 25920Daniela OsorioAún no hay calificaciones
- Los Fundamentos de La Vida Etica y Las Virtudes MoralesDocumento26 páginasLos Fundamentos de La Vida Etica y Las Virtudes MoralesChristian Guerrero SalazarAún no hay calificaciones
- Guia Accion, Pretension, ContradiccionDocumento9 páginasGuia Accion, Pretension, Contradiccionanon_652635392Aún no hay calificaciones
- Queja de Derecho 2 UsurpacionDocumento15 páginasQueja de Derecho 2 UsurpacionSergio Villegas OrtizAún no hay calificaciones
- Manuel de Jueces de Letras Honduras USAIDDocumento236 páginasManuel de Jueces de Letras Honduras USAIDIsabel Hernandez100% (5)
- ETICA-unidad 4 MergedDocumento40 páginasETICA-unidad 4 MergedYuridia SantosAún no hay calificaciones
- 10.docx FilosofiaDocumento5 páginas10.docx FilosofiaAndre IzaguirreAún no hay calificaciones
- Conceptos de EticaDocumento3 páginasConceptos de EticaJungkook ParkAún no hay calificaciones
- 3 Sesion Psicología Usmp 2019-IiDocumento23 páginas3 Sesion Psicología Usmp 2019-IiElizabeth MuñozAún no hay calificaciones
- Liber Mirabilis Por Frater IontasDocumento69 páginasLiber Mirabilis Por Frater IontasRubénBaidezLegidosAún no hay calificaciones
- Brun El EstoicismoDocumento137 páginasBrun El EstoicismoOscar Beltrán92% (12)
- AntecedentesDocumento10 páginasAntecedentesMario BenavidesAún no hay calificaciones
- PDF Derecho Procesal de Familia PDFDocumento7 páginasPDF Derecho Procesal de Familia PDFDarling Cartes CabreraAún no hay calificaciones
- La Subversion en Bitacora Del Cruce de G PDFDocumento17 páginasLa Subversion en Bitacora Del Cruce de G PDFDiego SepúlvedaAún no hay calificaciones
- CONCEPCION MODERNA DEL ONTOSDocumento19 páginasCONCEPCION MODERNA DEL ONTOSkelersolanocarrionAún no hay calificaciones
- Asignacion # 6Documento5 páginasAsignacion # 6Jefferson AlmengorAún no hay calificaciones
- Elementos, Factores y Condiciones de La MoralidadDocumento8 páginasElementos, Factores y Condiciones de La MoralidadvivianaAún no hay calificaciones
- Sentencia Acoso InmobiliarioDocumento3 páginasSentencia Acoso InmobiliarioMiriamAún no hay calificaciones
- Componente ÉticoDocumento4 páginasComponente Éticohlpabon51Aún no hay calificaciones
- 2020 Ejercicio para Examen Único Ética y Valores 1Documento4 páginas2020 Ejercicio para Examen Único Ética y Valores 1Medina Solis Anna ValeriaAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Los Valores en El ColegioDocumento10 páginasTrabajo Sobre Los Valores en El ColegioCesar ZunigaAún no hay calificaciones
- FLJ PREGUNTERO Susana OteroDocumento45 páginasFLJ PREGUNTERO Susana OteromundoarcadeAún no hay calificaciones
- Goldman Marcio Noción de PersonaDocumento17 páginasGoldman Marcio Noción de PersonaIván Pérez Téllez100% (1)
- Penal II 2 2019Documento4 páginasPenal II 2 2019LauraAún no hay calificaciones