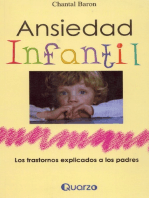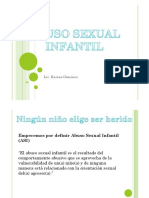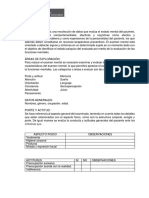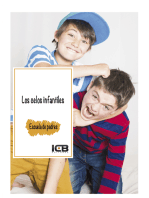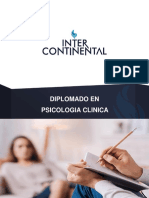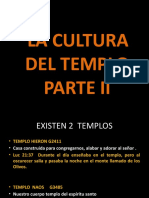Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Unidad 3. Indicadores y Consecuencias Del ASI PDF
Unidad 3. Indicadores y Consecuencias Del ASI PDF
Cargado por
ANTONIOTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Unidad 3. Indicadores y Consecuencias Del ASI PDF
Unidad 3. Indicadores y Consecuencias Del ASI PDF
Cargado por
ANTONIOCopyright:
Formatos disponibles
Diplomado
Prevención del Abuso sexual infantil
UNIDAD III
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
MANIFESTACIONES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
(Para efectos de la lectura, al hablar de niño se entenderá también niña)
En relación a un niño o una niña que ha vivido una experiencia de abuso sexual se
tendrán en cuenta varios aspectos:
Los indicadores son diversos y pueden variar de una persona a otra
Dependen de las características de la situación, la forma de ser y edad del
niño
Generalmente no se presentan aisladamente; tienden a manifestarse varios
a la vez
Hay indicadores más contundentes que otros, como es el caso de los signos
físicos.
Es importante señalar que la presencia de los indicadores no comprueba por sí
misma la existencia o no del abuso sexual infantil. Siempre será necesario analizar
diversos aspectos del contexto y de la situación, pero cuando se tiene una
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
sospecha importante, debe remitirse a las entidades competentes para que estas
realicen la valoración correspondiente.
Indicadores físicos
Infecciones de transmisión sexual
Infecciones en los genitales: aunque estas pueden suceder como causa de
aspectos como la higiene, estos son indicadores que merecen atención
Lesiones o sangrado genital o anal externos o internos.
Irritación genital o rectal
Hematomas en áreas como la boca, nalgas, genitales, cuello, muslos; que no
se identifican como consecuencia de golpes o caídas
Enuresis: se define como la falta de control en la eliminación de la orina cuando
el niño o la niña ya lo había adquirido. Se debe tener en cuenta la edad y
aspectos del desarrollo
Encopresis: se define como la falta de control de la defecación cuando el niño
o la niña ya lo había adquirido. Se debe tener en cuenta la edad y aspectos del
desarrollo
Dificultad para orinar o defecar por la presencia de dolor
Dificultad para caminar o sentarse
Embarazo temprano: antes de los 14 años
Presencia de semen en alguna parte del cuerpo o de la ropa.
Las manifestaciones comportamentales son usualmente más difíciles de
identificar en tanto muchas de ellas no aparecen exclusivamente como indicadores
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
del abuso sexual, sino que pueden aparecer como expresiones sintomáticas de un
malestar emocional causado por diversos factores, sin embargo, es claro que
representan un signo de alarma que debe ser analizado en contexto. Además, debe
tenerse en cuenta que los cambios significativos en el comportamiento usual del
niño son indicios de un impacto psicológico
Indicadores comportamentales y emocionales más típicos en el ASI
Cambios drásticos en el comportamiento del sueño y el apetito
Cambios en el estado del ánimo, disminución en sus intereses y motivación
Conductas de agresión
Aislamiento, dificultad en socializar asociado a su dificultad de confiar en
otro
Aparición de miedos, temor o rechazo relacionado con ciertos lugares o
hacia una persona específica
Conductas regresivas
Evita ir al baño o presenta rechazo a dejarse asear
Repentino interés en el secretismo; que se define por una tendencia a
mantener asuntos en secreto
Desconfianza e inseguridad en sí mismo
Comportamiento ansioso que puede evidenciarse en inquietud motora,
comerse las uñas, aumento del apetito.
Aislamiento social, retraimiento
Aparición de quejas somáticas…dolor frecuente de cabeza, estómago u
otros sin causa aparente
Excesiva sumisión al adulto: se identifica como una actitud de sometimiento
a la voluntad del otro
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Problemas en el desarrollo cognitivo como retrasos en el habla, problemas
de atención, disminución del rendimiento; sin otras causas
Conocimiento o comportamientos sexualizados impropios para su edad.
Este es un indicador importante en el que debe distinguirse si la situación
que presenta el niño ocurre debido al interés y la exploración sexual propias
de su desarrollo psicosexual o surgen como consecuencia del acceso
precoz del niño a la sexualidad explicita causada por la vivencia de abuso.
Entre las conductas sexualizadas más relacionadas con el ASI sobresalen:
Juegos en los que se introduzcan objetos por el ano o la vagina de muñecos o
animales
Intentar introducir objetos en sus genitales o en los genitales de otros
Inducir con agresividad a otros niños a participar en actividades sexuales
Curiosidad sexual excesiva
Imitación de conductas sexualmente explicitas como besar los genitales de otro
Referencias verbales con contenido sexual explicito
Conductas de masturbación excesiva
Conductas sexualmente seductoras, exhibe un comportamiento de seducción
o "erótico" con adultos
Expone evidencias sexuales en sus dibujos o fantasías.
Es importante considerar que los niños pequeños no deben conocer sobre los actos
sexuales adultos a menos que hayan tenido acceso a esta información. Por esto
debe investigarse la fuente de la que derivaría este conocimiento. En muchas
ocasiones, cuando los niños pequeños comparten la cama o el dormitorio con los
padres y han presenciado actos sexuales entre estos; podrían aparecer
comportamientos sexualizados como consecuencia. En estas situaciones se
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
recomendará a los padres tomar medidas que eviten que el niño presencie las
conductas sexuales explicitas, en tanto esto implica un manejo inadecuado de la
información sexual de acuerdo a su etapa del desarrollo. Estos casos en los que
los niños se ven expuestos “accidentalmente” al intercambio sexual entre los
padres No se considera un abuso sexual, siempre y cuando no haya intención de
excitarse sexualmente por la exposición de la conducta ante el niño. Sin embargo,
se enfatiza que es deber de los padres evitar estas situaciones.
Cabe resaltar que algunos niños víctimas de Abuso sexual podrían permanecer
asintomáticos durante un tiempo, es decir, no mostrar signo alguno de trauma.
El relato del niño como indicador
Uno de los indicadores más confiables es el propio relato que hace el niño sobre
el abuso sexual. Este es también un elemento valioso en los procesos de
evaluación cuando la situación es abordada judicialmente, por esto es importante
tomar precauciones para conservar el relato original del niño.
La manifestación oral del niño constituye información esencial para la
identificación del abuso sexual. Es importante tener en cuenta que no es fácil que
el niño manifieste la situación de abuso, pues generalmente cuando este ocurre
intrafamiliarmente o por personas conocidas, el niño ha sido sugestionado por
diferentes mecanismos para que mantenga el secreto. Sin embargo, cuando por
una u otra razón el niño manifiesta la situación, este testimonio requiere toda la
relevancia posible.
Virginia Berlinerblau señala que hay varias razones por las que un niño podría
negarse a hablar del abuso, entre ellas están:
La dependencia económica o emocional del niño hacia el agresor
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Las amenazas del agresor
El temor en el niño a no ser creído en su relato, por cuanto puede considerar
que se da mayor credibilidad al agresor
La carencia de habilidades comunicativas en el niño que le hacen difícil
explicar el evento o de interpretarlo por parte de los adultos
Por mecanismo de defensa psíquico que puede evitar traer el recuerdo a la
memoria
En torno a la validez del relato de los niños, Berlinerblau y Blanes (2009) señalan
que en la mayoría de los casos sus testimonios son verdaderos, aunque no
aseguran al 100% que los niños no emitan declaraciones falsas, no solo sobre el
abuso sino en denegaciones del abuso.
Sin embargo, la mayoría de autores coinciden en afirmar la veracidad de los
relatos de los niños en estos temas y afirman que en los casos en los que hay
falsos testimonios, pueden derivarse por:
La adoctrinación por parte de uno de los padres por intereses
malintencionados
La coerción o sugestión por parte de un entrevistador previo
Por confusión entre fantasía y realidad por parte del niño
Cuando los casos son remitidos a las instancias competentes, el abordaje y
procedimientos de entrevista deberán ser realizados por equipos especializados
e interdisciplinarios que cuenten con las herramientas para validar los testimonios,
siempre teniendo en cuenta los elementos situacionales, relacionales y el análisis
de todos los indicadores del presunto ASI.
Es importante tener en cuenta que cuando el niño hace su primer relato en el
contexto del hogar, en su institución educativa o en otros espacios en los que
interactúa, el deber del adulto es dar la relevancia que este relato amerita,
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
partiendo de la credibilidad hacia el niño. Constituye un gran error negar de
antemano su veracidad o incidir en su testimonio, afectando la versión del niño
sobre los hechos.
La revictimización:
La revictimización o doble victimización se define como un conjunto de situaciones
o hechos en los que una persona puede ser víctima en dos o más momentos de
su vida. Se trata de repetir una experiencia vitimizante. En el contexto del abuso
sexual y de este escrito se entiende que el niño puede ser revictimizado cuando
es sometido a interrogatorios inadecuados que le hacen revivir el evento
traumático o cuando las actitudes de los otros ante el abuso sexual del que ha
sido objeto, afectan su dignidad.
Cabe señalar que al respecto del empleo de la palabra víctima existen múltiples
posiciones por cuanto este concepto implica el ser objeto pasivo de algún evento o
forma de violencia. Etimológicamente, ser víctima significa “ser el objeto de un
sacrificio”, es decir que pone a la persona en posición de mero objeto a mano de otros
que lo utilizan para su propio beneficio, desdibujándose la subjetividad de la persona
afectada.
Es de suma importancia no revictimizar al niño, niña o adolescente que ha sido
víctima de una situación de abuso. Por esto, se han diseñado protocolos
especiales que se implementan en los procesos judiciales con el fin de reducir el
estrés en el abordaje y mejorar las condiciones que rodearán las entrevistas. Al
respecto Unicef ha propuesto una “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de
niños/as, adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”. En
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
esta guía se brindan orientaciones dirigidas a fortalecer la atención de los
funcionarios que hacen parte de los procesos relacionados con el ASI. Allí, se
propone que únicamente se realice una declaración por parte del niño y que las
entrevistas sean realizadas por profesionales especializados. Igualmente, se
especifican los procedimientos destinados a recolectar las pruebas forenses, las
condiciones que debe tener la entrevista, el equipamiento y el entorno en el cual
se hace la indagación, ya que deben considerarse aspectos como la edad del niño,
sus características y particularidades. Todas estas medidas propenden por un
manejo correcto que permita la atención integral a la víctima, la optimización en la
recolección de pruebas válidas, la protección de los derechos de los niñ@s, y la
prevención de un abordaje inadecuado que constituya un nuevo trauma.
Ahora bien, estas son algunas orientaciones en el abordaje de la situación de ASI
cuando este se revela en contextos próximos del niño como por ejemplo en su
hogar o en la institución educativa:
Permanecer calmado
Decirle inmediatamente que le cree y que ha sido muy valiente al contar lo sucedido
Evitar actitudes extremas
Tener claro que el niño o niña no tiene la culpa y que el único responsable es el agresor
No prometerle lo que no va a cumplir y jamás prometer que no va a contarle a alguien
Transmitirle que podrá recuperarse de esta experiencia
Mantener una actitud de respecto con la víctima
Indagar quien de la familia puede apoyarlo
(Tomado de cartilla “prevención y detección de la Violencia sexual infantil en la primera infancia” creada
por el Grupo Opciones y la Secretaría de Integración social)
En estos casos, es importante el tipo de preguntas que se realizan ante la
emergencia del relato del niño. Primero que todo debe abordarse con calma,
evitando el estremecimiento. No deben realizarse preguntas que busquen el relato
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
explícito o los detalles de contenido que forma parte del abuso hacia el niño. Si
esta información aparece debe suceder por espontaneidad del relato más no
coaccionado por la pregunta de quién escucha, pues esto puede tener como
efecto la revictimización del niño o que el relato sea distorsionado. Por esto,
cuando el niño emite espontáneamente esta información puede optarse por
realizar preguntas muy generales, como: ¿quién lo ha hecho?, ¿en qué lugar
ocurrió?, ¿cuándo? Sin embargo, lo que debe priorizarse en este momento es la
contención emocional del niño, el respaldo y la búsqueda de acciones que lo
protejan y propendan por la clarificación de los hechos.
Para evitar la revictimización también se propone que el niño no narre varias veces
el suceso o reviva la situación, pues esto puede acarrear mayores efectos
traumáticos. Es por esto, a su vez que quien realiza la entrevista en la denuncia o
en el proceso judicial deba ser un profesional calificado.
Puede resumirse que:
El relato del niño es una fuente fundamental de información
Deben considerarse todos los signos de alerta
No debe invalidarse el relato del niño ni influir en él
En un proceso de indagación judicial serán determinantes el relato del niño
y las características del contexto familiar
El niño puede relatar espontáneamente el ASI en contextos que le generen
confianza, ante esto debe procurarse el máximo cuidado y brindarle
respaldo y credibilidad
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Generalmente el abuso sexual infantil constituye un significativo factor de riesgo
para el desarrollo de problemas emocionales que repercute en momentos próximos
a la vivencia del abuso y / o en un tiempo posterior.
Debido a que el abuso puede darse de maneras muy distintas es complejo definir
unas afectaciones comunes o absolutas en todos los niños víctimas de esta
experiencia. Las consecuencias psicológicas tienden a ser diversas y en estas
podrán influir variables como:
El tipo de vínculo entre el niño y el agresor
La frecuencia y severidad del abuso; se estima que cuanto más frecuente y
más prolongado en el tiempo es el abuso, más graves son sus
consecuencias
El grado de manipulaciones psicológicas o físicas que podrían involucrar
otras formas de violencia
El nivel de culpa y victimización del niño.
Historia previa de maltrato o abandono.
Los acontecimientos que ocurrieron tras el develamiento del ASI
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
La edad del niño y del agresor (la diferencia de edad puede constituir un
agravante porque maximiza el abuso de poder)
Cuando hay más de un agresor ya que en estos casos se incrementa la
gravedad de las consecuencias.
Otros aspectos a considerar:
Reacción del entorno: las herramientas psicológicas que el niño desarrollará para
afrontar el ASI, pueden fortalecerse o debilitarse dependiendo de la posición de los
adultos responsables (en especial de la familia) cuando el abuso se devela. Estas
reacciones pueden ser de apoyo, protección, defensa o bien de culpabilización,
negligencia y negación.
Cuando alrededor del niño se configura una red apoyo y protección y sus familiares
cercanos asumen una actitud de respaldo, confianza y credibilidad ante el
develamiento del ASI, evitando posturas que tiendan a revictimizarlo, el niño podrá
disponer de recursos positivos que puedan favorecer el desarrollo de estrategias
de afrontamiento ante la vivencia de abuso. Igualmente será importante que se
extiendan medidas de garantía y protección de sus derechos. Estos aspectos son
claves en la recuperación de niños y niñas víctimas de abuso.
Un aspecto relevante que incide en las capacidades de afrontamiento del abuso
tiene que ver con la base afectiva del niño. Aunque tener vínculos afectivos fuertes
y haber desarrollado una adecuada confianza básica no exime del sufrimiento
psíquico que acarrea una situación de abuso, si fortalece al niño para que este
pueda desplegar mayores capacidades emocionales que le permitan afrontarlo y
reducir las consecuencias psicológicas, aspecto relacionado con el concepto de
resiliencia.
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Por otra parte, cuando se trata de un abuso intrafamiliar y particularmente en el
incesto, el conflicto que ocasiona el hecho de que una figura de apego (de quien
se espera cuidado y protección) sea la misma que infringe el abuso, se agudiza el
impacto afectivo en el niño.
La intensa confusión del niño, -quien intenta comprender y decodificar por qué ese adulto
significativo obra de un modo que ‘está mal’ y le hace daño-, conlleva en su psiquismo en
formación la tarea de escindir esa figura amada causante de tanto dolor, desmintiendo la
violencia de ese otro que debería haberlo cuidado. Esto implica una deformación en las
percepciones del niño, quien en el afán por conservar un estado ‘ideal’ perdido a partir del
abuso, resguarda la imagen del responsable asumiendo una culpa que no es suya por
identificación ( Ferenczi, 1933).
Otra de las condiciones que afecta al niño es el mantenimiento del secreto, no solo
por la manipulación que generalmente utiliza el agresor para ocultar el abuso, sino
porque este le imposibilita expresar sus emociones y tramitar simbólicamente la
violencia que ha sufrido, lo que tiende a generar bloqueos emocionales y
posiciones de sumisión.
Las consecuencias que se derivan por el develamiento del abuso son también de
gran complejidad, pues generan una crisis familiar que varía de acuerdo a las
circunstancias. En muchos casos se presenta desintegración, pérdida del soporte
económico, cambios de residencia, conflictos intrafamiliares, entre otros. Estos
aspectos actúan como factores de incidencia concomitantes. Adicionalmente,
cuando la situación llega al nivel judicial se produce un alto nivel de estrés que,
según investigadores, aumenta la revictimización.
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Algunos estudios en adultos que han sufrido experiencias de abuso sexual infantil
señalan que cuando se trata de episodios únicos, las personas sitúan
perceptivamente esta experiencia en diferentes niveles de gravedad, sin embargo,
quienes vivieron situaciones de abuso repetitivas e intrafamiliares presentan mayor
sintomatología postraumática. Así también, se precisa que entre más
tempranamente se identifique la situación de abuso, las secuelas pueden disminuir
significativamente.
Consecuencias del Abuso sexual infantil a corto plazo
Cambios bruscos en el comportamiento
Sentimientos de hostilidad hacia el agresor
Llanto inexplicable
Miedo, ansiedad
Retraimiento
Conducta autodestructiva
Pesadillas nocturnas
Trastornos conductuales y de relación
Baja autoestima
Signos de stress postraumáticos
Excesivo conocimiento del actuar sexual
Conductas masturbatorias
Conductas regresivas (enuresis, encopresis)
Síntomas físicos
Inhabilidad para regular el afecto; enojo, furia y rabia.
Confusión.
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Entre las consecuencias a largo plazo se resaltan:
Dolores corporales crónicos
Hipocondría o trastornos psicosomáticos.
Alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes.
Desórdenes alimentarios, especialmente bulimia.
Conductas autolesivas / Intentos de suicidio.
Consumo de psicoactivos
Depresión.
Trastornos de Ansiedad.
Trastornos afectivos
Disfunciones o alteraciones relacionadas con la sexualidad
Disociación: (se caracteriza por conductas de evitación, indiferencia ante el
mundo externo, embotamiento, propensión a la fantasía).
La disociación en situaciones traumáticas puede ayudar a sobrepasar el evento,
pero debe ser temporal. Algunas personas abusadas sexualmente que han sido
entrevistadas en su edad adulta, manifiestan que emplearon la disociación
durante las situaciones de abuso logrando distanciarse de la experiencia, como
si perdieran la conciencia o la capacidad de sentir durante el evento. La
disociación sin embargo puede convertirse en una forma inadecuada que
emplee la persona de afrontar los conflictos.
El cuerpo y la sexualidad frente al abuso sexual infantil
Cuando el niño se ve enfrentado a una experiencia de abuso sexual se afecta el
encuentro natural y espontaneo del niño con la sexualidad. Este malencuentro que
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
sucede de modo intrusivo le niega al niño la transición propia de su momento
evolutivo y en particular de la dimensión psicosexual.
Con el abuso, el agresor modela de manera inadecuada el desarrollo de la
sexualidad del niño. Al utilizar mecanismos de manipulación que en muchos casos
recompensan al niño, con el fin de progresar en la conducta abusiva, se propicia
un aprendizaje incorrecto que asocia a la sexualidad como un modo para obtener
ganancias, por ejemplo, afecto, privilegios o cosas materiales.
En otra vía, pueden surgir distorsiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad
quedando ligados a sentimientos negativos, por ejemplo; culpa, suciedad, maldad,
vergüenza; casos en los cuales se tiende a afectar el disfrute del contacto o la
intimidad sexual en la vida adulta.
Otras distorsiones que pueden ser causadas por el ASI son:
Aumento del interés por cuestiones sexuales y/o actividad sexual precoz
Confusión acerca de la identidad sexual o en la percepción de lo que
significa una sexualidad normal
Preocupación sexual, por el cuerpo o por conductas sexuales, propias o de
otros
Conductas sexuales compulsivas/agresivas: consigo mismo o con otros. En
algunos casos estimula la promiscuidad.
Rechazo o sentimientos negativos a su propio cuerpo, asociado a una baja
autoestima.
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
Síndrome de acomodación
El Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil fué descrito por Ronald
Summitt en 1983. Este fenómeno define los momentos o fases en torno a la
situación de trauma causada por el ASI.
Fases del síndrome:
1. Impotencia. Los niños víctimas de abuso sexual tienden a mantener una
sensación de desprotección e indefensión, causada por fallidos intentos de poner
límite a la situación de abuso, terminando en una conducta de pasividad y
desesperanza. En esto influye también la relación de poder ejercida por el agresor.
2. El secreto. Sumado a lo anterior, la coacción del agresor conduce a mantener el
secreto, prolongando el abuso. Al no revelarse la situación el niño tiende a
distanciarse socialmente y a mantener sentimientos de vergüenza o culpa.
3. Entrampamiento y acomodación. Cuando el abuso se prolonga el niño podría
adaptarse al abuso como medio de supervivencia. El niño se siente atrapado ante
la situación. En algunos casos puede llegar hasta asumirse como pareja del
agresor.
4. Revelación espontánea o forzada. La develación puede producirse tardíamente
generando diversas reacciones, por ejemplo, de incredulidad y conflicto en la
familia, lo que en muchos casos conduce a la siguiente fase (retracción).
5. Retracción. Es probable que el niño se retracte de su revelación del ASI por
causa de sentimientos de culpa, vergüenza, miedo o confusión y ante el conflicto
familiar que causa la develación. Tiende a manifestarse como respuesta a la falta
de mecanismos de protección, ante la incredulidad de su relato por parte de los
otros y frente a la carencia de acciones efectivas que finalicen el abuso y
restablezcan su bienestar.
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
El trauma
Por su parte algunos investigadores de las consecuencias del ASI, expresan la
necesidad de entenderlo como un evento traumático.
El concepto de trauma se ha relacionado con la dificultad para acceder a defensas
psicológicas que repercuten en la capacidad de adaptación y de respuesta del
sujeto frente a estímulos del ambiente.
Una experiencia traumática es un evento que afecta la sensación de seguridad y
bienestar. Benyakar, M. (1997) da la siguiente definición de trauma: (…) el trauma
es el momento puntual y casual en que todos los planos estructurales, que forman
parte de la personalidad, sucumben ante la potencialidad intrusiva del estímulo,
que hasta ese momento representó una amenaza catastrófica. La falta de
posibilidad de compensar, en un plano cualquiera: espacial, temporal, social,
psicológico; la potencia intrusiva de dicha amenaza, hace que el aparato psíquico
colapse, quedando en una situación de vacío representativo y simbólico, entre dos
momentos de estabilidad psíquica, el anterior y el posterior al evento.”
Aunque los primeros estudios del trauma se realizaron en adultos, investigaciones
posteriores señalan que el trauma sucede de manera similar en los niños y
destacan que, como efecto psicológico, produce una vulnerabilidad para afrontar
el estrés, sensaciones de ansiedad, dificultades cognitivas, afectaciones en el
desarrollo y crecimiento; es decir que acarrea síntomas que aparecen en los
campos físico y/o psicológico.
El trauma complejo implica la exposición múltiple y repetida a eventos traumáticos
de manera secuencial o simultánea, que ocurren primariamente en el sistema de
cuidados (sistema familiar) y en etapas críticas del desarrollo (infancia y
adolescencia).
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
El estrés postraumático es concebido como el conjunto de signos y síntomas que
se derivan en una persona, posterior a un evento o situación traumática que puede
ser breve o duradera. Estos efectos de gran impacto psicológico pueden persistir
a lo largo del tiempo sobre todo en los casos en los que no se recibe una adecuada
atención. Se asocian a este tipo de estrés; manifestaciones de ansiedad,
irritabilidad, facilidad para asustarse, dificultades en la concentración, presencia de
recuerdos intrusivos, pesadillas, regresiones, aparición de miedos específicos y
fobias.
El trauma puede afectar las competencias del desarrollo que el niño ha adquirido
recientemente, aspectos del pensamiento involucrados en el procesamiento de la
información, así como de los atencionales. Es por esto que tiene a presentarse
cambios en el rendimiento académico de los niños.
A nivel afectivo se perturba la sensación de seguridad en sí mismo y en el entorno,
el auto-concepto, los vínculos afectivos y sociales, la discriminación de emociones
y la elaboración de respuestas afectivas.
Por último, se precisa que la no atención, atención tardía o inadecuada ante un
evento traumático, favorecerá el desarrollo de problemas emocionales complejos
que serán más difíciles de tratar con el paso del tiempo.
Por esto, es importante que se brinden acciones integrales e interdisciplinarias en
torno a las situaciones de Abuso sexual infantil, que propendan por la atención u
orientación del niño o niña, así como de su grupo familiar.
Sin embargo, debe precisarse que en cuanto al abordaje terapéutico, este debe
ser llevado a cabo por parte de profesionales especializados, que posean el
conocimiento clínico que amerita el tratamiento, como a su vez, deberá
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
considerarse el momento de desarrollo en el que se encuentra el niño o niña
afectado, pues esto incidirá en el tipo y tiempo de abordaje.
Bibliografía
Benyakar, M. (1997). Trauma y estrés, perspectivas clínicas. En Fischer, H. et al.
Conceptos fundamentales de psicopatología II. Bs. As: C.E.A.
Grupo Opciones, Secretaría de Integración Social (2015). Prevención y Detección
de la Violencia sexual en la primera infancia (2da. Edición). Bogotá, Colombia.
Cibergrafía
Ferenczi, S. (1933). Confusión de Lengua entre los Adultos y el Niño. Obras
Completas de Psicoanálisis. Tomo IV. Cap.IX. Editorial Espasa-Calpe. S.A.: Madrid
(1984). [Versión Electrónica]. Extraído el 26 de Mayo de 2008. Disponible en
http://www.indepsi.cl/ferenczi/articulos/1933b.htm
Save the Children. (2012). Violencia sexual contra los niños y las niñas.Abuso y
explotación sexual infantil, España. Recuperado en:
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_c
ontra_losninosylasninas.pdf
Unicef, (2015). Abuso sexual infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento en
la justicia. Uruguay. Recuperado en:
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf
Unicef, Asociación por los derechos civiles,(2013). Guía de buenas prácticas para el
abordaje de niños niñas adolescentes víctimas de abuso sexual y otros delitos.
Disponible en:
http://files.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Guia_buenas_practicas_we
b.pdf
Andrea Marcela Carrero Carrero
Politécnico de Suramérica
También podría gustarte
- Ansiedad infantil. Los trastornos explicados a los padresDe EverandAnsiedad infantil. Los trastornos explicados a los padresCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (25)
- Presentacion LofaDocumento29 páginasPresentacion LofaMarioMamani100% (9)
- Monografia de AdopcionDocumento20 páginasMonografia de AdopcionRosalia Caldas Aquino100% (1)
- Indicadores Emocionales de Abuso A MenoresDocumento7 páginasIndicadores Emocionales de Abuso A MenoresPaola Sfeir LombardiAún no hay calificaciones
- AsiDocumento6 páginasAsiIgnacio TorrOrreAún no hay calificaciones
- Boletín Señales de Abuso SexualDocumento4 páginasBoletín Señales de Abuso SexualRoberto Kevin FLORES CASASAún no hay calificaciones
- Indicadores Psicologicos y El Entorno FamiliarDocumento22 páginasIndicadores Psicologicos y El Entorno FamiliarAndrea GodoyAún no hay calificaciones
- El Abuso Sexual InfantilDocumento28 páginasEl Abuso Sexual InfantilBárbara AyalaAún no hay calificaciones
- Indicadores de Abuso Sexual InfantilDocumento16 páginasIndicadores de Abuso Sexual InfantilAndrea Arredondo MauryAún no hay calificaciones
- Detección y Atención Del Abuso Sexual InfantilDocumento7 páginasDetección y Atención Del Abuso Sexual InfantilFrancisco Osegueda OsorioAún no hay calificaciones
- Marco Teorico TP Psico GeneralDocumento2 páginasMarco Teorico TP Psico GeneralGiuliano PetterutiAún no hay calificaciones
- Presentación Abuso Sexual InfantilDocumento22 páginasPresentación Abuso Sexual Infantilalofonso710% (1)
- Presentación Proyecto de Investigación Minimalista Verde y BeigeDocumento22 páginasPresentación Proyecto de Investigación Minimalista Verde y Beigealofonso71Aún no hay calificaciones
- Abuso Sexual InfantilDocumento8 páginasAbuso Sexual InfantilMery RHdezAún no hay calificaciones
- Abuso Sexual Evaluación Psiquiátrica Forense en DenunciasDocumento9 páginasAbuso Sexual Evaluación Psiquiátrica Forense en Denunciassimbala1Aún no hay calificaciones
- Resumen Del Tema de Abuso Sexual en NiñosDocumento4 páginasResumen Del Tema de Abuso Sexual en NiñosLeonor Miranda MeloAún no hay calificaciones
- Indicadores de Abuso Sexual InfantilDocumento19 páginasIndicadores de Abuso Sexual InfantilDaniel Leza AztAún no hay calificaciones
- Detección de Indicadores Físicos, Emocionales y ComportamentalesDocumento25 páginasDetección de Indicadores Físicos, Emocionales y ComportamentalesNatalia Sandoval Camargo100% (1)
- CA2 Abuso Sexual - Lección de Contenido M4Documento15 páginasCA2 Abuso Sexual - Lección de Contenido M4Andrea BravoAún no hay calificaciones
- Qué Es El Abuso Sexual InfantilDocumento5 páginasQué Es El Abuso Sexual InfantilFreddy BalzaAún no hay calificaciones
- Como Sanar El Estres Postraumatico Del Abuso InfantilDocumento67 páginasComo Sanar El Estres Postraumatico Del Abuso Infantilchristian sotoAún no hay calificaciones
- Claves para Identificar A Un Agresor SexualDocumento9 páginasClaves para Identificar A Un Agresor SexualMedaly BravoAún no hay calificaciones
- Cómo Son Los Dibujos de Niños Que Son Víctimas de Abuso SexualDocumento4 páginasCómo Son Los Dibujos de Niños Que Son Víctimas de Abuso SexualjaviurazuAún no hay calificaciones
- Métodos Disciplinarios Empleados Por Los PadresDocumento10 páginasMétodos Disciplinarios Empleados Por Los PadresKatherine Martínez AlarcónAún no hay calificaciones
- Abuso en NiñosDocumento10 páginasAbuso en NiñosDeisy OvandoAún no hay calificaciones
- ABUSO SEXUAL INFANTIL (Investigación de Primaria)Documento3 páginasABUSO SEXUAL INFANTIL (Investigación de Primaria)Andrea Valentina Gasperi LunaAún no hay calificaciones
- 6 Importantes Señales de Alerta para Detectar El Abuso Sexual en NiñosDocumento4 páginas6 Importantes Señales de Alerta para Detectar El Abuso Sexual en NiñosgmartinezAún no hay calificaciones
- Diplomado VirtualDocumento7 páginasDiplomado VirtualGERALDIN MONTOYAAún no hay calificaciones
- Abuso Sexual Infantil11 11Documento12 páginasAbuso Sexual Infantil11 11Neojalith HernandezAún no hay calificaciones
- Tocamientos IndebidosDocumento8 páginasTocamientos IndebidosJames K. Atencio IllescasAún no hay calificaciones
- AnalisisDocumento6 páginasAnalisisGladys SaldañaAún no hay calificaciones
- Abuso de MenoresDocumento17 páginasAbuso de MenoresManuelAún no hay calificaciones
- Abuso SexualDocumento19 páginasAbuso SexualAndrea Hernández100% (1)
- Abuso Sexual InfantilDocumento5 páginasAbuso Sexual InfantilMaria Isabel QuessaAún no hay calificaciones
- Abuso Sexual en La Niñez y PubertadDocumento20 páginasAbuso Sexual en La Niñez y PubertadLau V GuerraAún no hay calificaciones
- Nomografia - Abuso Sexual PDFDocumento13 páginasNomografia - Abuso Sexual PDFMayra TorresAún no hay calificaciones
- Sesion 9 Ps ForenseDocumento17 páginasSesion 9 Ps ForenseRaquel CastilloAún no hay calificaciones
- Abuso InfantilDocumento16 páginasAbuso InfantilGraciela Guadalupe García ChairezAún no hay calificaciones
- Abuso y Negligencia InfantilDocumento3 páginasAbuso y Negligencia InfantilMidorikawa Ueta KumoAún no hay calificaciones
- PREGUNTASDocumento3 páginasPREGUNTASdaniela sierraAún no hay calificaciones
- Abuso Sexual en Niños de 9 A 12 Años de EdadDocumento9 páginasAbuso Sexual en Niños de 9 A 12 Años de EdadVacantes BarranquillaAún no hay calificaciones
- Examen MentalDocumento7 páginasExamen MentalCarlos Andrés Neyra100% (1)
- El Abuso SexualDocumento12 páginasEl Abuso SexualGestando DiseñoAún no hay calificaciones
- Indicadores Fisicos y Psicologicos Abuso Sexual InfantilDocumento16 páginasIndicadores Fisicos y Psicologicos Abuso Sexual Infantildaniela sierraAún no hay calificaciones
- Power ASI Seminario FPDocumento23 páginasPower ASI Seminario FPFranco QuinteroAún no hay calificaciones
- Proteger, Reparar, Penalizar Irene IntebiDocumento3 páginasProteger, Reparar, Penalizar Irene IntebiRocio PauliniAún no hay calificaciones
- Protocolo A.S.I Violacion - Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil - 0 PDFDocumento15 páginasProtocolo A.S.I Violacion - Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil - 0 PDFAna Clara GimenezAún no hay calificaciones
- El Perfil de Un PedófiloDocumento17 páginasEl Perfil de Un PedófiloGeinerMariñosAún no hay calificaciones
- Clínica Del Abuso Sexual en La Infancia y La Adolescencia - ToporosiDocumento2 páginasClínica Del Abuso Sexual en La Infancia y La Adolescencia - Toporosikarina moralesAún no hay calificaciones
- Determinación Del Daño Psicológico en Menores Diplomado UasdDocumento24 páginasDeterminación Del Daño Psicológico en Menores Diplomado Uasdpaola rojasAún no hay calificaciones
- Intebi ResumenDocumento5 páginasIntebi ResumenBarbara CaldarellaAún no hay calificaciones
- U3 Ficha Abuso Sexual InfantilDocumento7 páginasU3 Ficha Abuso Sexual InfantilDicsy y FiorellaAún no hay calificaciones
- Guia Básica de Prevención Del Abuso Sexual InfantilDocumento42 páginasGuia Básica de Prevención Del Abuso Sexual InfantilHeber Picon Ostos100% (3)
- Borrador Etapa de Deteccion Abuso Sexual InfantilDocumento18 páginasBorrador Etapa de Deteccion Abuso Sexual Infantildaniela sierraAún no hay calificaciones
- PrevencionDocumento15 páginasPrevencionRicoVeg AndradeAún no hay calificaciones
- Guía de Siete Pasos para Evitar El Abuso Sexual InfantilDocumento6 páginasGuía de Siete Pasos para Evitar El Abuso Sexual InfantilLiliana Gomes100% (1)
- Niños y Niñas Con Historia de Abuso SexualDocumento13 páginasNiños y Niñas Con Historia de Abuso Sexualapi-3838278100% (1)
- Abuso y ResilienciaDocumento11 páginasAbuso y ResilienciaAnni RojasAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO Maltrato y Abuso Sexual Infantil SFA HCDocumento10 páginasPROTOCOLO Maltrato y Abuso Sexual Infantil SFA HCalfredobedatAún no hay calificaciones
- Abuso Sexual InfantilDocumento18 páginasAbuso Sexual Infantilag 7 misiones raul GaleanoAún no hay calificaciones
- Creciendo hijas: Guía para padres y madres de la crianza positiva y sin perjuicios de hijasDe EverandCreciendo hijas: Guía para padres y madres de la crianza positiva y sin perjuicios de hijasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Unidad Didáctica 4.psicologia de La EmergenciaDocumento3 páginasUnidad Didáctica 4.psicologia de La Emergenciadoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica 4.primeros Auxilios Psicologicos PDFDocumento3 páginasUnidad Didáctica 4.primeros Auxilios Psicologicos PDFdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica 2.psicologia ClinicaDocumento3 páginasUnidad Didáctica 2.psicologia Clinicadoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Tema 4. Medidas de AutocuidadoDocumento6 páginasTema 4. Medidas de Autocuidadodoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica 4.primeros Auxilios PsicologicosDocumento3 páginasUnidad Didáctica 4.primeros Auxilios Psicologicosdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Guía Del Estudiante 3Documento3 páginasGuía Del Estudiante 3doris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Guía Didáctica 5 La Comunicación y Las Relaciones Interpersonales PDFDocumento19 páginasGuía Didáctica 5 La Comunicación y Las Relaciones Interpersonales PDFdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Guía de Cuidado y Autocuidado Al IntervinienteDocumento111 páginasGuía de Cuidado y Autocuidado Al Intervinientedoris eugenia peña figueroa100% (1)
- Unidad Didáctica 3.planificacion Familiar, Metodos AnticonceptivosDocumento3 páginasUnidad Didáctica 3.planificacion Familiar, Metodos Anticonceptivosdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Guia Didactica 3-DSRDocumento25 páginasGuia Didactica 3-DSRdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica 4.planificacion Familiar, Metodos AnticonceptivosDocumento3 páginasUnidad Didáctica 4.planificacion Familiar, Metodos Anticonceptivosdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica 1.psicologia ClinicaDocumento3 páginasUnidad Didáctica 1.psicologia Clinicadoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- SSSSSSDocumento20 páginasSSSSSSdoris eugenia peña figueroaAún no hay calificaciones
- Sentencia OrdinarioDocumento7 páginasSentencia OrdinarioWaleska MoralesAún no hay calificaciones
- Mercosur Origen y Evoluciön ReseñaDocumento5 páginasMercosur Origen y Evoluciön ReseñaEddy DuranAún no hay calificaciones
- Guion 1 LeyendaDocumento3 páginasGuion 1 LeyendaBerenice Sanchez PachecoAún no hay calificaciones
- Qué Quiere Dios de Los JóvenesDocumento2 páginasQué Quiere Dios de Los Jóvenesmariajose reyesAún no hay calificaciones
- La Cultura Del Templo Parte IIDocumento20 páginasLa Cultura Del Templo Parte IICarlos Raul ValeyAún no hay calificaciones
- Guía No 1 Religión Grado 10 Mi Proyecto de VidaDocumento6 páginasGuía No 1 Religión Grado 10 Mi Proyecto de VidaJuan David Medina LizarazoAún no hay calificaciones
- Sentencia Definitiva de Pago Materia CivilDocumento14 páginasSentencia Definitiva de Pago Materia CivilElsa Michelle GomezAún no hay calificaciones
- DJ Caso PrácticoDocumento2 páginasDJ Caso PrácticoSanthy YandúnAún no hay calificaciones
- Triptico Ruinas AztecasDocumento3 páginasTriptico Ruinas AztecasPaulo Andres Escobar ArroyoAún no hay calificaciones
- Pedidos YA Deberá Reincorporar A Monotributista DespedidoDocumento2 páginasPedidos YA Deberá Reincorporar A Monotributista DespedidoMundo GremialAún no hay calificaciones
- Celebración Del MatrimonioDocumento2 páginasCelebración Del MatrimonioArty MartyAún no hay calificaciones
- Escritura 6Documento17 páginasEscritura 6LAURA VIRGINIA RIVERA MARROQUINAún no hay calificaciones
- Solicitud Cambios Enero 2024Documento6 páginasSolicitud Cambios Enero 2024100233 PABLO SERGIO SILVA PAZOSAún no hay calificaciones
- Psychopathica MagicaDocumento189 páginasPsychopathica Magicaamaury castroAún no hay calificaciones
- Solicitud Ins-10 22-23Documento2 páginasSolicitud Ins-10 22-23Julia Angélica Fernández RiosAún no hay calificaciones
- Critop 05Documento4 páginasCritop 05Ricardo De LaraAún no hay calificaciones
- HGE - U6 - 5to Grado - Sesion 03Documento7 páginasHGE - U6 - 5to Grado - Sesion 03Luciano Chuchullo Ccapa100% (2)
- Guerra CántabrasDocumento12 páginasGuerra Cántabrasdaniel felipe moreno diazAún no hay calificaciones
- JuanaDocumento11 páginasJuanaSebastián VillegasAún no hay calificaciones
- El Éxodo JujeñoDocumento6 páginasEl Éxodo JujeñoAmisAún no hay calificaciones
- Franja TelevisivaDocumento8 páginasFranja TelevisivaContacto Ex-AnteAún no hay calificaciones
- 18 RRK UDADocumento1 página18 RRK UDAWenn CruzAún no hay calificaciones
- Trabajo EstabilidadDocumento18 páginasTrabajo EstabilidadElviaAún no hay calificaciones
- MOSBERGDocumento6 páginasMOSBERGA Riki Savir100% (1)
- Demanda Laboral TAREADocumento6 páginasDemanda Laboral TAREAViviana Eunice ValdezAún no hay calificaciones
- EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA MAGINOT - 2 ParteDocumento58 páginasEL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA LÍNEA MAGINOT - 2 PartecarvilrodAún no hay calificaciones
- Causas Jurídicas de Perturbación Del Vínculo ConyugalDocumento22 páginasCausas Jurídicas de Perturbación Del Vínculo ConyugalLeimar Seijas.Aún no hay calificaciones