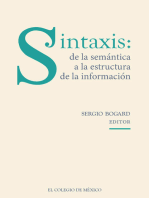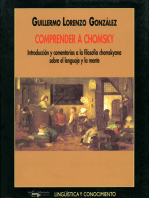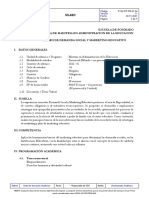Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Discurso Argumentativo Una Aproximacion A La Teoria de La Relevancia
Discurso Argumentativo Una Aproximacion A La Teoria de La Relevancia
Cargado por
Gabi GrassoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Discurso Argumentativo Una Aproximacion A La Teoria de La Relevancia
Discurso Argumentativo Una Aproximacion A La Teoria de La Relevancia
Cargado por
Gabi GrassoCopyright:
Formatos disponibles
“EL DISCURSO ARGUMENTATIVO.
UNA APROXIMACIÓN A LOS APORTES
DE LA TEORÍA DE LA RELEVANCIA A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS”
Luciana Ciminari
Escuela de Letras Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario
luciminari@dat1.net.ar
1. Introducción
Este trabajo aborda el estudio de un género discursivo en particular, la
argumentación, e intenta indagar en qué medida y de qué manera las
características propias del discurso argumentativo podrían condicionar los
resultados de su comprensión lectora.
En primera instancia se parte de un enfoque que aborda el discurso en
términos de secuencias prototípicas de la textualidad (Adam, J. M.) a partir del
cual se caracteriza, específicamente, la secuencia de tipo argumentativa.
Luego se desarrollan algunos elementos centrales acerca de la
comprensión lectora a partir del marco provisto por la concepción del significado
formulada en el seno de la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson.
Posteriormente se tratan, en particular, algunos aspectos de la semántica
de los conectores propios del discurso argumentativo y su relación con la tarea
inferencial del lector.
2. La noción de secuencialidad textual
Dados los objetivos de este trabajo trataremos de abordar especialmente
los aspectos lingüísticos y textuales de los géneros discursivos. Es decir,
intentaremos introducirnos en las habilidades, y por lo tanto las dificultades,
relacionadas con la comprensión de un tipo de género a partir de la estructura
prototípica de los textos que lo componen.
Retomaremos para ello la concepción de J. M. Adam1, quien sobre la
base de los estudios de Bajtin y con las fuentes de la retórica y la narratología
desplaza el enfoque de los géneros discursivos del campo sociolingüístico hacia
una dirección más específicamente textual y lingüística. Su propuesta se centra
en el aspecto estructural de los textos que resulta en una tipología basada en
unidades mínimas de composición textual. La hipótesis central de Adam
establece que los textos poseen una estructura secuencial que puede
concebirse y analizarse según “esquemas prototípicos”. Considera que “los tipos
relativamente estables de enunciados y las regularidades composicionales” de
las que hablaba Bajtin son la base de regularidades secuenciales. Clasifica,
entonces, esas secuencias elementales como tipos elementales de articulación
de proposiciones y distingue algunos pocos tipos básicos de secuencias
prototípicas: narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo.
Subyace en esta conceptualización la noción de texto como un objeto
abstracto, una estructura compuesta por secuencias. Es decir, Adam focaliza
su propuesta no en los factores comunicativos y pragmáticos de los textos sino
en el aspecto estructural de los mismos. Cada secuencia es una estructura, una
red relacional jerárquica, relativamente autónoma y que tiene una organización
interna propia además de relaciones de dependencia o independencia con el
conjunto mayor (el texto) del que forman parte. A su vez, la unidad constitutiva
de la secuencia es la macroproposición que está compuesta por
proposiciones. Estas últimas están ligadas en un sentido doble y
complementario: según la sucesión lineal de proposiciones (conexividad) y
según la estructuración jerárquica (secuencialidad).
Es éste el marco que tomaremos para el abordaje de los procesos de
comprensión de lo que ahora podríamos definir como un tipo secuencial básico:
la argumentación. Se trata de un enfoque cognitivo de la comprensión textual
que, basado en la noción de esquemas textuales prototípicos, unifica la
heterogeneidad composicional de los discursos. Esta hipótesis de las
categorizaciones prototípicas de base tiene sentido, según Adam, en una
concepción del lenguaje como un sistema complejo compuesto por subsistemas
o módulos a la vez relativamente autónomos y en interacción.
La secuencialidad del texto (entendido como una estructura compuesta
por secuencias) se constituiría en uno de los planos de la organización de la
textualidad. De manera complementaria al subsistema textual que se
corresponde con los aspectos pragmáticos del discurso, se encuentra el nivel del
discurso en el cual se pueden abordar aquellos aspectos del texto que hacen
que éste no sea una serie aleatoria de proposiciones. Adam sitúa en este plano
la organización secuencial. Tanto en la comprensión como en la producción
los esquemas secuenciales prototípicos son elaborados por los sujetos
progresivamente en el curso de su desarrollo cognitivo. Si bien todas las
secuencias son “originales” cada una que es reconocida como argumentativa,
por ejemplo, compartirá con otras un cierto número de características
lingüísticas de conjunto que llevará al lector a identificarla como una secuencia
argumentativa más o menos típica.
En síntesis, es el esquema o imagen mental del prototipo (objeto
absracto) construido a partir de las propiedades típicas de la categoría lo que
permite al lector el reconocimiento de tal o cual enunciado como más o menos
prototípico. De todos modos, este enfoque no plantea la existencia de tipos
textuales puros sino que permite dar cuenta de la estructura de secuencias
heterogéneas ya que la combinación de las secuencias suele ser bastante
compleja. Se introducen, entonces, dos conceptos: la inserción de secuencias
heterogéneas (una secuencia narrativa puede insertarse en una secuencia
argumentativa o una descripción en una novela que podría representarse como:
[sec. Narrativa [sec. Descriptiva]] ) y la dominancia secuencial (para la mezcla
de secuencias diferentes con una dominante).
3. La argumentación: un tipo de secuencia prototípica
Para caracterizar este tipo de secuencia deberíamos comenzar
situándola en relación con la argumentación como una de las funciones
generales del lenguaje. De hecho, frecuentemente usamos el lenguaje con la
intención de hacer que un interlocutor o un auditorio adhiera a nuestras
opiniones o representaciones del mundo. A menudo hablamos para
“argumentar”. Ducrot y Ascombre (1983) sostienen que esta función del
lenguaje está, incluso, por encima de la descriptiva-informativa. En la
reconstrucción del sentido de un enunciado la información sería relevante en
términos de su valor argumentativo.
Sin embargo, la argumentación podría ser abordada a nivel del discurso
y de la interacción social o bien a nivel de la organización de la textualidad.
Debemos distinguir, entonces, una función general del lenguaje de lo que
definimos como una unidad composicional textual: la secuencia argumentativa.
Es en ese nivel donde se dan las llamadas (Adam) “secuencias de base” en
tanto ciertas sucesiones de proposiciones pueden ser reinterpretadas en
términos de ciertas relaciones. En el caso de la secuencia básica argumentativa
se pondrían en relación: ARGUMENTOS (DATOS) – CONCLUSIÓN.
De todos modos, cabe aclarar que ambas nociones (argumentos y
conclusiones) son relativas las unas a las otras. Ningún segmento por sí solo es
una argumento o una conclusión. Entre ambos se establece una relación de
dependencia estructural: una conclusión puede servir, por ejemplo, como dato-
argumento posterior en el mismo discurso.
En la argumentación, a partir del esquema básico de relaciones entre
segmentos es posible descomponer el movimiento inferencial que realizaría el
lector/oyente en el proceso de comprensión. Es decir, relevar el modo en que se
ponen en relación esos datos con esa conclusión ya que, por ejemplo, el
razonamiento puede ser paralelo el orden del enunciado lingüístico, es decir, de
los datos a la conclusión (orden progresivo) o bien puede ser inverso a ese
orden: de la conclusión a los datos (orden regresivo).
En síntesis, la argumentación sería, entonces, una forma de
composición elemental reconocible por los lectores a partir de su conocimiento
del esquema prototípico correspondiente a este tipo de secuencia: un modo de
establecer relaciones entre datos-argumentos y conclusiones. Y el esquema
argumentativo de base sería entonces: Si p entonces q: en el contexto de p es
pertinente enunciar la conclusión q. Naturalmente ésta es la estructura
mínima que puede, luego, ampliarse y complejizarse.
Pasaremos ahora, entonces, a abordar el mecanismo cognoscitivo que
permite a los lectores realizar inferencias a partir y entre determinadas
proposiciones del texto.
4. La Teoría de la Relevancia y la semántica de los conectores discursivos
en la argumentación
Esta idea esbozada en el apartado anterior acerca del significado se
relaciona con la perspectiva que, siguiendo a la tradición francesa (Ducrot),
concibe al significado en términos de conjunto de instrucciones. Dentro de
este enfoque procedimental de la semántica el significado lingüístico conlleva
una serie de instrucciones o procedimientos para construir la interpretación por lo
cual el contenido de numerosos elementos lingüísticos se concibe como una
orientación para acceder a los supuestos necesarios para la comprensión.
En este marco los conectores discursivos serían considerados
portadores de instrucciones destinados a restringir las posibles interpretaciones
del lector, esto es a restringir su elección del contexto haciendo accesibles los
supuestos necesarios, o sea a dirigir al lector o destinatario hacia un conjunto
particular de supuestos. Entran en esta conceptualización varias nociones que
es necesario delimitar tales como “contexto”, “accesibilidad” y “supuestos”.
El procesamiento de un enunciado requiere que se activen en la memoria
del lector la cantidad mínima de supuestos necesarios para obtener una
interpretación plausible. Es decir, no es necesario por ejemplo que se activen
todos sus conocimientos enciclopédicos. Se deben seleccionar los supuestos
que conduzcan al receptor (lector) hacia la interpretación prevista por el emisor
(autor); debe construir él mismo el contexto adecuado.
Otra de las nociones claves de este enfoque es la de la accesibilidad2.
En el proceso de interpretación de un enunciado ciertos tipos de información
resultan inmediatamente accesibles: básicamente, los enunciados precedentes,
los elementos de la situación comunicativa y los conceptos asociados a las
palabras ya empleadas en el discurso. Por ejemplo, el uso de una expresión
definida informa al oyente que la representación mental del referente de tal
expresión es inmediatamente accesible, bien a partir del entorno perceptivo (uso
referencial o deíctico), bien a partir del enunciado precedente o de una parte del
mismo enunciado que se está procesando (uso correferencial) o bien a partir de
los conceptos activados por las palabras ya empleadas y los supuestos
implícitos a los que dan lugar (uso asociativo, etc.). Es decir que los datos que
se activan en la comprensión lectora pueden ser más o menos accesibles, más o
menos disponibles en la memoria a corto plazo. La oralidad, por ejemplo, suele
proporcionar mayor cantidad de datos accesibles, a disposición del oyente. O
bien los elementos paratextuales en la escritura también pueden aumentar la
accesibilidad de la información contenida en el texto.
Por otra parte se dijo que el oyente debe “construir el contexto” adecuado
para la interpretación. En este marco contexto refiere al conjunto de premisas
usadas en la interpretación de un enunciado, por lo tanto, es un subconjunto de
los supuestos manejados por los destinatarios en el proceso interpretativo (una
realidad cognoscitiva, una serie de representaciones mentales). Es importante
aclarar que esta noción de contexto ha sufrido modificaciones3. Se pasó de una
concepción del contexto como un factor estático, extralingüístico, preexistente a
la enunciación, cuya función explicativa intervenía sólo en los casos en los que
resultaba imprescindible a una concepción del contexto más dinámica,
caracterizada por una orientación cognoscitiva.
Este nuevo enfoque acerca del contexto está basado en dos supuestos.
Por un lado, el contexto desempeña un papel decisivo en la interpretación
pragmática de todos (no sólo algunos) enunciados. Por otro, no está
predeterminado o dado de antemano en la mente del destinatario que debe
procesar un enunciado, sino que se construye al interpretar.
Entonces, además de los supuestos expresados explícitamente en los
enunciados precedentes, el contexto puede comprender también información
de tipo enciclopédico ligada a cada una de las palabras usadas y, por
supuesto, información relativa a la situación de enunciación (más débil en el
caso de la comprensión de textos escritos).
Esta concepción del contexto como realidad cognoscitiva y como
representación mental que involucra la memoria, la organización de los
conocimientos almacenados en ella y las capacidades deductivas se aparta de la
concepción tradicional. Es el enunciado el que determina la formación del
contexto y no a la inversa. Lo que se comunica explícitamente incluye ya
instrucciones para modelar el contexto. El enunciado se procesa al principio en
un contexto mínimo inicial construido por los supuestos ya activados en la
memoria , tomados del entorno discursivo o del situacional, por ejemplo; este
contexto inicial puede ampliarse y extenderse de varias formas en el proceso
interpretativo, introduciendo supuestos nuevos y calculando el “efecto
cognoscitivo” de ellos sobre los datos iniciales.
La construcción del contexto adecuado tiene la finalidad de que la
información explícita resulte máximamente relevante. La relevancia (Sperber y
Wilson) 4 consiste en un equilibrio entre los efectos contextuales conseguidos, es
decir, los supuestos que se hacen manifiestos al oyente y el esfuerzo realizado
para acceder a ellos. La tendencia a la relevancia óptima implica seleccionar el
mejor contexto posible.
Así, entender un enunciado es integrar las proposiciones en contextos de
creencias y supuestos de forma que se pueda conseguir un impacto cognoscitivo
importante con un bajo costo de procesamiento.
En síntesis, es la estructura lingüística la que determina la
construcción del contexto.
Es en relación con esta noción del contexto donde surge la concepción
de significado como conjunto de instrucciones antes mencionada. Los
enunciados codificarían entonces dos tipos de información: conceptual y
procedimental. Las representaciones derivadas de la codificación conceptual
están formadas por conceptos: tienen propiedades lógicas (pueden entablar
relaciones de implicación, contradicción, etc.) y tienen propiedades veritativo-
condicionales (pueden describir o caracterizar estados de cosas). Sin embargo,
la comprensión de los enunciados implica también procesos inferenciales
que utilizan como premisas las representaciones conceptuales y las
combinan entre sí o con otros supuestos previos.
Una parte del significado lingüístico indica precisamente cómo deben
manipularse dichas representaciones conceptuales para restringir
adecuadamente la fase inferencial de la comprensión. La inferencia es,
entonces, el proceso deductivo por el cual se obtiene un supuesto a partir de
otro. Este tipo de significado es el procedimental y no está formado por
conceptos sino por instrucciones sobre el modo de manejar conceptos. Orientan
al destinatario mostrándole el camino inferencial que debe recorrer en la
interpetación y, por lo tanto, lo guían en la construcción del contexto.
Es Blakemore5 quien extiende esta distinción al análisis de los
conectores discursivos como codificadores de instrucciones lingüísticas.
Indican cómo ha de construirse la interpretación de las secuencias que
introducen, ayudan a seleccionar la información contextual necesaria para
obtener una interpretación óptimamente relevante del enunciado. Este tipo de
palabras no tiene valores de verdad sino que impone restricciones sobre los
contextos en los que se debe interpretar el enunciado.
Los elementos procedimentales, entonces, contribuyen a reducir el
esfuerzo de procesamiento de los enunciados al comunicar instrucciones para
restringir la gama de interpretaciones posibles y orientar la tarea inferencial que
el destinatario debe llevar a cabo dado que cada vez que comunicamos un
enunciado una parte del significado no se codifica y debe ser inferida,
fundamentalmente por razones de economía del lenguaje.
5. Conclusión
En síntesis, el presente recorrido se ha planteado como una selección de
algunos elementos que podrían conformar un marco teórico para el tratamiento
de la comprensión del género argumentativo. En la misma interactúan factores
que tienen que ver, por un lado, con el nivel de la textualidad en tanto
secuencia prototípica que el lector tendrá que reconocer. Por otro lado, los
mecanismos cognoscitivos que intervienen en la comprensión lectora son
condicionados por las habilidades para la construcción de contextos de
interpretación en interacción con otras propiedades de los textos tales como el
grado de accesibilidad de la información o el valor de las instrucciones de
procesamiento provistas por los elementos procedimentales.
Es, entonces, a partir del estudio de aquellos elementos que constituyen
la base de las habilidades inferenciales del lector como se podrían establecer
algunas vías de abordaje a las dificultades en el proceso de comprensión
lectora.
6. Bibliografía
• Adam, J. M., Les textes: types et prototypes, Ed. Nathan, París, 1991.
• Bajtin, M., El problema de los géneros discursivos en Estética de la
creación verbal, Siglo XXI, México, 1979.
• Blakemore, D., Understanding Utterances, Blakwell, Oxford, 1992.
• Ciapuscio, G., Tipos Textuales, Instituto de Lingüística Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1994.
• Figueras, C., (en prensa), “La jerarquía de accesibilidad de las
expresiones referenciales en español”, Revista de la Sociedad española
de Lingüística.
• Leonetti, M., “El artículo definido y la construcción del contexto”, Signo y
Seña 5, pp. 101 – 138.
• Sperber, D. y Wilson, D., La Relevancia. Comunicación y procesos
cognitivos, Ed. Visor, Madrid, 1994.
7. Notas:
1. Adam, J. M., Les textes: types et prototypes, Ed. Nathan,
París, 1991.
2. Cfr. Figueras, C., (en prensa), “La jerarquía de accesibilidad de
las expresiones referenciales en español”, Revista de la Sociedad
española de Lingüística.
3. Cfr. Leonetti, M., “El artículo definido y la construcción del
contexto”, Signo y Seña 5, pp. 101 – 138.
4. Sperber, D. y Wilson, D., La Relevancia. Comunicación y
procesos cognitivos, Ed. Visor, Madrid, 1994.
5. Cfr. Blakemore, D., Understanding Utterances, Blakwell, Oxford,
1992.
También podría gustarte
- Go-Etica Respons Social-U1-Taller 1Documento2 páginasGo-Etica Respons Social-U1-Taller 1Angie Jacome50% (4)
- Examen - (AAB01) Cuestionario 1 - Responda Las Preguntas Planteadas Sobre Introducción A La Filosofía Del DerechoDocumento4 páginasExamen - (AAB01) Cuestionario 1 - Responda Las Preguntas Planteadas Sobre Introducción A La Filosofía Del DerechoDayanaAún no hay calificaciones
- Estudio de Sistemas y Procedimientos AdministrativosDocumento62 páginasEstudio de Sistemas y Procedimientos AdministrativosAdolfoGuerreroRamos67% (3)
- Sintaxis: de la semántica a la estructura de la informaciónDe EverandSintaxis: de la semántica a la estructura de la informaciónAún no hay calificaciones
- Tema 30 El Texto ArgumentativoDocumento8 páginasTema 30 El Texto ArgumentativoJuan SuárezAún no hay calificaciones
- El giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeDe EverandEl giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tipologías Textuales - Una DefiniciónDocumento2 páginasTipologías Textuales - Una DefiniciónLucas100% (4)
- Tipologias TextualesDocumento5 páginasTipologias Textualessantiago zambranoAún no hay calificaciones
- Tema 27. El Texto DescriptivoDocumento11 páginasTema 27. El Texto DescriptivoErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Las Secuencias Textuales Y La Diversidad Textual en Clase de L2: Propuesta Didáctica para El Aprendizaje Autónomo Mediante Secuencias TextualesDocumento14 páginasLas Secuencias Textuales Y La Diversidad Textual en Clase de L2: Propuesta Didáctica para El Aprendizaje Autónomo Mediante Secuencias TextualesmariaqmailAún no hay calificaciones
- El Concepto de SecuenciaDocumento7 páginasEl Concepto de SecuenciaelecaAún no hay calificaciones
- CVC. Diccionario de Términos Clave de ELE. Secuencia TextualDocumento2 páginasCVC. Diccionario de Términos Clave de ELE. Secuencia TextualEduardo GallardoAún no hay calificaciones
- Revista TextosDocumento14 páginasRevista TextosRaquel Fornieles SánchezAún no hay calificaciones
- Coherencia Textual: Deixis, Anáfora y Catáfora. La Progresión Temática.Documento12 páginasCoherencia Textual: Deixis, Anáfora y Catáfora. La Progresión Temática.Ernesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 25 - Cohesión Textual - Estructuras, Conectores, Relacionantes y Marcas de OrganizaciónDocumento12 páginasTema 25 - Cohesión Textual - Estructuras, Conectores, Relacionantes y Marcas de OrganizaciónErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 28 Texto ExpositivoDocumento10 páginasTema 28 Texto ExpositivoErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Van Dijk de La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del DiscursoDocumento45 páginasVan Dijk de La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del DiscursoJuan Paulo ParedesAún no hay calificaciones
- Cartilla - Discurso y Cognición SocialDocumento371 páginasCartilla - Discurso y Cognición SociallucasperassiAún no hay calificaciones
- Teun A. Van Dijk - de La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del Discurso (15 Pág)Documento15 páginasTeun A. Van Dijk - de La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del Discurso (15 Pág)lucasperassiAún no hay calificaciones
- EL TEXTO, Una Aproximación A Lo FormalDocumento11 páginasEL TEXTO, Una Aproximación A Lo Formalsigfredo ntonio mrmolAún no hay calificaciones
- De La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del DiscursoDocumento23 páginasDe La Gramática Del Texto Al Análisis Crítico Del DiscursoagusjulioAún no hay calificaciones
- De La Gramatica Del Texto Al Analisis Critico Del Discurso-with-cover-page-V2Documento46 páginasDe La Gramatica Del Texto Al Analisis Critico Del Discurso-with-cover-page-V2Candela Prieto SerresAún no hay calificaciones
- CategoríasDocumento24 páginasCategoríasyraAún no hay calificaciones
- Síntesis de Comunicación Unidad 4Documento2 páginasSíntesis de Comunicación Unidad 4CRISSANGELAún no hay calificaciones
- Lectura Critica 11 Periodo 2Documento3 páginasLectura Critica 11 Periodo 2Oscar Mercado RAún no hay calificaciones
- Trabajo de El Texto y Las Tipologias TextualesDocumento16 páginasTrabajo de El Texto y Las Tipologias TextualesCamila RodriguezAún no hay calificaciones
- Cómo Se Conforma Un Texto. Estructuras Oracional y Textual.Documento5 páginasCómo Se Conforma Un Texto. Estructuras Oracional y Textual.María José EspinozaAún no hay calificaciones
- Actividad 3Documento6 páginasActividad 3Mario GlezAún no hay calificaciones
- Final Seminario de Ciencias Del LenguajeDocumento22 páginasFinal Seminario de Ciencias Del LenguajeLujánMiñoAún no hay calificaciones
- Tema 23 FinalDocumento12 páginasTema 23 FinalErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Cuadro Tipologias TextualesDocumento5 páginasCuadro Tipologias TextualesLorena ForttiAún no hay calificaciones
- Tema 26 Texto NarrativoDocumento10 páginasTema 26 Texto NarrativoErnesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Tema 30Documento11 páginasTema 30Ernesto Piñeiro GarcíaAún no hay calificaciones
- Tarea - ComunicaciónDocumento9 páginasTarea - ComunicaciónMario Gerardo Moncada BragaAún no hay calificaciones
- Adam, J-M. (1992) - Los Textos Tipos y Prototipos. Relato, Descripción, Argumentación, Explicación, Diálogo. Paris, NathanDocumento4 páginasAdam, J-M. (1992) - Los Textos Tipos y Prototipos. Relato, Descripción, Argumentación, Explicación, Diálogo. Paris, NathanKaren MedernachAún no hay calificaciones
- Secuencias DiscursivasDocumento9 páginasSecuencias DiscursivasMariano E. RodríguezAún no hay calificaciones
- La MacroestructuraDocumento15 páginasLa MacroestructuraHERNANDOAún no hay calificaciones
- El Texto Como Unidad de Interacción ComunicativaDocumento17 páginasEl Texto Como Unidad de Interacción ComunicativaAdolfo Santamaría0% (1)
- Adam y RevazDocumento11 páginasAdam y RevazMaría José Cisternas HormazábalAún no hay calificaciones
- Generalidades Del Texto Expositivo-ExplicativoDocumento4 páginasGeneralidades Del Texto Expositivo-ExplicativoSantiago Mosquera TobonAún no hay calificaciones
- Semiótica y LiteraturaDocumento6 páginasSemiótica y LiteraturaGustavo AdolfoAún no hay calificaciones
- Tipos de Texto, Generos y Secuencias Textuales 2Documento5 páginasTipos de Texto, Generos y Secuencias Textuales 2Omar Cruz HernándezAún no hay calificaciones
- Lenguaje Español: Redacción de PárrafosDocumento9 páginasLenguaje Español: Redacción de PárrafosnatpabAún no hay calificaciones
- Clase 3 El TextoDocumento9 páginasClase 3 El TextoAndrés Villalobos gradosAún no hay calificaciones
- BRINKERcapítulo 2Documento5 páginasBRINKERcapítulo 2Romina DelAún no hay calificaciones
- A Través Del y Con El LenguajeDocumento8 páginasA Través Del y Con El LenguajeTamaraAún no hay calificaciones
- Lingüística Pragmática y Análisis Del DiscursoDocumento8 páginasLingüística Pragmática y Análisis Del DiscursoArturo MovilAún no hay calificaciones
- Comentario Textos PAUDocumento6 páginasComentario Textos PAUJosé María IglesiasAún no hay calificaciones
- República Bolivariana de Venezuela DianaaDocumento12 páginasRepública Bolivariana de Venezuela Dianaamarco antonio dominguez regardizAún no hay calificaciones
- Werlich & AdamDocumento2 páginasWerlich & AdamLu ContrerasAún no hay calificaciones
- Comprension de LecturaDocumento27 páginasComprension de Lecturacarolina sandovalAún no hay calificaciones
- Teun A Van Dijk - SuperestructurasDocumento33 páginasTeun A Van Dijk - SuperestructurasIsrael FloresAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Metodo Textual LingDocumento5 páginasTrabajo Sobre Metodo Textual LingRosita YanpoolAún no hay calificaciones
- Angenot, Marc, La Parole PanphlétaireDocumento12 páginasAngenot, Marc, La Parole Panphlétaireelcuchillero100% (1)
- Teun A Van Dijk - La Ciencia Del TextoDocumento17 páginasTeun A Van Dijk - La Ciencia Del TextoBenjaMéndezAún no hay calificaciones
- Van Dijk - Adam - Formatos y Secuencias TextualesDocumento5 páginasVan Dijk - Adam - Formatos y Secuencias Textualesroque bettinelliAún no hay calificaciones
- La Concretización de Lo AbstractoDocumento7 páginasLa Concretización de Lo AbstractoMilagro CarónAún no hay calificaciones
- Modelos en La Memoria - Van DijkDocumento17 páginasModelos en La Memoria - Van DijkseguelcidAún no hay calificaciones
- Superestructuras Van DijkDocumento11 páginasSuperestructuras Van DijkLucio Avila100% (1)
- Comprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteDe EverandComprender a Chomsky: Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana sobre el lenguje y la menteAún no hay calificaciones
- Las subordinadas adverbiales impropias en español, II: Causales y finales, comparativas y consecutivas, condicionales y concesivasDe EverandLas subordinadas adverbiales impropias en español, II: Causales y finales, comparativas y consecutivas, condicionales y concesivasAún no hay calificaciones
- Tramas Textuales-ActividadDocumento2 páginasTramas Textuales-ActividadGiuli MercolAún no hay calificaciones
- Comunicar 38Documento236 páginasComunicar 38Giuli MercolAún no hay calificaciones
- Ana Pizarro VanguardiaDocumento14 páginasAna Pizarro VanguardiaGiuli MercolAún no hay calificaciones
- Seminario Oscar Del BarcoDocumento190 páginasSeminario Oscar Del BarcoGiuli Mercol100% (4)
- Yawar Fiesta. Lo Uno y Lo MúltipleDocumento23 páginasYawar Fiesta. Lo Uno y Lo MúltipleGiuli MercolAún no hay calificaciones
- Me Alquilo para Soñar - Garcia MarquezDocumento4 páginasMe Alquilo para Soñar - Garcia MarquezAndrés ArozenaAún no hay calificaciones
- La Palabra en La Novela BajtinDocumento81 páginasLa Palabra en La Novela BajtinGiuli Mercol100% (1)
- Categorias Gramaticales SimplesDocumento13 páginasCategorias Gramaticales SimplesGiuli MercolAún no hay calificaciones
- 306 - U D Violencia de Gxnero Secundaria PDFDocumento59 páginas306 - U D Violencia de Gxnero Secundaria PDFCamila TagleAún no hay calificaciones
- Boquitas Pintadas. Folletín: Un Recorrido Por Las Publicaciones de La Novela en Argentina y España.Documento15 páginasBoquitas Pintadas. Folletín: Un Recorrido Por Las Publicaciones de La Novela en Argentina y España.Giuli MercolAún no hay calificaciones
- Pei UtpDocumento4 páginasPei UtpMarco FloresAún no hay calificaciones
- Examen Final Procesos Cognitivos 1Documento4 páginasExamen Final Procesos Cognitivos 1efrain chavez guiaAún no hay calificaciones
- El Uso Del Lenguaje Escrito en Las UniversidadesDocumento5 páginasEl Uso Del Lenguaje Escrito en Las UniversidadesNelson Corredor TrejoAún no hay calificaciones
- Caso Incidental 1 - El Efecto FlynnDocumento2 páginasCaso Incidental 1 - El Efecto FlynnLuis PiedraAún no hay calificaciones
- Rúbrica para EnsayoDocumento2 páginasRúbrica para EnsayoLuis EscuderoAún no hay calificaciones
- CargosDocumento4 páginasCargososvachukyAún no hay calificaciones
- Proceso de Evaluacion Del DesempeñoDocumento54 páginasProceso de Evaluacion Del DesempeñoKaren Elizabeth Gahona HidalgoAún no hay calificaciones
- 11procesos Didacticos Personal Social ImpDocumento2 páginas11procesos Didacticos Personal Social Imp12CATREAún no hay calificaciones
- Test de PNLDocumento10 páginasTest de PNLalin silvaAún no hay calificaciones
- Microcurriculo de Estadística InferencialDocumento4 páginasMicrocurriculo de Estadística InferencialArturoVerbelArizaAún no hay calificaciones
- Con El Cuerpo en La PuertaDocumento4 páginasCon El Cuerpo en La PuertaAlejandra goroAún no hay calificaciones
- Sesión 3 TERCERO. Uso Correcto de La LibertadDocumento1 páginaSesión 3 TERCERO. Uso Correcto de La LibertadMartin SifuentesAún no hay calificaciones
- Actividades Del LenguajeDocumento8 páginasActividades Del LenguajeNestor Gonzales OrdinolaAún no hay calificaciones
- El Arte de PreguntarDocumento7 páginasEl Arte de PreguntarSamanthaRoqueAún no hay calificaciones
- Premio A La Calidad-PeruDocumento22 páginasPremio A La Calidad-PeruMiryam Alvarez ZegarraAún no hay calificaciones
- MANUAL GP-4. Planificacion. SolarteDocumento42 páginasMANUAL GP-4. Planificacion. SolarteAlejandro Bonilla RodriguezAún no hay calificaciones
- Educacion Familiar Programas e Intervencion - Carmen Orte - Lluís BallesterDocumento16 páginasEducacion Familiar Programas e Intervencion - Carmen Orte - Lluís BallesterOrlando RiveraAún no hay calificaciones
- Metodología Didáctica en Educación para La Salud PDFDocumento6 páginasMetodología Didáctica en Educación para La Salud PDFMarisa VillavicencioAún no hay calificaciones
- Silabo Demanda Social y Marketing EducativoDocumento5 páginasSilabo Demanda Social y Marketing EducativoLinabe ABAún no hay calificaciones
- Valetin Berdusco QuentasiDocumento105 páginasValetin Berdusco QuentasiJesus CapacoilaAún no hay calificaciones
- Almanza Carlos 2017Documento145 páginasAlmanza Carlos 2017Alvaro TovarAún no hay calificaciones
- Cómo Aprenden Ciencia Los AlumnosDocumento3 páginasCómo Aprenden Ciencia Los AlumnosUbaldo GarcíaAún no hay calificaciones
- BienvenidosDocumento3 páginasBienvenidosGlory BeatoAún no hay calificaciones
- La Perspectiva Del New LookDocumento2 páginasLa Perspectiva Del New LookSofia YorinoAún no hay calificaciones
- Trabajando Por Proyectos PDFDocumento19 páginasTrabajando Por Proyectos PDFJazmina VargasAún no hay calificaciones
- Primeras Intenciones ComunicativasDocumento6 páginasPrimeras Intenciones ComunicativasPablo García GonzálezAún no hay calificaciones
- Guía #5 NeisserDocumento3 páginasGuía #5 NeisserAntonela CoeneAún no hay calificaciones