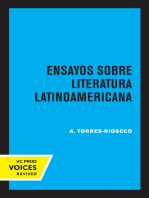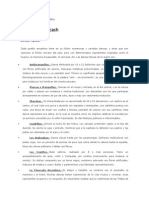Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Festival Vallenato, Su Origen
Festival Vallenato, Su Origen
Cargado por
Agustín Bustamante0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginasTítulo original
FESTIVAL VALLENATO, SU ORIGEN.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginasFestival Vallenato, Su Origen
Festival Vallenato, Su Origen
Cargado por
Agustín BustamanteCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Así nació el Festival Vallenato
Por AGUSTÍN BUSTAMANTE TERNERA
agustinbus1992@hotmail.com
La inquietud estaba latente, por todos los rincones de la
región Caribe retumbaba el eco de las parrandas, merengues,
colitas, entre otras expresiones que se amenizaban a punta
de acordeón, caja y guacharaca, grupo pequeño que
interpretaba un ritmo musical que carecía de un nombre
concreto y contundente, un sector la llamaba ‘Música
Parrandera’, otro la denominaba ‘Música del Magdalena
Grande’, y otro, ‘Música de Acordeón’.
Valledupar es desde tiempos remotos el epicentro de una
comarca repleta de pueblos pintorescos donde se respira
jolgorio cada vez que celebran las respectivas fiestas
religiosas en honor a su santo patrono, todas animadas por
conjuntos de acordeones, en medio de un marco variado de
actividades y concursos que las hacen atractivas: misas,
procesiones, fandangos, castillos, varas de premios, vacas
locas, la gigantona, carreras en sacos, la puerca pelá, el
huevo en cuchara, entre tantos acervos que a pesar de la
arremetida del modernismo, una que otra de esas
expresiones aún se conservan incólumes.
Es preciso relatar la enorme relevancia y aporte a la cultura
musical y religiosa, a las costumbres y concursos
mencionados, de las poblaciones del sur del hoy
departamento de La Guajira, que formaron parte de la
Provincia de Padilla (1871-1886), de ahí el nombre de
‘Provincianos’: La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El
Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas
y Hatonuevo.
La Ley 25 del 21 de junio de 1967, firmada por el presidente
de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, segregó al
departamento del Magdalena y creó al Cesar, nuevo territorio
que se inauguró el 21 de diciembre de 1967. Ese día, Lleras
Restrepo posesionó como primer gobernador a Alfonso López
Michelsen, quien estuvo hasta el 14 de agosto de 1968. El
doctor López, a posteriori, presidente de la República de
Colombia durante el periodo 1974-1978, tenía ancestros en
esta zona: su abuela paterna, Rosario Pumarejo de López fue
una vallenata raizal.
‘La Leyenda Vallenata’
Cuatro meses después llegaría el 26 de abril, con una
tradición histórica de 391 años: ‘La Leyenda Vallenata’, que
en resumen se refiere a un hecho que ocurrió el 27 de abril
de 1576: ante la noticia desagradable del indígena
‘Antoñuelo’, el cacique de Los Tupes, Coroponaimo, y su hijo
Coronaimo, se unieron con otras tribus para arremeter contra
los españoles para vengar la humillación de la hispana Ana
de la Peña a la india Francisca (miembro de su servidumbre),
a quien azotó y le cortó las trenzas, celosa porque pensaba
que entre la nativa y su marido Antonio de Pereira existía una
relación sentimental.
Los indígenas incendiaron las casas y mataron a una buena
cantidad de españoles. A lomo de caballos comenzó la
persecución, cuando los nativos llegaron a la laguna Sicarare
(ubicada entre Codazzi y Casacará) intuyeron que sus
enemigos se detendrían a beber, por ello contaminaron el
agua con barbasco. Los hispanos tomaron y se
envenenaron, pero surgió la figura de una hermosa mujer (La
Virgen del Rosario o ‘La Guaricha’, en lengua indígena), con
un báculo los tocaba y los volvía a la vida. Los españoles
vencieron a Coroponiaimo y Coroniaimo, pero en una nueva
aparición de la Virgen del Rosario, los revivió, ellos en un acto
de agradecimiento se postraron ante la figura celestial y se
convirtieron al catolicismo.
Esos actos de amor, paz y fe que la Virgen del Rosario
sembró entre los españoles, indígenas y negros,
permanecían entre los vallenatos, es así como Consuelo
Araujo (1940-2001), Rafael Escalona (1926-2009), y Miriam
Pupo de Lacouture propusieron al gobernador López
Michelsen (1913-2007), que a la par de enaltecer a ‘La
Guaricha’ con su tradicional fiesta religiosa, donde los
indígenas escenificaban la referida leyenda, en un acto anual
que denominaban ‘Las Cargas’, así mismo, el 26 de abril
exaltar a través de un concurso a los ejecutores del acordeón
y a los compositores de una música que gracias a la
genialidad de ‘La Cacica’ y un grupo de amigos comenzaron
a llamar ‘Vallenata’. Es decir, el nombre Festival de la
Leyenda Vallenata no está ligado a ningún caso que se
relacione con esta música.
Surgió una talanquera, se corría el riesgo de querer
proyectar al Valle del Cacique Upar, la recién instituida capital
del nuevo departamento del Cesar, a través de un Festival
que lograra escalar una manifestación musical que no era
aceptada por las altas esferas sociales, pero la visión de
Consuelo, Escalona, Pupo y López, fue más allá y se le
midieron al reto.
Aracataca, el antecedente
El grupo tenía como antecedente al ‘Festival de la Canción
Vallenata’ que se llevó a cabo el 17 de marzo de 1966 en
Aracataca (Magdalena), que algunos prefieren llamar una
‘Pachanga’, ‘Parranda’, o ‘Encuentro de Amigos’. Sus
promotores fueron Gabriel García Márquez (quien le pidió a
Escalona que les reuniera a los mejores conjuntos de
acordeón para oír todo lo que se había compuesto en los
siete años que estuvo fuera de Colombia), Álvaro Cepeda
Samudio, Rafael Escalona y el cataquero Carmelo Correa.
Participaron ‘Colacho’ Mendoza (el ganador), Alberto
Pacheco, Julio Bovea y sus Vallenatos, Julio De La Osa,
Alfredo Gutiérrez, César Castro, Andrés Landero, y Pedro
José Castro.
Entre el 27 y el 30 de abril de 1968 se llevó a cabo el primer
Festival en Valledupar, con una sola categoría, acordeoneros,
participaron Alejo Durán (Rey), Ovidio Granados (segundo),
Luis Enrique Martínez (tercero), Emiliano Zuleta Baquero
(descalificado), ‘Toño’ Salas, Abel Antonio Villa. Como
artistas invitados estuvieron ‘Las Universitarias’ de Rita
Fernández. El presentador fue el cartagenero Adolfo Acuña
Porras. La tarima en madera la construyó Augusto Manuel
Cárdenas, la ubicaron debajo del palo de mango de la Plaza
Mayor. El sonido lo amplificó Antonio ‘Toño’ Sagbini.
También podría gustarte
- CancioneroDocumento63 páginasCancionerorecursoscate100% (8)
- GeoBib - Leccion 9 Conquista de CanaanDocumento3 páginasGeoBib - Leccion 9 Conquista de CanaanBetzaida Irizarry (Kaliri)100% (2)
- La Virgen FatimaDocumento3 páginasLa Virgen FatimaRoggert Crodova100% (1)
- La Fiesta de La GuelaguetzaDocumento2 páginasLa Fiesta de La GuelaguetzaGreg Chávez MartínezAún no hay calificaciones
- Aspectos Medicos de La Muerte de Jesus Compilado Por Willie AlvarengaDocumento7 páginasAspectos Medicos de La Muerte de Jesus Compilado Por Willie AlvarengajosevaldiviaruizAún no hay calificaciones
- Estudio 1 Pedro 1 (1-2)Documento3 páginasEstudio 1 Pedro 1 (1-2)Jullieth Paola Cuadros P100% (2)
- Primer Cuaderno Epigrafia de Maya PDFDocumento142 páginasPrimer Cuaderno Epigrafia de Maya PDFPedro Carlos VenturaAún no hay calificaciones
- Cueca PDFDocumento32 páginasCueca PDFCristhian100% (1)
- Historia Del Folklore Parte 1Documento85 páginasHistoria Del Folklore Parte 1German Parra Tovar100% (2)
- MogollonDocumento18 páginasMogollonMoncho Hdcfaifhgafh75% (4)
- EDTA - Docx Danzas PopularesDocumento37 páginasEDTA - Docx Danzas PopularesRuth Ponce100% (3)
- Aristoteles La Politica Losada PDFDocumento41 páginasAristoteles La Politica Losada PDFLINA MARCELA CASTANEDA CASTANEDAAún no hay calificaciones
- Salmo 84 Estudio BíblicoDocumento18 páginasSalmo 84 Estudio BíblicoFrank Alexander Guerrero GonzálezAún no hay calificaciones
- Carnaval HuaracinoDocumento5 páginasCarnaval HuaracinoVictor Avila Acuña100% (2)
- JanyamaDocumento174 páginasJanyamajulio100% (1)
- Dia de La Cancion CriollaDocumento3 páginasDia de La Cancion CriollaJulio Balbi Mariategui100% (1)
- Kashua de San SebastianDocumento15 páginasKashua de San SebastianMarleny HualpaAún no hay calificaciones
- Trouillot-El Poder en El RelatoDocumento23 páginasTrouillot-El Poder en El Relatopaomusic50% (2)
- Carnavales y Fiestas en La Región AmazónicaDocumento18 páginasCarnavales y Fiestas en La Región AmazónicaEduardo Acosta100% (2)
- Huan Cave LicaDocumento68 páginasHuan Cave LicaVladimir VelasquezAún no hay calificaciones
- Carnaval de Blancos y NegrosDocumento7 páginasCarnaval de Blancos y Negrosvicky OliveraAún no hay calificaciones
- ElDocumento5 páginasElIscidro KruszAún no hay calificaciones
- Cartilla Taller 1 (Historia)Documento3 páginasCartilla Taller 1 (Historia)nixonnxn496Aún no hay calificaciones
- 2019 - Año de La ExportaciónDocumento5 páginas2019 - Año de La ExportaciónMaríaLobatoAún no hay calificaciones
- Flor Pucarina Articulo JCVDocumento3 páginasFlor Pucarina Articulo JCVJoseCarlosVilcapomaAún no hay calificaciones
- Deculturacion en El CaribeDocumento14 páginasDeculturacion en El CaribeDiego Castañeda LeónAún no hay calificaciones
- El Carnaval BolivarenseDocumento150 páginasEl Carnaval BolivarenseGeova GuanoAún no hay calificaciones
- FESTIVALESDocumento8 páginasFESTIVALESMar CamposAún no hay calificaciones
- El FESTEJO EL ALCATRAZ Y MÁSDocumento2 páginasEl FESTEJO EL ALCATRAZ Y MÁSMaría Luz Del Castillo SiguasAún no hay calificaciones
- Festividades de La SierraDocumento7 páginasFestividades de La SierraCarmen ConversaAún no hay calificaciones
- Jiwaki Mayo 2010Documento48 páginasJiwaki Mayo 2010Gobierno Autónomo Municipal de La PazAún no hay calificaciones
- Hisp 008 101-107Documento7 páginasHisp 008 101-107Ivette FrancoAún no hay calificaciones
- Diversidad Cultural VenezolanaDocumento10 páginasDiversidad Cultural VenezolanaWillianyi MezaAún no hay calificaciones
- Personajes Ilustres y Danzas de La Provincia de MelgarDocumento19 páginasPersonajes Ilustres y Danzas de La Provincia de MelgarJames Wuizard80% (10)
- Monografia La Danza Del Macho MulaDocumento7 páginasMonografia La Danza Del Macho MulaBernabe Garcia EvangelistaAún no hay calificaciones
- Los DiablitosDocumento3 páginasLos DiablitosMagc SistAún no hay calificaciones
- La TiranaDocumento88 páginasLa TiranaClaudine BovaryAún no hay calificaciones
- Tesis V1Documento24 páginasTesis V1Vidal PrietoAún no hay calificaciones
- 5 Bailes de GuatemalaDocumento5 páginas5 Bailes de GuatemalaDaniel AltanAún no hay calificaciones
- Carnaval de Blancos y NegrosDocumento5 páginasCarnaval de Blancos y NegrospacifiquitaAún no hay calificaciones
- Juárez No Debió de MorirDocumento5 páginasJuárez No Debió de MorirJDOMINGUEZAún no hay calificaciones
- Historia Musica EcuatorianaDocumento5 páginasHistoria Musica EcuatorianaVerónica ZúñigaAún no hay calificaciones
- Fiesta Mitote y FandangoDocumento13 páginasFiesta Mitote y FandangoMiguel Arrieta GutiérrezAún no hay calificaciones
- Trabajo Comparsa (Carnaval de Barranq - Rio Sucio - Blancos y Negros) OkDocumento40 páginasTrabajo Comparsa (Carnaval de Barranq - Rio Sucio - Blancos y Negros) OkBreiner Andres Viveros VivasAún no hay calificaciones
- Fiesta de La Tirana de TarapacáDocumento88 páginasFiesta de La Tirana de TarapacáGiampaolo Valdebenito DelherbeAún no hay calificaciones
- Historia y Etapas Del Carnaval de Blancos y NegrosDocumento12 páginasHistoria y Etapas Del Carnaval de Blancos y Negroscarolina8383Aún no hay calificaciones
- Biografia de Aquiles NazoaDocumento9 páginasBiografia de Aquiles NazoajosgreAún no hay calificaciones
- Historia FBDocumento8 páginasHistoria FBFrancisco FigueroaAún no hay calificaciones
- Fiestas Populares de TabascoDocumento8 páginasFiestas Populares de Tabascomichael778100% (1)
- Los Bailes en Los VeloriosDocumento11 páginasLos Bailes en Los VeloriosLeo PereyraAún no hay calificaciones
- Reseña Corso Infantil Carnaval Campeche 2014Documento26 páginasReseña Corso Infantil Carnaval Campeche 2014Diario de Campeche0% (1)
- Reseña Histórica de HuanucoDocumento5 páginasReseña Histórica de HuanucoWilton Josué Soto ToribioAún no hay calificaciones
- Baile de La CulebraDocumento7 páginasBaile de La CulebraAura SonAún no hay calificaciones
- Editorial Día de La Canción CriollaDocumento1 páginaEditorial Día de La Canción CriollaSonju Roce75% (4)
- Gustavo Gutierrez CabelloDocumento30 páginasGustavo Gutierrez CabelloGregorio Alfonso Ramírez CarrascalAún no hay calificaciones
- Ejemplois de Patrimonio CulturalDocumento20 páginasEjemplois de Patrimonio CulturalDaniel Bustamante MujicaAún no hay calificaciones
- Manifestaciones Culturales de VenezuelaDocumento5 páginasManifestaciones Culturales de Venezuelalisandro perezAún no hay calificaciones
- Guerrero - Calaveras y MuertosDocumento14 páginasGuerrero - Calaveras y MuertosWilson Muñoz HenríquezAún no hay calificaciones
- Musica de Guatemala y NubesDocumento11 páginasMusica de Guatemala y NubesRené RuanoAún no hay calificaciones
- Musica CriollaDocumento10 páginasMusica CriollaDigberson Villaverde RuttiAún no hay calificaciones
- Danzas Del PerúDocumento6 páginasDanzas Del PerúNélida Marithere Campos AlfaroAún no hay calificaciones
- EntrevistasDocumento101 páginasEntrevistaschar lotteAún no hay calificaciones
- Reseña Del Dia de La Canción CriollaDocumento2 páginasReseña Del Dia de La Canción CriollaemiyasAún no hay calificaciones
- El Carnaval TableñoDocumento3 páginasEl Carnaval TableñoCarlosAún no hay calificaciones
- Trabajo de Personal SocialDocumento4 páginasTrabajo de Personal SocialSandra Nathaly SORIA MAMANIAún no hay calificaciones
- Carnaval LonccoDocumento10 páginasCarnaval LonccoEdson Gutierrez100% (1)
- Fiesta de Moros y Cristianos en PerúDocumento11 páginasFiesta de Moros y Cristianos en PerúantonioquispeAún no hay calificaciones
- PueblaDocumento14 páginasPueblaGeorge AdivinaAún no hay calificaciones
- Cuando Los Diablos Se Van de Fiesta.Documento11 páginasCuando Los Diablos Se Van de Fiesta.vampisolsonicoAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de David OspinaDocumento3 páginasLos Primeros Pasos de David OspinaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de Juan Eugenio CuadradoDocumento5 páginasLos Primeros Pasos de Juan Eugenio CuadradoAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Primeros Pasos de Radamel Falcao GarcíaDocumento4 páginasLos Primeros Pasos de Radamel Falcao GarcíaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Cartel de Los Soles - VenezuelaDocumento5 páginasCartel de Los Soles - VenezuelaAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Monseñor Guillermo PachecoDocumento4 páginasMonseñor Guillermo PachecoAgustín Bustamante0% (1)
- Reyes Vallenatos FallecidosDocumento1 páginaReyes Vallenatos FallecidosAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Preguntas-Festival de La Leyenda VallenataDocumento7 páginasCuestionario de Preguntas-Festival de La Leyenda VallenataAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Canciones Honor A ValleduparDocumento3 páginasCanciones Honor A ValleduparAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Conciertos Festival Vallenato 2016Documento8 páginasLos Conciertos Festival Vallenato 2016Agustín BustamanteAún no hay calificaciones
- El Vallenato A Través Del Tiempo (Evolución)Documento4 páginasEl Vallenato A Través Del Tiempo (Evolución)Agustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Forjadores Del Festival VallenatoDocumento3 páginasForjadores Del Festival VallenatoAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- El Vallenato en Voces InternacionalesDocumento5 páginasEl Vallenato en Voces InternacionalesAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Dinastía López-Escuela de CantantesDocumento7 páginasDinastía López-Escuela de CantantesAgustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Los Fredys, La Tarea De..Documento7 páginasLos Fredys, La Tarea De..Agustín BustamanteAún no hay calificaciones
- Cartelera de ReligionDocumento23 páginasCartelera de ReligionCarlos Alberto Periche CuroAún no hay calificaciones
- Danzas de Anchas y PeruDocumento18 páginasDanzas de Anchas y PeruRomero Ramirez Alain0% (1)
- Centro Histórico de LimaDocumento8 páginasCentro Histórico de LimaDiego Rosario la RosaAún no hay calificaciones
- Ámbitos Folklóricos ArgentinosDocumento5 páginasÁmbitos Folklóricos ArgentinosLiliAún no hay calificaciones
- Reflexión Sobre Los Libros 1 y de Samuel (Jonatan Mercado)Documento2 páginasReflexión Sobre Los Libros 1 y de Samuel (Jonatan Mercado)Jonathan Mercado BarriosAún no hay calificaciones
- Publicacion de Resultados Finales de La Segunda Etapa Promocion Interna para La Encargatura Del Ano Lectivo 2023Documento10 páginasPublicacion de Resultados Finales de La Segunda Etapa Promocion Interna para La Encargatura Del Ano Lectivo 2023Silvia Yané Muñoz DíazAún no hay calificaciones
- IM CE 2017 2 Resultados PDFDocumento27 páginasIM CE 2017 2 Resultados PDFerickadrianzenAún no hay calificaciones
- Origen en Africa de Algunos ApellidosDocumento13 páginasOrigen en Africa de Algunos ApellidossheiksayyadAún no hay calificaciones
- 1ero. Año - HP - Guía #7 - Logros y Avances - Culturas PreDocumento10 páginas1ero. Año - HP - Guía #7 - Logros y Avances - Culturas PreAnonymous m9jrMsEz1Aún no hay calificaciones
- El General en Su LaberintoDocumento5 páginasEl General en Su LaberintoKexx Q'VíctoresAún no hay calificaciones
- Grupos Etnicos OaxacaDocumento2 páginasGrupos Etnicos OaxacaMARIO ALBERTO URREA CASTROAún no hay calificaciones
- Salvados para ServirDocumento6 páginasSalvados para Servircesarsotox100% (1)
- Los Que PermanecenDocumento4 páginasLos Que Permanecenjaviersm_28Aún no hay calificaciones
- WoolfDocumento5 páginasWoolfAnonymous CXm4oZuXZLAún no hay calificaciones
- Directorio A Nivel Nacional de La ODCIDocumento11 páginasDirectorio A Nivel Nacional de La ODCInilton26vAún no hay calificaciones
- Santa LuisaDocumento81 páginasSanta LuisaAnonymous vSLVsqbABAún no hay calificaciones
- Document - 2023-05-24T170017.858Documento2 páginasDocument - 2023-05-24T170017.858SpatitasAún no hay calificaciones
- Cultura CaralDocumento3 páginasCultura CaralFelipe AkagamiAún no hay calificaciones
- Gonzalo GuerreroDocumento3 páginasGonzalo GuerreroHumjesus NsksAún no hay calificaciones