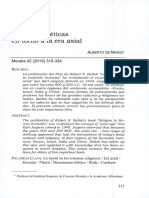Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Luis Baramontarias Torres Manual de Derecho Penal Parte Especial Editorial San Marcos Lima 1994 424 Pginas 0 PDF
Luis Baramontarias Torres Manual de Derecho Penal Parte Especial Editorial San Marcos Lima 1994 424 Pginas 0 PDF
Cargado por
Isaac Cheng Felix Diaz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas3 páginasTítulo original
luis-baramontarias-torres-manual-de-derecho-penal-parte-especial-editorial-san-marcos-lima-1994-424-pginas-0.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas3 páginasLuis Baramontarias Torres Manual de Derecho Penal Parte Especial Editorial San Marcos Lima 1994 424 Pginas 0 PDF
Luis Baramontarias Torres Manual de Derecho Penal Parte Especial Editorial San Marcos Lima 1994 424 Pginas 0 PDF
Cargado por
Isaac Cheng Felix DiazCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Luis Bramont-Arias Torres, Manual de derecho penal.
Parte especial, editorial San
Marcos, Lima 1994, 424 páginas
La promulgación del Código penal de 1991 ha significado no sólo una reestructuración
completa de las instituciones de la parte general, sino igualmente modificaciones
sustantivas en el sistema de delitos de la parte especial. Como toda reforma legislativa
integral ha abierto, por tanto, un vasto horizonte para el trabajo interpretativo de los
autores nacionales. En este contexto aparece el Manual de derecho penal de Luis
Bramont-Arias, cuyo trabajo constituye un apreciable esfuerzo por revisar gran parte del
articulado del Libro Segundo del Código vigente. El autor comenta así los delitos contra
la vida, el cuerpo y la salud; el honor; la familia; la libertad; el patrimonio; el orden
económico; la fe publica; los delitos tributarios; el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.
Sigue para ello muy de cerca los criterios expositivos de la doctrina española y, en
particular, el trabajo sobre la parte especial del Código penal español de Muñoz Conde.
Como señala correctamente Luis Bramont Arias, padre del joven autor y prologuista del
libro, éste debe servir - como toda producción académica - para suscitar discusión en
torno a su contenido. Con este deseo, queremos realizar algunas apreciaciones.
El autor desarrolla su análisis interpretativo influído fuertemente por la doctrina
comparada. Fuente de información ciertamente valiosa y necesaria a condición, claro
está, de su pertinencia y uso adecuado. Habría sido deseable, igualmente, que el autor
hubiera recurrido más o, en principio, a lo poco pero realmente existente que se ha
escrito en nuestro país. Una desproporción en el manejo bibliográfico se presenta, por
ejemplo, en materia de homicidio, aborto, patrimonio, tráfico de drogas o terrorismo. De
otro modo, Bramont-Arias habría coadyuvado a materializar esa aspiración, tantas veces
dicha y tan poco cumplida, de entablar un diálogo académico alturado entre los autores
nacionales, afianzando así la doctrina penal de nuestro país.
Resulta acertado utilizar la Constitución como criterio de interpretación sistemática
primario. El autor sigue, en este sentido, un procedimiento metodológico muchas veces
olvidado o descuidado en el discurso penal. No obstante, es inadecuado invocar como
argumento interpretativo (no meramente referencial), normas derogadas o aún no
vigentes. No se puede sostener, por ejemplo, al analizar una de las excepciones al delito
de injuria o difamación que "El fundamento de este inciso se encuentra en el principio de
defensa, según lo dispuesto en el art. VIII del Título Preliminar del Código procesal
penal" (p. 115) no habría sido mejor recurrir al el art. 139 inc. 14 de la Constitución ?
En la estructura formal de su exposición el autor adopta el modelo ampliamente
reconocido de estudiar separadamente el bien jurídico, el tipo (objetivo y subjetivo) y las
formas de extensión de éste. Quizás incurra en cierta confusión terminológica, al analizar
como "tipos" determinadas disposiciones que no describen precisamente conductas
delictivas (por ejemplo, arts. 138, 184, 299 del C.P.).
En lo sustancial, es de señalar algunas consideraciones puntuales. Entre las principales:
Nos parece equivocado asumir el criterio de la "percepción visual" para delimitar los
límites de la protección de la vida humana dependiente e independiente. Este opción
interpretativa puede ser funcional para el caso español pero es de dudosa aplicabilidad
al caso nuestro en que, por ejemplo, tratándose de la regulación del infanticidio, la acción
delictiva se debe desarrollar "durante el parto".
Habría sido deseable, por otro lado, que el autor replantee o, al menos, sometiese a
discusión, criterios de interpretación arraigados en nuestro medio respecto a ciertas
calificantes en el asesinato. No creemos que circunstancias tales como la ferocidad o el
lucro signifiquen matar sin motivo aparente (o futil) o por precio estipulado o recibido,
respectivamente. O que el uso de veneno configura este delito "no en razón de alguna
cualidad particular de la sustancia... sino a la forma insidiosa como se administra" (p. 42).
Así mismo, es inaceptable señalar, en el análisis del homicidio por emoción violenta, que
el actuar del sujeto activo debe excusarle o justificar hasta cierto punto el homicidio
realizado (p. 49). Es la emoción la que debe ser excusable, analizándose la
circunstancias que la originan, pero no la conducta homicida.
El autor propone la aplicación del estado de necesidad, en el supuesto del homicidio
piadoso de un inimputable o recién nacido que no pueden prestar consentimiento (p. 54).
Pero no queda claro, en principio, cuáles son los bienes jurídicos en conflicto; respecto
de quién se aleja el peligro, con el sacrificio de uno de dichos bienes y quién es el
tercero inocente.
En materia de aborto, es interesante la observación de Bramont-Arias sobre la
inaplicabilidad práctica del tipo de aborto por indicación ética o eugenésica, en función
de la alta probabilidad que opere la prescripción de la acción penal, dado el monto
mínimo de la pena. Este es un caso de aplicación simbólica del derecho penal a fin de
observar, formalmente, el mandato constitucional de protección de la vida.
Discrepamos, sin embargo, con el criterio de seguir exigiendo la opinión favorable de dos
médicos sobre la necesidad de practicar el aborto terapeútico. El autor invoca para ello el
art. 21 del Código sanitario. Esta exigencia no fué incorporada al art. 114 del Código
vigente, ley penal, en todo caso, posterior y más favorable en el tratamiento de este
supuesto.
La noción unificada del bien jurídico en el delito de lesiones, que utiliza el autor,
siguiendo a Muñoz Conde y a Berdugo, no es la más acorde con la Constitución y el
Código vigentes. La Carta fundamental protege diferenciadamente la integridad física y
síquica, por un lado, y la salud, por otro. El Código penal se refiere igualmente al cuerpo
y la salud. Si bien ambos conceptos se encuentran vinculados, no se identifican
completamente. La integridad, como parte material de la persona, debe ser protegida
igualmente, aún cuando no haya afección a la salud, por ejemplo en los casos - negados
por Bramont-Arias - del corte de pelo o de barba (p. 77).
Cabrían formular tres observaciones adicionales en este delito. Primero, los supuestos
establecidos en el delito de lesiones graves no son taxativos. En el Código vigente, como
lo hacía el derogado, la descripción típica es amplia en la base, siendo los supuestos
mencionados a continuación de carácter enunciativo. Aunque en la práctica, sea el
criterio cuantitativo de la incapacidad o la asistencia facultativa, el que predomine sobre
los supuestos cualitativos. Segundo, el criterio estético que asume el autor, en el caso de
desfiguración, es excesivo, al punto de exigir que "Desde el punto de vista subjetivo,
debe causar una impresión de repugnancia o, por lo menos, de disgusto o desagrado"
(p. 83). Es suficiente, pensamos, que la lesión modifique la figura del lesionado
significativamente. Por último, no estamos de acuerdo con Bramont-Arias cuando, al
tratar el supuesto de lesiones con resultado preterintencional, considera que existe
homicidio con dolo eventual, si el agente que inicialmente lesiona, ha efectivamente
previsto el resultado (p. 84). La manera incompleta como están regulados estos
supuestos, no descarta la eventualidad de la culpa con representación respecto del
resultado más grave.
Coincidimos con el autor cuando considera demasiado amplia el significado de
"encontrar" al sujeto pasivo, en el delito de omisión de auxilio, asimilando la mera noticia
de la existencia de una persona en peligro (encuentro moral). Sería de agregar que, de
manera general, una postura respetuosa del principio de legalidad, puede excluir del
"sentido posible del lenguaje", los casos en que los alcances típicos de una
interpretación extensiva no sea previsible por el agente.
Sin embargo, discrepamos con él cuando interpreta ampliamente el concepto de
devolución del bien en el hurto de uso, señalando que basta con que el agente lo
abandone en un lugar cualquiera (p. 228). Devolver, en principio, significa restituir algo al
lugar donde se encontró y, de acuerdo al sentido teleológico del tipo, debería implicar, al
menos, restituir el bien a la esfera de vigilancia del titular.
En la doctrina se discute si el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos es
observado escrupulosamente en todos los delitos. Un caso que sería de evaluar es el de
los delitos contra el honor, tratándose de una persona fallecida y cuya "memoria" es
ofendida. Bramont-Arias sostiene que en este caso no es el honor de la muerto sino su
memoria la que es ofendida. Hubiera sido interesante que el autor dejase planteado el
concepto de "memoria ofendida" a fin de valorar la calidad real de bien jurídico en tal
caso.
No estamos de acuerdo con el autor cuando hace depender el carácter grave de la
amenaza para la perpetración de la violación, de sus características de ser real y posible
(p. 179). Estos rasgos ciertamente deben estar presentes en el medio comisivo, pero son
independientes de la intensidad que deba tener la amenaza para doblegar la voluntad de
la víctima. Es discutible, en la doctrina, la admisibilidad de la tentativa en el delito de
atentado al pudor. Pensamos a diferencia del autor, que si es posible su configuración.
Ciertamente ello está condicionado al criterio que asuma el interprete sobre el concepto
de acto de ejecución.
Es admisible, igualmente, la tentativa en el tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas.
Discrepando con Bramont-Arias (p. 347), es de considerar que este delito es de peligro
concreto, lo que implica, en orden a su consumación, que se requiera un favorecimiento,
promoción o facilitación efectiva del consumo ilegal de drogas (poniendo en peligro la
salud pública), siendo los actos de la primera parte del art. 296 (fabricación o tráfico) sin
este efecto real, formas imperfectas de ejecución.
Es discutible, por otro lado, su solución propuesta en el caso del sujeto activo que realize
un delito de tráfico ilícito de drogas, previo a la comisión de otro de lavado de dinero.
Señala el autor que el agente sería penado sólo por el primer delito (p. 351). Si
consideramos que estamos ante un supuesto de concurso real heterogéneo de delitos, la
pena que le corresponde, de acuerdo al art. 50 del Código penal, sería la de lavado de
dinero por ser la más grave.
No pensamos que la calificante del delito de tráfico ilícito de drogas, por el lugar donde
se comete (art. 297 inc. 4 ), tenga como fundamento una especial peligrosidad existente
en el agente (p. 358). Tal criterio sería una expresión de derecho penal del autor. Lo que
califica conducta es la gravedad del hecho de traficar en lugares donde hay
concentración de personas, en algunos casos más vulnerables, lo cual intensifica el
peligro al bien jurídico protegido.
El autor considera el supuesto de impunidad por posesión de drogas para consumo
personal (art. 299), como un tipo penal exento de pena. Señala, sin embargo, la duda
que surgiría en el caso de exceso de la dosis personal que podría destinarse al tráfico.
Como ya lo señalara Víctor Prado, tratándose de un artículo asistemático (pues no existe
punibilidad genérica de la posesión para propio consumo), no se puede establecer una
excepción por la cantidad de droga poseída. De modo tal que una interpretación a
contrario - posesión más allá de la dosis personal - podría llevar a una analogía in malam
partem.
Luego de esta apretada revisión del libro de Bramont-Arias, no podemos soslayar el
hecho que su publicación constituye un valioso aporte a la dogmática (penal peruana);
disciplina evidentemente ardua y difícil en su utilización práctica, pero que ha servido,
como en el presente caso, en el intento de desentrañar los significados, eliminar las
contradicciones o subsanar las insuficiencias que tiene nuestro Código penal vigente.
Los destinatarios de la obra de Bramont-Arias - jueces, abogados, estudiantes - verán
así facilitada su labor.
Aldo
Figueroa Navarro
También podría gustarte
- Derechos Humanos en La Constitución Del UruguayDocumento8 páginasDerechos Humanos en La Constitución Del UruguayBruna Micaela BandeiraAún no hay calificaciones
- Queja FiscalDocumento1 páginaQueja FiscalACASIO TORRESAún no hay calificaciones
- Cesión Parcial de Rango: ¿Preferencia Por La Inscripción o Posibilidad de Aplicación de La Autonomía Privada?Documento5 páginasCesión Parcial de Rango: ¿Preferencia Por La Inscripción o Posibilidad de Aplicación de La Autonomía Privada?Gilberto MendozaAún no hay calificaciones
- Ensayo Juridico - UltimoDocumento6 páginasEnsayo Juridico - UltimoLove of my LifeAún no hay calificaciones
- ArtculoLaCuestindeConfianza PIRHUADocumento20 páginasArtculoLaCuestindeConfianza PIRHUAJackelin Escobar100% (1)
- 2006 Sam Harris - Carta A Una Nación CristianaDocumento46 páginas2006 Sam Harris - Carta A Una Nación CristianaJosé C. Maguiña. Neurociencias.100% (2)
- La Sexualidad en La Cultura OccidentalDocumento1 páginaLa Sexualidad en La Cultura Occidentalktica5Aún no hay calificaciones
- Legitmidad para Obrar-Fausto Viale Salazar PDFDocumento21 páginasLegitmidad para Obrar-Fausto Viale Salazar PDFCarlos AlfaroAún no hay calificaciones
- Trabajo Monografico - ROJAS BARDALES NELDA-D°CONSTITUCIONAL PERUANO - 15 JUNIO 2022-FinalDocumento24 páginasTrabajo Monografico - ROJAS BARDALES NELDA-D°CONSTITUCIONAL PERUANO - 15 JUNIO 2022-FinalNelda Rojas BardalesAún no hay calificaciones
- Insolvencia Fraudulenta - Ronal HanccoDocumento23 páginasInsolvencia Fraudulenta - Ronal HanccommaguinafloresAún no hay calificaciones
- Caso Salazar YarlenqueDocumento16 páginasCaso Salazar YarlenqueMARIO SANCHEZ MIRANDAAún no hay calificaciones
- Derechos Fundamentales Laborales - ToyamaDocumento22 páginasDerechos Fundamentales Laborales - ToyamaGustavo Quispe Chávez0% (1)
- Ta Penal FinalDocumento21 páginasTa Penal FinalCarolain RevillaAún no hay calificaciones
- Resumen Caso HuatucoDocumento5 páginasResumen Caso HuatucoSHAKIRA GIANELLA QUISPE ALVARADOAún no hay calificaciones
- Conflictos InterorganicosDocumento5 páginasConflictos InterorganicosElvio LeporiAún no hay calificaciones
- EXAMEN PARCIAL - DERECHO EMPRESARIAL I - Revisión Del IntentoDocumento4 páginasEXAMEN PARCIAL - DERECHO EMPRESARIAL I - Revisión Del IntentoMaria Viviana Ochoa MallmaAún no hay calificaciones
- Consecuencias Accesorias y Non Bis in IdemDocumento26 páginasConsecuencias Accesorias y Non Bis in Idempatrick_pinedo100% (2)
- Proceso de Recurso de Agravio ConstitucionalDocumento4 páginasProceso de Recurso de Agravio ConstitucionalOlga Villar silvaAún no hay calificaciones
- 8) Medidas Cautelares en El Proceso Civil. Disposiciones Generales - DPC II (2016-I)Documento13 páginas8) Medidas Cautelares en El Proceso Civil. Disposiciones Generales - DPC II (2016-I)juniorAún no hay calificaciones
- Principios y Derechos de La Función Jurisdiccional y ArtDocumento4 páginasPrincipios y Derechos de La Función Jurisdiccional y ArtMarceloNichoPintoAún no hay calificaciones
- Teoria General de Las Obligaciones v3Documento250 páginasTeoria General de Las Obligaciones v3David VásquezAún no hay calificaciones
- Costumbre Como Fuente de DerechoDocumento12 páginasCostumbre Como Fuente de DerechoMaria Paz Del Aguila100% (1)
- El Procedimiento Trilateral ¿Cuasijurisdiccional¿ - Hugo Gómez Apac PDFDocumento28 páginasEl Procedimiento Trilateral ¿Cuasijurisdiccional¿ - Hugo Gómez Apac PDFdanielAún no hay calificaciones
- El Caso Abencia Meza: ¿Qué Hacemos Con Jueces Que Condenan A 30 Años A Una Persona Sin Pruebas?Documento11 páginasEl Caso Abencia Meza: ¿Qué Hacemos Con Jueces Que Condenan A 30 Años A Una Persona Sin Pruebas?Renzo CavaniAún no hay calificaciones
- Frank Carlos Valle Odar - Análisis Crítico Del Delito de Omisión de Ejercicio de La Acción Penal PDFDocumento10 páginasFrank Carlos Valle Odar - Análisis Crítico Del Delito de Omisión de Ejercicio de La Acción Penal PDFEfrain Quispe CalderonAún no hay calificaciones
- El ARBITRAJE EN EL PERUDocumento26 páginasEl ARBITRAJE EN EL PERUElizabeth Cuentas Hguaquisto100% (1)
- EXAMEN PARCIAL - GRUPO No 7Documento23 páginasEXAMEN PARCIAL - GRUPO No 7Pedro Alberto Games TorresAún no hay calificaciones
- Examen T1 de D. de Responsabilidad CivilDocumento3 páginasExamen T1 de D. de Responsabilidad CivilAnthony Pineda100% (1)
- 000 La Pretension Impugnatoria OkDocumento10 páginas000 La Pretension Impugnatoria OkRamiro Palomino100% (1)
- Demnda Laboral BetzyDocumento6 páginasDemnda Laboral BetzyRoyers Edu MamaniAún no hay calificaciones
- Casación #1082-2018-TacnaDocumento9 páginasCasación #1082-2018-TacnaLa LeyAún no hay calificaciones
- Contrato CountertradeDocumento21 páginasContrato CountertradedeyviAún no hay calificaciones
- Análisis Del Caso #1Documento2 páginasAnálisis Del Caso #1Anonymous R94xpT5Aún no hay calificaciones
- Lecciones de Derecho Penal Parte General Cultural Cuzco Editores Lima 1990 Felipe Villavicencio Terreros p79Documento2 páginasLecciones de Derecho Penal Parte General Cultural Cuzco Editores Lima 1990 Felipe Villavicencio Terreros p79Joelin TekanorAún no hay calificaciones
- PA3 Temas Sustanciales y Estratégicos Que Se Planifican y Debaten en Las Audiencias D.P P1 ADocumento74 páginasPA3 Temas Sustanciales y Estratégicos Que Se Planifican y Debaten en Las Audiencias D.P P1 AYaritxa Perales CabreraAún no hay calificaciones
- Casacion 1036 2018 Huancavelica LP PDFDocumento7 páginasCasacion 1036 2018 Huancavelica LP PDFANGGELA VERIN0SKA ANDRADE TACARAún no hay calificaciones
- Análisis Del Caso Derecho Procesal Constitucional-1Documento40 páginasAnálisis Del Caso Derecho Procesal Constitucional-1scampoverdevAún no hay calificaciones
- MORALES HERVIAS - Manifiesto Contra El Daño Al Proyecto de Vida PDFDocumento10 páginasMORALES HERVIAS - Manifiesto Contra El Daño Al Proyecto de Vida PDFBianca BringasAún no hay calificaciones
- Qué Es La Acción ReivindicatoriaDocumento4 páginasQué Es La Acción ReivindicatoriaEberth Lipa0% (1)
- Jurisprudencia PerúDocumento3 páginasJurisprudencia PerúLAURA VALENTINA CASTRO SUÁREZ100% (1)
- Prueba PohibidaDocumento6 páginasPrueba PohibidaCristhian Jorge LlcuencaAún no hay calificaciones
- LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS.-Carrión Lugo Control 2Documento8 páginasLOS MEDIOS IMPUGNATORIOS.-Carrión Lugo Control 2Caroline Ramirez RojasAún no hay calificaciones
- Medidas CautelaresDocumento17 páginasMedidas CautelaresMiluska LunaAún no hay calificaciones
- Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Artículo de Jorge LuzuriagaDocumento5 páginasResponsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Artículo de Jorge LuzuriagaJuan Bembas100% (1)
- Excepciones, Defensas Previas y Saneamiento ProcesalDocumento4 páginasExcepciones, Defensas Previas y Saneamiento ProcesalDavidYesquen15100% (1)
- Examen T4. Derecho Empresarial. Grupo 5Documento43 páginasExamen T4. Derecho Empresarial. Grupo 5Juan CalderonAún no hay calificaciones
- Funcion Reguladora y Supervisora Del Estado - Ayuda 1Documento33 páginasFuncion Reguladora y Supervisora Del Estado - Ayuda 1Milagros VásquezAún no hay calificaciones
- Carta Poder MarioDocumento1 páginaCarta Poder MarioTrabaja Peru Unidad Zonal PunoAún no hay calificaciones
- Las Excepciones en El Código Procesal Civil PeruanoDocumento26 páginasLas Excepciones en El Código Procesal Civil PeruanoMalu MejiaAún no hay calificaciones
- Ética de La AbogacíaDocumento25 páginasÉtica de La AbogacíaGerardAún no hay calificaciones
- Teoría General de La ImpugnaciónDocumento4 páginasTeoría General de La ImpugnaciónRoberto RubiñosAún no hay calificaciones
- Modelo Escrito de Demanda - Proceso de ConocimientoDocumento7 páginasModelo Escrito de Demanda - Proceso de ConocimientoKike BenitesAún no hay calificaciones
- UNIDAD 4 Causa de La Obligacion - Castillo Freyre (2013)Documento13 páginasUNIDAD 4 Causa de La Obligacion - Castillo Freyre (2013)Alessia Rodriguez VAún no hay calificaciones
- DROGASDocumento72 páginasDROGASYenyCuevaAún no hay calificaciones
- Sentencia - Aplicación de Criterios de HomologaciónDocumento16 páginasSentencia - Aplicación de Criterios de HomologaciónSamuel Quispe CoronelAún no hay calificaciones
- Ley de La Carrera JudicialDocumento2 páginasLey de La Carrera JudicialSHARMELY LUCERO DUEÑAS DAVILAAún no hay calificaciones
- 1 4976950154906042504 PDFDocumento100 páginas1 4976950154906042504 PDFËxpèrtosenseguros FroAún no hay calificaciones
- PRECEDENTE VINCULANTE NajarDocumento3 páginasPRECEDENTE VINCULANTE NajarTreysy Gomez100% (1)
- El Juez Y Las Partes: Definiendo RolesDocumento6 páginasEl Juez Y Las Partes: Definiendo RolesAnthony OrellanoAún no hay calificaciones
- TA2 - Interes para Obrar - ListaDocumento2 páginasTA2 - Interes para Obrar - ListaLorenaAún no hay calificaciones
- Incongruencia y retroacción de actuaciones tributariasDe EverandIncongruencia y retroacción de actuaciones tributariasAún no hay calificaciones
- 1052-Texto Del Artículo-2103-1-10-20200925Documento2 páginas1052-Texto Del Artículo-2103-1-10-20200925Clau EsquedaAún no hay calificaciones
- La Teoria Del DelitoDocumento16 páginasLa Teoria Del Delitolezlye100% (1)
- Trabajo UniversitarioDocumento3 páginasTrabajo UniversitarioJimmAún no hay calificaciones
- Organización Politica - Social de Los IncasDocumento2 páginasOrganización Politica - Social de Los IncasJimmAún no hay calificaciones
- Teoria General Del EstadoDocumento58 páginasTeoria General Del EstadoJimm100% (3)
- Identificacion Dactilar 22Documento22 páginasIdentificacion Dactilar 22JimmAún no hay calificaciones
- Teoría de La Argumentación JurídicaDocumento18 páginasTeoría de La Argumentación JurídicaJimmAún no hay calificaciones
- Historia de San Pedro NolascoDocumento1 páginaHistoria de San Pedro NolascoJimmAún no hay calificaciones
- Derechos HumanosDocumento15 páginasDerechos HumanosJimmAún no hay calificaciones
- Yo Mismo Soy.Documento6 páginasYo Mismo Soy.angie chumacero50% (2)
- Moral y Espiritualidad-De La Separación A La ConvergenciaDocumento13 páginasMoral y Espiritualidad-De La Separación A La ConvergenciawaliwAún no hay calificaciones
- Codigo de Ética PersonalDocumento12 páginasCodigo de Ética PersonalAlex Choto75% (4)
- 1trabajo Final de DeontologiaDocumento14 páginas1trabajo Final de DeontologiaAlexander CaramantinAún no hay calificaciones
- Filosofia CompletoDocumento54 páginasFilosofia Completothingsget complicatedAún no hay calificaciones
- Freire Pedagogia de La IndignacionDocumento31 páginasFreire Pedagogia de La Indignacionsamiloa50% (4)
- Wrigth Mills, C. - La Imaginación SociológicaDocumento235 páginasWrigth Mills, C. - La Imaginación SociológicaRael Rea67% (3)
- Savater, Fernando - Despierta y LeeDocumento345 páginasSavater, Fernando - Despierta y LeeLuz Del C Granados100% (14)
- El Libro de Los ValoresDocumento87 páginasEl Libro de Los ValoresOctavio Caraballo El Jhonny50% (2)
- La Ciencia PenitenciariaDocumento7 páginasLa Ciencia Penitenciariajulio Alchacoa0% (1)
- Cómo Saber La Voluntad de DiosDocumento17 páginasCómo Saber La Voluntad de DiosJas MartsalAún no hay calificaciones
- Eps Etica Filosofia Primeras AproximacionesDocumento52 páginasEps Etica Filosofia Primeras AproximacionesIsaac Planter VillalobosAún no hay calificaciones
- Byung-Chul, H. - ShanzhaiDocumento75 páginasByung-Chul, H. - Shanzhaiarq torres100% (1)
- La Corrupción Política - 5to. GradoDocumento2 páginasLa Corrupción Política - 5to. GradoLuisAún no hay calificaciones
- Resumen Etica y Deontologia (2015)Documento120 páginasResumen Etica y Deontologia (2015)Leonardo DebenedettiAún no hay calificaciones
- Paul Copan - Realmente Dios Ordeno El Genocidio, Llegar A Un Acuerdo Sobre La Justicia de Dios PDFDocumento650 páginasPaul Copan - Realmente Dios Ordeno El Genocidio, Llegar A Un Acuerdo Sobre La Justicia de Dios PDFMagdiel Santos Santana100% (3)
- La Prueba Ilícita by María Francisca Zapata GarcíaDocumento130 páginasLa Prueba Ilícita by María Francisca Zapata GarcíaSergio García100% (1)
- Tarea 2. Etica y PoliticaDocumento16 páginasTarea 2. Etica y PoliticaLynamaticAún no hay calificaciones
- Informe Derecho PenalDocumento19 páginasInforme Derecho PenalGerman Alvarez FasanandoAún no hay calificaciones
- Laboratorio Etica ProfesionalDocumento6 páginasLaboratorio Etica ProfesionalRommy VeraAún no hay calificaciones
- Enero A.P 2017Documento408 páginasEnero A.P 2017Xiomy MarysabelAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los Delitos Según La DoctrinaDocumento5 páginasClasificación de Los Delitos Según La DoctrinaJorge Osorio100% (1)
- Citas Sobre La Cuestión de Dios y La VerdadDocumento7 páginasCitas Sobre La Cuestión de Dios y La VerdadAgustinaAún no hay calificaciones
- Sesión Quinto - SEXUALIDADDocumento32 páginasSesión Quinto - SEXUALIDADMariluAún no hay calificaciones
- La Ciencia, La Tecnica y El Arte - EPISTEMOLOGÍADocumento20 páginasLa Ciencia, La Tecnica y El Arte - EPISTEMOLOGÍAkleber2palominoAún no hay calificaciones
- Reflexiones Eticas en La Era AxialDocumento21 páginasReflexiones Eticas en La Era AxialMichael CalderonAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Individual III - FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONALDocumento11 páginasTrabajo Práctico Individual III - FILOSOFÍA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONALNataliaBelen ArnoldAún no hay calificaciones