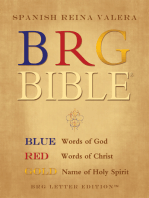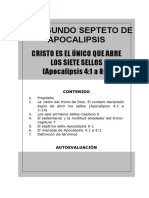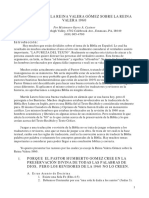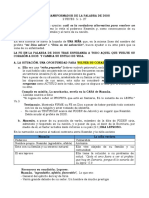Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Gramatica Del Hebreo Biblico en La Historia de La Linguistica Hebrea PDF
La Gramatica Del Hebreo Biblico en La Historia de La Linguistica Hebrea PDF
Cargado por
Ipuc JprTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Gramatica Del Hebreo Biblico en La Historia de La Linguistica Hebrea PDF
La Gramatica Del Hebreo Biblico en La Historia de La Linguistica Hebrea PDF
Cargado por
Ipuc JprCopyright:
Formatos disponibles
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006
LA GRAMÁTICA DEL HEBREO BÍBLICO EN LA HISTORIA
DE LA LINGÜÍSTICA HEBREA1
From Joüon 1923 to Joüon – Muraoka 2006.
A Grammar of Biblical Hebrew in the History
of Hebrew Linguistics
TAKAMITSU MURAOKA
Universidad de Leiden
BIBLID [0544-408X (2007) 56; 7-20 ]
Resumen: A raíz de la aparición de la versión española de la Gramática del Hebreo
Bíblico de Joüon-Muraoka se ofrece una reflexión sobre la evolución de los estudios
gramaticales en la historia de la lingüística hebrea.
Abstract: On account of the release of the Spanish translation of the book written by
Joüon-Muraoka “Grammar of the Biblical Hebrew”, a reflection is submitted on the
grammatical studies evolution within the Hebrew linguistics history.
Palabras clave: Filología semítica comparada. Historia de la lingüística hebrea. Gramática
hebrea.
Key words: Compared Semitic Philology. History of the Hebrew Linguistics. Hebrew
Grammar
A la luz de la aparición de la versión española de la Gramática del
Hebreo Bíblico de P. Joüon – T. Muraoka, traducida por M. Pérez Fer-
nández (Editorial Verbo Divino, 2007), me propongo situar esta Gramáti-
ca en la historia de la lingüística hebrea y comparar su original francés2
1. Una versión de este texto fue leída en la presentación de la edición en español de la
Gramática del Hebreo Bíblico en las XIX Jornadas de la ABE (Sevilla, Septiembre 2007).
2. P. Joüon, 1923; abreviada como Joüon (F). Hay numerosas reimpresiones con ligeras
correcciones. Mi traducción inglesa fue hecha de la “Deuxième édition anastatique corri-
gée” de 1947. La edición francesa está todavía disponible.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
8 TAKAMITSU MURAOKA
con su primera versión inglesa3 y con la última versión revisada4, ahora ya
disponible en castellano.
En cuanto a la evaluación de la Gramática de Joüon hasta 1990, co-
mienzo por citar lo que escribí en mi versión inglesa de 1991:
“Desde su publicación en 1923, la Grammaire de l’hébreu biblique de
Paul Joüon ha sido reconocida como una de las mejores gramáticas del
hebreo bíblico. Dos de sus mejores valores son la claridad y lucidez en
la exposición, característica de muchas obras en francés, y la espléndi-
da sección, que ocupa casi la mitad del libro, dedicada a la sintaxis,
una parte que había sido desgraciadamente relegada al status ancillae
en las gramáticas hebreas. Este último aspecto es importante, conside-
rado el papel dominante que la sintaxis ha llegado a jugar en la lingüís-
tica general contemporánea. A pesar de este amplio reconocimiento, la
gramática de Joüon —que, aparte las de Gesenius–Kautzsch y de
König, es la única gramática moderna y completa del hebreo bíblico de
una amplitud sustancial— ha sido a veces injustamente preterida. In-
cluso estudiosos que uno pensaría que la habían leído no han hecho
justicia a Joüon, avanzando una idea particular sobre uno u otro aspec-
to de la gramática hebrea, como si ellos hubieran sido los primeros en
haberla hecho. En el otro extremo están aquellos cuya discusión sobre
determinados puntos de la gramática hebrea descubre signos revelado-
res de su familiaridad con las posiciones mantenidas por Joüon, pero
no expresan ningún reconocimiento de su deuda con este estudioso je-
suita. Puede ser que la razón de este hecho sea que la gramática de
Joüon está escrita en francés”.
La última sentencia de esta cita no puede obviamente aplicarse a un
ámbito hispano, que sin duda lee francés como una variante del español.
Pero hay un hecho que he constatado: cientos, si no miles, de estudiosos
por todo el mundo han dado la bienvenida entusiasta a una versión inglesa
de la Gramática de Joüon.
3. P. Joüon 1991; abreviada como JM 91. Una edición corregida ligeramente fue publi-
cada en 1993 y reimpresa en 1996.
4. P. Joüon – T. Muraoka 2006; abreviada como JM 06.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 9
Cuando en 1985 contacté con el Pontifical Biblical Institue Press en
Roma con una propuesta de traducción inglesa de la Gramática, puntuali-
cé que ésta necesitaba una revisión y actualización. Los editores estuvie-
ron de acuerdo. Ni el francés ni el inglés son mis lenguas maternas, des-
pués de todo; la mera traducción inglesa pudo ser emprendida por cual-
quier otro. Pero numerosas razones me hicieron sentir que la Gramática de
Joüon estaba madura para su revisión y actualización.
1. Filología semítica comparada
En el prefacio, dice Joüon que él quería aprovechar los frutos obteni-
dos de la filología semítica comparada. Aunque su Gramática no está es-
crita desde una perspectiva completa de la semitística comparada, él sí
supo que determinados aspectos de la Gramática Hebrea se comprenden
mejor a la luz de fenómenos comparables en las lenguas vecinas5.
Habiendo trabajado en Beirut durante la mayor parte de su carrera, era
versado en árabe, y además publicó un buen número de estudios sobre
arameo, no sólo bíblico, sino también sobre el arameo imperial6. Todos
sabemos que desde 1923 la Filología Semítica ha realizado grandes avan-
ces, a los que han contribuido estudiosos españoles. Por una u otra razón,
Joüon, que murió en 1940, no emprendió ninguna revisión sustancial de
su Gramática, aunque debió mantener el propósito de actualizarla con los
avances realizados desde 1923, pues continuó publicándolos después.
Con posterioridad a 1923 dos nuevas lenguas semíticas nos son cono-
cidas: Ugarítico y Eblaíta, ambas descubiertas cerca de donde Joüon tra-
bajaba. Esta circunstancia ha permitido una visión más precisa de algunas
cuestiones. Veamos un caso concreto. En § 79 t Joüon (F) analiza v²u£j©T§a¦v
como hitpa‘lel de la raíz vja. Sin embargo, en Ugarítico encontramos la
forma tšt˙wy, “ella se prosternó”. La forma termina en dos consonantes
diferentes, w y y. No puede ser, por tanto, una forma de la conjugación
pa‘lel con consonante radical final reduplicada. Resulta mejor considerar
5. Véanse, por ejemplo, Joüon 1911 y 1930-31. Para los interesados en la fonología
comparativa y en la grafémica de de las lenguas semíticas clásicas hemos añadido una
tabla de correspondencias consonánticas en las mayores lenguas semíticas clásicas: § 5 r.
6. Cf. Joüon 1934. Para una completa bibliografía de los estudios arameos de Joüon,
cf. J.A. Fitzmyer and S.A. Kaufman 1992: 258s. Joüon también cita con frecuencia el
siríaco clásico, por ej., en § 79 s.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
10 TAKAMITSU MURAOKA
que la raíz es ˙wy y que el Ugarítico, a diferencia del Hebreo, tiene š co-
mo prefijo causativo, no h. La forma es muy probablemente un reflexivo
causativo (“se prosternó a sí misma”), aunque tal conjugación no está
documentada en Hebreo por ningún otro verbo. A la luz de lo cual, no
sólo hemos reescrito el § 79 t, sino que también hemos añadido un nuevo
subparágrafo, g, en § 59, donde se describen conjugaciones raras. En con-
secuencia, el Hebreo Bíblico ha ganado una nueva conjugación. El signi-
ficado del verbo es el mismo tradicional, “postrarse” —así también en
LXX con prosku,new—, pero su análisis gramatical es nuevo.
La última adición a la familia de las lenguas semíticas es el Eblaíta,
escrito en tablillas cuneiformes descubiertas en la antigua ciudad de Ebla,
al NE de Ugarit, en la mitad de los años setenta del pasado siglo. Los tex-
tos datan de la segunda mitad del tercer milenio a.C. En uno de estos tex-
tos encontramos una forma escrita ši-ne-mu, “su (de él) diente”, que co-
rrespondería al hebreo In¯B¦J. El sufijo posesivo In¯, poético y arcaico, signi-
fica habitualmente “de ellos”; pero desde hace tiempo es conocido7 que en
raras ocasiones también significa “de él”, como en el Salmo 11,7, In¯h¯bP,
que sólo puede significar “el rostro de él”, puesto que se trata del rostro de
Dios. Por ello en JM 91, § 94 i no sólo añadimos In¯ como sufijo posesi-
vo raro con el significado “de ellos”, sino que también incorporamos una
nota dando el sentido “de él”. En JM 06 hemos añadido una nota con refe-
rencia a la forma eblaíta mencionada, sugiriendo que este caso particular
pudiera no ser una licencia poética tardía y secundaria en el hebreo Bíbli-
co. Debemos la referencia a este ejemplo del Eblaíta a un artículo de Gor-
don en 19978.
También las glosas cananeas insertadas en los documentos acadios,
las tablillas de El Amarna de la mitad del segundo milenio a.C. nos permi-
ten comprobar cómo el pretérito hebreo qatal emergió sobre la base de un
estativo arcaico9.
7. Véase ya Joüon (F), § 103 m.
8. C.H. Gordon 1997: 100-13, esp. 107.
9. Véase A.F. Rainey 1996: 5s. 281-94.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 11
2. Nuevos textos
La fortuna nos sonríe de vez en cuando con nuevos textos de lenguas
ya conocidas. Los Rollos del Mar Muerto son, sin duda, el descubrimiento
más importante de esta índole. Todavía no ha sido emprendida una inves-
tigación comprehensiva y rigurosa de la(s) lengua(s) de estos nuevos tex-
tos. La publicación de los textos ha durado mucho tiempo, demasiado para
mucha gente. Sin embargo, algunos pasos importantes ya se han dado. Se
debe mencionar el estudio clásico de Kutscher sobre el rollo completo de
Isaías10. Con frecuencia se hace referencia a la Gramática, condensada
aunque incompleta, de Qimron sobre los textos qumránicos no bíblicos11.
Una percepción fundamental que emerge de estos estudios es la vitalidad
de la lengua hebrea en el tiempo de Jesús. Hasta el descubrimiento de
estos textos y de su estudio la idea dominante entre los hebraístas y estu-
diosos de la Biblia era que ya en el período intestestamental el Hebreo
había dejado de hablarse desde hacía tiempo, que Jesús y sus discípulos
conversaron y enseñaron en Arameo, y que el Hebreo había degenerado
en una lengua artificial de la discusión rabínica12. Sin embargo, los autores
de los rollos hebreos no bíblicos muestran que son capaces de escribir
hebreo con seguridad y creatividad. No eran meramente una élite selecta
de litterati; tuvieron un público lector contemporáneo. Hay señales indica-
tivas de que el hebreo continuó siendo una lengua hablada hasta el tiempo
de la revuelta de Bar Kokba, al menos entre determinados círculos de la
población judía. Esta constatación ha tenido el efecto de reavivar nuestro
interés por aquel período desatendido de la Historia del Hebreo, a saber, el
Hebreo Post-exílico, el así llamado del Segundo Templo o Hebreo Bíblico
Tardío.
Joüon (F) citó frecuentemente13 el estudio clásico sobre la sintaxis del
Libro de las Crónicas publicado por Kropat en 190914. Afortunadamente
Qimron no fue el único que portó la bandera levantada por su maestro.
10. E.Y. Kutscher 1974, traducido del hebreo original (Jerusalem, 1959).
11. E. Qimron 1986, que es una versión condensada pero sustancialmente nueva de su
tesis doctoral de 1967 en la Universidad Hebrea.
12. Una expresión típica de tal posición se lee en H. Bauer – P. Leander 1922: 27s.
13. Por ej., en § 3 a y 47 d.
14. A. Kropat 1909.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
12 TAKAMITSU MURAOKA
Desde su tesis doctoral15, Avi Hurvitz, de la Universidad Hebrea, ha esta-
do publicando una serie de importantes estudios sobre el Hebreo Bíblico
Tardío y su interacción con el Arameo. Este interés entusiasta ha conta-
giado también a otros estudiosos fuera de Israel. Obviamente, han existido
controversias y no hay general consensus, lo que, por otra parte, es bien-
venido y sano para proseguir la investigación. Durante estos años, el gra-
do de interés en esta fase del Hebreo Clásico puede medirse por el número
de páginas dedicado al “Hebreo en el Período del Segundo templo” en el
famoso libro de A. Sáenz-Badillos, Historia de la Lengua hebrea (1988):
en la traducción inglesa el capítulo ocupa 49 páginas de un total de 287.
Los rollos qumránicos han despertado el interés no sólo entre los
hebraístas; también entre los estudiosos interesados en la crítica textual
bíblica, en el Judaísmo, en la literatura judía, etc. Casi cada año se convo-
ca en cualquier parte del mundo una conferencia sobre los estudios qum-
ránicos. Sin embargo, yo tuve ocasión de notar que de las diez interven-
ciones en el congreso adjunto al de la IOSOT celebrado este verano en
Eslovenia, sólo dos trataban específicamente de las lenguas. Por mi con-
vicción personal de que un estudio lingüístico riguroso de las lenguas
concernidas es conditio sine qua non para una investigación filológica
científica de los textos antiguos, yo organicé la primera conferencia inter-
nacional sobre el Hebreo de los Rollos del Mar Muerto y Ben Sira, cele-
brada en Leiden en 199516, a la que siguieron otras tres17. Otra está pro-
yectada para el año próximo en Jerusalén. Queda todavía mucho trabajo
por hacer.
Una de las nuevas características de JM 06 es el índice de autores ci-
tados o mencionados. El índice muestra cuán frecuentemente es citado
Qimron: 42 veces. La importancia del Hebreo de Qumrán para nuestro
análisis del hebreo bíblico puede ilustrarse observando que el sufijo pose-
sivo de la 2ª pers. sing. masc. tiene muy frecuentemente escritura plena en
los Rollos de Qumrán con una letra vocálica Heh. Según Qimron18, la
forma vf aparece 900 veces frente a 160 veces de l . Aquí se trata de
15. Publicada como monografía en 1972.
16. T. Muraoka and J. Elwolde 1997.
17. Cf. T. Muraoka - J. Elwolde 1999 y 2000. Está en prensa el volumen correspon-
diente a la conferencia de Estrasburgo 2005.
18. 1986, § 310.11.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 13
textos hebreos no bíblicos19. En contraste, en el textus receptus represen-
tado por BHS la situación es completamente inversa: 40 veces frente a
707620. Sobre esta cuestión el conocimiento experto de P. Kahle en la
formación del Texto Masorético en su estadio primero crucial ejerció gran
influencia hasta la mitad del pasado siglo. Sobre la base de la ortografía en
los manuscritos tradicionales de la Biblia, en las transcripciones griegas y
en las latinas de Jerónimo, él defendió que la pronunciación tradicional
del sufijo con una vocal final a era un desarrollo secundario bajo la in-
fluencia del Árabe Clásico con el que los Masoretas estaban familiariza-
dos. Sin embargo, la práctica ortográfica que observamos en los Rollos
del Mar Muerto sugiere que en el siglo I de nuestra era la forma larga
estaba ya muy viva. Esta nueva comprensión, que hoy es opinio commu-
nis, tiene también implicaciones generales para la lingüística hebrea. Para
Kahle esta cuestión específica era uno de los muchos fenómenos represen-
tados por la vocalización de la escuela tiberiense: Kahle tenía una no muy
buena impresión de la autenticidad de la tradición tiberiense.
En los años 20 del siglo XX sólo un puñado de inscripciones antiguas
hebreas nos eran conocidas. Las más importantes eran la inscripción del
túnel de Siloé y la del calendario de Gezer. Desde entonces, una buena
cantidad de nuevos materiales han visto la luz. Por nombrar sólo unos
pocos antiguos: los ostraca de Samaría y Lakish, las inscripciones de Tel
Arad. Por su propia naturaleza, son frecuentemente fragmentarios, pero de
gran valor para nuestro conocimiento del Hebreo Antiguo. La mayoría de
ellos no estaban concebidos para ser conservados, copiados y reproduci-
dos o editados para futuras generaciones. Ellos nos dan una visión de la
Lengua Hebrea tal como era en el momento de su escritura. Joüon F (§
123 u) hace notar que el inf. absoluto se encuentra idiomáticamente en los
mandatos divinos. A la luz de i,b, que podría pronunciarse naton en un
ostracon de Arad (1.2), hemos añadido: “o de un comandante militar”21.
Este uso ilustra bellamente el uso del inf. absoluto en el Decálogo: ruf²z (Ex
20,7); sCF (Ex 20,11)22.
19. Sobre la situación en el Rollo completo de Isaías, cf. Kutscher 1974: 45-48.446s.
20. Cf. F.I. Andersen 1999: 25. Véase JM 06, § 94 h.
21. JM 06, § 123 u.
22. JM 06, § 123 v. La referencia a Ex 20,12 debe corregirse por Ex 20,11.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
14 TAKAMITSU MURAOKA
3. Tradiciones distintas de la Tiberiense
En los primeros decenios del siglo pasado se prestó poca atención a
las tradiciones del Hebreo fuera de la tiberienses23. Esto es comprensible:
puesto que casi todos los manuscritos completos existentes representaban
la tradición tiberiense, la mayoría de los primeros estudios sobre la Gra-
mática Hebrea, incluidos los realizados por los gramáticos judíos medie-
vales, estaban centrados en la forma tiberiense del Hebreo Bíblico. La
diversidad perceptible en las transliteraciones de LXX o Vulgata y en los
escritos de Jerónimo tendían a ser ignoradas. Kahle fue decisivo en llamar
la atención sobre tradiciones divergentes reflejadas en materiales de ori-
gen palestinense de la Geniza de El Cairo. También llamó la atención
sobre otra tradición divergente, la babilónica. Subsiguientemente, Sh.
Morag emprendió una importante investigación sobre la tradición yemeni-
ta, y Ben-Hayyim sobre la samaritana. Con el trasfondo de este horizonte
más amplio, los materiales insertos en la Secunda de los Héxapla de Orí-
genes, las transliteraciones del Hebreo en LXX, Vulgata y Josefo, comen-
zaron a recibir nueva atención de los estudiosos. Cuando la tradición babi-
lónica tiene un solo signo vocálico por dos en el hebreo tiberiense –pata˙
y segol–, se está naturalmente tentado a preguntar qué tradición es la más
arcaica: ¿es una la resultante de una simplificación y la otra de una diver-
sificación? Cuando Orígenes translitera nombres segolados como formas
monosilábicas, como ars por el tiberiense .¤r¤t, ¿cómo debe evaluarse tal
tradición? La forma de Orígenes es proto-semítica, proto-hebreo. ¿Coexis-
tían las dos tradiciones en el tiempo del Padre de la Iglesia, o la forma
bisílaba fue un desarrollo posterior? Los resultados y los principales as-
pectos de estos debates necesitaban reflejarse en una Gramática del
Hebreo Bíblico comprehensiva y actualizada.
4. Hebreo Misnaico
El Hebreo Misnaico, también llamado rabínico, es una designación
genérica del Hebreo de la Misnah y de otros documentos judíos hebreos
antiguos relacionados. Hasta el siglo XIX, este lenguaje fue generalmente
mirado con recelo, como un epígono decadente del hebreo Bíblico. Inclu-
23. Entre las más importantes gramáticas, con excepción de Einzelstudien, sólo la Gra-
mática incompleta de Bergsträsser, trata seriamente la tradición no tiberiense, a saber, la
babilónica.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 15
so en los primeros decenios del pasado siglo fue tratado por la mayoría de
los hebraístas como la cenicienta de la lingüística hebrea. Pero después
comenzó a atraer la atención de algunos hebraístas, en parte porque mu-
chos advirtieron isoglosas significativas compartidas por este lenguaje y el
Hebreo de Qumrán y otras tradiciones no tiberienses del Hebreo. También
comprobaron que los estudios anteriores sobre el Hebreo Misnaico depen-
dían en su mayoría de manuscritos contaminados por el intento de los
escribas de “mejorar” la lengua acordándola con el Hebreo Bíblico. Estu-
diando manuscritos “incontaminados”, emergió el Hebreo Misnaico en su
forma prístina. Los estudiosos también se dieron cuenta de las afinidades
entre el Hebreo Bíblico Tardío y el Hebreo Misnaico. Las implicaciones
para los hebraístas bíblicos son obvias. Incluso una lectura rápida del clá-
sico de A. Bendavid, ohnfj iuaku tren iuak24, no dejará de convencerles.
5. El legado del los estudios hebreos medievales
A veces nos engañamos a nosotros mismos asumiendo que se puede
ignorar impunemente lo que ha sido hecho por los hebraístas en la oscura
época medieval. Cuando en 1977 yo publiqué un breve estudio sobre una
expresión como ;¤r«g v¥a§e Jh¦t, “un hombre de dura cerviz”, me sentí feliz
por haber hecho una contribución original. Hace algunos años, leyendo el
libro 1 Sm, me sentí más humilde cuando advertí que ya David Qimhi era
consciente de la regla sintáctica que yo pensaba haber sido el primero en
descubrir25. Vista la historia del pueblo judío en el medievo, sin duda que
mis colegas españoles aprecian mejor este legado. Por citar uno de los
muchos ejemplos, pienso en Ángel Sáenz-Badillos con su estudio de Ben
Labrat26. Por supuesto, Rashi, Qimhi y otros autores medievales no usan la
terminología técnica familiar para nosotros: fonema, constituyente inme-
diato, sintagmática, etc.
Comentando Gn 22,2, ejmh ,t ,cvt rat lshjh ,t lbc ,t tb je, Rashi
recurrió a Génesis Rabbah (55,7) donde encontramos un diálogo ficticio
entre el Patriarca y los ángeles. No es imposible que Rashi fuera conscien-
te de una regla sintáctica según la cual la nota accusativi no necesita ser
24. 1967-1971.
25. Cf. JM 06, § 129 ia.
26. 1980.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
16 TAKAMITSU MURAOKA
repetida delante de cada uno de los nombres en aposición, y él encontró en
el midrás una posible explicación de esta excepción a la regla27. En las
modernas Gramáticas del Hebreo Bíblico, sólo la de E. König28 hace refe-
rencia frecuente a los gramáticos hebreos medievales. Por todo ello, en
JM 06 se han incluido numerosas referencias a hebraístas y comentarios
judíos medievales.
6. Reconsideración de viejas cuestiones
Entre 1920 y 1990, como ya he intentado mostrar más arriba, la lin-
güística hebrea nunca estuvo quieta. Además de los estudios realizados
sobre la base de nuevos materiales y nuevas perspectivas, muchas y viejas
cuestiones fueron reconsideradas. Una de ellas fue naturalmente el sistema
verbal y en particular su sintaxis. Un distinguido estudioso la singularizó
como el desafío máximo no sólo para los hebraístas sino para la Semitísti-
ca en general. Todavía hoy la cuestión está lejos de estar cerrada o estable
a pesar de algunos resultados considerables obtenidos en los últimos de-
cenios. Por ello, en nuestra Gramática, el primer parágrafo de la Sintaxis
(§ 111 a) ha sido sustancialmente ampliado. Sin embargo, por la autoridad
de Joüon, no juzgué necesario revisar drásticamente el esquema básico de
su descripción.
En algunas otras cuestiones sí me sentí justificado para revisar a Joü-
on (F) en un modo que a algunos puede parecer demasiado radical. Una de
tales cuestiones es la interpretación fonológica del šwa’. Joüon se adhirió
a la distinción tradicional entre šwa’ quiecens y šwa’ mobile, mientras que
JM defiende que el símbolo šwa’ en el sistema tiberiense marca, fonológi-
camente hablando, la ausencia de vocal, aunque puede articularse de di-
versas maneras según el contexto fonético en el que se da. Yo pudiera
estar representando una visión minoritaria, pero tengo algunos distingui-
dos hebraístas de mi parte29.
Otra cuestión controvertida en la que decidí no seguir a Joüon con-
cierne al orden de las palabras en las oraciones verbales. Él sostenía que la
27. Cf. JM 06 § 132 g, y véase también el comentario de Rashi a Gn 12,1.
28. En su monumental Historisch-kritisches Lehrgebaude der hebräischen Sprache
1881-97.
29. Para detalles, cf. JM 06, § 8.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 17
secuencia neutra (unmarked) era Sujeto – Predicado, exactamente como
en la oración nominal30.
Incluso en un período de menos de dos decenios después de 1990, los
hebraístas no han estado inactivos, lo que me dio la oportunidad de una
edición revisada (JM 06), que ahora se encuentra en español en la traduc-
ción de M. Pérez Fernández (2007).
Quien compare Joüon F con JM 91, aunque no haya advertido los dos
cambios radicales que acabo de mencionar, notará que la edición inglesa,
hasta cuantitativamente, ha crecido de forma sustancial: de 536 páginas a
653. El incremento se debe, sobre todo, a las notas a pie de página más
ampliadas o simplemente nuevas. Soy el primero en admitir que por inad-
vertencia omití algunas publicaciones, pero puse mi mayor empeño en
leer y asimilar la mayoría de los estudios publicados desde 1920 en revis-
tas, monografías y artículos de enciclopedia en diversidad de lenguas con
la importante excepción de las lenguas eslavas. Me complace mencionar
que también he cubierto las publicaciones escritas en Hebreo Moderno.
Hay hebraístas y semitistas que parecen seguir el motto Hebraice scripta
sunt, ergo non leguntur. Quizás no fueron tan afortunados como yo, que
tuve el privilegio de estudiar en Jerusalén. En cualquier caso, hay impor-
tantísimos estudios en Hebreo no accesibles en ninguna lengua europea;
por citar sólo dos monografías: el importante estudio de Yeivin sobre la
tradición babilónica del Hebreo31, y el de Morag sobre la tradición yeme-
nita32.
Mi lectura de los estudios publicados desde 1990, incluyendo algunos
anteriores que me habían pasado desapercibidos para JM 1991, han conti-
nuado hasta la mitad de 2004 aproximadamente, como puede confirmar en
el índice de obras citadas en la Gramática33.
30. Joüon (F), § 155 k. Mi posición es radicalmente opuesta: JM 06, § 155 k.
31. I. Yeivin 1985.
32. Sh. Morag 1963.
33. Cuando se comparan las dos ediciones impresas, puede parecer que uno se enfrenta
a un puzzle, pues JM 06 con un total de 772 páginas es un poco más delgada que su prede-
cesora con 779 páginas. Además, JM 06 añade dos índices extra: autores y bibliografía, y
el cuerpo principal de la Gramática se ha reducido mucho en la nueva edición con 614
páginas frente a las 653 de JM 91. Una explicación de todo ello es que el espaciado interli-
neal se ha reducido en la última edición: el prefacio de la edición original francesa ocupaba
en JM 91 cuatro páginas y media, mientras que el mismo texto ocupa en JM 06 dos pági-
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
18 TAKAMITSU MURAOKA
9. Globalización de los estudios hebreos
Alrededor de hace 50 años, cuando empecé a enseñar el alfabeto hebreo
en Tokio, no se me ocurrió que yo podría tener ningún papel en la globali-
zación de los estudios hebreos. Hasta la llegada del Renacimiento en Eu-
ropa, los estudios hebreos, con alguna rara excepción como Jerónimo,
eran un campo estrictamente judío. Después la disciplina formó parte del
currículum theologicum, llegando sólo en el siglo pasado a integrase en
una disciplina más amplia denominada Estudios Semíticos. Aún hoy no
existe ninguna cátedra de Hebreo en Alemania, a pesar de la larga y pres-
tigiosa tradición que allí tienen los estudios hebreos.
El año pasado tuve el privilegio de enseñar Hebreo y Arameo en la
Universidad China de Hong Kong durante dos meses; la mayoría de mis
estudiantes procedían de la China continental sin ningún sustrato cristiano.
En años recientes Corea de Sur ha estado enviando a Instituciones de Eu-
ropa y América un buen número de jóvenes estudiantes valiosos y moti-
vados para estudiar Hebreo, Ugarítico, Acadio, Sumerio, incluso Antiguo
Persa. Una traducción coreana de JM 06, que seguirá a la española, está ya
en marcha.
Hace tres años, cuando yo enseñaba Hebreo en Indonesia, leí con mis
estudiantes varias partes de JM 91. Noté una rareza que hasta entonces me
había pasado inadvertida. Encontré en la Gramática una frase inocua,
“nuestras lenguas”, cuando Joüon compara el Hebreo con “nuestras len-
guas”. Me pregunté: ¿De qué lenguas está hablando? Sin duda tenía en
mente el francés, italiano, inglés, alemán, quizás español también, pero
definitivamente no el bahasa indonesio ni el japonés ni el chino, que cier-
tamente tienen más hablantes de las que él llama inocentemente “nuestras
lenguas”. Con el creciente interés por el Hebreo y disciplinas relacionadas
fuera de Europa y Norteamérica, me dije que esto no podía seguir así. Por
nas y apenas dos líneas. Otra explicación es la adopción del modo de citar habitual en las
ciencias sociales, indicando sólo nombre de autor, año de publicación y número de página,
dejando la información bíbliográfica completa al apéndice de Bibliografía. Sobre las carac-
terísticas de la versión española de la Gramática, que yo mismo he ido revisando conforme
se iba haciendo, véase la “Nota del Traductor” en pags. xxiii-xxiv.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
DE JOÜON 1923 A JOÜON – MURAOKA 2006 19
eso, en JM 06 sólo encontrarán frases como “algunas lenguas europeas” o
“muchas lenguas”.
BIBLIOGRAFÍA
ANDERSEN, F. I., 1999, “Orthography in ancient Hebrew inscriptions” en
Ancient Near Eastern Studies 36 25.
BAUER, H. – LEANDER, P., 1922, Historische Grammatik der hebräischen
Sprache des Alten Testaments. Halle.
BENDAVID, 1967-71, ohnfj iuaku tren iuak. Tel Aviv.
FITZMYER, J.A. - Kaufman, S. A., 1997, An Aramaic Bibliography, Part I.
Baltimore and London, pp. 258s.
GORDON, C. H., 1997, “Amorite and Eblaite” en R. Hetzron (ed.), The
Semitic Languages. London, pp. 100-13.
HURVITZ, A, 1972, לתולדות לשון המקרא בימי בית שני.בין לשון ללשון. Jerusa-
lem.
JOÜON, P.- MURAOKA, T., 2006, A Grammar of Biblical Hebrew. Roma :
Subsidia Biblica 27.
- 1991, A Grammar of Biblical Hebrew translated and revised by T.
Muraoka 2 vols. Roma: Subsidia Biblica 14/I-II.
- 1991, “Études de philologie sémitique” en MUSJ 5, pp. 355-404.
- 1934, “Notes grammaticales, lexicographiques et philologiques sur les
papyrus araméens d’Égypt » en MUSJ 18, pp. 1-90.
- 1930-1931, “Sémantique des verbes statifs de la forme qatila (qatel)
en arabe, hébreu et araméen” en MUSJ 15, pp. 1-32.
- 1923, Grammaire de l’hébreu biblique. Roma.
KÖNING, E., 1981-1997, Historisch-kritisches Lehrgebaude der
hebräischen Sprache, 3 vols. Leipzig.
KROPAT, A., 1909, Die Syntax des Autors der Chronik verglichen der
seiner Quellen. Giessen.
KUTSCHER, E. Y., 1974, The Language and Linguistic Background of the
Isaiah Scroll (1QIsa). Leiden.
MORAG, AH., 1963, inh, hsuvh hpca ,hrcgv [The Hebrew Language Tradi-
tion of the Yemenite Jews] Jerusalem.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
20 TAKAMITSU MURAOKA
MURAOKA, T. – ELWOLDE, J., eds., 2000, Diggers at the Well. Proceed-
ings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead
Sea Scrolls and Ben Sira. Leiden.
- 1999, Sirach, Scrolls, & Sages. Proceedings of a Second International
Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls, Ben Sira, & the
Mishnah, held at Leiden University. Leiden.
- 1997, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira. Proceedings
of a Symposium Held at Leiden University. 11-14 December 1995 Lei-
den.
QUMRON, E., 1986, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls [HSS 29]. At-
lanta.
RAINEY, A. F., 1996, Canaanite in the Amarna Tablets. A Linguistc
Analysis of the Mixed Dialect used by Scribes from Canaan, vol 3. Lei-
den.
SÁENZ-BADILLOS, A., 1980, Tesubot de Dunas ben Labrat. Granada.
- 1988, Historia de la Lengua hebrea. Sabadell.
YEIVIN, I, 1985, hkccv suehbc ,pe,anv ,hrcgv iuakv ,ruxn [The Hebrew
Language Tradition as Reflected in the Babylonian Vocalization]. Jeru-
salem.
MEAH, sección Hebreo 56 (2007), 7-20
También podría gustarte
- Matus C (2015) - Normalidad y Diferencia en Nuestras Escuelas, A Proposito de La Ley de Inclusion Escolar - Reflexiones PedagogicasDocumento10 páginasMatus C (2015) - Normalidad y Diferencia en Nuestras Escuelas, A Proposito de La Ley de Inclusion Escolar - Reflexiones Pedagogicasjuan100% (2)
- Llamamiento de EliseoDocumento19 páginasLlamamiento de EliseoJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- 1 Directiva #04 Lineamientos Matricula 2019 en Las Ii Ee PNP 21nov18Documento22 páginas1 Directiva #04 Lineamientos Matricula 2019 en Las Ii Ee PNP 21nov18Renato Jhon Valdivia Burgos100% (2)
- Los Problemas PertinentesDocumento4 páginasLos Problemas PertinentesMultiservicios Informáticos100% (1)
- Universidad Ean Guia 1Documento11 páginasUniversidad Ean Guia 1Juan Carlos Galvis Rodriguez0% (1)
- Resumen de Jesus No Dijo EsoDocumento3 páginasResumen de Jesus No Dijo EsoPedro Santana100% (2)
- AlefbetDocumento1 páginaAlefbetJeanpier TimaureAún no hay calificaciones
- Versiones y Traducciones de La BibliaDocumento3 páginasVersiones y Traducciones de La BibliaNorberto MurilloAún no hay calificaciones
- Biografia - Flavio JosefoDocumento4 páginasBiografia - Flavio JosefoPablo Daniel ValezAún no hay calificaciones
- YeshuaDocumento2 páginasYeshuaShalom Ubrajot Del Eterno ElohimAún no hay calificaciones
- Estudio Mat 28 A Traves de Los Escritos de EusebioDocumento10 páginasEstudio Mat 28 A Traves de Los Escritos de Eusebiojorge pirelaAún no hay calificaciones
- Notas de Elena La Tipología Como Profecía PDFDocumento1 páginaNotas de Elena La Tipología Como Profecía PDFCesar Humberto Rodriguez ChaparroAún no hay calificaciones
- ##EL VERDADERO ESTADO DE LOS MUERTOS Y LA RESURRECCIÃ - N##. Por Alexander Gell Estudiante de La Biblia.Documento58 páginas##EL VERDADERO ESTADO DE LOS MUERTOS Y LA RESURRECCIÃ - N##. Por Alexander Gell Estudiante de La Biblia.Enrique AlmeidaAún no hay calificaciones
- Isaac Newton y Las Profecías de Daniel - Parte 2Documento10 páginasIsaac Newton y Las Profecías de Daniel - Parte 2Gerardo100% (1)
- Trabajo Final Arreglado Instituto BiblicoDocumento49 páginasTrabajo Final Arreglado Instituto Biblicoariel motaAún no hay calificaciones
- ¿Cuál Es El Libro de Enoc y Debería Estar en La Biblia - GotQuestions - Org - EspanolDocumento1 página¿Cuál Es El Libro de Enoc y Debería Estar en La Biblia - GotQuestions - Org - Espanolgregoria garciaAún no hay calificaciones
- 04 La Lluvia TardiaDocumento35 páginas04 La Lluvia TardiaMINISTERIO ADVENTISTA MARANATHA100% (1)
- Las 5 Doctrinas de La Gracia TraducidaDocumento52 páginasLas 5 Doctrinas de La Gracia TraducidaLuisAlaricoVillacortaAún no hay calificaciones
- La Profecía 1Documento5 páginasLa Profecía 1Roberto RestrepoAún no hay calificaciones
- Qué Es La InerranciaDocumento6 páginasQué Es La Inerranciadoulosdy100% (1)
- CV de Gary Shogren 2020Documento7 páginasCV de Gary Shogren 2020S. Serrano100% (1)
- Como Nos Llegó La BibliaDocumento4 páginasComo Nos Llegó La BibliaGeydi CórdobaAún no hay calificaciones
- Pdj-VOL-7-N-1.Cabeza FederalDocumento32 páginasPdj-VOL-7-N-1.Cabeza FederalGuillermo Hernandez Agüero100% (1)
- Efesios 3Documento2 páginasEfesios 3Ernesto B. Viznado100% (1)
- Song of Solomon (Español1)Documento46 páginasSong of Solomon (Español1)Centro Cristiano EncuentrousaAún no hay calificaciones
- El Gran MandamientoDocumento11 páginasEl Gran Mandamientoheyul.testAún no hay calificaciones
- Versiculos de La Oración en GruposDocumento9 páginasVersiculos de La Oración en GruposAnonymous 2hROZ00jz4Aún no hay calificaciones
- Hombres de La Biblia Feb 2019 V Resumida v2Documento79 páginasHombres de La Biblia Feb 2019 V Resumida v2Rodrigo Salgado100% (1)
- LogosKLogos Biblia Interlineal Español Griego RV60 Tischendorf JN 54Documento1 páginaLogosKLogos Biblia Interlineal Español Griego RV60 Tischendorf JN 54Diego pinzonAún no hay calificaciones
- 7 SellosDocumento34 páginas7 SellosBeatriz Estefany Aguado GabrielAún no hay calificaciones
- Que Idioma Hablo El Señor JesucristoDocumento37 páginasQue Idioma Hablo El Señor JesucristoHector AngelAún no hay calificaciones
- Glosolalia en La Iglesia Pentecostal Unida Internacional - El Lenguaje Como RelaciónDocumento5 páginasGlosolalia en La Iglesia Pentecostal Unida Internacional - El Lenguaje Como RelaciónCARLOS AGUILERA SANCHEZAún no hay calificaciones
- MateoDocumento5 páginasMateoFredy Pintor100% (1)
- Composicion Literaria Del Genesis RESUMENDocumento5 páginasComposicion Literaria Del Genesis RESUMENSaúl Gabriel Roque NavarroAún no hay calificaciones
- 11 Interpretar Profecías BíblicasDocumento15 páginas11 Interpretar Profecías BíblicasTito Goicochea MalaverAún no hay calificaciones
- Apócrifos Del NTDocumento32 páginasApócrifos Del NTalexenriquepaAún no hay calificaciones
- Santas ConvocatoriasDocumento12 páginasSantas ConvocatoriasSusan SantamariaAún no hay calificaciones
- Todo Rapto SecretoDocumento12 páginasTodo Rapto SecretoMilton Gerardo Tumbajulca CruzadoAún no hay calificaciones
- Tendencias JudaizantesDocumento8 páginasTendencias JudaizantesimvrAún no hay calificaciones
- Diccionario Griego Swanson 1Documento5 páginasDiccionario Griego Swanson 1Mario Rodolfo Alvarez SAún no hay calificaciones
- 1 Corintios 15Documento2 páginas1 Corintios 15Marcela Isabel Sandoval ToujasAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Fe Cristiana 2Documento29 páginasFundamentos de La Fe Cristiana 2Jhon Se100% (1)
- El Antiguo TestamentoDocumento280 páginasEl Antiguo Testamentocpacheco81Aún no hay calificaciones
- El RaptoDocumento7 páginasEl RaptorenanjardanyAún no hay calificaciones
- Informe de ParalelismoDocumento5 páginasInforme de ParalelismoCoromoto Perez100% (1)
- Dios Habla de Diferentes ManerasDocumento7 páginasDios Habla de Diferentes ManerassiscontotAún no hay calificaciones
- El Orígen de La BibliaDocumento2 páginasEl Orígen de La BibliaSalvador FloresAún no hay calificaciones
- Genesis en El Tiempo y Espacio.Documento3 páginasGenesis en El Tiempo y Espacio.Eunice Orozco100% (1)
- Estudio ExegéticoDocumento5 páginasEstudio ExegéticoMiguel ÁngelAún no hay calificaciones
- Puebloimagendedi00driv 0Documento222 páginasPuebloimagendedi00driv 0Martin PopAún no hay calificaciones
- POR QUÉ LA RVG SOBRE LA RV60 CastnerDocumento11 páginasPOR QUÉ LA RVG SOBRE LA RV60 CastnerRenzo Díaz DíazAún no hay calificaciones
- La Venida Del Mesías PríncipeDocumento2 páginasLa Venida Del Mesías PríncipeCristopherEsquivelSaavedraAún no hay calificaciones
- Juan 1,19-34Documento4 páginasJuan 1,19-34cortomaltes_descargaAún no hay calificaciones
- La NviDocumento12 páginasLa Nvijosé alfredo alcántara gilAún no hay calificaciones
- Periodos de La Historia de EgiptoDocumento8 páginasPeriodos de La Historia de EgiptoCledi GonzalesAún no hay calificaciones
- Las Teologías GayDocumento16 páginasLas Teologías GayGuillermo Araneda-SühsAún no hay calificaciones
- Puntos Sobresalientes Del Libro de GenesisDocumento4 páginasPuntos Sobresalientes Del Libro de GenesisJilmer Alexis Garcia HernandezAún no hay calificaciones
- Los Padres Apostólicos ResumenDocumento2 páginasLos Padres Apostólicos Resumenpablo201313100% (1)
- Manual de Estilo SBLDocumento963 páginasManual de Estilo SBLPastor Arturo Dante C.100% (1)
- Terminos HebreosDocumento17 páginasTerminos HebreosabelbetancourtAún no hay calificaciones
- Éxodo 2Documento1 páginaÉxodo 2Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Introducción Libro Raúl ZaldivarDocumento17 páginasIntroducción Libro Raúl ZaldivarJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Lectura Del Libro. Grupos Pequeños SaludablesDocumento11 páginasLectura Del Libro. Grupos Pequeños SaludablesJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Mensaje Del Salmos 133Documento2 páginasMensaje Del Salmos 133Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Hechos 16Documento13 páginasHechos 16Julio Jimenez Carrera100% (1)
- Teólogos CatólicosDocumento5 páginasTeólogos CatólicosJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Teólogos Del Antiguo TestamentoDocumento5 páginasTeólogos Del Antiguo TestamentoJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Salmos 40Documento2 páginasSalmos 40Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- 2 Reyes 5Documento3 páginas2 Reyes 5Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Salmo 137Documento8 páginasSalmo 137Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- José Un Discípulo EjemplarDocumento3 páginasJosé Un Discípulo EjemplarJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Ejercicios Del Alfabeto. Griego I PDFDocumento2 páginasEjercicios Del Alfabeto. Griego I PDFJulio Jimenez Carrera100% (1)
- Epístola de Pablo A FilemónDocumento2 páginasEpístola de Pablo A FilemónJulio Jimenez Carrera100% (1)
- Definiciones de TeologiaDocumento6 páginasDefiniciones de TeologiaJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Estudio Del Salmo 127Documento38 páginasEstudio Del Salmo 127Julio Jimenez Carrera100% (3)
- 1juan 5 1 12 Exegesis Final Por Francy Alarcon Fanny Serna y Adriana Chingaté Junio 13Documento42 páginas1juan 5 1 12 Exegesis Final Por Francy Alarcon Fanny Serna y Adriana Chingaté Junio 13Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Carta Descriptiva Teologia Del Antiguo TestamentoDocumento8 páginasCarta Descriptiva Teologia Del Antiguo TestamentoJulio Jimenez Carrera100% (1)
- Pericopa 1juan 41-6Documento14 páginasPericopa 1juan 41-6Julio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Hoja de Repaso 3 Paola Q PDFDocumento3 páginasHoja de Repaso 3 Paola Q PDFJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Un Soñador Sin CarácterDocumento5 páginasUn Soñador Sin CarácterJulio Jimenez CarreraAún no hay calificaciones
- Los Espacios Dela Cultura - Los Espacios de Intervención Cultural - Módulo 1 - Los Equipamientos CulturalesDocumento32 páginasLos Espacios Dela Cultura - Los Espacios de Intervención Cultural - Módulo 1 - Los Equipamientos CulturalesMiguel Saenz ChisquipamaAún no hay calificaciones
- Eric Hobsbawm Bandidos PDFDocumento2 páginasEric Hobsbawm Bandidos PDFRashad0% (3)
- Proyecto Artístico ComunitarioDocumento1 páginaProyecto Artístico ComunitarioKelvisAún no hay calificaciones
- Helicotest (Tarea) - 4° - Literatura - Capítulo 10 - Romanticismo EuropeoDocumento11 páginasHelicotest (Tarea) - 4° - Literatura - Capítulo 10 - Romanticismo EuropeoAdrian Flores TaipeAún no hay calificaciones
- Reseña Histórica Administrativa Del Ministerio de Educación de El SalvadorDocumento23 páginasReseña Histórica Administrativa Del Ministerio de Educación de El SalvadorEster Claros100% (1)
- Resumen Parsons CompletoDocumento19 páginasResumen Parsons Completopfernández_946497Aún no hay calificaciones
- Informes de Libros. Renan VegaDocumento6 páginasInformes de Libros. Renan VegaAnnySantaellaAún no hay calificaciones
- 3ro SPC B1 05Documento22 páginas3ro SPC B1 05jose.barajaslAún no hay calificaciones
- Plan de Estudio (Malla Curricular), Carrera de Psicología, UTADocumento1 páginaPlan de Estudio (Malla Curricular), Carrera de Psicología, UTAPsicologia Uta33% (3)
- Desarrollo Cultural de Las Culturas en MesoamericaDocumento7 páginasDesarrollo Cultural de Las Culturas en MesoamericaJenny AlvarezAún no hay calificaciones
- 36 Rúbrica Evaluando PLE de Mis Compañeros Ana Yolanda Del Rosario Martinez TDocumento4 páginas36 Rúbrica Evaluando PLE de Mis Compañeros Ana Yolanda Del Rosario Martinez TDiego MauricioAún no hay calificaciones
- CofB HMDocumento4 páginasCofB HMALT TeamAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rubrica de Evaluación-Paso 2-Realizar Propuestas de Rediseño de Un ProductoDocumento7 páginasGuía de Actividades y Rubrica de Evaluación-Paso 2-Realizar Propuestas de Rediseño de Un ProductoYulieth PalacioAún no hay calificaciones
- Pensar Con La DanzaDocumento425 páginasPensar Con La Danzaguitarrafba100% (1)
- El Mito Del Hombre Allende La Tecnica - Ortega y GassetDocumento6 páginasEl Mito Del Hombre Allende La Tecnica - Ortega y GassetPaulo BentoAún no hay calificaciones
- 2do Taller Filosofía Decimo Segundo Trimestre PDFDocumento4 páginas2do Taller Filosofía Decimo Segundo Trimestre PDFEdwin PuertoAún no hay calificaciones
- Actividad para EnviarDocumento9 páginasActividad para EnviarfredyAún no hay calificaciones
- Pecda - CDMX ResultadosDocumento5 páginasPecda - CDMX ResultadosLaísa SalanderAún no hay calificaciones
- Guía de Estudio Texto NarrativoDocumento5 páginasGuía de Estudio Texto NarrativoTatiana VegaAún no hay calificaciones
- CURRICULUM - VITAE Walter Caceres Ugarte SSTDocumento10 páginasCURRICULUM - VITAE Walter Caceres Ugarte SSTwalterandresAún no hay calificaciones
- Función Semiótica y La ImitaciónDocumento3 páginasFunción Semiótica y La ImitaciónReyna Limon FabianAún no hay calificaciones
- Fcye 3 t3Documento12 páginasFcye 3 t3Planeaciones Modelo EducativoAún no hay calificaciones
- La Cultura de La Tecnociencia ResumenDocumento13 páginasLa Cultura de La Tecnociencia ResumenFlavia GattoAún no hay calificaciones
- Vivir A Cristo - Witness LeeDocumento21 páginasVivir A Cristo - Witness LeeEduardo Vargas Leniz100% (1)
- Radios Libres Utopia ComunicativaDocumento56 páginasRadios Libres Utopia ComunicativaRadio Bronka100% (1)
- Seminario San Pío X AcademiaDocumento8 páginasSeminario San Pío X AcademiaVíctor MartínezAún no hay calificaciones