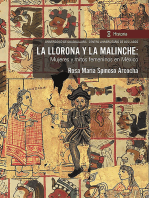Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
RESEÑA Farbeman, Judith. 2005. Las Salamancas de Lorenza. Magia, Hechicería y Curanderismo en El Tucumán Colonial
RESEÑA Farbeman, Judith. 2005. Las Salamancas de Lorenza. Magia, Hechicería y Curanderismo en El Tucumán Colonial
Cargado por
Martin TepatikiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
RESEÑA Farbeman, Judith. 2005. Las Salamancas de Lorenza. Magia, Hechicería y Curanderismo en El Tucumán Colonial
RESEÑA Farbeman, Judith. 2005. Las Salamancas de Lorenza. Magia, Hechicería y Curanderismo en El Tucumán Colonial
Cargado por
Martin TepatikiCopyright:
Formatos disponibles
Mundo Agrario, vol. 6, nº 11, segundo semestre de 2005.
ISSN 1515-5994
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Estudios Histórico Rurales
RESEÑA
Farbeman, Judith. 2005. Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería
y curanderismo en el Tucumán colonial. Buenos Aires: Siglo XXI. 288 p.
Zamora, Romina
CONICET
romina_zamora@ciudad.com.ar
"Las salamancas de Lorenza" es un ensayo de microhistoria. El eje central es el estudio de la
alteridad cultural del mundo de la hechicería a través de proceso judiciales en el contexto colonial
del siglo XVIII.
Las hechiceras y los curanderos no son figuras plenamente integradas en el cuerpo social sino
que representan sujetos liminales en una sociedad colonial ya madura y surcada por progresivas
hibridaciones. A partir de esa consideración, el libro abre un recorrido por todo el espacio
geográfico, cultural y de poder, donde esos sujetos y sus acciones cobran sentido.
Las principales fuentes con las que trabaja Farberman son expedientes judiciales: 11 casos de
hechicería ocurridos y juzgados en Santiago del Estero entre 1715 y 1761. A partir de ellos, extrae
todos los elementos posibles y las variables significativas que puedan considerarse para analizar
el funcionamiento de la justicia y el imaginario de los participantes, no sólo acusadores y
acusadas, sino también víctimas y testigos.
Una de las hipótesis centrales que la autora desarrolla a lo largo del libro es que los imaginarios
de acusadores y acusadas (no necesariamente contrapuestos), en las confesiones obtenidas bajo
tortura, van moldeando un estereotipo de la hechicería y la salamanca, de contenido mestizo. Si
bien se pueden reconocer elementos de la demonología y las tradiciones populares hispánicas, se
trata sobre todo de la reformulación de rituales ligados a una cosmovisión indígena más antigua
que se mestiza y se extiende socialmente, cambiando su significación. Es así como la celebración
de juntas y borracheras relacionadas con ciclos vitales fue demonizada, conjuntamente con el
consumo de alucinógenos y la vinculación cultural entre los habitantes del Tucumán y el Chaco.
Ello, a su vez, tamizado por el universo interpretativo del juez y del traductor de las confesiones,
casi todas en quechua.
Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina
Ese es uno de los aportes más valiosos de la autora en el campo de los estudios culturales: la
consideración de la hechicería santiagueña como un fenómeno mestizo, un "campo de hibridación
privilegiado que reposa sobre códigos universalmente compartidos". Por un lado, el rencor y la
envidia como móviles de la hechicería, y por otro, la creencia compartida, tanto por las mujeres
indias acusadas de hechicería como los jueces, hombres notables de la ciudad, y la plebe que
acusaba, de que el hechizo era posible. Lo que realmente diferenciaba a los acusadores y
acusadas, sostiene Farberman, no era pertenecer a dos mundos con imaginarios diferentes, sino
el poder. Esa misma relación de poder que la situación de hechicería se encargaba de revertir.
Las dos "improbables repúblicas" coloniales se complejizaban con la estrechez de los espacios de
contacto cotidiano, con la existencia de una vasta población móvil y con la "cercanía e incluso
intimidad de los lazos entre esta rústica elite y su proteica plebe". Aún así, el ordenamiento social
no dejaba de ser corporativo, jerárquico y cruzado por las redes de parentesco.
La justicia se enfrentó a la hechicería en su doble dimensión de pecado y delito. Era jurisdicción
del Cabildo, por lo que fueron los alcaldes los encargados de llevar adelante los procesos.
Farberman considera a la justicia santiagueña como una "justicia periférica", con una importante
autonomía relativa. Considera a los alcaldes como jueces legos pertenecientes a una rústica elite,
que "conocían sumariamente los rudimentos del derecho de forma y la vulgata de la teología y de
la demonología católicas". Esto contribuyó a que la costumbre adquiriera mayor protagonismo que
la ley en la jurisprudencia santiagueña a la hora de dilucidar conflictos. De todas maneras, el
mundo jurídico del Antiguo Régimen era casuístico por excelencia y la costumbre era una fuente
de derecho, además de estar en la base de la formulación de la ley.
El único intento sistemático de persecución a la hechicería se remonta a la política del visitador
Alfaro, entre 1716 y 1732. En realidad, Farberman lo propone considerarlo como un mecanismo
más de vigilancia y de control social sobre los sectores subalternos.
Las acusadas de hechicería en Santiago en el siglo XVIII tenían un perfil similar: eran mujeres,
indias o mulatas, solas y económicamente autónomas. Las hechiceras solían ser viejas,
misteriosas y de mal carácter, pero también podían serlo sus hijas. El parentesco revela su
importancia dentro del mundo de la hechicería de la misma manera que la tiene como principio
ordenador entre los notables y en los pueblos de indios.
Las relaciones sociales que la autora describe a partir de los juicios complejizan el mismo
concepto de subalternidad con una multitud de pasajes, intercambios e hibridaciones entre los
grupos; no sólo entre la elite querellante y las mujeres acusadas, sino también con la plebe
acusadora que alimentaba la "pública fama" de las hechiceras y los curanderos y médicos del
Mundo Agrario, vol. 6, nº 11, segundo semestre de 2005. ISSN 1515-5994
monte que actuaban como contrabujos y mediadores culturales. Las víctimas cubrían todo el
espectro social, desde miembros de la elite hasta pares y parientes de las hechiceras.
La propuesta metodológica central de la autora es conocer profundamente el contexto local para
interpretar el fenómeno de la hechicería en su variante tucumano-santiagueña, dentro de una
forma peculiar de concebir el proceso de salud y enfermedad.
Parte de considerar el espacio geográfico como socialmente construido. La lógica de las
relaciones con el medio natural está dada por el entorno del río y del monte. Describe los espacios
de vida cotidiana como de confluencia multiétnica, tanto en la ciudad como en los pueblos de
indios, en las estancias y en la frontera. Todos éstos espacios están diferenciados y con sus
propias categorías jurídicas y sus propias figuras intersticiales. Analiza también la movilidad y las
formas y direcciones de los desplazamientos, que si bien en el sistema colonial el eje era la ruta
norte-sur, se puede observar una ruta indígena de intercambios y traslados que se desplazaba
entre este y oeste, como lo demuestran las relaciones con el Chaco.
Analiza los pueblos de indios y su relativa perduración como sistema en la campaña santiagueña.
En las estructuras de poder consideradas como relativamente laxas, observa las figuras de
autoridad y sus funciones, esto es, de los caciques y de los alcaldes indígenas; de los pobleros y
de los curas doctrineros. Encuentra que los jefes de familia están unidos por lazos de parentesco,
que siguieron configurándose de la misma manera a pesar de que la fusión de parcialidades y la
agregación de encomiendas complicaron progresivamente esa estructura originaria. Los
matrimonios y las migraciones eran ejes de un patrón familiar/residencial.
Analiza también a los notables y la manera en que sustentan su prestigio. Entre ellos conviven
tanto el pensamiento mágico como el naturalista de la ilustración, y que pueden sacarse a relucir
uno u otro según haya que acusar o redimir a la hechicera. Farberman hace un trazado dinámico
de la interacción cultural y la interpenetración de imaginarios diferentes, como el hispano y el
indígena, en su propia hibridación y evolución en el campo santiagueño.
También realiza un estudio detallado de los elementos de las tradiciones populares hispánicas y
en general de la demonología europea, que pueden reconocerse en las confesiones inducidas
bajo tortura o directamente sugeridas por el juez. Por otro lado identifica las ideas de salud y
enfermedad y la relación del monte como lugar mágico y propicio para salamancas. Todo ello
complementado con ricas descripciones de los procesos judiciales, de las enfermedades "con
autor" y de los saberes "buenos" de los curanderos y los médicos del monte.
Como lo señala la autora, "¿Hasta qué punto pueden pensarse estos procesos como un "duelo
entre imaginarios"?... Un marco analítico más sensible a los fenómenos de mestizaje social y
Mundo Agrario, vol. 6, nº 11, segundo semestre de 2005. ISSN 1515-5994
cultural resulta más pertinente para la comprensión de las creencias y prácticas mágicas de esta
lejana sociedad colonial"
Fecha de recibido: 6 de diciembre de 2006
Fecha de publicación: 30 de junio de 2006
Mundo Agrario, vol. 6, nº 11, segundo semestre de 2005. ISSN 1515-5994
También podría gustarte
- Plan Saneamiento Empresa ArepasDocumento27 páginasPlan Saneamiento Empresa ArepasLina RobledoAún no hay calificaciones
- Manual Péndulo Hebreo - Aprende El Arte de Sanar Tu VidaDocumento56 páginasManual Péndulo Hebreo - Aprende El Arte de Sanar Tu VidaDario Perez94% (18)
- Art - Maleficio Chile Justicia OrdinariaDocumento16 páginasArt - Maleficio Chile Justicia OrdinariaAna Karen Luna FierrosAún no hay calificaciones
- TALLER EJE # 4 Costos y PresupuestosDocumento15 páginasTALLER EJE # 4 Costos y PresupuestosKlauss Kruss50% (2)
- Resumen - Judith Farberman (2005) "Las Salamancas de Lorenza" (Introducción)Documento1 páginaResumen - Judith Farberman (2005) "Las Salamancas de Lorenza" (Introducción)ReySalmon100% (1)
- Resena Magia Brujeria y Cultura PopularDocumento6 páginasResena Magia Brujeria y Cultura Popularcande buonocoreAún no hay calificaciones
- Rcamao, Journal Manager, 36-CruzDocumento3 páginasRcamao, Journal Manager, 36-CruzLucía Victoria Andrada MolinaAún no hay calificaciones
- Personage de La BrujaDocumento26 páginasPersonage de La BrujaalkeviAún no hay calificaciones
- Caso de Brujeria en El Valle Del MaízDocumento36 páginasCaso de Brujeria en El Valle Del MaízguanameAún no hay calificaciones
- 22 PDFDocumento9 páginas22 PDFHector Rude Boy SandinoAún no hay calificaciones
- Farberman, Judith. Las Hechiceras de La Salamanca. Pueblos de Indios y Cultura Folclórica en Las Márgenes Del Imperio Colonial Español. Santiago Del Estero (Actual Noroeste Argentino), 1761.Documento28 páginasFarberman, Judith. Las Hechiceras de La Salamanca. Pueblos de Indios y Cultura Folclórica en Las Márgenes Del Imperio Colonial Español. Santiago Del Estero (Actual Noroeste Argentino), 1761.bullibarAún no hay calificaciones
- 1 PBDocumento4 páginas1 PBRolandAún no hay calificaciones
- Eduardo Valenzuela Maleficio Historias de HechicerDocumento5 páginasEduardo Valenzuela Maleficio Historias de HechicerMauricio Garrido AlarcónAún no hay calificaciones
- Demonología y Antropología en El Nuevo Reino de GranadaDocumento6 páginasDemonología y Antropología en El Nuevo Reino de GranadaCristian Camilo Sarmiento MalagonAún no hay calificaciones
- La Domesticacion de Las Mujeres Primeras PaginasDocumento15 páginasLa Domesticacion de Las Mujeres Primeras PaginasJuan Fernando Graterol GuerraAún no hay calificaciones
- Una Mapuche ExtraordinariaDocumento4 páginasUna Mapuche ExtraordinariaPola HenríquezAún no hay calificaciones
- MOLINA-Cuando Amar Era Pecado-RESEÑA 2Documento6 páginasMOLINA-Cuando Amar Era Pecado-RESEÑA 2Miguel Ángel Cabrera AcostaAún no hay calificaciones
- Brujas y Alcahuetas en Madronera A Principios Del Siglo XX PDFDocumento12 páginasBrujas y Alcahuetas en Madronera A Principios Del Siglo XX PDFIsrael J. EspinoAún no hay calificaciones
- Ensayo Lobo - HuántarDocumento7 páginasEnsayo Lobo - HuántarJavier Salazar AlfaroAún no hay calificaciones
- Brujas InglesaDocumento18 páginasBrujas InglesajorgeAún no hay calificaciones
- MitosDocumento18 páginasMitosomaramedAún no hay calificaciones
- Ponen Mito OrinoquiaDocumento18 páginasPonen Mito OrinoquiaJorge Luis Gonzalez BermudezAún no hay calificaciones
- VALENZUELA F 2014 - Enfermedad de Todos en Cuerpo Propios UNIVERSUMDocumento21 páginasVALENZUELA F 2014 - Enfermedad de Todos en Cuerpo Propios UNIVERSUMFernando ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Texto 09 - María Emma MannarelliDocumento31 páginasTexto 09 - María Emma MannarelliIsabela BittencourtAún no hay calificaciones
- La Mujer NegraDocumento9 páginasLa Mujer NegraRamón Delgado MejíaAún no hay calificaciones
- Cronistas Del Oprobio. Aída HernándezDocumento14 páginasCronistas Del Oprobio. Aída HernándezAndres RamirezAún no hay calificaciones
- Vida Cotidiana de Negras Y Mulatas Esclavas en San Juan A Fines Del Siglo XviiiDocumento20 páginasVida Cotidiana de Negras Y Mulatas Esclavas en San Juan A Fines Del Siglo XviiiMarianaAún no hay calificaciones
- Descubrimiento y Desilusión en La Antropología Mexicana. Claudio LomnitzDocumento4 páginasDescubrimiento y Desilusión en La Antropología Mexicana. Claudio LomnitzWilliam WallaceAún no hay calificaciones
- Las Brujas de La Edad MediaDocumento5 páginasLas Brujas de La Edad MediaNORMA KASTLIAún no hay calificaciones
- LopezPeredaMarta TesisDocumento94 páginasLopezPeredaMarta TesisAna Karen Luna FierrosAún no hay calificaciones
- Noches LúgubresDocumento58 páginasNoches LúgubreslabuerdaAún no hay calificaciones
- Trabajo de intervención social con niñas, desde la transdisciplinaDe EverandTrabajo de intervención social con niñas, desde la transdisciplinaAún no hay calificaciones
- Reseña El Toro y El TaitaDocumento4 páginasReseña El Toro y El TaitaMiguel BaraltAún no hay calificaciones
- La Participación de Las Mujeres en La Historia Argentina Daniel EzcurraDocumento14 páginasLa Participación de Las Mujeres en La Historia Argentina Daniel EzcurraezcurradAún no hay calificaciones
- Eug,+arenal 16 2 1dDocumento21 páginasEug,+arenal 16 2 1dVirginia PavicichAún no hay calificaciones
- Autores: Lozano Cochacha, Verónica Magali Vergara Villanueva, Gianmarco Jesús Pág. 1Documento15 páginasAutores: Lozano Cochacha, Verónica Magali Vergara Villanueva, Gianmarco Jesús Pág. 1Gianmarco Vergara VillanuevaAún no hay calificaciones
- Zarate Mujeres Viciosas, Mujeres Virtuosas La Mujer Delincuente y La Casa Correccional de SantiagoDocumento33 páginasZarate Mujeres Viciosas, Mujeres Virtuosas La Mujer Delincuente y La Casa Correccional de SantiagoBelén FernándezAún no hay calificaciones
- La llorona y la malinche:: Mujeres y mitos femeninos en MéxicoDe EverandLa llorona y la malinche:: Mujeres y mitos femeninos en MéxicoAún no hay calificaciones
- Fronteras 29-1 Art 11 Gutierrez+Documento19 páginasFronteras 29-1 Art 11 Gutierrez+andypereysj21Aún no hay calificaciones
- Análisis de en La EstepaDocumento8 páginasAnálisis de en La EstepaLaraAún no hay calificaciones
- Los Bestiarios Entre La Edad Media y La ModernidadDocumento6 páginasLos Bestiarios Entre La Edad Media y La ModernidadAlejandro Tovíaz LópezAún no hay calificaciones
- "Yo Te Conjuro Por San Pedro ": Prácticas Mágicas y Vida Cotidiana en Mujeres de Origen Africano en La Inquisición de Cartagena Durante El Siglo XVIIDocumento29 páginas"Yo Te Conjuro Por San Pedro ": Prácticas Mágicas y Vida Cotidiana en Mujeres de Origen Africano en La Inquisición de Cartagena Durante El Siglo XVIIAngelica María Molina BautistaAún no hay calificaciones
- Ensayo, Historia SocialDocumento23 páginasEnsayo, Historia SocialBecerra Chico ManuelAún no hay calificaciones
- Con el diablo en el cuerpo. Filósofos y Brujas en el RenacimientoDe EverandCon el diablo en el cuerpo. Filósofos y Brujas en el RenacimientoAún no hay calificaciones
- La Idea Del Nuevo Dualismo en Las Obras Literarias de José María Arguedas: Coexistencia Conflictiva.Documento11 páginasLa Idea Del Nuevo Dualismo en Las Obras Literarias de José María Arguedas: Coexistencia Conflictiva.Brunella Variña VenturiniAún no hay calificaciones
- ORTIZ de RESCANIERRE, Alejandro-Símbolos y Ritos AndinosDocumento26 páginasORTIZ de RESCANIERRE, Alejandro-Símbolos y Ritos AndinosgaraLPAún no hay calificaciones
- Chaumeil - 1999 - El Otro Salvaje - Chamanismo y AlteridadDocumento27 páginasChaumeil - 1999 - El Otro Salvaje - Chamanismo y AlteridadNahuelMartinezAún no hay calificaciones
- El Encierro Femenino Como PracticaDocumento29 páginasEl Encierro Femenino Como PracticaFrancisca Paola Ariztia Carvajal.Aún no hay calificaciones
- Ma Emma Mannarelli-Inquisición y MujeresDocumento7 páginasMa Emma Mannarelli-Inquisición y MujeresPerrizo Mora100% (1)
- Investigacion Hechiceria y BrujeriaDocumento17 páginasInvestigacion Hechiceria y BrujeriaDon ObamaAún no hay calificaciones
- Los Avatares de La Mala Vida La TrasgresDocumento47 páginasLos Avatares de La Mala Vida La TrasgresTrabalho de Conclusão de Curso I - EADAún no hay calificaciones
- Resumen - Mario Rufer (2005)Documento2 páginasResumen - Mario Rufer (2005)ReySalmonAún no hay calificaciones
- La Ficción Territorial BolivianaDocumento10 páginasLa Ficción Territorial BolivianaNancy CalomardeAún no hay calificaciones
- Brujas Andinas: La Inquisición en ArgentinaDocumento18 páginasBrujas Andinas: La Inquisición en ArgentinaNicolas ManginiAún no hay calificaciones
- La Época de RosasDocumento21 páginasLa Época de RosasNicoAún no hay calificaciones
- Arte y Cultura Ultimo TrabajoDocumento5 páginasArte y Cultura Ultimo TrabajoGenesis LealAún no hay calificaciones
- LIBRO MAFIA DE TRAIDORES de BARRAGANDocumento143 páginasLIBRO MAFIA DE TRAIDORES de BARRAGANEnrique Daniel Bustamante BerriosAún no hay calificaciones
- Capítulo 1. Pobres, Borrachos, Violentos... Marcos Fernández PDFDocumento12 páginasCapítulo 1. Pobres, Borrachos, Violentos... Marcos Fernández PDFenlacesbostonAún no hay calificaciones
- Proyecto de Tesis IADocumento7 páginasProyecto de Tesis IACarolina Félix PadillaAún no hay calificaciones
- Capitulo Segundo La Aculturacion Juridica y Los Paradigmas JuridicosDocumento33 páginasCapitulo Segundo La Aculturacion Juridica y Los Paradigmas JuridicosKESNIEL HUMBERTO BRAVO CARPIOAún no hay calificaciones
- YuruparyDocumento10 páginasYuruparyLuis A CardozoAún no hay calificaciones
- RESEÑA MASIELLO. Entre Civilización y Barbarie...Documento3 páginasRESEÑA MASIELLO. Entre Civilización y Barbarie...Ayelén TerradillosAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - Lukas RomeroDocumento10 páginasTrabajo Final - Lukas RomeroLukas RomeroAún no hay calificaciones
- Sanitario GranadaDocumento2 páginasSanitario GranadaWilson GuevaraAún no hay calificaciones
- Instructivo Instalacion Lavamanos de Sobreponer PDFDocumento2 páginasInstructivo Instalacion Lavamanos de Sobreponer PDFWilson GuevaraAún no hay calificaciones
- Programa Historia de America 2 PDFDocumento6 páginasPrograma Historia de America 2 PDFWilson GuevaraAún no hay calificaciones
- Compendio Documentos ACREES 2018Documento46 páginasCompendio Documentos ACREES 2018Wilson GuevaraAún no hay calificaciones
- Doble NacionalidadDocumento46 páginasDoble NacionalidadJohn SalazarAún no hay calificaciones
- Credo 3a. ParteDocumento23 páginasCredo 3a. PartehomerodmarAún no hay calificaciones
- Prueba de Diagnostico Lenguaje 6º 2023Documento8 páginasPrueba de Diagnostico Lenguaje 6º 2023Maria CastroAún no hay calificaciones
- Uni 23Documento20 páginasUni 23Balta AlmazanAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Operaciones Algebraicas 1Documento3 páginasEjercicios de Operaciones Algebraicas 1frankiAún no hay calificaciones
- Trabajo 3Documento10 páginasTrabajo 3Ange NeiraAún no hay calificaciones
- Derechos Reales - Resumen Primer ParcialDocumento16 páginasDerechos Reales - Resumen Primer ParcialPatricio SpraggonAún no hay calificaciones
- En Qué Consiste La CopropiedadDocumento2 páginasEn Qué Consiste La CopropiedadCARLOS100% (4)
- Ensayo NicoDocumento3 páginasEnsayo NicoDaniela VelásquezAún no hay calificaciones
- Actividad 38 Contrastando ConceptosDocumento14 páginasActividad 38 Contrastando ConceptosSERGIO ANTONIO HUERTA GONZALEZAún no hay calificaciones
- Conocimientos PreviosDocumento7 páginasConocimientos PreviosZhang AlejandroAún no hay calificaciones
- IBDocumento84 páginasIBTomás CarhuallanquiAún no hay calificaciones
- Piramide de KelsenDocumento6 páginasPiramide de KelsenAntonio FurdaAún no hay calificaciones
- Clases de Derecho Administrativo-UgmaDocumento9 páginasClases de Derecho Administrativo-UgmaFelix MarquezAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida Juan Javier Davalos BenitezDocumento4 páginasHoja de Vida Juan Javier Davalos BenitezMichael ZambranoAún no hay calificaciones
- Leo Spitzer - Lingueistica e Historia LiterariaDocumento23 páginasLeo Spitzer - Lingueistica e Historia LiterariaRickyRonaldo100% (1)
- U5 - Caso - Carreñomerly Francocarmen Monroynancy MuñoziremyDocumento8 páginasU5 - Caso - Carreñomerly Francocarmen Monroynancy MuñoziremyNancy Monroy Garcia100% (1)
- Asalto Al Congreso Nacional en 1848Documento46 páginasAsalto Al Congreso Nacional en 1848León MoralesAún no hay calificaciones
- Teatro HispanoamericanoDocumento3 páginasTeatro HispanoamericanoClaudia Zevallos RojasAún no hay calificaciones
- Cariotipo Humano GenteicaDocumento5 páginasCariotipo Humano GenteicaRafael SeguraAún no hay calificaciones
- LEY 24047 de PatrimonioDocumento61 páginasLEY 24047 de PatrimonioRobert SegoviaAún no hay calificaciones
- Ensayo de No Se Aceptan DevolucionesDocumento2 páginasEnsayo de No Se Aceptan DevolucionesHECTOR FABIO CORAL IBARRA100% (1)
- Análisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanDocumento11 páginasAnálisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanArturo FabianiAún no hay calificaciones
- Tasas MunicipalesDocumento14 páginasTasas MunicipalesAlexander Quispe CruzAún no hay calificaciones
- Algoritmo de FleuryDocumento5 páginasAlgoritmo de FleuryAlejandro LeonAún no hay calificaciones
- Business Model CANVAS ILDocumento85 páginasBusiness Model CANVAS ILBonesp4Aún no hay calificaciones
- UNAD OAI Evaluacion Por Evaluador 56048 PDFDocumento6 páginasUNAD OAI Evaluacion Por Evaluador 56048 PDFginebrapendragonAún no hay calificaciones