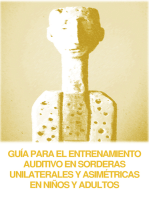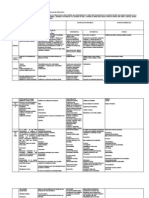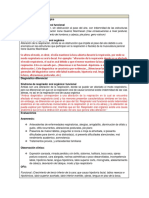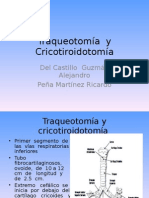Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apraxia Del Habla PDF
Apraxia Del Habla PDF
Cargado por
Anita Catepillán0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas7 páginasTítulo original
87574280-Apraxia-Del-Habla (2).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas7 páginasApraxia Del Habla PDF
Apraxia Del Habla PDF
Cargado por
Anita CatepillánCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE FONOAUDIOLOGÍA
CAS/CFS 2012
APRAXIA DEL HABLA (ADH)
Apuntes
La ADH consiste en un trastorno del habla, adquirido, caracterizado por dificultades en
la programación motora de ésta.
Su nombre fue acuñado por Darley en 1970, pero documentado con un caso por
primera vez por Jean Batiste 1825: “el paciente había perdido la capacidad para hablar pero
sus órganos del habla no estaban paralizados, podía comprender el lenguaje oral y escrito, leer
y escribir”. Ha tenido otros nombres como Disartria Cortical, Desintegración Fonética (escuela
Francesa), Afemia (Love y Webb).
Puede coexistir con Afasia, especialmente de Broca. Esto se explica porque
frecuentemente la lesión que se limita a la parte anterior del área de Broca, suelen producir
sólo Apraxia. Si la lesión es más profunda y se extiende hacia posterior, puede coexistir con
Afasia de Broca.
Los pacientes pueden presentar Parafasias Fonéticas (cambio de un sonido por otro
pero relacionado por algún rasgo pertinente) a diferencia de las alteraciones lingüísticas que se
presentan en la Afasia que serían parafasias fonémicas. Presentan adecuada discriminación
fonémica. Se diferencia de la Dispraxia Articulatoria debido a que la ADH es un trastorno
adquirido.
Una característica patognomónica de este trastorno es la disociación automático-‐
voluntaria, es decir, la capacidad de emitir habla automática o sin control voluntario y no
poder hacerlo voluntariamente.
Como definición se entenderá:
“Trastorno adquirido de habla que afecta la articulación y la prosodia principalmente. Se asocia
a lesiones en la tercera circunvolución frontal o área de Broca ó subcorticales (*). Altera la capacidad de
programar espacial y temporalmente los movimientos de los articuladores durante el habla. No puede
explicarse por trastornos como Disartria, Afasia, Apraxia Oral”.
(*)Se ha descrito también en lesiones del Núcleo Ventro Lateral del Tálamo, por lo que puede
describirse también producto de daño Subcortical.
Las alteraciones de la programación espacial se caracterizan por una aproximación al
punto articulatorio del fonema que quiere producir en forma reiterada, evidenciándose
conductas de ensayo-‐error o bien pausas en el inicio o mitad del movimiento producto de esta
búsqueda del punto articulatorio.
Las alteraciones en la programación temporal, se caracterizan por dificultades para
emitir movimientos que deben darse simultáneamente; es decir, se produce un desfase en las
secuencias de habla a producir. Esto puede provocar severas dificultades para iniciar el habla.
Las etiologías de la Apraxia del habla son múltiples: Accidentes Cerebro Vasculares,
Tumores, T.E.C., Infecciones, etc.
Otros tipos de Apraxia que coexisten frecuentemente:
Apraxia Fonatoria: el paciente tiene la capacidad fisiológica de fonar pero no es capaz de
iniciar la fonación. Logra fonar involuntariamente (p.e. funciones vegetativas)
Apraxia Oral: dificultad para realizar gestos orales.
Características de la Apraxia del Habla:
GRUPO 1:
• Marcado esfuerzo, evidenciado en un excesivo aumento de la tonicidad en
zona oral y que puede asociarse a movimientos de cabeza.
• Conductas de ensayo error para corregir su producción.
• Movimientos articulatorios tentativos buscando el punto articulatorio (no hay
movimientos rotatorios de lengua y mandíbula típica de otras patologías)
• Intentos de autocorrección (que se diferencia de la conducta de ensayo error
ya que en esta última la búsqueda es en el momento de la emisión; en la
autocorrección la persona no se encuentra produciendo sonido).
GRUPO 2:
• Marcada Disprosodia como conducta compensatoria para si trastorno.
• Puede evidenciarse en un habla silábica que facilite la articulación o en un
aplanamiento prosódico con este mismo fin.
GRUPO 3:
• Inconsistencia Articulatoria sobre repetidas producciones, es decir, los errores
articulatorios pueden presentarse en diferentes sonidos, sílabas y palabras en
emisiones repetidas en una misma sesión.
• Mayores dificultades en difonos y sílabas trabantes.
GRUPO 4:
• Dificultad para iniciar enunciados (asociado frecuentemente a error temporal).
Evaluación
La Evaluación de la Apraxia del Habla debe incluir una recopilación de datos
biográficos del paciente, tanto médicos como conductuales (edad, escolaridad, lateralidad,
ocupación, nivel intelectual previo y postmórbido por medio de evaluación clínica, habilidades
comunicativas premórbidas, antecedentes de trastornos de habla, lenguaje oral o lectoescrito
en la infancia; etiología del cuadro, tiempo de evolución, acuidad visual y auditiva, alteraciones
motoras asociadas, compromiso de tronco, localización y características de la lesión, otros
diagnósticos concomitantes).
Los Objetivos de la evaluación serán:
• Proporcionar un diagnóstico
• Determinar la severidad del trastorno
• Establecer un Pronóstico
• Establecer un Tratamiento
•
Un Protocolo para evaluar Apraxia del Habla podría incluir:
1. Evaluación de Habla Discursiva: elicitando datos de identificación por parte del paciente,
como nombre, dirección, actividad, datos familiares, datos sobre su enfermedad, entre otros.
2. Producción vocal: para descartar compromiso fonatorio además del grado de severidad.
3. Diadococinecias (pa-‐ta-‐ka)
4. Repetición de palabras, frases y oraciones de distinta metría.
5. Discurso Descriptivo (a partir de lámina p.e.)
6. Habla Automática
7. Praxias Orales (mediante gestos con y sin el componente respiratorio)
8. Lectura oral
Mediante la evaluación se podrá efectuar un diagnóstico considerando el Diagnóstico
Diferencial con las siguientes patologías:
• Disartria:
o Se alterarían todos los procesos motores básicos a diferencia de ADH donde se
alteraría principalmente articulación y prosodia.
o El paciente no presentaría dificultades en el inicio de las emisiones, los errores
se caracterizan por la distorsión y algunos quiebres articulatorios, en cambio
en la ADH los errores son frecuentes parafasias fonéticas.
o El paciente con Disartria no mejora el rendimiento del habla durante la sesión.
o El paciente con Apraxia ante sucesivos ensayos puede mejorar hasta la
normalidad su rendimiento.
o En la Disartria no se evidencia disociación automático voluntaria de las
emisiones.
• Afasia:
o Especialmente cuando la Afasia es fluente, no presentarán alteraciones para
iniciar el habla.
o En el caso de Afasias No Fluentes pueden existir alteraciones al inicio e incluso
mutismo afásico, sin embargo no presentan reducción motora (dificultad para
iniciar el habla y búsqueda del punto articulatorio) sino reducción lingüística
(dificultad para acceder al léxico y encontrar palabras), como por ejemplo
agramatismo o estereotipias.
o Un paciente con ADH no presentará alteraciones en la comprensión ni
expresión lecto-‐escrita.
El Pronóstico de la ADH es importante ya que se ha estudiado (Vignolo) que este
trastorno retarda significativamente la recuperación cuando coexiste con una Afasia.
Algunas herramientas pronósticas son:
a) Variables pronósticas: edad, etiología, tamaño de la lesión, localización de la lesión,
trastornos de habla y lenguaje asociados, alteraciones neuropsicológicas asociadas, tiempo de
evolución.
Wertz describe que un paciente con buen pronóstico:
“debiera tener un mes de evolución, haber sufrido un ACV isquémico único limitado al área de Broca, que
se encuentre médicamente estable, que la severidad sea leve, que sea joven, que no presente Afasia
asociada o ésta sea leve, que no presente disartria asociada o ésta sea leve, que no presente apraxia oral
o fonatoria asociada”.
b) Perfiles Conductuales: basado en descripciones de Damasio quien describe 2 variantes de la
Afasia de Broca (1992):
Afasia de Broca Verdadera: daño extenso de área de Broca y estructuras subcorticales,
con ADH severa asociada y alteraciones lingüísticas como agramamitsmo severo tanto
expresivo como receptivo.
Afasia del Área de Broca: daño limitado exclusivamente al área de Broca, puede
acompañarse de un cuadro leve o transitorio de ADH, de mejor pronóstico que la Afasia de
Broca Verdadera.
c) Pronóstico basado en el Tratamiento: que requiere de terapia fonoaudiológica de al menos
3 meses en la que haya habido evolución del trastorno.
Wertz describe 4 indicadores de pronóstico favorable:
1. Habilidad para aprender
2. Capacidad de generalizar
3. Capacidad de retener logros
4. Motivación
Tratamiento
El Tratamiento de la Apraxia del Habla tiene como objetivo final (a largo plazo)
alcanzar un habla funcional. En pocos casos se logrará la normalidad.
Como Objetivo del Tratamiento, puede plantearse que el paciente logre comunicarse
en forma eficiente en los distintos contextos en los que se desenvuelva.
Antes de iniciar el tratamiento debe definirse:
• Etapa en la que se encuentra el paciente: ya que en etapa aguda existe mayor
probabilidad de obtener logros y en etapas crónicas el paciente puede presentar
mayor cantidad de malos hábitos comunicativos.
• Severidad del cuadro: para decidir qué método y estrategia es la más adecuada.
• Definir si existe coexistencia con Afasia: ya que generalmente se trata primero las
alteraciones de lenguaje.
• Las modalidades preferentes de acceso de información del paciente: para determinar
si se utilizarán estímulos auditivos, visuales, cinestésicos. Además deben conocerse los
intereses del paciente.
• Definir las modalidades de respuesta más eficientes para el paciente (escritura,
gestuales, pictóricas, etc.)
El Diseño del Tratamiento debe considerar 3 aspectos:
1. Selección de Estímulos
a. Movimientos Orales
b. Movimientos Orales + Sonidos
c. Sonidos del Habla
i. Vocálicos
ii. Consonánticos
d. Lugar de producción
i. Fonemas con punto de articulación Anterior
ii. Fonemas con punto articulación Medio
iii. Fonemas con punto de articulación Posterior
e. Sonoridad
i. Fonemas consonánticos sonoros
ii. Fonemas consonánticos áfonos
f. Sonidos únicos vs. Dífonos
i. Estructura CV
ii. Dífonos
g. Frecuencia de ocurrencia de los sonidos
i. Sonidos más frecuentes
ii. Sonidos menos frecuentes
h. Definir si existe mayor cantidad de errores al inicio, mitad o final del
enunciado o palabra y comenzar por sonidos que sean más fáciles para el
paciente.
i. Palabas y Frases
i. Alta significación
ii. Menor significación
iii. Poca significación
j. Longitud de la palabra:
i. Menor longitud
ii. Longitud media
iii. Mayor longitud
k. Acentuación Silábica: favorecer estímulos con la misma acentuación silábica
por sesión.
2. Relaciones Temporales.
a. Clínico y paciente responden simultáneamente
b. Paciente repite inmediatamente después o con escaso tiempo luego del
terapeuta
c. Paciente repite varias veces en forma sucesiva con o sin pausas
3. Facilitadores o ayudas y/o apoyos que realiza el clínico para el logro de respuesta:
a. Visuales (apoyo gestual como juntar los dedos para fonemas bilabiales)
b. Auditivos (cambios en velocidad, intensidad, tono, tiempo de articulación,
entonación)
c. Táctiles (marcando el ritmo en la mano del paciente, juntando sus labios)
Los Métodos de Intervención para ADH dependerán del tiempo de evolución,
severidad, experiencia del clínico entre otros.
1. Método de Imitación:
• Selección de estímulos apropiados según criterios
• Determinar relación temporal
• Determinar facilitadores
• Dar instrucciones claras sobre lo que haremos y sobre la tarea
Se basa en la repetición de los estímulos elegidos. La velocidad de presentación de los
estímulos estará determinada por la capacidad y rendimiento del paciente.
Si el paciente comete errores, utilizo facilitadores establecidos previamente.
Objetivo: Transferir el rendimiento al habla espontánea.
La imitación no rinde en todos los pacientes.
Este método fue sistematizado por Rosenbek en 8 etapas:
Etapa 1:
Estimulación Integral.
• Se le dice al paciente “míreme” dándole el primer apoyo visual. Se le
dice “escúcheme” entregándole apoyo auditivo y el clínico y el
paciente producen el enunciado en forma simultánea.
Etapa 2:
Estimulación Integral:
• Se le dice al paciente “míreme”, “escúcheme” y se realiza una
reproducción retardada. El paciente imita al clínico con retardo. Como
apoyo, puede usarse habla pantomimada.
Etapa 3:
Estimulación Integral:
• Se le dice al paciente “míreme”, “escúcheme” y se le pide al paciente
que repita pero sin apoyo de habla pantomimada. Si el paciente no lo
logra se debe retroceder a la etapa 2.
Etapa 4:
Estimulación Integral y Producciones sucesivas:
• Se le pide al paciente “míreme”, “escúcheme” y se le solicita repetir
varias veces la palabra.
Etapa 5:
• Se le presenta al paciente el estímulo escrito, éste debe leerlo y
escuchar al clínico. Posteriormente se le presenta el estímulo escrito al
paciente y éste debe producir la palabra.
Etapa 6:
• Se le presenta el estímulo escrito y la producción es retardada
escondiendo la palabra escrita.
Etapa 7:
• El enunciado es elicitado a partir de una pregunta, por tanto se
abandona el modelo a imitar. El objetivo es volver más voluntaria la
emisión.
Etapa 8:
• El paciente debe responder apropiadamente ante una situación en
role playing.
El ideal es escoger un grupo de palabras e ir pasando con ellas por todas las etapas.
2. Método de Ubicación Fonética
En este método se le dan varios apoyos al paciente, especialmente visuales, respecto a
cómo debe producir el sonido, cuáles son los puntos articulatorios necesarios. Generalmente
se utiliza cuando el paciente ha fracasado con el Método de Imitación.
4. Método de Derivación Fonética
En este método pueden derivarse sonidos de gestos no hablados o palabras que produce
el paciente. Por ejemplo, en caso que el paciente no logre soplar, se le entrega una vela ya que
ésta estimulará el automatismo de soplar y se logrará la respuesta.
A partir de ésta respuesta puede agregarse un sonido y encadenarse a la respuesta. Una
de las maneras más habituales de usar este método es en base a series automáticas,
encadenando su producción a la de palabras no automáticas. Pueden utilizarse omisiones (de
números, días de la semana, meses del año, canciones, rezos) para mejorar el control sobre su
habla.
Luria llamaba a este método Reorganización Intrasistémica o “poder llevar a un sistema
funcional de una tarea automática a un nivel voluntario”.
5. Control Voluntario de Producciones Involuntarias
El clínico toma nota de las producciones que aparecen en forma espontánea durante
las sesiones (o bien aquellas que informe la familia) y las utiliza como estímulos en carteles
para que el paciente los produzca en forma voluntaria. Cuando el paciente logra esas
emisiones, pueden agregarse otras de similar estructura fonética para continuar la terapia.
6. Terapia de Entrada Múltiple
Similar a la derivación fonética. Se buscan sonidos que el paciente produce en forma
espontánea con mayor facilidad y en base a ellos se busca un control voluntario.
Este método tiene 2 niveles: uno donde todo el control de la articulación está a cargo
del terapeuta y el paciente es inhibido incluso en los ensayos hasta que el terapeuta
determine. Se intenta con esto evitar malo hábitos, aparición de estereotipias, etc. En una
segunda etapa, con mayor control voluntario por parte del paciente, se solicita supervisión de
cuidador para la estimulación.
Otra alternativa es la Terapia de Entonación Melódica.
Como Métodos que promueven la Compensación, pueden utilizarse Métodos Alternativos y/o
Aumentativos con el fin de maximizar el habla o reemplazarla. El uso de estas técnicas puede
ser transitorio o permanente.
También podría gustarte
- Intervención logopédica en transtornos de la vozDe EverandIntervención logopédica en transtornos de la vozCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (8)
- 00 - Disartria - Dimensiones Clinica MayoDocumento3 páginas00 - Disartria - Dimensiones Clinica MayoGabriel CórdovaAún no hay calificaciones
- Pauta Plan de Tratamiento de DisartriaDocumento8 páginasPauta Plan de Tratamiento de DisartriaJavi Puga Fuenzalida100% (1)
- 2.3 Protocolo de DegluciónDocumento3 páginas2.3 Protocolo de DegluciónDaniela Flores Aedo83% (6)
- Apraxia Del HablaDocumento15 páginasApraxia Del HablaValeria Lazcano Reyes100% (2)
- Guía para el entrenamiento auditivo en sorderas unilaterales y asimétricas en niños y adultosDe EverandGuía para el entrenamiento auditivo en sorderas unilaterales y asimétricas en niños y adultosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Ficha de Evaluación FonoaudiológicaDocumento4 páginasFicha de Evaluación FonoaudiológicaPablo MascayanoAún no hay calificaciones
- Ficha de Evaluación de TartamudezDocumento4 páginasFicha de Evaluación de TartamudezPilar Barrios CatalánAún no hay calificaciones
- Terapia de Acción VisualDocumento33 páginasTerapia de Acción Visualapi-19965729100% (4)
- Cuadro Resumen Patologías VocalesDocumento8 páginasCuadro Resumen Patologías VocalesAlejandra QuezadaAún no hay calificaciones
- Tratamiento Fonoaudiológico Según Patología VocalDocumento6 páginasTratamiento Fonoaudiológico Según Patología VocalMariita FuentesAún no hay calificaciones
- Apraxia Del HablaDocumento8 páginasApraxia Del HablaAlgutcaAún no hay calificaciones
- Qué Es La Tecnología LIDARDocumento15 páginasQué Es La Tecnología LIDARLorena Gonzalez100% (1)
- Apraxia Del HablaDocumento23 páginasApraxia Del HablaJuan Opazo PlacenciaAún no hay calificaciones
- Disartria Intervencion LogofoniatricaDocumento47 páginasDisartria Intervencion LogofoniatricaFrancisco WattAún no hay calificaciones
- Intervención Adulto DisartriasDocumento17 páginasIntervención Adulto DisartriasMilenka Faundez100% (2)
- Paralisis CordalDocumento18 páginasParalisis CordalELIZABHET DAHIANA SANTANDERAún no hay calificaciones
- Clase Tratamiento de Las DisartriasDocumento40 páginasClase Tratamiento de Las DisartriasKatherine Andrea Elliott Salinas100% (3)
- Tratamiento de Apraxia Del HablaDocumento3 páginasTratamiento de Apraxia Del Hablamaskadita80% (10)
- Caso 2. PresbifoniaDocumento2 páginasCaso 2. PresbifoniaAldo Hip NaranjoAún no hay calificaciones
- Tratamiento de Las Afasia No FluentesDocumento75 páginasTratamiento de Las Afasia No FluentesCarolina EscuderoAún no hay calificaciones
- Material WEB Guia de Intervencion Logopedica en Los TEADocumento7 páginasMaterial WEB Guia de Intervencion Logopedica en Los TEATieta EsterAún no hay calificaciones
- ECICADocumento23 páginasECICAapi-19965729Aún no hay calificaciones
- Terapia Miofuncional y Deglución Atípica en Niños Con Paralisis CerebralDocumento7 páginasTerapia Miofuncional y Deglución Atípica en Niños Con Paralisis CerebralRevmof Motricidad Orofacial50% (4)
- Cómo Ser Fonoaudiologo en 5 MinutosDocumento12 páginasCómo Ser Fonoaudiologo en 5 MinutosdanielaAún no hay calificaciones
- Ejercicios para Paralisis CordalDocumento13 páginasEjercicios para Paralisis CordalAmb Tita0% (1)
- Casos Clínicos VozDocumento8 páginasCasos Clínicos VozMariaCristinaCriss100% (1)
- Test de Identificación de VocalesDocumento2 páginasTest de Identificación de VocalesMaria Paz BustamanteAún no hay calificaciones
- Funciones PrearticulatoriasDocumento2 páginasFunciones PrearticulatoriasMariluna Miranda Díaz100% (1)
- Cuadro Comparativo DisartriasDocumento3 páginasCuadro Comparativo DisartriasJose Wilson Neira Corredor100% (4)
- Manual Miofuncional.Documento5 páginasManual Miofuncional.Luis Miguel RiosAún no hay calificaciones
- Plan de Intervención Fonoaudiología 2019Documento6 páginasPlan de Intervención Fonoaudiología 2019cochepin100% (1)
- Pemo-Protocolo de Evaluacion en Motricidad OrofacialDocumento13 páginasPemo-Protocolo de Evaluacion en Motricidad Orofacialjimmymendez136Aún no hay calificaciones
- Apraxia FonatoriaDocumento7 páginasApraxia FonatoriaNicolás Parra Muñoz100% (1)
- Propuesta de Programa de Intervencion Logopedica para Disfonias Infantiles PDFDocumento27 páginasPropuesta de Programa de Intervencion Logopedica para Disfonias Infantiles PDFMariaAcostaChaileAún no hay calificaciones
- Estrategias de DisfagiaDocumento3 páginasEstrategias de DisfagiaMelissa SerranoAún no hay calificaciones
- Pautas de Higiene VocalDocumento2 páginasPautas de Higiene VocalValeria PerezAún no hay calificaciones
- Taller Tecnicas de Voz-CompletoDocumento8 páginasTaller Tecnicas de Voz-CompletoeliasprzAún no hay calificaciones
- Apraxia Del Habla RevDocumento17 páginasApraxia Del Habla RevClaudia TorresAún no hay calificaciones
- Anamnesis VozDocumento6 páginasAnamnesis VozMariluna Miranda Díaz33% (3)
- Intervención en Parálisis Laríngeas UNABDocumento25 páginasIntervención en Parálisis Laríngeas UNABE.Natalie DollenzAún no hay calificaciones
- Programa de Producción Sintáctica para La Afasi1Documento16 páginasPrograma de Producción Sintáctica para La Afasi1CamiloVasquezAún no hay calificaciones
- Caso Clinico Afasia No Fluente MixtaDocumento24 páginasCaso Clinico Afasia No Fluente MixtaElier Arana Rojas75% (4)
- Trastornos Tto DisartriasDocumento8 páginasTrastornos Tto DisartriasBarbara Vega RiveraAún no hay calificaciones
- Patologia de La VozDocumento45 páginasPatologia de La VozLina Marcela Escobar100% (1)
- Resumen Terapia RosenbeckDocumento3 páginasResumen Terapia RosenbeckElena Del Carmen Olate ContrerasAún no hay calificaciones
- Emst 150Documento3 páginasEmst 150Elizabeth SoutulloAún no hay calificaciones
- Disfonías FuncionalesDocumento8 páginasDisfonías Funcionalesva_le_ri_ta_100% (2)
- Estimulación Termo-TactilDocumento18 páginasEstimulación Termo-TactilJonathan Alexis Salinas Ulloa0% (1)
- Evaluación de Las Disartrias 2Documento31 páginasEvaluación de Las Disartrias 2Carlos H. Cid50% (6)
- Disartria FláccidaDocumento18 páginasDisartria FláccidaDalita Camila AmestoyAún no hay calificaciones
- Planes de Intervenci+ N Ni+ o IDocumento24 páginasPlanes de Intervenci+ N Ni+ o ICatarine Avendaño HermosillaAún no hay calificaciones
- El trabajo del logopeda en Educación Especial desde una perspectiva actualDe EverandEl trabajo del logopeda en Educación Especial desde una perspectiva actualCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Trastornos de La Voz y El HablaDocumento10 páginasTrastornos de La Voz y El HablaAnthonella Cartolin EscribensAún no hay calificaciones
- DISARTRIASfono MalestudiesDocumento24 páginasDISARTRIASfono MalestudiesFonoaudiologia 2020Aún no hay calificaciones
- Diagnostico DiferencialDocumento29 páginasDiagnostico DiferencialDaniela Andrea Pino SolarAún no hay calificaciones
- Apraxia Del Habla ResumenDocumento6 páginasApraxia Del Habla ResumenValentina Trece100% (1)
- Apraxia Del HablaDocumento12 páginasApraxia Del HablaVale TorresAún no hay calificaciones
- APRAXIADocumento21 páginasAPRAXIAJaviera Paz Contreras ViscayAún no hay calificaciones
- Alalia y DisartriaDocumento30 páginasAlalia y DisartriaTere Rosique Vessi100% (1)
- Tipos de Maduración y Sus VentajasDocumento7 páginasTipos de Maduración y Sus VentajasLev NikiforovAún no hay calificaciones
- Modalidad de Exámenes Quimica Semana 1 ARBDocumento2 páginasModalidad de Exámenes Quimica Semana 1 ARBantolinAún no hay calificaciones
- EmisividadDocumento10 páginasEmisividadDudley CarrilloAún no hay calificaciones
- Flete TerrestreDocumento2 páginasFlete TerrestreJesus Alberto Oyola AncoAún no hay calificaciones
- Ataxia EspinocerebelosaDocumento11 páginasAtaxia EspinocerebelosaGatito Gatito Gatuno100% (1)
- Guia CinematicaDocumento3 páginasGuia CinematicaNimalAún no hay calificaciones
- Diagnostico Por La Imagen Del Aparato UrinarioDocumento15 páginasDiagnostico Por La Imagen Del Aparato UrinariorubenmenendezAún no hay calificaciones
- La Contaminación Del AguaDocumento3 páginasLa Contaminación Del AguaJulieta BrunoAún no hay calificaciones
- 13 Sistema de Alcantarillado SanitarioDocumento40 páginas13 Sistema de Alcantarillado SanitarioChiwin 505Aún no hay calificaciones
- 2 NivelDocumento8 páginas2 NivelAlejandra MartinezAún no hay calificaciones
- Informe MorfofisiologiaDocumento7 páginasInforme MorfofisiologiaJohn Hector Lopez GomezAún no hay calificaciones
- Diseño Del Repertorio de InstruccionesDocumento8 páginasDiseño Del Repertorio de InstruccionescyberelizabethAún no hay calificaciones
- PROYECTO CIENTÍFICO 6 - 10moDocumento23 páginasPROYECTO CIENTÍFICO 6 - 10moBlanca TBlumAún no hay calificaciones
- DECRETO LEY 332 Del 2015 (ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL)Documento16 páginasDECRETO LEY 332 Del 2015 (ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL)LuisAún no hay calificaciones
- Caso Práctico. Semana 13Documento6 páginasCaso Práctico. Semana 13ANDRES EDWIN GALINDO FRANCOAún no hay calificaciones
- Transición Del Servicio ITILDocumento55 páginasTransición Del Servicio ITILcurso ing en informarticaAún no hay calificaciones
- Valoración de La Actividad o Ritmo de TrabajoDocumento6 páginasValoración de La Actividad o Ritmo de TrabajoIngri Cruz MalcaAún no hay calificaciones
- Cirugia Endsocpica MonografiaDocumento67 páginasCirugia Endsocpica MonografiaFernando RiveraAún no hay calificaciones
- Traqueotomía y CricotiroidotomíaDocumento15 páginasTraqueotomía y CricotiroidotomíaDems83% (6)
- Rayos XDocumento4 páginasRayos XCaro Pereyra AntognettiAún no hay calificaciones
- Análisis de DiscursoDocumento2 páginasAnálisis de DiscursoCarlos Alfredo GarciaAún no hay calificaciones
- El Alfabeto - La LunaDocumento2 páginasEl Alfabeto - La LunaCinAún no hay calificaciones
- A P U N T e S PlatziDocumento57 páginasA P U N T e S PlatziLEONARDO DAVID DONADO PALACIOAún no hay calificaciones
- Estudio Sobre LuzanDocumento18 páginasEstudio Sobre LuzanedwardespinozaAún no hay calificaciones
- Como Estudiar La BibliaDocumento4 páginasComo Estudiar La BibliaCarlos Domínguez GalvánAún no hay calificaciones
- Gammagrafia Industrial NormasDocumento11 páginasGammagrafia Industrial NormasMauricio Germán Velloso ColombresAún no hay calificaciones
- Guia 1 Decimo Periodo 2Documento8 páginasGuia 1 Decimo Periodo 2deisyAún no hay calificaciones
- T1 Prob Resueltos Con SolucionDocumento8 páginasT1 Prob Resueltos Con SolucionWiliam HernandezAún no hay calificaciones
- Taller de Identificacion y Evaluacion de Aspectos e ImpactosDocumento16 páginasTaller de Identificacion y Evaluacion de Aspectos e Impactoscamila medina espinelAún no hay calificaciones