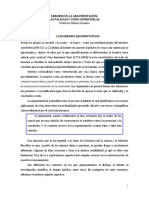Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Argumentar Es Más Que Opinar
Argumentar Es Más Que Opinar
Cargado por
mimalenaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Argumentar Es Más Que Opinar
Argumentar Es Más Que Opinar
Cargado por
mimalenaCopyright:
Formatos disponibles
UN ARTÍCULO PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ARGUMENTACIÓN
Argumentar es más que opinar
Cuando alguien argumenta algo, nos toma en serio. Y se agradece. Porque argumentar
es ofrecer razones que tienen en cuenta no sólo de qué se trata, sino con quién se habla. No para
decir exclusivamente lo que el otro quiere oír, sino para tener presente su inteligencia y su sensibilidad.
Pero todo resulta acuciado por la prisa. No hay espacio ni tiempo, no sólo que perder sino
apenas que ganar. El espacio y el tiempo parecen arrasados. Nada de demorarse. Y para colmo de
despropósitos, llamamos “rodeos” a los argumentos. Importa la opinión, la posición y se
desatienden las razones. En tal caso, la polémica no es la controversia entre ellas, sino el choque
frontal de las posiciones. Y no está mal que se encuentren, pero esgrimiendo los argumentos. Y en el
festín de los topetazos, el cuidado se considera tibieza. Para tal faena de exhibición bastan unas dosis
de prejuicios, una somera información, algunos tópicos, con los correspondientes intereses, para
proponer certezas supuestamente incontestables. Eso sí, y para airearlas con firmeza. (...)
Hay cuestiones que pueden resolverse, asuntos que pueden dilucidarse y demostrarse. La
demostración se asienta sobre una serie en gran medida deductiva a partir de determinados elementos
propuestos. Y conduce a una conclusión. Pero no siempre las cuestiones de la vida, personal, social y
política se clausuran de ese modo. La argumentación no es una simple demostración. Busca influir
por medio del discurso, busca la implicación de un auditorio, tiene que ver con la vinculación efectiva
de personas y precisa de una serie de buenas razones para alcanzar, no tanto una conclusión, cuanto un
espacio abierto en las que ellas reclamen, propicien y permitan una decisión, una buena decisión. Y
esta suele estar envuelta en incertidumbres, en argumentos encontrados. Y no es de extrañar que
algunos consideren que tiene este componente “trágico”. A lo que se añade el hecho de que no basta
persuadir, hay que convencer. Y aquí no es suficiente con estar convencido, lo que ya es una conquista,
hay que ser convincente. Se argumenta para alguien. Los argumentos no tratan de imponerse, se
ofrecen.
Cicerón nos enseña que las grandes decisiones de la vida, “¿con quién viviré?”, “¿a qué
dedicaré mi vida?”, “¿me empeñaré o no en esta batalla?” no se dilucidan con una demostración y
precisan argumentación. Exigen decisiones, que no son soluciones, sino resoluciones.
La prisa no puede ser una coartada para el descuido o la desatención, para el atajo que
margina los argumentos. Resultaría ofensivo. Sin embargo, en ocasiones, los formatos, los espacios,
los escenarios que nos otorgamos para la escucha y para la palabra no parecen apropiados para la
argumentación consistente, lo cual no significa necesariamente que haya de ser premiosa o cargante.
La palabra se encuentra, entonces, perdida entre palabras, algo extraviada entre dichos, dimes y diretes,
entre eslóganes y titulares que nos arrojamos unos a otros, unos contra otros, sin más posibilidad que
impactarnos. No, desde luego, de convencernos.
Todo ello no es un argumento contra la brevedad, contra la brillantez argumentativa de
quienes nos ofrecen fuerzas y razones, de quienes nos informan directa y claramente, de quienes
ajustan extraordinariamente su verbo y a quienes tanto admiramos y con quienes tanto aprendemos.
Pero la capacidad de conmover, de deleitar y de convencer requiere sus argumentos, no
necesariamente convencionales. Su olvido propicia un enorme deterioro, personal, social y político, e
impide el efectivo diálogo y la imprescindible comunicación.
Ángel Gabilondo
También podría gustarte
- Glosario ArquitecturaDocumento13 páginasGlosario ArquitecturajandosrAún no hay calificaciones
- ARGUCIAS ARGUMENTATIVAS Resumen de ClaseDocumento5 páginasARGUCIAS ARGUMENTATIVAS Resumen de ClaseCésar ReyesAún no hay calificaciones
- Diez Consejos para ArgumentarDocumento1 páginaDiez Consejos para ArgumentarMarie VallAún no hay calificaciones
- Debate y OratoriaDocumento15 páginasDebate y OratoriaDaniel PazaránAún no hay calificaciones
- Falacias ArgumentativasDocumento6 páginasFalacias ArgumentativasJoseYepesAún no hay calificaciones
- Argumentación 2Documento39 páginasArgumentación 2Emilio CuelloAún no hay calificaciones
- Falacias ArgmentativasDocumento9 páginasFalacias ArgmentativasSebastian Vega VilleraAún no hay calificaciones
- Michael A. Gilbert. Cómo ConvencerDocumento54 páginasMichael A. Gilbert. Cómo ConvencerMario Dorival100% (1)
- Las Argucias Argumentativas - DÃ AzDocumento9 páginasLas Argucias Argumentativas - DÃ Azgabrielmantilla1996Aún no hay calificaciones
- Decalogo Del Buen ArgumentadorDocumento2 páginasDecalogo Del Buen ArgumentadorFranz ValenciaAún no hay calificaciones
- Argumentación y Figuras RetóricasDocumento10 páginasArgumentación y Figuras RetóricasArthur Maldonado100% (1)
- Diez Consejos para Argumentar Bien o Declogo Del Buen Argumentador 0Documento3 páginasDiez Consejos para Argumentar Bien o Declogo Del Buen Argumentador 0Kathe RockAún no hay calificaciones
- ArgumentoDocumento72 páginasArgumentoPoncho67Aún no hay calificaciones
- FALACIASDocumento2 páginasFALACIASANGELA SALAZARAún no hay calificaciones
- El Poder de Una ConversaciónDocumento5 páginasEl Poder de Una ConversaciónLorena VelasquezAún no hay calificaciones
- Aprender A DiscreparDocumento14 páginasAprender A DiscreparvsilvestreAún no hay calificaciones
- Apuntes para Elaborar Un Debate Académico.Documento6 páginasApuntes para Elaborar Un Debate Académico.Anahi SoberanisAún no hay calificaciones
- Argumentación ErroresDocumento11 páginasArgumentación ErroresTenebras LucemAún no hay calificaciones
- Lógica Jurídica TareaDocumento8 páginasLógica Jurídica TareaMonse VasquezAún no hay calificaciones
- La PalabraDocumento3 páginasLa PalabraEnrique ArcAún no hay calificaciones
- El Discurso y La ArgumentacionDocumento10 páginasEl Discurso y La ArgumentacionNORMA MACHUCAAún no hay calificaciones
- Falacias ArgumentativasDocumento30 páginasFalacias Argumentativasmontse_magre100% (1)
- Argumentación Jurídica Clase 7 Unidad IIIDocumento9 páginasArgumentación Jurídica Clase 7 Unidad IIImanuel rodriguezAún no hay calificaciones
- Discutir Es Un ArteDocumento4 páginasDiscutir Es Un ArteMillercitoAún no hay calificaciones
- Bolero FalazDocumento8 páginasBolero FalazRicardo GomezAún no hay calificaciones
- El Arte de Hablar Bien y Con PersuasiónDocumento98 páginasEl Arte de Hablar Bien y Con Persuasiónjamesdj88914Aún no hay calificaciones
- El Arte de DiscutirDocumento4 páginasEl Arte de Discutirryusuke1989100% (1)
- Ensayo de La Comunicación AsertivaDocumento2 páginasEnsayo de La Comunicación AsertivaMay LimnAún no hay calificaciones
- Gabilondo Una Buena ConversaciónDocumento2 páginasGabilondo Una Buena ConversaciónMaikol ChochoAún no hay calificaciones
- Dialogo CriticoDocumento8 páginasDialogo CriticoElizabeth AlvaradoAún no hay calificaciones
- 2014 Solucion de Conflictos FliaresDocumento2 páginas2014 Solucion de Conflictos FliaresCLAUDIA ELIZABETH PONCEAún no hay calificaciones
- La Comunicación PersuasivaDocumento8 páginasLa Comunicación PersuasivaFlor Jeaneth MontoyaAún no hay calificaciones
- Ficha 3 ArgumentacionDocumento4 páginasFicha 3 ArgumentacionEli RodriguezAún no hay calificaciones
- Efectos de La Argumentación en Otras Personas y en Mí MismoDocumento3 páginasEfectos de La Argumentación en Otras Personas y en Mí MismoAnonymous Uf021d50% (2)
- 9.P.M.N.P. 10° 2020.3er P. 3ra E PDFDocumento4 páginas9.P.M.N.P. 10° 2020.3er P. 3ra E PDFANA MONICA CASTELLANOS MURCIAAún no hay calificaciones
- Repartido 2 5to 2020Documento11 páginasRepartido 2 5to 2020jonaAún no hay calificaciones
- Foro 13 Analisar ArgumentosDocumento4 páginasForo 13 Analisar ArgumentosMariana CespedesAún no hay calificaciones
- T.C.L 1el Argumento Académico - Alvaro DiazDocumento58 páginasT.C.L 1el Argumento Académico - Alvaro DiazCarmen LlamasAún no hay calificaciones
- Claves para El Diálogo EstrategicoDocumento2 páginasClaves para El Diálogo EstrategicoLeonardo LabrañaAún no hay calificaciones
- Argumentación, Cognición y Educación Minor en Investigación y Didáctica en Las Ciencias HumanasDocumento70 páginasArgumentación, Cognición y Educación Minor en Investigación y Didáctica en Las Ciencias HumanasErick RamosAún no hay calificaciones
- Guía Argum. ControversiaDocumento3 páginasGuía Argum. ControversiaAnneliese Ortiz MetzlerAún no hay calificaciones
- Ensayo LogicaDocumento4 páginasEnsayo LogicaStuard GarciaAún no hay calificaciones
- UnidadDocumento15 páginasUnidadPoncho67Aún no hay calificaciones
- CONVERSACIONESDocumento5 páginasCONVERSACIONESJairo Castro FlorianAún no hay calificaciones
- El Que CallaDocumento2 páginasEl Que Callarichard espinozaAún no hay calificaciones
- Criterios para Un Buen DiálogoDocumento2 páginasCriterios para Un Buen DiálogoFlor Yadira Moreno GarzonAún no hay calificaciones
- Ensayo Dialectica EristicaDocumento5 páginasEnsayo Dialectica EristicaClaudiaAún no hay calificaciones
- Falacia Cesya Logica JuridicaDocumento9 páginasFalacia Cesya Logica JuridicaVicepresidencia Ejecutiva.Aún no hay calificaciones
- Duda, Opinión, Certeza y ErrorDocumento6 páginasDuda, Opinión, Certeza y ErrorvenetigreAún no hay calificaciones
- Apuntes de Argumentacion Ano 2021Documento14 páginasApuntes de Argumentacion Ano 2021Emilse CisnerosAún no hay calificaciones
- El Problema de La Argumentación y Las FalaciasDocumento7 páginasEl Problema de La Argumentación y Las FalaciaspablozabalaAún no hay calificaciones
- COMUNICACI+ôN ASERTIVADocumento6 páginasCOMUNICACI+ôN ASERTIVADiana SigchaAún no hay calificaciones
- Teoria Del CasoDocumento50 páginasTeoria Del CasoTesisAsesoramiento100% (1)
- Clase 1 Módulo13: ArgumentaciónDocumento10 páginasClase 1 Módulo13: ArgumentaciónCursos ManeaderoAún no hay calificaciones
- 3 - M - La Argumentación - Prof. Yadia CerdaDocumento6 páginas3 - M - La Argumentación - Prof. Yadia CerdaKari OzAún no hay calificaciones
- Función y Límites de La Argumentación JurídicaDocumento17 páginasFunción y Límites de La Argumentación Jurídicacarolinabegarie24Aún no hay calificaciones
- El Ser Humano Es Un Animal Dialógico: DÍAZ HERNÁNDEZ, Carlos, Soy Amado..., E.c., I, 234. CFR., Ibid., I, 237Documento9 páginasEl Ser Humano Es Un Animal Dialógico: DÍAZ HERNÁNDEZ, Carlos, Soy Amado..., E.c., I, 234. CFR., Ibid., I, 237Alexis Misraim Álvarez GutierrezAún no hay calificaciones
- ¡No nos encerremos en nuestras certezas! Pequeño elogio de la apertura de menteDe Everand¡No nos encerremos en nuestras certezas! Pequeño elogio de la apertura de menteAún no hay calificaciones
- Resumen de When You Say Yes But Mean No de Leslie A. PerlowDe EverandResumen de When You Say Yes But Mean No de Leslie A. PerlowAún no hay calificaciones
- Las culturas de la argumentación: Una tradición del pensar nómadaDe EverandLas culturas de la argumentación: Una tradición del pensar nómadaAún no hay calificaciones
- Raices Cultas PDFDocumento1 páginaRaices Cultas PDFmimalenaAún no hay calificaciones
- Rúbrica Exposición OralDocumento1 páginaRúbrica Exposición OralmimalenaAún no hay calificaciones
- Leer, para QuéDocumento3 páginasLeer, para QuémimalenaAún no hay calificaciones
- Dar - Razones - Lectura-Escritura FuncionalDocumento33 páginasDar - Razones - Lectura-Escritura FuncionalmimalenaAún no hay calificaciones
- Las Perífrasis Verbales + CompletoDocumento5 páginasLas Perífrasis Verbales + CompletomimalenaAún no hay calificaciones
- 4 TEXTOS La Cruda RealidadDocumento2 páginas4 TEXTOS La Cruda RealidadmimalenaAún no hay calificaciones
- TROBAIRITZDocumento2 páginasTROBAIRITZmimalenaAún no hay calificaciones
- Repaso de MorfologíaDocumento5 páginasRepaso de MorfologíamimalenaAún no hay calificaciones
- Antología Del 27Documento6 páginasAntología Del 27mimalenaAún no hay calificaciones
- Vía LácteaDocumento6 páginasVía LácteamimalenaAún no hay calificaciones
- SpanglishDocumento6 páginasSpanglishmimalenaAún no hay calificaciones
- Publicidad Sexista - Ficha de TrabajoDocumento2 páginasPublicidad Sexista - Ficha de TrabajomimalenaAún no hay calificaciones
- Rellena Los Huecos Indicando La Función de Los SintagmasDocumento1 páginaRellena Los Huecos Indicando La Función de Los SintagmasmimalenaAún no hay calificaciones
- Antecedentes y Filosofía Política Del Mandato Lex Certa PDFDocumento26 páginasAntecedentes y Filosofía Política Del Mandato Lex Certa PDFSahíd RguezAún no hay calificaciones
- Leyenda Del Apu QecchaDocumento4 páginasLeyenda Del Apu Qeccharodolfoan1971Aún no hay calificaciones
- Declaracion Jurada de Testigos para Informe Estadico de Nacido VivoDocumento2 páginasDeclaracion Jurada de Testigos para Informe Estadico de Nacido VivoCarlos Ivan NavarroAún no hay calificaciones
- Calendario de Secuencia de Español - 10mo GradoDocumento1 páginaCalendario de Secuencia de Español - 10mo Gradoisiamara AvilesAún no hay calificaciones
- Derecho Penal II BDocumento17 páginasDerecho Penal II BJesica SalussoAún no hay calificaciones
- INFORMEDocumento2 páginasINFORMEgeorgepariguaman2002Aún no hay calificaciones
- Protocolo de Emergencia Espacio NadarDocumento8 páginasProtocolo de Emergencia Espacio NadarMatias Daniel Vasquez ObregonAún no hay calificaciones
- PUAR Repensar El Homonacionalismo (Traducción)Documento4 páginasPUAR Repensar El Homonacionalismo (Traducción)Agustina RúaAún no hay calificaciones
- Cantos Sabdo de GloriaDocumento2 páginasCantos Sabdo de GloriaPatricia Balbuena MontesinosAún no hay calificaciones
- MarburgoDocumento6 páginasMarburgodgfcheAún no hay calificaciones
- Por Qué Muere Jesús y Por Qué Le MatanDocumento11 páginasPor Qué Muere Jesús y Por Qué Le MatanAldo SalvoAún no hay calificaciones
- Mensaje A La Iglesia de SardisDocumento6 páginasMensaje A La Iglesia de SardisLuis GonzálezAún no hay calificaciones
- Investigacion de Operaciones (I.O.) : Nombre Del Docente: Mg. Santiago Javez ValladaresDocumento55 páginasInvestigacion de Operaciones (I.O.) : Nombre Del Docente: Mg. Santiago Javez ValladaresJESUS ALEXANDER IBAÑEZ MALQUIAún no hay calificaciones
- Estrategia MilitarDocumento71 páginasEstrategia MilitarSG ARBVAún no hay calificaciones
- Demanda Divorcio Civil Corregido 2Documento8 páginasDemanda Divorcio Civil Corregido 2haxel ochoaAún no hay calificaciones
- Copropiedad e IndivisionDocumento1 páginaCopropiedad e IndivisionRAUL SANCHEZAún no hay calificaciones
- Sistema Politico Diapositiva OriginalDocumento23 páginasSistema Politico Diapositiva OriginalDayana RamosAún no hay calificaciones
- Conozcamos A La Virgen Maria PDFDocumento24 páginasConozcamos A La Virgen Maria PDFSergio Miguel Alonzo AldanaAún no hay calificaciones
- Lucifers Rebellion David CherubimDocumento150 páginasLucifers Rebellion David Cherubimamaury castroAún no hay calificaciones
- Organismos de Administración de JusticiaDocumento3 páginasOrganismos de Administración de Justiciarosmery22Aún no hay calificaciones
- Estatutos y Actas Club de Agua de DiosDocumento18 páginasEstatutos y Actas Club de Agua de DiosjkdisobAún no hay calificaciones
- De La Revictimización A Los DerechosDocumento6 páginasDe La Revictimización A Los DerechosMendoza JoséAún no hay calificaciones
- Oferta FP 2023-2024 Cfgs v3Documento16 páginasOferta FP 2023-2024 Cfgs v3api-663680008Aún no hay calificaciones
- Reforzam-Mat-Representamos Cantidades de Diversas FormasDocumento7 páginasReforzam-Mat-Representamos Cantidades de Diversas FormascalobetocruzadoAún no hay calificaciones
- Capitalizacion ACMDocumento2 páginasCapitalizacion ACMFernando Joan Mejia GordilloAún no hay calificaciones
- Frases&MáximasDocumento20 páginasFrases&MáximasEvaristo MartinezAún no hay calificaciones
- Poemas Sexista y No SexistaDocumento11 páginasPoemas Sexista y No SexistaJanieska Dileyne Palacios MartinezAún no hay calificaciones
- Historia de Los Derechos Humanos en El Salvador y Convencion Sobre La Eliminación de Toda Slas Formas de Discriminación Contra La MujerDocumento56 páginasHistoria de Los Derechos Humanos en El Salvador y Convencion Sobre La Eliminación de Toda Slas Formas de Discriminación Contra La MujerHilmer OrellanaAún no hay calificaciones
- Audiencia Inicial Judith Gutierrez MoralesDocumento12 páginasAudiencia Inicial Judith Gutierrez MoralesJesus Sail Gutierrez MAún no hay calificaciones