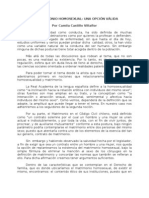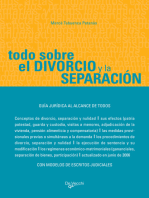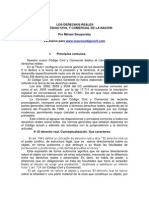Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Nuevo Codigo y Las Diversas Realidades Familiares. Por Marisa Herrera PDF
El Nuevo Codigo y Las Diversas Realidades Familiares. Por Marisa Herrera PDF
Cargado por
celincampos0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas9 páginasTítulo original
El-nuevo-Codigo-y-las-diversas-realidades-familiares.-Por-Marisa-Herrera.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas9 páginasEl Nuevo Codigo y Las Diversas Realidades Familiares. Por Marisa Herrera PDF
El Nuevo Codigo y Las Diversas Realidades Familiares. Por Marisa Herrera PDF
Cargado por
celincamposCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
El nuevo Código y las diversas realidades familiares
Por Marisa Herrera
© www.nuevocodigocivil.com
¿Por qué la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación ha generado –y bienvenida la oportunidad de movilizar
ideas- tantos debates en el campo de las relaciones de familia? Por
varias razones, pero una primera y principal se responde con sólo
mirar a nuestro alrededor las diversas y cada vez más complejas
realidades familiares.
Parejas que no se casan –de igual o de diverso sexo-; familias
ensambladas o más conocidas como los “tuyos, los míos y los
nuestros” en el que prima el afecto y no como en los cuentos
infantiles donde la madrastra y hermanastras odiaban a
Cenicienta; familias monoparentales que nacen de mujeres que
deciden tener un hijo apelando a las técnicas de reproducción
asistida con material genético de donante; segundas o terceras
uniones en las que los adultos ya vienen con una estructura
económica o patrimonial por lo cual quisieran elegir un régimen
de bienes en el cual no deben compartir o generar bienes
“gananciales”; personas con capacidades restringidas o
padecimientos mentales que pueden contraer matrimonio a pesar
de su discapacidad siendo hasta terapéutico y beneficioso para su
mejoría el compartir la vida con alguien; padres adolescentes que
llevan adelante la crianza de sus hijos; ex parejas que se llevan
muy bien y que comparten el cuidado de los hijos tras la
separación; personas cuya ruptura matrimonial o convivencial las
dejan en una situación patrimonial desventajosa que deben verse
compensadas por ese desequilibrio producto de haberse retirado
del mercado laboral para hacerse cargo del hogar; hijos que tienen
el derecho a portar el apellido de ambos progenitores saliéndose
de una imposición legal machista en la que se debe llevar siempre
el apellido del hombre; cantidad de niños que nacen de técnicas
de reproducción humana asistida y que necesitan de reglas claras
en la determinación de su filiación (quiénes son sus padres para la
ley: ¿quién aporta el material genético o quienes tiene la voluntad
procreacional o el deseo de ser padres?) y otra cantidad de niños
que tienen el derecho de vivir en familia, ya sea en primer lugar
en la suya y si eso no es posible, en otra familia a través de la
adopción en tiempos razonables y en el que ese derecho humano
tan básico y elemental no sea una quimera.
Todas estas son realidades sociales bien palpables que el
texto civil que aún nos rige desde 1871 invisibiliza, esconde o
reniega.
La obligada perspectiva de Derechos Humanos o como se
dice en la jerga jurídica: la “constitucionalización del derecho
privado” como uno de los tantos pilares o valores axiológicos
sobre los cuales se edifica el nuevo Código Civil y Comercial, ha
sido central para denunciar tales silencios normativos que en el
campo del derecho de familia eran elocuentes. Esta mirada
revaloriza y coloca en un lugar de privilegio nociones como
inclusión, pluralidad, libertad e igualdad, las que ya calan hondo
en el ordenamiento jurídico vigente colocando claramente, en off
side el texto ideado por Vélez Sarsfield con varias modificaciones
a modo de “parches”. Hitos legislativos acaecidos en los últimos
tiempo como la ley de matrimonio igualitario (26.618), la ley de
identidad de género (26.743), de protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes (26.061), de protección integral de
las mujeres (26.485) o de cobertura médica de técnicas de
reproducción humana asistida (26.862), por citar algunas,
constituyen una prueba fehaciente de que la realidad social y en
especial, la familiar observa una transformación tan fenomenal
que merece ser receptada, de manera sistémica e integral, en un
nuevo Código Civil y Comercial. En otras palabras, que la
legislación civil que nos regirá hasta dentro de poco ha quedado
escueta, corta, restrictiva para dar soluciones en el plano jurídico a
los diferentes y bien variados conflictos que interesan a las
familias de hoy.
Sucede que estas normativas más contemporáneas están
pensadas con una lógica bien diferente al Código Civil de Vélez
Sarsfield emparchado, presionando de una manera casi
indiscutible hacia una nueva regulación sistémica, coherente y
actual.
¿Cuáles son, entonces, los principales cambios que introduce
el nuevo Código Civil y Comercial en las relaciones de familia? A
tenor de las transformaciones sociales- familiares sintetizadas, las
modificaciones son varias y sustanciales. Veamos sólo algunas a
modo de ejemplo para entender por dónde va el nuevo texto civil
y comercial, y a la vez, despertar el interés para seguir
profundizando sobre cada una de ellas.
Focalizando en las incorporaciones, el Código Civil y
Comercial regula las técnicas de reproducción humana asistida
como una tercera fuente filial. ¿Qué significa ello? Que así como
en la época de Vélez Sarsfield el único modo o vía para tener hijos
era la filiación biológica, es decir, la derivada del acto sexual y
tiempo más tarde, en 1948 a raíz de un gran terremoto en la
provincia de San Juan que dejó a muchos niños huérfanos
haciendo necesario darles una respuesta desde el plano legal, se
sancionó la ley 13.252 que introduce al derecho argentino la
figura de la adopción; estamos en condiciones como lo hacen
tantísimos países, de regular de manera autónoma y con reglas
propias, la filiación derivada de las técnicas de reproducción
asistida, en la que pesa la llamada “voluntad procreacional”, es
decir, quién o quiénes quieren ser padres por sobre a quién
pertenece el material genético. Veamos, mi marido carece de
esperma o no tiene la vitalidad suficiente para fertilizar y
decidimos apelar a un banco de material genético masculino.
¿Quién es el padre de este niño, el donante que ni sabe incluso
que de su material ha nacido una persona o mi marido, que es
quién exteriorizó la voluntad de ser padre y hacerse cargo del
cuidado y crianza de ese niño? ¿Podría mi marido, el día de
mañana ante la ruptura del matrimonio, impugnar su paternidad
alegando no tener vínculo genético con ese niño? Es claro que las
técnicas de reproducción asistida –cada vez con mayor presencia
en la práctica- observa reglas propias y bien diferentes a la
filiación derivada del acto sexual. ¿Acaso no constituye una
manda supralegal el principio rector del “interés superior del
niño”, lo que implicaría que los hijos tengan seguridad jurídica
respecto a algo tan importante como lo son sus vínculos filiales?
La otra incorporación es la figura de las uniones
convivenciales; es decir, las parejas que no se casan. Hoy en la
actualidad, diferentes leyes especiales regulan estas uniones de
manera parcial (por ej., derecho a pensión, indemnización por
muerte del trabajador, la posibilidad de continuar la locación
cuando el locatario fallece, a tomar medidas en los casos de
violencia familiar, etc.); estas leyes implican que el legislador
reconoce este tipo de uniones familiares. Esto se condice con la
Constitución Nacional que en el art. 14 bis se refiere a “la
protección integral de la familia”, asumiéndose entonces que las
parejas que no contraen matrimonio pero que comparten un
proyecto de vida en común también integran el abanico de
diversas formas familiares. ¿Qué es lo igual y lo diferente de un
matrimonio, es decir, qué derechos o efectos jurídicos deben
generar ambas? Este es un interrogante difícil de responder, a tal
punto que en los países que lo regulan de manera particular no
observan un patrón común sino que se caracteriza por su
diversidad en la forma de regularlas. Lo cierto es que en el
derecho actual no existía un silencio legal absoluto, todo lo
contrario, la jurisprudencia iba otorgándole una mayor cantidad
de efectos por aplicación del principio de igualdad entre los hijos
(por ejemplo, no puede ser que los hijos habidos dentro de un
matrimonio puedan ver protegida su vivienda porque sus padres
están casados y si no lo estuvieran quedarse totalmente
desprotegidos) o por otras razones. Por lo tanto, la realidad
jurídica que imperaba antes del nuevo texto civil era de un gran
caos o inseguridad jurídica, ya que el reconocimiento de ciertos
derechos quedaba a la zaga o discrecionalidad del juez
interviniente. Así, el Código Civil y Comercial reconoce ciertos
derechos a las parejas que conviven y llevan adelante un proyecto
de vida en común (tengan o no hijos) durante un lapso mínimo de
2 años. Se trata de derechos que comprometen de manera directa
derechos humanos como la vivienda, alimentos durante la
convivencia, verse compensado el conviviente que tras la ruptura
de la unión queda en una situación de total desequilibrio
económico o ser responsables de manera solidaria ante ciertas
deudas que asumen en beneficio de ambos como lo es la
educación de los hijos y los gastos de la vida cotidiana.
De este modo, y con el objetivo de regular diferentes formas
de vivir en familia, no es lo mismo hoy ni lo será cuando entre en
vigencia el nuevo texto civil y comercial estar casado que formar
una unión convivencial. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las
principales diferencias? 1) el matrimonio involucra una cierta
formalidad en torno a su celebración, la unión convivencial se
caracteriza por su informalidad en su configuración; 2) el cónyuge
es heredero legitimario, o sea, la ley obliga a que un porcentaje de
la herencia se le reconozca al cónyuge supérstite; el conviviente
no es heredero y la única manera de que reciba en la herencia es
mediante un testamento y designarlo beneficiario; aun así,
siempre se debe respetar el derecho de los herederos forzosos, si
los hubiere; 3) el matrimonio genera un régimen de bienes, de
comunidad o de separación de bienes; las uniones convivenciales
exigen un pacto expreso que regule la situación de los bienes que
se adquieren durante la unión; 4) producido el divorcio, un ex
cónyuge puede pedir alimentos al otro en supuestos excepcionales
(por ej., se trata de un cónyuge enfermo o en estado de necesidad
o vulnerabilidad); este derecho no existe en la unión convivencial,
ni siquiera en forma excepcional y 5) el matrimonio genera
parentesco entre un cónyuge y la familia del otro, ello no
acontece en la unión convivencial. Fácil se puede observar que las
diferencias son muchas y de relevancia.
La otra gran modificación que no es una incorporación sino
una transformación radical del sistema jurídico vigente por poco
tiempo más con relación al que viene, se refiere al divorcio. Se
pasa de un divorcio causado (hay que esgrimir causas para poder
disolver el vínculo matrimonial, ya sea fundado en algún o varios
hechos culposos o en el transcurso de un plazo mínimo de 3 años
y de manera conjunta y siempre que hayan transcurrido 3 años
desde la celebración del matrimonio, contarle al juez cuáles son
las razones que hacen moralmente imposible la vida en común) a
un régimen de divorcio incausado o sin expresión de causa. De
este modo, al juez no hay que ir con las razones de por qué uno se
divorcia, sino sólo a plantear cómo resolver los efectos o
consecuencias del divorcio como el tema de los hijos, la vivienda,
los bienes, etc.
La práctica judicial permite afirmar que los matrimonios se
divorcian cada vez mejor, es decir, sin “tirar la ropa sucia” a los
jueces. ¿A qué se debe? El daño o alto grado de destrucción que
los juicios causados o contenciosos causan a los hijos y a los
propios cónyuges. La ley tiene un importante valor pedagógico;
derogar el sistema de divorcio fundado en la noción de “culpa”,
significa decir a la gente que la ley no da “armas” a los cónyuges
para “pelearse y destruirse” en los tribunales. A diferencia de lo
que sucede con la mayor parte de los conflictos judiciales
(accidentes de tránsito, juicios por reivindicación, etc.), en los
casos de divorcio, especialmente si hay hijos, la pareja se separa
pero ambos seguirán siendo padres y, por lo tanto, deberán
mantener, al menos, un mínimo de comunicación; en
consecuencia, es necesario evitar el desgaste que siempre produce
un proceso judicial largo, doloroso e iatrogénico cuya sentencia
nunca termina de satisfacer, ni siquiera al que “ganó” el juicio. ¿El
dolor producido por la ruptura matrimonial puede ser calmado
por la sentencia? Hay dolores que no son jurídicos, son
extrajurídicos, y la solución debe encontrarse, entonces, en otras
áreas del saber. Por otro lado, por lo general, desde una visión
integral, sistémica y compleja de las relaciones humanas resulta
difícil encontrar un solo culpable; normalmente, ambos miembros
de la pareja han contribuido a llegar a una situación límite que
culmina con la ruptura del vínculo afectivo. Mucho antes de
llegar a los tribunales, las parejas ya se han “divorciado”
internamente; por eso, el proceso judicial debe ser lo menos
burocrático posible, dejando fuera de este ámbito las desilusiones
y desamores. La instancia judicial debe servir para acompañar a
los cónyuges a resolver cómo será el futuro; es decir, debe decidir
los efectos jurídicos del divorcio (cómo se dividen los bienes, qué
pasa con la vivienda, la dinámica con los hijos, etc.); no debe
insistir en revisar el pasado, lo que ya pasó, por qué se llegó a esa
situación. Ninguna persona debe ser obligada a revelar esa
intimidad familiar frente a una autoridad pública si sólo pretende
obtener la disolución del matrimonio.
Estos y tantos otros más son los cambios que propone el
nuevo Código Civil en las relaciones de familia. Se trata de colocar
sobre el escenario legal la mayor cantidad de realidades sociales-
familiares que observa la sociedad actual, para lo cual se edifica
una normativa basada en el respeto por la libertad en la elección
del tipo de organización familiar que se quiera, encontrando sus
límites en los principios de responsabilidad y solidaridad familiar.
En este contexto, fácil se advierte que el nuevo texto civil y
comercial es una de las tantas conquistas de la democracia, en
particular, de la democratización de las familias. ¿Acaso esto no es
una razón más que suficiente para festejar su sanción? Nos
debíamos como sociedad una nueva legislación civil y comercial
sistémica e integral, que se siga animando a continuar ampliando
derechos. En otras palabras, era hora de dar de nuevo en esta
búsqueda constante y sonante por un derecho de familia más
humano.
También podría gustarte
- Diferencias y Semejanzas Divorcio en MéxicoDocumento6 páginasDiferencias y Semejanzas Divorcio en MéxicoPerla100% (2)
- El Concubinato y Su Trasendencia ItzelDocumento9 páginasEl Concubinato y Su Trasendencia ItzelFabian Eduardo Alfonso NicamendiAún no hay calificaciones
- Informe Codigo de La Familia - para CombinarDocumento11 páginasInforme Codigo de La Familia - para Combinarkatia Pamela euceda100% (1)
- SCP 0076 2017Documento4 páginasSCP 0076 2017NatalyNeryAún no hay calificaciones
- Foro 1 - Derecho de FamiliaDocumento4 páginasForo 1 - Derecho de FamiliaHéctor Miguel MaraglianoAún no hay calificaciones
- FAMILIA - Unidad 9Documento10 páginasFAMILIA - Unidad 9andysosaokAún no hay calificaciones
- Bolilla 11Documento18 páginasBolilla 11Consulting ServicesAún no hay calificaciones
- Familia - Unidad 9Documento13 páginasFamilia - Unidad 9Juan MurgaAún no hay calificaciones
- Ensayo ConcubinatoDocumento6 páginasEnsayo ConcubinatoJ Israel Peralta75% (4)
- FAMILIA - Unidad 9Documento13 páginasFAMILIA - Unidad 9Raul MoralesAún no hay calificaciones
- Matrimonio CivilDocumento9 páginasMatrimonio CivilMacarena Wendling CarreraAún no hay calificaciones
- Bolilla 7Documento24 páginasBolilla 7joaquinAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Maternidad Subrogada en ColombiaDocumento6 páginasEnsayo Sobre La Maternidad Subrogada en ColombiaKevin DiazAún no hay calificaciones
- Triple FiliacionDocumento2 páginasTriple FiliacionserajusticialmAún no hay calificaciones
- Apuntes BurnsDocumento163 páginasApuntes BurnsNatalie MAún no hay calificaciones
- Parra, Matias R. (2021) - HACIA LA RUPTURA DEL BINARISMO FILIAL: ¿La "Socioafectividad" Como Nuevo Principio Del Derecho de Las Familias?Documento18 páginasParra, Matias R. (2021) - HACIA LA RUPTURA DEL BINARISMO FILIAL: ¿La "Socioafectividad" Como Nuevo Principio Del Derecho de Las Familias?Matías Ricardo ParraAún no hay calificaciones
- SESIÓN 1 Derecho de FamiliaDocumento15 páginasSESIÓN 1 Derecho de FamiliaNaomiMachadoAún no hay calificaciones
- Principales Reformas en Familia Marisa HerreraDocumento5 páginasPrincipales Reformas en Familia Marisa Herreragula.kioscoencasaAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia. Clase 1Documento23 páginasDerecho de Familia. Clase 1NANCYAún no hay calificaciones
- Resumen Kemelmajer. Las Nuevas Realidades Familiares en El Código Civil y Comercial Argentino de 2014Documento7 páginasResumen Kemelmajer. Las Nuevas Realidades Familiares en El Código Civil y Comercial Argentino de 2014Tami ClaveriaAún no hay calificaciones
- Esquemas Derecho de Familia Bloque 1 Familia Matrimonio y Crisis MatrimonialesDocumento43 páginasEsquemas Derecho de Familia Bloque 1 Familia Matrimonio y Crisis MatrimonialesReskudinAún no hay calificaciones
- Unidad V de Derecho Civil Relaciones de Familia Con Encabezado Corregido (1) - para CombinarDocumento25 páginasUnidad V de Derecho Civil Relaciones de Familia Con Encabezado Corregido (1) - para CombinarJulio Raúl UñatesAún no hay calificaciones
- FAMILIARESUMENDocumento56 páginasFAMILIARESUMENRocio VillalobosAún no hay calificaciones
- El Estatuto Jurídico de Los Padrastros y MadastrasDocumento7 páginasEl Estatuto Jurídico de Los Padrastros y MadastrasPablo Rivas Abog EspAún no hay calificaciones
- Carbonell - Familia y ConstituciónDocumento4 páginasCarbonell - Familia y ConstituciónSEBASTIAN CESAR BELLODAS ESPINOZAAún no hay calificaciones
- La FamiliaDocumento4 páginasLa FamiliaOlivia DominoniAún no hay calificaciones
- Documentacion Familia II (Filiacion Clases y Determinacion PDFDocumento19 páginasDocumentacion Familia II (Filiacion Clases y Determinacion PDFPedro SanchezAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 3Documento5 páginasTarea Semana 3AnaBuAún no hay calificaciones
- Art 206 Del Codigo Civil Comentado. FundamentosDocumento9 páginasArt 206 Del Codigo Civil Comentado. FundamentosGabriel MercadoAún no hay calificaciones
- Filiacion ExtramatrimonialDocumento30 páginasFiliacion ExtramatrimonialAlvarado Mindes100% (1)
- TesisDocumento13 páginasTesisNestor VillanuevaAún no hay calificaciones
- Concepto de Filiación, Filicación Matrimonial y Su ClasificaciónDocumento19 páginasConcepto de Filiación, Filicación Matrimonial y Su ClasificaciónJuseabh Krosby Sotomayor GarciaAún no hay calificaciones
- El Concubinato en Nuestro Derecho de FamiliaDocumento28 páginasEl Concubinato en Nuestro Derecho de FamiliaEvelyn Bellido CutizacaAún no hay calificaciones
- El Matrimonio Homosexual: Una Opción VálidaDocumento4 páginasEl Matrimonio Homosexual: Una Opción Válidacamilacastillo50% (2)
- Civil 5 - TodoDocumento123 páginasCivil 5 - TodoKelin RodriguezAún no hay calificaciones
- Vacíos Del Derecho de Familia en El Código CivilDocumento7 páginasVacíos Del Derecho de Familia en El Código CivilIván Gálvez HuamánAún no hay calificaciones
- Los PrincipiosDocumento5 páginasLos PrincipiosMAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Derecho FamiliarDocumento4 páginasDesarrollo de Derecho FamiliarlucyAún no hay calificaciones
- Matrimonio Del Mismo Sexo César RivasplataDocumento2 páginasMatrimonio Del Mismo Sexo César RivasplataCésar Rivasplata LópezAún no hay calificaciones
- El Derecho Del MenorDocumento50 páginasEl Derecho Del Menorblanca.educadorasocialAún no hay calificaciones
- Ensayo de Derecho FamiliarDocumento7 páginasEnsayo de Derecho FamiliarblancaAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia en Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y PerúDocumento22 páginasDerecho de Familia en Brasil, Chile, Bolivia, Argentina y PerúAnabel Quispe BegazoAún no hay calificaciones
- Cuestionario Protección Jurídica de La FamiliaDocumento6 páginasCuestionario Protección Jurídica de La FamiliaJose manuel Rabasco San NicolasAún no hay calificaciones
- Frisicale Amaya No Hay Dos Sin TresDocumento5 páginasFrisicale Amaya No Hay Dos Sin TresPame GómezAún no hay calificaciones
- Resumen Familia SoniaDocumento54 páginasResumen Familia Sonianicolas vargasAún no hay calificaciones
- AMASIATODocumento7 páginasAMASIATOfabibarron707Aún no hay calificaciones
- Matrimonio y DivorcioDocumento19 páginasMatrimonio y DivorcioAlma Adriana GonzalezAún no hay calificaciones
- Clase #2Documento7 páginasClase #2Elian TomasAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia Completo - 230906 - 182740Documento128 páginasDerecho de Familia Completo - 230906 - 182740SaraAún no hay calificaciones
- Derecho de FamiliaDocumento166 páginasDerecho de FamiliaCatalina VasconcelloAún no hay calificaciones
- Adopción Homoparental. ExpresiónDocumento3 páginasAdopción Homoparental. Expresiónrayoyi5097Aún no hay calificaciones
- ContratosDocumento9 páginasContratosROBERTH ISSACC MERLIN CASTA�EDAAún no hay calificaciones
- La Familia Ensamblada. Normas e Interrogantes Que Se Plantean GrosmanDocumento30 páginasLa Familia Ensamblada. Normas e Interrogantes Que Se Plantean GrosmanMari SpigaAún no hay calificaciones
- Trabajo Derecho de FamiliaDocumento6 páginasTrabajo Derecho de FamiliaRóbinZmillaAún no hay calificaciones
- Unión ConvivencialDocumento17 páginasUnión ConvivencialSofía CodinoAún no hay calificaciones
- El Matrimonio MedinaDocumento18 páginasEl Matrimonio Medinaluisa pinedaAún no hay calificaciones
- Articulo - Concepto de FamiliaDocumento3 páginasArticulo - Concepto de FamiliaGabriela Gamero SilvaAún no hay calificaciones
- Taller FamiliaDocumento8 páginasTaller Familiamateo fernando munera muñozAún no hay calificaciones
- Interpretacion Arto 326 CFDocumento13 páginasInterpretacion Arto 326 CFPATRICIA MEDRANOAún no hay calificaciones
- La Importancia de Tener Identidad - MGTVDocumento25 páginasLa Importancia de Tener Identidad - MGTVAlvaro TamargoAún no hay calificaciones
- Todo sobre el divorcio y la separaciónDe EverandTodo sobre el divorcio y la separaciónCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Guíaburros: Tus derechos como ciudadano y consumidorDe EverandGuíaburros: Tus derechos como ciudadano y consumidorAún no hay calificaciones
- Las Nuevas Realidades Familiares en El Codigo Civil y Comercial Argentino de 2014. Por Aida Kemelmajer de CarlucciDocumento31 páginasLas Nuevas Realidades Familiares en El Codigo Civil y Comercial Argentino de 2014. Por Aida Kemelmajer de CarlucciRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- Los Derechos Reales en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Miriam SmayevskyDocumento6 páginasLos Derechos Reales en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Miriam SmayevskyRicardo Delgado Etchepar100% (1)
- La Referencia A Los Principios y Valores Juridicos en El Codigo Civil y Comercial - Por David Fabio EsborrazDocumento63 páginasLa Referencia A Los Principios y Valores Juridicos en El Codigo Civil y Comercial - Por David Fabio EsborrazRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- La Discapacidad Mental Es Una Cuestion de Derechos Humanos Por Alfredo KrautDocumento4 páginasLa Discapacidad Mental Es Una Cuestion de Derechos Humanos Por Alfredo KrautRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- El Nuevo Regimen Legal de Las Deudas de Los Conyuges Por Maria Bacigalupo de GirardDocumento5 páginasEl Nuevo Regimen Legal de Las Deudas de Los Conyuges Por Maria Bacigalupo de GirardRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- La Capacidad de Las Personas en El Nuevo Código Civil y Comercial FERNANDEZDocumento5 páginasLa Capacidad de Las Personas en El Nuevo Código Civil y Comercial FERNANDEZRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- Derecho IdentidadDocumento185 páginasDerecho IdentidadRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- Derecho Ambiental en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Nestor A CafferattaDocumento60 páginasDerecho Ambiental en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Nestor A CafferattaRicardo Delgado Etchepar100% (1)
- Cuantificación de Los Daños A Las Personas TANZIDocumento5 páginasCuantificación de Los Daños A Las Personas TANZIRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- Los Titulos Valores en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Jorge Silvio SicoliDocumento8 páginasLos Titulos Valores en El Codigo Civil y Comercial de La Nacion. Por Jorge Silvio SicoliRicardo Delgado EtcheparAún no hay calificaciones
- Clase 08 - Onaha, C. - La Mujer Japonesa de Ayer y HoyDocumento27 páginasClase 08 - Onaha, C. - La Mujer Japonesa de Ayer y HoyMalvina Harispe100% (1)
- Derecho FamiliarDocumento16 páginasDerecho FamiliarRamses TrejoAún no hay calificaciones
- Sentencia C-577 de 2011Documento351 páginasSentencia C-577 de 2011Manuel MontoyaAún no hay calificaciones
- Actividad de Etica y Valores HumanosDocumento2 páginasActividad de Etica y Valores HumanosyulietAún no hay calificaciones
- Sentencia Divorsio Incausado0212Documento6 páginasSentencia Divorsio Incausado0212Miguel Angel TrejoAún no hay calificaciones
- Guias de Aprendizaje Transversal - TereDocumento7 páginasGuias de Aprendizaje Transversal - TereMaría Carolina Londoño LondoñoAún no hay calificaciones
- ExpoDocumento12 páginasExpoAlex LoquitobellaquitoAún no hay calificaciones
- 5629 9756 1 PBDocumento26 páginas5629 9756 1 PBDaniel RinconAún no hay calificaciones
- 11 - Intimidad SexualDocumento12 páginas11 - Intimidad SexualRafael romero perezAún no hay calificaciones
- Conducta Deshonrrosa y AdulterioDocumento7 páginasConducta Deshonrrosa y AdulterioCARMEN FLORESAún no hay calificaciones
- Registro Civil Como Atributo de La PersonalidadDocumento3 páginasRegistro Civil Como Atributo de La PersonalidadRosa liaAún no hay calificaciones
- Ágape 1 SESIÓN 4 EDITABLE PDFDocumento36 páginasÁgape 1 SESIÓN 4 EDITABLE PDFDiegoJavierJoveBascuñanAún no hay calificaciones
- Examen Derecho Romano ExcelenteDocumento60 páginasExamen Derecho Romano ExcelenteStefano FabrizioAún no hay calificaciones
- GenogramaDocumento19 páginasGenogramaJosePatricioFranzaniAún no hay calificaciones
- Ser Humano y Desarrollo Sostenible Tarea 5Documento4 páginasSer Humano y Desarrollo Sostenible Tarea 5AMARANTE GONZALEZAún no hay calificaciones
- Papel de La Familia Como Grupo SocialDocumento7 páginasPapel de La Familia Como Grupo SocialEpifanioAún no hay calificaciones
- Trabajo Antonio MendezDocumento5 páginasTrabajo Antonio MendezAntonio GuerraAún no hay calificaciones
- Modelo de DivorcioDocumento9 páginasModelo de Divorcioandrea millanAún no hay calificaciones
- Demanda DivorcioDocumento4 páginasDemanda DivorcioMoreno & Gutierrez AbogadosAún no hay calificaciones
- Demanda de Divorcio - RcoDocumento3 páginasDemanda de Divorcio - RcoMils Rojas TelloAún no hay calificaciones
- González Jiménez - Familia HoyDocumento18 páginasGonzález Jiménez - Familia HoyFaba LápizAún no hay calificaciones
- Amor Humano, Amor Divino. Juan Manuel de PradaDocumento2 páginasAmor Humano, Amor Divino. Juan Manuel de PradaJaime PereiraAún no hay calificaciones
- Condiciones de Validez Del Matrimonio y Causa de Disolusion Del Matrimonio-17-02-2022Documento2 páginasCondiciones de Validez Del Matrimonio y Causa de Disolusion Del Matrimonio-17-02-2022Ruth Esther Diaz MonteroAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia 2Documento271 páginasDerecho de Familia 2Veronica CifuentesAún no hay calificaciones
- Personas y BienesDocumento100 páginasPersonas y BienesMartinRuizVAún no hay calificaciones
- Razon de Ejecutoria Sentencia MarcoDocumento8 páginasRazon de Ejecutoria Sentencia MarcoPatriciaAún no hay calificaciones
- El DivorcioDocumento1 páginaEl DivorcioEscamilla CarlosAún no hay calificaciones
- Libro Ejercicios de La MaseriaDocumento52 páginasLibro Ejercicios de La MaseriaNoir TetragramaconAún no hay calificaciones