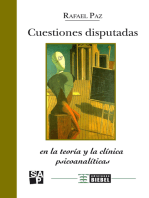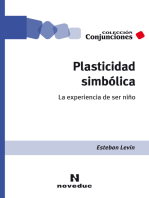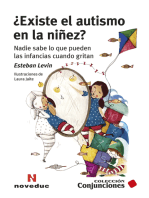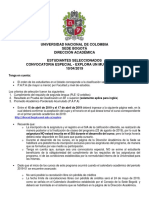Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estallido Del Yo Desmantelami Ento de La Subjetividad
Estallido Del Yo Desmantelami Ento de La Subjetividad
Cargado por
Ameyelli PasillasDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Estallido Del Yo Desmantelami Ento de La Subjetividad
Estallido Del Yo Desmantelami Ento de La Subjetividad
Cargado por
Ameyelli PasillasCopyright:
Formatos disponibles
Silvia Bleichmar Estallido del yo desmantelamiento de la
subjetividad
Por Silvia Bleichmar - Publicado en Abril 2006
La cuestión acerca de si enfrentamos nuevas formas de subjetividad y
las respuestas posibles al respecto se manifiestan, de forma abierta o
larvada en nuestros intercambios, cuando nos preguntamos si las
herramientas que hemos adquirido en nuestros años de formación y
el legado que recibimos de más de un siglo de psicoanálisis, son
fecundos para encarar nuestra práctica actual. Qué se sostiene, en
general, del corpus teórico central tal como fue establecido a lo largo
de una época que tuvo sus fracturas y permanencias en los modos
del ser humano de concebir la vida, y en el cual estallaron, en
muchos momentos, las formas de subjetividad vigentes, quedando
subordinada su permanencia a los factores históricos que atravesaron
a sus protagonistas.
Definir entonces los modos dominantes de la subjetividad actual y el
padecimiento al cual estos modos someten a nuestro entorno y a
nosotros mismos no es sólo una cuestión teórica, una diletancia
quejosa en la cual instalarse como coartada de las propias
imposibilidades, sino una cuestión práctica.
Las opciones para abordarla pueden ser ubicadas sobre algunos ejes
que hemos definido desde estas mismas páginas. Por una parte,
aquéllos que hacen a los modos que consideramos abarcan aspectos
que podemos llamar “universales” del sujeto psíquico desde los
enigmas de los orígenes a la angustia de muerte, la supervivencia
biológica e identitaria, el temor a la pérdida de amor y
reconocimiento y la angustia frente al desauxilio del semejante. Tomo
centralmente aquellas cuestiones que hacen a la subjetividad en
sentido estricto: posicionamiento del sujeto de cogitación ante sí
mismo y los otros, sujeto “de inconciente”, atravesado por el
inconciente, pero articulado por la lógica que permite la conciencia de
la propia existencia.
Estos aspectos “universales” toman, sin embargo, formas específicas
en cada período histórico, y comprometen las relaciones entre el
inconciente y el yo, emplazado éste último como masa ideológico-
ideativa (incluyo acá la categoría “ideológico-ideativa” porque intento
subrayar el carácter instituido del yo, no sólo como matriz imaginaria
sino como articulado de enunciados socialmente producidos).
He señalado en otros textos la necesidad de diferenciar entre
subjetividad y psiquismo para dar cuenta de esta distinción necesaria
entre el inconciente para-subjetivo, no reflexivo, materialidad
psíquica en sentido estricto, con la intención de dar cuenta que la
subjetividad no abarca la totalidad del aparato psíquico. La
subjetividad se inscribe en los modos históricos de producción de
sujetos, producción que en términos de Castoriadis podemos
considerar del orden del instituyente-instituido.
La subjetividad no puede concebirse, por otra parte, sin dar cuenta de
un sujeto opuesto al objeto, sea éste otros sujetos o un objeto
pensable. En este sentido es que la subjetividad, en términos
kantianos, implica categorías ordenadoras a priori del pensamiento,
fundamentalmente espacio y tiempo -categorías de las cuales
sabemos, está exento el inconciente.
Sujeto del predicado, sujeto de satisfacción o de descontento, de
amor o de odio, puede percibirse aquí el sujetamiento al Inconciente
sin que implique, ni mucho menos, emplazamiento en el mismo. El
debate al respecto que Freud realiza en la Metapsicología con relación
a los “sentimientos inconcientes” da cuenta de esta necesidad de
reposicionar al sujeto que “siente” del lado de la conciencia: “Es el
hecho de que un sentimiento sea sentido, y por lo tanto que la
conciencia tenga noticia de él, inherente a su esencia”1.
No se trata del Yo, como vemos, sino de la conciencia, del sujeto
reflexivo, en sentido tradicional: capaz de registrar y no sólo de
percibir. El Yo, como instancia, puede muy bien abstenerse de este
registro, puede ser afectado sin por ello darse cuenta de lo que lo
afecta, o de lo afectado que está -en esto reside gran parte del
trabajo analítico: no sólo en buscar las causas que afectan al yo sino,
en muchos casos, que el sujeto cobre conciencia de ello. Y como
vemos, si bien fui llevada -por el propio movimiento de la teoría- hace
algunos años a diferenciar entre subjetividad y psiquismo, hoy se
hace necesaria una nueva diferenciación, la cual por supuesto no es
nueva, pero plantea nuevos matices. Es indudable que la idea clásica
de sujeto tal como la expusimos anteriormente sólo puede sostenerse
en psicoanálisis a costa de una revisión, y si Lacan ofreció una nueva
vía al definir el lugar del sujeto como lo que representa un
significante para otro significante, en un intento de deconstruir la
noción clásica de sujeto para posicionarla como un simple efecto de
enunciado, hoy se hace necesario retomar la idea del enunciado, pero
en este caso no como efecto de lenguaje, sino como apropiación
ideológico-ideativa de los modos con los cuales el instituyente
produce subjetividad.
La cuestión del discurso, si es efecto de la inscripción que el otro
humano produce de coagulaciones discursivas: lo que “soy”, lo que
“no soy”, lo que “debo ser” y lo que “no debo ser”, no lo hace a partir
de su propio sistema deseante sino del modo con el cual la cultura de
pertenencia define y regula las intersecciones entre deseos, sean
pulsionales o narcisísticos, y sus modos de producción de
subjetividad. De tal modo se puede ser “un buen argentino” porque
se detesta al extranjero, o se puede ser “un buen hijo” porque se
defienden los intereses familiares de manera corporativa y más allá
de todo ideal de justicia en sentido universal del término. De modo
diferente, se puede ser una “buena hija” por lograr un buen
casamiento acorde a las necesidades parentales o serlo porque se
sostienen principios solidarios que implican transmisiones de valores
generacionales que aluden a formas de cultura más amplias: respeto
por las consignas recibidas, cuidado de la memoria, compromiso con
ciertos ideales…
De modo tal que el yo es una masa identitaria en sentido estricto,
provista de enunciados que transmiten valores y deseos de manera
compleja -lo cual lleva a sus desarmonías internas, a sus conflictos
inconcientes, a sus situaciones dilemáticas-, y tiene por función
representar los modos coagulados con los cuales la subjetividad se
instaura, el sujeto puede descubrirse, en cierto momento, en
contradicción con su propia identidad asumida, vale decir con los
enunciados tanto autoconservativos -capaces de tomar la vicariancia
de la vida por su cuenta- como los autopreservativos -permanencia
de las nociones instauradas acerca de quién y qué se es.
A partir de lo cual podemos afirmar que si el yo está en riesgo de
estallar ante lo inesperado atacante, o lo impensable repetido
-situaciones extremas en las cuales alguno de los aspectos
autoconservativo o autorrepresentativo entra en crisis2- es en razón
de que su posición tópica es definida, sus bordes están claramente
instaurados, las convicciones que lo sostienen férreamente
arraigadas, y el des-ser apunta allí, como desmantelamiento de toda
defensa posible y sometimiento a la angustia al aniquilamiento
representacional.
Del lado del sujeto la cuestión es más borrosa. Se pueden producir
procesos de desconstrucción3 subjetiva sin que quien los padece
tenga mucha noción de que esto está ocurriendo. Esto puede
producirse de forma larvada o brusca, acompañando procesos de
estallido yoico o, simplemente, como forma de evitarlos. El terror
puede acompañar la implantación de nuevas subjetividades, se
sostiene para ello en el pánico del yo a la pérdida del sustrato
biológico que posibilita la vida -angustia de muerte- pero imponiendo,
a su vez, una nueva forma de referenciarse. Esto es lo que produjeron
los sistemas fuertemente cohesionantes -no sólo coercitivos- como el
nazismo o el fascismo. No se trata sólo de imponer el terror -que por
supuesto deja inerme al yo- sino de proporcionar un nuevo corpus
representacional, de valores. Si para el nazismo el concepto de
“semejante” quedó restringido a la raza aria, es “lógico” que se
pudiera matar sin culpa a todos aquéllos que quedaban exceptuados
de la condición humana. Pero esto fue acompañado de un ideal de
grandeza y dominio del mundo que ensalzaba ciertos valores -por
perversos que nos parezcan- y proponía entonces un nuevo modelo
de subjetividad. Estamos acá ante un estallido del yo, que propicia un
estallido de la subjetividad y a una propuesta de relevo por otra
alienada, engañosa, como se la quiera llamar, pero no exenta de
cohesión: himnos, uniformes para la población civil, discursos
propiciatorios de una nueva “identidad” fueron los modos con los
cuales se propuso la constitución de una subjetividad no sólo
aquiescente con el régimen sino profundamente comprometida con el
proyecto que se proponía.
Por el contrario, en nuestro país, a lo que asistimos durante la
Dictadura fue al intento de demolición de una subjetividad altruista y
destinada a favorecer el bien común, sin que se ofrecieran propuestas
alternativas. Esto lo podemos considerar menos grave que si hubieran
coagulado bajo modos unificados las representaciones fascistas -cuyo
último intento fallido fue el de embanderamiento detrás de la guerra
de Malvinas-, sin embargo, hubo procesos de desconstrucción de los
modos anteriores de subjetividad, que no necesariamente estallaron
pero fueron dejando restos de la erosión permanente que sufrió este
proceso.
El debate acerca de si en estos treinta años estallaron modos
anteriores de la subjetividad y surgió una nueva, debe ser ubicado
con cuidado para que sepamos a qué nos enfrentamos. En general,
podemos considerar que aquello que ponen en evidencia los procesos
de profundo individualismo, la fractura de toda noción de proyecto
histórico compartido, el trasfondo de miedo que somete
permanentemente a “las posibilidades políticas reales”, la
subordinación de la moral a la pragmática son claros indicios del
desmantelamiento de una subjetividad que durante muchos años
compartió ideales de justicia social y de igualdad de oportunidades.
La dictadura militar de los ‘70 no propició un nuevo modelo de
subjetividad: no constituyó propuestas educativas, no acuñó himnos
ni produjo una cultura propia. No tuvo por supuesto un Heidegger
sino, a lo sumo, un Neustadt o un Grondona, se limitó a tratar de
barrer lo existente y propició, en última instancia por razones políticas
pero no por agudeza ideológica, una subjetividad que llevó al
consumo hasta consecuencias previamente impensadas, pero que
tuvo su coronación en los ‘90, donde sí se manifestó desnudo el
discurso de relevo del Contrato Social por la letra chica de la
inmoralidad vigente.
Sus consecuencias mayores han sido, por una parte, la
desconstrucción de la noción de infancia, y por otra, la naturalización
de la pobreza, que constituye hoy el riesgo mayor, así como lo fue
durante años la naturalización de la represión y la tortura -cuestiones
que gracias a los organismos de Derechos Humanos han pasado a
instalarse paulatinamente como contrarias al bien común-, más allá
de los bolsones fascistas que se ocultan en muchísimos casos bajo el
reclamo de “seguridad”, vale decir de regulación del resentimiento
producto de la desigualdad bajo modos represivos.
Pero el legado más grave de treinta años de represión primero y
neoliberalismo después no es el surgimiento de una nueva
subjetividad, sino en el carácter de desecho, de restos amorfos de la
subjetividad anterior bajo nuevas formas que se caracterizan,
fundamentalmente, por el reemplazo de la solidaridad por la caridad,
la reducción de la noción de semejante y la condena bio-política4 de
grandes sectores de nuestro país. El reemplazo de la felicidad como
proyecto de vida por el goce inmediato como forma de supervivencia
y su reflejo en grandes sectores de los más carenciados del país, que
recogen los modos degradados de la ideología de los poderosos para
implementarla bajo modos patéticos de supervivencia. Cuestión que
se refleja también en el campo de la salud mental, expresada por la
degradación terapéutica que ahora pretende naturalizar el
sufrimiento psíquico, renegando su causalidad -en sentido analítico:
empleando el mecanismo perverso de la Verleugnung- lo cual no
implica sólo la des-subjetivación del paciente sino la del mismo
terapeuta, que pierde toda posibilidad de pensamiento, subordinado
por la autoconservación a desconstruir convicciones acerca de sí
mismo y su práctica, para engranar como un mecanismo más en la
maquinaria que desarticula de modo cotidiano y silencioso nuevas
posibilidades de afirmación identitaria y de sostenimiento de una
ética que no nos deje inerme ante la condena de nuestras instancias
morales.
Silvia Bleichmar Psicoanalista
silviableichmar@fibertel.com.ar
Notas
1 Ver Freud, S., Metapsicología, “Lo inconciente”, O.C, Vol. IV, p. 173
y sig.
2 Ver Bleichmar, S., La subjetividad en riesgo, Topía Editorial, Bs. As.,
2005
3 Empleamos acá “desconstrucción” para diferenciar estos procesos
del concepto derrideano de “deconstrucción”, que implica una
propuesta epistemológica de trabajo sobre el concepto y sus
determinaciones.
4 El concepto de bio-política puede ser explorado tanto en Foucault
como en Agamben, y remite a la reducción del sujeto a su cuerpo
real, al despojo de la subjetividad como razón última de lo humano,
operado sobre aquéllos que quedan exentos de todo estatuto de
inclusión social.
También podría gustarte
- El Silencio en La Adolescencia Temprana PisonniDocumento19 páginasEl Silencio en La Adolescencia Temprana PisonniCaro Godoy100% (2)
- Metz, Christian - El Significante Imaginario - Cine y Psicoanálisis - Ed. PaidósDocumento136 páginasMetz, Christian - El Significante Imaginario - Cine y Psicoanálisis - Ed. Paidósjmgmwm100% (4)
- PC S NchezDocumento384 páginasPC S Nchezapi-374644282% (22)
- Concepto de FaloDocumento2 páginasConcepto de FaloArathan HijaAún no hay calificaciones
- El Duelo Desde El Punto de Vista PsicoanalíticoDocumento8 páginasEl Duelo Desde El Punto de Vista PsicoanalíticoCristina OlivarezAún no hay calificaciones
- El Malestar SobranteDocumento4 páginasEl Malestar SobranteThe WarlusAún no hay calificaciones
- Arteterapia Barbecho La Dimensión Del Apuntalamiento Por Osvaldo BonanoDocumento15 páginasArteterapia Barbecho La Dimensión Del Apuntalamiento Por Osvaldo BonanoLeón J. Laguna100% (1)
- Basc Profesores 12-18Documento2 páginasBasc Profesores 12-18byron100% (2)
- Basc Profesores 4-5Documento2 páginasBasc Profesores 4-5byronAún no hay calificaciones
- Kenpo Karate (Ed Parker)Documento8 páginasKenpo Karate (Ed Parker)Laudy YépezAún no hay calificaciones
- Kiel y ZelmanovichDocumento6 páginasKiel y ZelmanovichVictoria AndradesAún no hay calificaciones
- Cuestiones disputadas: En la teoría y en la clínica psicoanalíticasDe EverandCuestiones disputadas: En la teoría y en la clínica psicoanalíticasAún no hay calificaciones
- Aportes de Philippe Gutton Al Tema de La PubertadDocumento13 páginasAportes de Philippe Gutton Al Tema de La Pubertadrodrigo cornejoAún no hay calificaciones
- Subjetivacion en La Adolescencia y Cambios CulturalesDocumento20 páginasSubjetivacion en La Adolescencia y Cambios CulturalesCecilia Comesana DuranAún no hay calificaciones
- Cebas Ni 48 Año 2024 Salud PublicaDocumento8 páginasCebas Ni 48 Año 2024 Salud PublicaRomina TironiAún no hay calificaciones
- Resumen Adolescencia BarrionuevoDocumento35 páginasResumen Adolescencia BarrionuevoDanna Greco SampayoAún no hay calificaciones
- Groch, J. - Reflexiones Sobre La Pulsión de MuerteDocumento5 páginasGroch, J. - Reflexiones Sobre La Pulsión de MuerteGabriel Perez JaramilloAún no hay calificaciones
- ADOLESCENCIADocumento14 páginasADOLESCENCIALuis DamianAún no hay calificaciones
- Stern, Palacios y BleichmarDocumento3 páginasStern, Palacios y BleichmarAgostinaAún no hay calificaciones
- De La Endogamia A La ExogamiaDocumento5 páginasDe La Endogamia A La Exogamiajeni armandoAún no hay calificaciones
- Resumen 2 ParcialDocumento34 páginasResumen 2 ParcialMaxAún no hay calificaciones
- Clase 2 SCE - Teoria y Clinica de La VulnerabilidadDocumento13 páginasClase 2 SCE - Teoria y Clinica de La VulnerabilidadConny DevinAún no hay calificaciones
- Resumen Parcial El Sujeto Psicosocial - 2015Documento21 páginasResumen Parcial El Sujeto Psicosocial - 2015Constanza FornerisAún no hay calificaciones
- BLEICHMAR, S. y Otros. Indicaciones y Contraindicaciones en Psicoanálisis Con NiñosDocumento4 páginasBLEICHMAR, S. y Otros. Indicaciones y Contraindicaciones en Psicoanálisis Con NiñosadhortizAún no hay calificaciones
- Ideal Del Yo Adolescenia Juan MitreDocumento4 páginasIdeal Del Yo Adolescenia Juan MitreMarcela DBAún no hay calificaciones
- Pubertad - Adolescencia. Depresión, Sexualidad y Muerte - Lic. Norberto I.J. PisoniDocumento8 páginasPubertad - Adolescencia. Depresión, Sexualidad y Muerte - Lic. Norberto I.J. PisoniDiego GonzalezAún no hay calificaciones
- Cuadro Psicosis LacanDocumento3 páginasCuadro Psicosis LacanRomina VeneruzzoAún no hay calificaciones
- Mitre - El Adolescente Como Extranjero de Su TiempoDocumento4 páginasMitre - El Adolescente Como Extranjero de Su TiempoExopolitics Chile100% (1)
- Resumen Adolescencia Primer ParcialDocumento11 páginasResumen Adolescencia Primer ParcialAntonella Paula PereyraAún no hay calificaciones
- Dolto - La Causa de Los Adolescentes - Parte1 - Pto 1Documento11 páginasDolto - La Causa de Los Adolescentes - Parte1 - Pto 1lorelorenaalicia0% (1)
- Los Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFDocumento15 páginasLos Nombres de La Muerte - Imbriano, Amelia PDFCentro Kairos CounselingAún no hay calificaciones
- Winnicott Aspectos Metapsicológicos y Clínicos de La Regresión Dentro Del Marco PsicoanalíticoDocumento12 páginasWinnicott Aspectos Metapsicológicos y Clínicos de La Regresión Dentro Del Marco PsicoanalíticoJessica BekermanAún no hay calificaciones
- Bower, Lorena (2016) - Los Cortes en El Cuerpo y Su Orientacion Al OtroDocumento4 páginasBower, Lorena (2016) - Los Cortes en El Cuerpo y Su Orientacion Al OtroBA MaSueAún no hay calificaciones
- Hasson Adolescencia TardiaDocumento4 páginasHasson Adolescencia TardiaIvanadelosangeles EncinaAún no hay calificaciones
- Impacientes. Ensayo Psicoanalítico Por Jaime Fernández MirandaDocumento28 páginasImpacientes. Ensayo Psicoanalítico Por Jaime Fernández MirandaJuliana Eloisa CarpinettiAún no hay calificaciones
- AteneoDocumento9 páginasAteneoLucas CavallinAún no hay calificaciones
- Adolescencia - Teoría y ClínicaDocumento17 páginasAdolescencia - Teoría y ClínicaKarina AlejandraAún no hay calificaciones
- Palazzini, L (2008) "Una Foto Color Sepia" Organización y Desorganización en La Tramitación AdolescenteDocumento12 páginasPalazzini, L (2008) "Una Foto Color Sepia" Organización y Desorganización en La Tramitación AdolescenteLuciana AlessandriniAún no hay calificaciones
- Instituciones SubjetivantesDocumento11 páginasInstituciones SubjetivantesVERONICA SANTOS100% (1)
- Adopcion de Niños Mayores Funciones Parentales - Lipski 2015Documento6 páginasAdopcion de Niños Mayores Funciones Parentales - Lipski 2015Daiana ContardiAún no hay calificaciones
- Sostener Los Paradigmas Desprendiéndose Del Lastre. Una Propuesta Respecto Al Futuro Del Psicoanálisis. Silvia Bleichmar.Documento10 páginasSostener Los Paradigmas Desprendiéndose Del Lastre. Una Propuesta Respecto Al Futuro Del Psicoanálisis. Silvia Bleichmar.Rodrigo Airola0% (1)
- Concepcion de Lo Traumatico Benyakar (Material Complementario)Documento9 páginasConcepcion de Lo Traumatico Benyakar (Material Complementario)Gaby RiveraAún no hay calificaciones
- Un Salto AdelanteDocumento6 páginasUn Salto AdelanteAlejandro Rosero RealpeAún no hay calificaciones
- Palacios Discurso Sobre El Sujeto en Psicologia y EducaciónDocumento21 páginasPalacios Discurso Sobre El Sujeto en Psicologia y EducaciónAnalia PalaciosAún no hay calificaciones
- Cardozo G. Identidad y Proyecto Identificatorio en La Adolescencia PDFDocumento8 páginasCardozo G. Identidad y Proyecto Identificatorio en La Adolescencia PDFEzequiel FerreyraAún no hay calificaciones
- El Modelo PulsionalDocumento4 páginasEl Modelo PulsionalEsteban BoschAún no hay calificaciones
- Constitución Psíquica UBADocumento5 páginasConstitución Psíquica UBAzimon_pedroAún no hay calificaciones
- Demanda, Objeto y Separación - FlimanDocumento5 páginasDemanda, Objeto y Separación - Flimanpazsobrino100% (1)
- Subjetivación Infantil Actual y Riesgo de Autismo Victor GuerraDocumento23 páginasSubjetivación Infantil Actual y Riesgo de Autismo Victor GuerraAnaAún no hay calificaciones
- Resumen Clinica 3Documento97 páginasResumen Clinica 3leandro leanAún no hay calificaciones
- A. Identidad, Sujeto y Subjetividad en La Modernidad. Liliana Tique CalderónDocumento9 páginasA. Identidad, Sujeto y Subjetividad en La Modernidad. Liliana Tique CalderónKeller Araya MolinaAún no hay calificaciones
- Conferencia 20 y 21 de FreudDocumento1 páginaConferencia 20 y 21 de FreudMirkoAún no hay calificaciones
- Hilvanes en La Escuela - Maltz LilianaDocumento18 páginasHilvanes en La Escuela - Maltz LilianaLucía LelliAún no hay calificaciones
- Condenado A ExplorarDocumento10 páginasCondenado A ExplorarEduardo FernandezAún no hay calificaciones
- La Primera Topica Freudiana Alcances y LimitesDocumento4 páginasLa Primera Topica Freudiana Alcances y LimitesIsabelAún no hay calificaciones
- La Ley No Escrita de La Infancia Maltratada VolnovichDocumento5 páginasLa Ley No Escrita de La Infancia Maltratada VolnovichRomina De LorenzoAún no hay calificaciones
- Resumen AdolescenciaDocumento12 páginasResumen AdolescenciaVirginia LizazúAún no hay calificaciones
- Resumen Clinica 3Documento53 páginasResumen Clinica 3Marco Salva Paz100% (1)
- Posicion Del InconcienteDocumento62 páginasPosicion Del InconcienteMarceloAún no hay calificaciones
- La Adolescencia, Síntoma de La PubertadDocumento15 páginasLa Adolescencia, Síntoma de La PubertadAnonymous eaqRAusVOzAún no hay calificaciones
- SDDSFSDFDocumento35 páginasSDDSFSDFMatias AbeijonAún no hay calificaciones
- Adolescencia Y Proyecto de VidaDocumento6 páginasAdolescencia Y Proyecto de VidaGerardo AragonAún no hay calificaciones
- ¿Existe el autismo en la niñez?: Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritanDe Everand¿Existe el autismo en la niñez?: Nadie sabe lo que pueden las infancias cuando gritanAún no hay calificaciones
- ENT Felipe LecannelierDocumento9 páginasENT Felipe LecannelierMa Fernanda PalmaAún no hay calificaciones
- Psicoterapia Psicoanalítica 23232Documento17 páginasPsicoterapia Psicoanalítica 23232byronAún no hay calificaciones
- El Eros Electronico - Roman GubernDocumento153 páginasEl Eros Electronico - Roman GubernbyronAún no hay calificaciones
- La Bilogica de Ignacio Matte Blanco Una Breve IntroduccionDocumento6 páginasLa Bilogica de Ignacio Matte Blanco Una Breve Introduccionbyron100% (2)
- Forer, Gisela (2013) - Indicadores de Cambio Psiquico Como Efecto de Los Tratamientos Psicoanalitico en Ninos Con Dificultades Atencionale (..)Documento6 páginasForer, Gisela (2013) - Indicadores de Cambio Psiquico Como Efecto de Los Tratamientos Psicoanalitico en Ninos Con Dificultades Atencionale (..)byronAún no hay calificaciones
- 29-2017!11!21-Cv Ávila Espada. AlejandroDocumento4 páginas29-2017!11!21-Cv Ávila Espada. AlejandrobyronAún no hay calificaciones
- Isabel Jáidar Matalobos. Convergencias en El Campo de La Subjetividad PDFDocumento153 páginasIsabel Jáidar Matalobos. Convergencias en El Campo de La Subjetividad PDFbyronAún no hay calificaciones
- Matte BlancoDocumento4 páginasMatte Blancochile22100% (1)
- 10 Caliban CastDocumento236 páginas10 Caliban CastbyronAún no hay calificaciones
- 3.rosend Camon. Lo Psicotico. PDF DEF1Documento6 páginas3.rosend Camon. Lo Psicotico. PDF DEF1byronAún no hay calificaciones
- Presos de La Certezaluigi Zoja. Paranoia. La Locura Que Hace La Historia PDFDocumento12 páginasPresos de La Certezaluigi Zoja. Paranoia. La Locura Que Hace La Historia PDFbyron100% (1)
- Entrevistas Viereck PDFDocumento8 páginasEntrevistas Viereck PDFbyron100% (1)
- El Padre PulverizadoDocumento6 páginasEl Padre PulverizadobyronAún no hay calificaciones
- Basc Profesores 6-11Documento3 páginasBasc Profesores 6-11byronAún no hay calificaciones
- Trigonometria 2BDocumento18 páginasTrigonometria 2BDumas DumasAún no hay calificaciones
- Cálculo Integral Ejercicios Resueltos Paso A PasoDocumento137 páginasCálculo Integral Ejercicios Resueltos Paso A PasoJose Tamay100% (1)
- Monografia Practica Laboral IDocumento64 páginasMonografia Practica Laboral IdavidorlandoAún no hay calificaciones
- Inducción Proceso de Recursos HumanosDocumento5 páginasInducción Proceso de Recursos HumanosMiguel Ángel Macías MartínezAún no hay calificaciones
- Aproximacion A La Historia de FusagasugaDocumento160 páginasAproximacion A La Historia de FusagasugaCamilo CamiloAún no hay calificaciones
- Millennials y CentennialsDocumento4 páginasMillennials y CentennialsMarcela AlvarezAún no hay calificaciones
- Productos NotablesDocumento13 páginasProductos NotablesAlexaAún no hay calificaciones
- P A1 T1 S1Documento8 páginasP A1 T1 S1Luis Carias100% (2)
- Ficha Quique - Hache El Caballo FantasmaDocumento4 páginasFicha Quique - Hache El Caballo Fantasmacarmen gloria castañedaAún no hay calificaciones
- Actitud Natural y Actitud Fenomenológica - RabanaqueDocumento18 páginasActitud Natural y Actitud Fenomenológica - RabanaqueJonathan Guereca Y Carreón0% (1)
- Arit 01Documento4 páginasArit 01Jorge YpAún no hay calificaciones
- Folleto DmsoDocumento151 páginasFolleto DmsoGe ReAún no hay calificaciones
- Respuestas La Torre de BabelDocumento4 páginasRespuestas La Torre de BabelronaldAún no hay calificaciones
- Estudios de Casos TGDDocumento3 páginasEstudios de Casos TGDLEYDI FERNANDA YAMUNAQUE CASTILLO0% (1)
- GLOSARIODocumento5 páginasGLOSARIOSofía GarcíaAún no hay calificaciones
- Ideas Enmancipadoras Mapa ConceptualDocumento3 páginasIdeas Enmancipadoras Mapa ConceptualXamy HernandezAún no hay calificaciones
- Levantamiento y Replanteo PDFDocumento32 páginasLevantamiento y Replanteo PDFMarcoAntonioDonosoGonzalezAún no hay calificaciones
- Guia Salud Publica LUNES 2067676Documento5 páginasGuia Salud Publica LUNES 2067676AndreeziithooGarrzoonDiiazzAún no hay calificaciones
- Propiedades y Beneficios de La AlbahacaDocumento6 páginasPropiedades y Beneficios de La AlbahacaRonald HernandezAún no hay calificaciones
- Estudiantes Seleccionados Explora Un Mundo 2019 1 PDFDocumento13 páginasEstudiantes Seleccionados Explora Un Mundo 2019 1 PDFTaylor Andres AmayaAún no hay calificaciones
- Venciendo Los TemoresDocumento10 páginasVenciendo Los TemoresElizabeth RamdathAún no hay calificaciones
- Aplicación de 5s en Mi CuartoDocumento6 páginasAplicación de 5s en Mi CuartoBoris Anthony Coveñas LunaAún no hay calificaciones
- El Primer Marqus Del Toro 1675 1742 La Forja de Una Fortuna en La Venezuela ColonialDocumento28 páginasEl Primer Marqus Del Toro 1675 1742 La Forja de Una Fortuna en La Venezuela ColonialLuis José Moya AliendresAún no hay calificaciones
- PCI 2023 DocentesDocumento27 páginasPCI 2023 DocenteswilberhuacresichaAún no hay calificaciones
- Reporte de Metas JULIO 2021 para EntregarDocumento29 páginasReporte de Metas JULIO 2021 para EntregarRobin Williams DollerAún no hay calificaciones
- Distribución Normal de ProbabilidadDocumento6 páginasDistribución Normal de ProbabilidadMaricel Anahi Carbajal SantacruzAún no hay calificaciones
- Tunel CarpoDocumento7 páginasTunel CarpoJocelynne SalcedoAún no hay calificaciones
- WEB Boletin 149 Divorcio Administrativo 28.0319Documento2 páginasWEB Boletin 149 Divorcio Administrativo 28.0319EDurdo OlveraAún no hay calificaciones