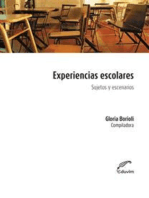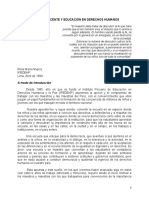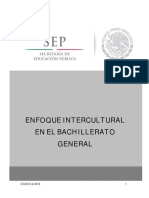Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Escuelas y Pobreza Entre El Desasosiego y La Obstinación PDF
Escuelas y Pobreza Entre El Desasosiego y La Obstinación PDF
Cargado por
dugamian0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasTítulo original
escuelas y pobreza entre el desasosiego y la obstinación..pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasEscuelas y Pobreza Entre El Desasosiego y La Obstinación PDF
Escuelas y Pobreza Entre El Desasosiego y La Obstinación PDF
Cargado por
dugamianCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Redondo, Patricia (2004):
Escuelas y pobreza. Entre el desasosiego y la obstinación.
Paidós, Cuestiones de Educación, Buenos Aires.
por Julia Bernik (1)
El texto presenta y analiza aspectos sustantivos –teóricos y metodológicos– que
constituyeron un reciente trabajo de investigación realizado en una escuela de
una villa de emergencia ubicada en el segundo cinturón urbano de la ciudad
de Buenos Aires durante los primeros años de este siglo. Así es presentado el
mismo, en palabras de su autora: “Frente a la actual realidad educativa en
la Argentina, el desafío está puesto en penetrar, a partir de la indagación, el
terreno de las posibilidades y construir allí nuevas preguntas. Se trata de pro-
ducir un conocimiento que reconozca el lugar de los sujetos, no capturados por
su negatividad sino por la potencialidad: maestros y maestras, niños y niñas y
grupos familiares que –en la trama de la educación y la pobreza– conforman
identidades en movimiento en situaciones extremadamente adversas”.
El reconocimiento del terreno de la posibilidad –que implica “tensión por
describir, una vez más, aquello mil veces mostrado y nombrado y, junto con
ello, sostener el intento de develar lo no dicho”– y de las nuevas preguntas
–sostenidas en otra sustancial tensión “lengua-sujeto y política (Badiou, 1995)
(1) Docente Ordinaria se tornaron, para el itinerario que propone este libro, una conjugación necesaria
Didáctica General,
FHUC, UNL. para entender, comprender y enfrentar la devastación y el páramo”– vertebra el
E-mail: julia-b@arnet.com.ar análisis y la interpelación a las que convoca el texto.
itinerarios educativos · 122
Así entonces, en sus primeras páginas se abordan conceptualmente las con-
cepciones sobre la pobreza. Las denominaciones de “marginal”, “excluido”, “lum-
penproletariado”, “peligrosos”, “anormales”, “forajidos”, entre otras, son desnu-
dadas en el texto. Se retoman e interpelan los “nombres” de la pobreza para en-
tenderlos en un tiempo histórico y desde perspectivas teóricas que los significan.
Estas primeras páginas nutren y son nutridas por la mirada teórica, metodológica,
y, por ello, ética, que direcciona el análisis posterior sobre la escuela, sus directivos,
los maestros y maestras, los alumnos y alumnas, los niños y niñas, sus familias
y el barrio en el cual viven. Entonces la autora adentra al lector al corazón de
la experiencia investigativa y mediante un lenguaje sensible, poético y –quizás
por ello– desgarrador, va haciendo hablar a los que frecuente y cotidianamente
son nombrados, pero ignorados. Historias de vida, entrevistas, observaciones
plasmadas en notas de campo, imágenes, permiten seguir pensando el derrotero
de este trabajo investigativo: “¿Cómo ‘decir’ e ‘investigar’ sin caer en lo mismo?
Hoy cuando lo más ‘crudo’ y ‘lo más real’ –incluso aquello que hasta hace poco
tiempo resultaba inimaginable para la Argentina, a diferencia de otros territorios
latinoamericanos o, en todo caso, africanos– es descrito, mostrado y mercantilizado
casi obscenamente. ¿Qué decir?, ya que todo parece estar dicho y el Mal está nom-
brado hasta el hartazgo. ¿Cómo nombrar lo que se vuelve innombrable?”.
Desigualdad social; procesos de exclusión, pauperización y subalternalización; la
desnaturalización de la escuela como asistente social y la reconsideración de esta
marca histórica como un entrecruzamiento entre Estado –sociedad civil– pobrezas,
identidad de la escuela y docentes; la condición humanizante de la educación
y la posibilidad de constitución de sujetos pedagógicos inscriptos en una cultu-
ra; configuración de un colectivo escolar que marque otro territorio imaginario
que asigne otra posición al “otro”; infancia y adolescencia, tiempos de infancia
y adolescencia; mujeres y pobreza “si son pobres y son mujeres más excluidas
aun”; escuela y trama barrial; “escuela como espacio privilegiado de participación
plural, alternativo y democrático”; modificación de las prácticas pedagógicas y otra
formación docente. “Repolitizar la escuela, reinstituir la escena educativa, edu-
cador y educando, repensar la escuela como formadora de sujetos pedagógicos,
históricos, sociales y políticos en un espacio público sin tutelajes variopintos ni
delegación de ciudadanía.” Son algunas nociones, consideraciones y perspectivas
que procuran acercar claves para nombrar “lo innombrable”.
“Esta investigación nombra otros sujetos, sujetos que sueñan e imaginan, que cons-
truyen una territorialidad distinta de la marcada por la pobreza, en otro tiempo y espa-
itinerarios educativos · 123
cio, no tangible, pero donde algo de los sueños de alguna manera se cumple.”
Quienes estamos empeñados en “nombrar” otros sujetos que piensan, hacen y
sueñan las prácticas educativas, el trabajo de Patricia Redondo convoca, reúne,
inquieta, apasiona, duele. ¿Cómo no permitirnos estas sensaciones que, a la
vez, son convicciones? ¿Cómo no asignarles un lugar preponderante durante
la formación de futuros docentes? ¿Cómo no recuperar el buen sentido para
nuestras prácticas desde estas tramas históricas cotidianas?
Advierte Arroyo M. en las Palabras Preliminares al trabajo: “¿Qué pedagogía y
qué magisterio serán capaces de acompañar con maestría cuerpos infantiles
rotos por la pobreza?, ¿qué escuela acompañará a los adolescentes y los jó-
venes que habitan en los márgenes? (...) Cuando la infancia, la adolescencia
y la juventud son diferentes, nosotros, maestros, ¿podemos ser los mismos?...
Estábamos bastante tranquilos con nuestras identidades profesionales, con
nuestras concepciones pedagógicas, con nuestras creencias y nuestros valores
docentes. Todo parece venirse abajo, destruirse. Y no por el soplo de nuevos
paradigmas teóricos, sino por la realidad que llega cada día a nuestras escuelas
con el rostro y con los cuerpos de los niños y adolescentes pobres… Ni el
currículo, ni las didácticas, ni la organización de los tiempos escolares, ni
nuestras competencias profesionales podrán ser los mismos. ¿Dónde y quién
explicará a niños y adolescentes los sinsentidos de su hambre, de su pobreza y
de su dolor? Estos conocimientos no han tenido lugar en el horizonte escolar, a
pesar de haber sido las grandes cuestiones sobre las cuales se ha interrogado
el ser humano por siglos. Tal vez ahora estemos obligados a introducirlas en
nuestro magisterio”.
Adentrarnos en esta interrogación como docentes universitarios, formadores
de docentes, nos posibilita adentrarnos en la historia que, a veces, sólo ana-
lizamos. Nos permite reconocernos parte, por compartir la exclusión y el de-
samparo o por negarlos, por compartir el desasosiego o soportarlo, por cons-
truir la lucha colectiva o denunciarla. Somos parte. Nuestras prácticas, nuestro
(2) En Gloria Edelstein
discurso, nuestros empeños, nuestra resistencia, de aquí devienen y desde
(1995): Imágenes e aquí necesitan reconstruirse. Tal y como lo plantea una incansable docente e
Imaginación.
investigadora universitaria, formadora de docentes. “Se trata de otra formación,
Iniciación a la docencia.
Buenos Aires, Kapelusz. la que incluya la manera de elaborar saber, no la que excluya al mundo.”(2)
itinerarios educativos · 124
También podría gustarte
- El Príncipe - Ensayo Sobre El Príncipe de MaquiaveloDocumento9 páginasEl Príncipe - Ensayo Sobre El Príncipe de MaquiaveloJulio Lleonart Crespo88% (33)
- La Otra Historia Dominicana (MOYA PONS, 2009) PDFDocumento3 páginasLa Otra Historia Dominicana (MOYA PONS, 2009) PDFPaz Zamorano Rojas25% (4)
- Cómo Vivir Juntos: La pregunta de la escuela contemporáneaDe EverandCómo Vivir Juntos: La pregunta de la escuela contemporáneaCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- BOLAND - Poesía para ChicosDocumento3 páginasBOLAND - Poesía para ChicosLucía CaballeroAún no hay calificaciones
- 553092120.gary Fenstermacher y Joñas Soltis Enfoques de La EnseñanzaDocumento9 páginas553092120.gary Fenstermacher y Joñas Soltis Enfoques de La EnseñanzaMarcela Laura Lesci50% (2)
- Comunicacion Conjunta 1-2020 Pcyps Educ Especial PDFDocumento7 páginasComunicacion Conjunta 1-2020 Pcyps Educ Especial PDFAdry MVAún no hay calificaciones
- Sun Bin - El Arte de La Guerra II - v1.0 PDFDocumento12 páginasSun Bin - El Arte de La Guerra II - v1.0 PDFEtrusco de Etruria100% (1)
- Cuerpos en la escuela: Experiencias pedagógicas de infancias entre continentesDe EverandCuerpos en la escuela: Experiencias pedagógicas de infancias entre continentesAún no hay calificaciones
- Atravesar fronteras, explorar nuevas narrativas en educaciónDe EverandAtravesar fronteras, explorar nuevas narrativas en educaciónAún no hay calificaciones
- El Armario de La Maestra TortilleraDocumento13 páginasEl Armario de La Maestra TortilleraMoraMolotov100% (1)
- La Actitud Crítica Frente A La Educación Popular Néstor FuentesDocumento7 páginasLa Actitud Crítica Frente A La Educación Popular Néstor FuentesFranco MessinaAún no hay calificaciones
- Optativa - Mitomanias - Tenti FanfaniDocumento2 páginasOptativa - Mitomanias - Tenti FanfaniLeanYñiguezAún no hay calificaciones
- Gramatica EscolarDocumento2 páginasGramatica EscolarClubAún no hay calificaciones
- Enseñar Hoy Contra El Desamparo de Perla ZelmanovichDocumento2 páginasEnseñar Hoy Contra El Desamparo de Perla ZelmanovichPaulaAún no hay calificaciones
- U3 T8 Grimson y Tenti FanfaniDocumento4 páginasU3 T8 Grimson y Tenti FanfaniEAB891029Aún no hay calificaciones
- Subjetividad y Relación EducativaDocumento16 páginasSubjetividad y Relación EducativaMariana LittrellAún no hay calificaciones
- SerraDocumento6 páginasSerradocentesdelsur1711100% (1)
- Chardon - Legitimar Las Practicas Del Psicologo en La Escuela O Construirlas CriticamenteDocumento18 páginasChardon - Legitimar Las Practicas Del Psicologo en La Escuela O Construirlas CriticamenteDiego Hernan GonzalezAún no hay calificaciones
- Cap1 La Enseñanza - DaviniDocumento12 páginasCap1 La Enseñanza - Davinijimena escalanteAún no hay calificaciones
- El Quiebre de La Escuela ModernaDocumento6 páginasEl Quiebre de La Escuela ModernaMery RHdezAún no hay calificaciones
- La Practica DocenteDocumento8 páginasLa Practica DocenteLía Zilli100% (1)
- Aportes para La Enseñanza de Las Ciencias SocialesDocumento6 páginasAportes para La Enseñanza de Las Ciencias SocialesYani OwenAún no hay calificaciones
- Kaplan en Turbulencia PDFDocumento9 páginasKaplan en Turbulencia PDFeliAún no hay calificaciones
- Analisis de "Biografia Del Fracaso Escolar" de Vilma PruzzoDocumento1 páginaAnalisis de "Biografia Del Fracaso Escolar" de Vilma PruzzojpablorootsAún no hay calificaciones
- Dussel La Escuela y La Vulnerabilidad SocialDocumento9 páginasDussel La Escuela y La Vulnerabilidad SocialmarinalpAún no hay calificaciones
- USO Mis Manos - GuiaDocumento4 páginasUSO Mis Manos - GuiaCarla AntonellaAún no hay calificaciones
- Clase Teórica 2. Fronteras Que Habilitan.Documento10 páginasClase Teórica 2. Fronteras Que Habilitan.Nicolas Sale EnrightAún no hay calificaciones
- Variaciones para Educar Adolescentes y JóvenesDocumento8 páginasVariaciones para Educar Adolescentes y JóvenesMarcos PeñaAún no hay calificaciones
- Pedagogia Dela Presencia ResumenDocumento18 páginasPedagogia Dela Presencia ResumenEdison Antonio Gonzalez Silva100% (1)
- 32 Luna de AvellanedaDocumento7 páginas32 Luna de Avellanedanconpe0% (1)
- El Proceso Educativo Según Paulo FreireDocumento2 páginasEl Proceso Educativo Según Paulo FreireBrunela Speranza100% (2)
- Ana M. Ezcurra Entrevista Inclusion Excluyente ESDocumento6 páginasAna M. Ezcurra Entrevista Inclusion Excluyente ESJulian VivarAún no hay calificaciones
- Incluir y Enseñar. Adriana PuigrosDocumento2 páginasIncluir y Enseñar. Adriana PuigrosVeronica PichiñanAún no hay calificaciones
- 13.practica Docente y Educación en Derechos HumanosDocumento24 páginas13.practica Docente y Educación en Derechos HumanostaysantlordAún no hay calificaciones
- La ESI en La Escuela 03Documento28 páginasLa ESI en La Escuela 03vanesa iglesias100% (1)
- Graciela AlonsoDocumento19 páginasGraciela AlonsoJes Baez100% (1)
- Estructura Familiar y Procesos de AprendizajeDocumento7 páginasEstructura Familiar y Procesos de AprendizajemaricaceresAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Tedesco La Educación y Los Nuevos Desafíos de La Formación Del CiudadanoDocumento13 páginasJuan Carlos Tedesco La Educación y Los Nuevos Desafíos de La Formación Del CiudadanoEduardo RiveraAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO para El Abordaje de Infancias FINALDocumento52 páginasPROTOCOLO para El Abordaje de Infancias FINALNina Colombo100% (1)
- Frigerio y Diker Cap. 1hacer Del Borde Un ComienzoDocumento15 páginasFrigerio y Diker Cap. 1hacer Del Borde Un ComienzoYeyi ArteAún no hay calificaciones
- Enseñanza en Contextos CríticosDocumento8 páginasEnseñanza en Contextos CríticosCiro Eduardo Palomeque BecerraAún no hay calificaciones
- Kaplan, Autoestima Escolar - 2pDocumento15 páginasKaplan, Autoestima Escolar - 2pNalili AiramAún no hay calificaciones
- Educar A Todos y A Cada UnoDocumento42 páginasEducar A Todos y A Cada UnoFabiFabi100% (1)
- M5ESIDocumento12 páginasM5ESIRocio ScettoAún no hay calificaciones
- Transmisión e Institución Del SujetoDocumento4 páginasTransmisión e Institución Del SujetoAnonymous KjbHqFN60% (1)
- El Trabajo Con ConsignasDocumento19 páginasEl Trabajo Con ConsignasPatricia FernandezAún no hay calificaciones
- Transcripción de de Sarmiento A Los SimpsonsDocumento2 páginasTranscripción de de Sarmiento A Los SimpsonsElianaDelValleMolsonAún no hay calificaciones
- 1713003949.teorías Critico Transformativas Cs EdDocumento15 páginas1713003949.teorías Critico Transformativas Cs EdSofiaGuadalupePerezAún no hay calificaciones
- Baquero y Terigi - Constructivismo y Modelos GenéticosDocumento11 páginasBaquero y Terigi - Constructivismo y Modelos GenéticosSebastian GiampaniAún no hay calificaciones
- Bonafé - Por Qué No Discutimos El CUrriculumDocumento4 páginasBonafé - Por Qué No Discutimos El CUrriculumMaría Florencia RuarteAún no hay calificaciones
- Instrucciones para Motivar, AnteloDocumento1 páginaInstrucciones para Motivar, AntelocongresoceeAún no hay calificaciones
- EPS Clase 5Documento19 páginasEPS Clase 5RobertMaliunAún no hay calificaciones
- Cap 1 GestiónDocumento18 páginasCap 1 GestiónAlex Aramayo100% (1)
- 6 (2C) Alliaud - La Escuela y Los DocentesDocumento2 páginas6 (2C) Alliaud - La Escuela y Los DocentesLadoEquisAún no hay calificaciones
- B Freire, Los Elementos de La Situación EducativaDocumento6 páginasB Freire, Los Elementos de La Situación EducativaCan Tu100% (1)
- Barbagelatta Norma - El Cuidado Del OtroDocumento7 páginasBarbagelatta Norma - El Cuidado Del OtromadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Gvirtz. Cap 1. de Que Hablamos Cuando Hablamos de EducacionDocumento10 páginasGvirtz. Cap 1. de Que Hablamos Cuando Hablamos de EducacionEduardo BarrazaAún no hay calificaciones
- La Educabilidad Bajo Sospecha - BaqueroDocumento1 páginaLa Educabilidad Bajo Sospecha - BaqueroSoledad GomezAún no hay calificaciones
- 2011 Problematica Educativa ContemporaneaDocumento9 páginas2011 Problematica Educativa ContemporaneaximenaacasaAún no hay calificaciones
- La Invención Del AulaDocumento4 páginasLa Invención Del AulaGeorgina BertolaAún no hay calificaciones
- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizDe EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizAún no hay calificaciones
- Volver a estudiar: Experiencias de educación, trabajo y política en barrios popularesDe EverandVolver a estudiar: Experiencias de educación, trabajo y política en barrios popularesAún no hay calificaciones
- Korinfeld Daniel Urgencias Subjetivas de Niños y Adolescentes ...Documento13 páginasKorinfeld Daniel Urgencias Subjetivas de Niños y Adolescentes ...I CH50% (2)
- Uner Introduccion A La CienciaDocumento28 páginasUner Introduccion A La CienciaI CHAún no hay calificaciones
- Resolucion 3424-05 Secretario Academico - PreceptorDocumento3 páginasResolucion 3424-05 Secretario Academico - PreceptorI CHAún no hay calificaciones
- Plantilla TPDocumento1 páginaPlantilla TPI CHAún no hay calificaciones
- Resolucion 4847 01Documento3 páginasResolucion 4847 01I CHAún no hay calificaciones
- Korinfeld Daniel Urgencias Subjetivas de Niños y Adolescentes ...Documento13 páginasKorinfeld Daniel Urgencias Subjetivas de Niños y Adolescentes ...I CH50% (2)
- Análisis Xtai - Gaming de Los Desafíos de La Liga Heist (3.12)Documento18 páginasAnálisis Xtai - Gaming de Los Desafíos de La Liga Heist (3.12)I CHAún no hay calificaciones
- La SolapaDocumento2 páginasLa SolapaI CH100% (2)
- Aparato PsíquicoDocumento5 páginasAparato PsíquicoI CH100% (1)
- Sir William PettyDocumento2 páginasSir William PettyBenjamínBoyadjianAún no hay calificaciones
- Adolf HitlerDocumento10 páginasAdolf HitlerAlexa Itzel EscobarAún no hay calificaciones
- El Impacto de Las Redes Sociales en La SociedadDocumento1 páginaEl Impacto de Las Redes Sociales en La SociedadJonathan AvilaXDAún no hay calificaciones
- Reconsideración SMPDocumento4 páginasReconsideración SMPLIZAún no hay calificaciones
- Autorización de Residencia Temporal Por Reagrupación FamiliarDocumento7 páginasAutorización de Residencia Temporal Por Reagrupación FamiliarPaul MautinoAún no hay calificaciones
- Taller Estereotipos y PrejuiciosDocumento2 páginasTaller Estereotipos y PrejuiciosLUISA FERNANDA CAMPOS MARÍNAún no hay calificaciones
- Practica de MAT-99 Por Mario Errol Chavez GordilloDocumento74 páginasPractica de MAT-99 Por Mario Errol Chavez GordilloJosé Luis SanabriaAún no hay calificaciones
- Informe de Viaje de Estudios Aycucho 01Documento17 páginasInforme de Viaje de Estudios Aycucho 01Fernando Licas EspinozaAún no hay calificaciones
- Macherey Hegel o Spinoza Con Ocr PDFDocumento130 páginasMacherey Hegel o Spinoza Con Ocr PDFflorenciaf100% (2)
- Enfoque Intercultural Bachillerato GralDocumento26 páginasEnfoque Intercultural Bachillerato GralJorge Hugo Rojas Beltran100% (1)
- Linea Del Tiempo Surgimiento Del Paramilitarismo en Los 90 y Confrontación A Las Guerrillas.Documento2 páginasLinea Del Tiempo Surgimiento Del Paramilitarismo en Los 90 y Confrontación A Las Guerrillas.Sophía Maldonado ClavijoAún no hay calificaciones
- Carta CompromisoDocumento2 páginasCarta Compromisoenfermero geriatricoAún no hay calificaciones
- Violencia Escolar - Diana MilsteinDocumento4 páginasViolencia Escolar - Diana MilsteinChasqui AmautaAún no hay calificaciones
- Principio de Incongruencia PDFDocumento25 páginasPrincipio de Incongruencia PDFDiego Abad Rodas CruzadoAún no hay calificaciones
- Guerra Con Chile y Guerra Con EspañaDocumento2 páginasGuerra Con Chile y Guerra Con EspañaYudithMontalvoRamirezAún no hay calificaciones
- ALARCO OXFAM Riqueza y Desigualdad en El Perú VFDocumento99 páginasALARCO OXFAM Riqueza y Desigualdad en El Perú VFCesar CastilloAún no hay calificaciones
- El NasserismoDocumento3 páginasEl NasserismoRaúl Francisco0% (1)
- José Carlos Mariátegui, Biologia Del FascismoDocumento4 páginasJosé Carlos Mariátegui, Biologia Del FascismoNicómanoAún no hay calificaciones
- Ratifican El Acuerdo de Paris Decreto Supremo N 058 2016Documento1 páginaRatifican El Acuerdo de Paris Decreto Supremo N 058 2016Alejandro GuerreroAún no hay calificaciones
- Trabajo Social Con Comunidades Apuntes 2Documento14 páginasTrabajo Social Con Comunidades Apuntes 2Tamara Oceja Fdez100% (1)
- La Mitología de Frida KahloDocumento2 páginasLa Mitología de Frida KahloOviedo Eluney NubAún no hay calificaciones
- Neri, Multiculruralismo, Estudios Poscoloniales y DescolonialesDocumento25 páginasNeri, Multiculruralismo, Estudios Poscoloniales y DescolonialesmanuelabeledoAún no hay calificaciones
- Doctrina Social de La IglesiaDocumento2 páginasDoctrina Social de La IglesiaBritney GirónAún no hay calificaciones
- Usos de Estado en El Proceso de Organización Nacional en Argentina 1852-1880Documento18 páginasUsos de Estado en El Proceso de Organización Nacional en Argentina 1852-1880elka100% (1)
- Gobierno de Manuel Bulnes PrietoDocumento18 páginasGobierno de Manuel Bulnes PrietoelxpauloAún no hay calificaciones
- Reforma Constitucional Peru RESUMENDocumento4 páginasReforma Constitucional Peru RESUMENGrazie del CarmenAún no hay calificaciones