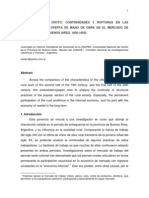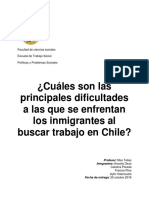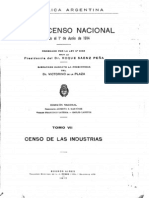Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia
Historia
Cargado por
Anonymous KjbHqFN6Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia
Historia
Cargado por
Anonymous KjbHqFN6Copyright:
Formatos disponibles
Eduardo Miguez
Mano de obra, población rural y mentalidades en la economía de tierras
abiertas de la provincia de Buenos Aires. Una vez más en busca del Gaucho.
A lo largo de los siglos XVIII y XIX, toda fuente cualitativa caracteriza al gaucho
como el típico personaje de las pampas. Sin embargo, es inútil buscarlo en
censos y padrones. El gaucho no figura en ninguna de las categorías utilizadas
por los censistas. Tampoco la población adulta o laboral nos presenta un
conjunto suficiente amplio de población adulta, masculina, soltera (o sola),
como para formas las legiones de gauchos que uno debería esperar a partir de
la lectura de otras fuentes (esto es lo que Miguez denomina “paradoja del
gaucho”.
Los estudios de la segunda mitad del siglo XIX han adoptado un enfoque
diferente al de los estudios del periodo tardo colonial o de la independencia
temprana, en parte debido a que se ha considerado que la modernidad
pampeana nace con la caída del régimen feudal del rosismo. Los estudiosos de
la segunda mitad del siglo, han centrado las discusiones en términos de
racionalidad empresaria y económica. Al contrario, las discusiones de la
primera mitad del siglo XIX, giran en tornos a cuestiones de estructura social.
Con esto, el problema de la escasez estructural o abundancia de mano de obra
rural, ha sido abordada con la no menos interesante “paradoja del gaucho”, o
lo que es lo mismo, en las manifestaciones sociales de un tema económico. Por
eso, Miguez propone abordar la cuestión del gaucho recurriendo al
lenguaje de la racionalidad económica.
A partir de la Gran Expansión, hay un acuerdo generalizado del carácter escaso
de la mano de obra , al menos durante un largo periodo que abarca toda la
segunda mitad del siglo. Distingue dos tipos de cuestiones bien distintas. La
escasez estructural de mano de obra y la escasez coyuntural. Estos problemas
tienen origen en el conflicto interétnico de la conquista y son comunes a toda
América Latina. Allí donde había una población nativa numerosa, la elite
dominante dependía de someter a grandes masas de población nativa. Donde
esto fue posible (México y el Perú), surgieron economías con abundante mano
de obra. Donde no (colonias francesas y británicas de Norteamérica,
portuguesas y españolas del litoral sur Atlántico) surgieron economías con
escasez estructural de mano de obra.
En estas sociedades, la densidad de población era muy baja con respecto a la
amplia disponibilidad de recursos naturales explotables (generalmente tierra
fértil). Constituyen lo que la demografía denomina “centros de baja presión
demográfica”, que atraen constantemente gente procedente de áreas más
pobladas (zonas de inmigración).
En términos económicos, en un sistema donde la capacidad de incorporar
unidades de capital es muy limitada, la posibilidad de expandir la producción y
las ganancias es la de aumentar las unidades de trabajo. La disponibilidad de
tierra solo afecta cuando el efecto de los rendimientos decrecientes llega por
debajo del mínimo necesario para la retribución de la familia campesina, o de
los trabajadores rurales (cuando introduciendo más trabajo no se logra
incrementar lo suficiente la prod, como para retribuir al trabajador y obtener
ganancia). Este no era el caso de la región pampeana entre los siglos XVIII y
XIX. La incorporación de mano de obra seguramente estaba relacionada con
rendimientos crecientes. Pero visto desde la perspectiva del mediano y gran
propietario, en el sistema económico en su conjunto predomina la escasez de
trabajadores.
Pero en un sistema económico donde se da una escasez estructural, el sistema
de producción se desarrolla en torno a esas condiciones. Por eso la escasez o
abundancia de mano de obra se mide en relación a las demandas de ese
sistema de producción –la disponibilidad o falta de trabajadores concretos
cuando se los necesita- y no de las posibilidades hipotéticas de crecimiento de
mano absoluto de la oferta. Así que puede haber coyunturalmente desempleo
es una economía de escasez estructural, y falta de trabajadores en una
economía superpoblada (por ejemplo ante una cosecha abundante). Sin
embargo, no por eso debemos suponer que la escasez estructural es
irrelevante, ya que ella marca el contexto general por donde se mueve la
economía. Por ejemplo: la llegada de nuevos inmigrantes no modifica el
sistema, ya que a corto plazo los absorbe, sin afectar coyunturas futuras.
Las fuentes no muestran esta escasez estructural, ya que cuando un estanciero
se queja de que no consigue trabajadores, está hablando de un momento y
lugar concreto, y no sobre la estructura a mediano y largo plazo. O sea,
habitualmente consigue trabajadores para realizar dicha tarea, de no ser así,
terminaría por abandonarla para siempre, y la falta de peones dejará de ser un
problema digno de mención.
Critica a Mayo: él argumenta que hay pocos trabajadores porque algunos
escogen no entrar al mercado de trabajo – un mercado rudimentario- por la
existencia de otras alternativas. Miguez prefiere verlo desde la perspectiva
opuesta: la escasez de de trabajadores explica la existencia de una apropiación
tan laxa de los medios de producción –los recursos naturales- que hace posible
a algunas personas vivir al margen del mercado de trabajo. Por esos e habla de
que hay recursos naturales subutilizados. Claro que los estancieros reclamaban
soluciones más urgentes que la de atraer población foránea, ellos se limitaban
a pedir que se limite el acceso de los pobres a las formas precarias de
subsistencia.
Los posibles trabajadores son muy reticentes a ingresas en el marcado formal
de trabajo debido a que los costos (perdida de la libertad, adaptarse a la
disciplina de trabajo, perdida de ingresos legales o de la economía informal –
caza cuatrerismo, etc-) son más altos que los beneficios (disponer de un
alojamiento regular, provisión de comida, bebida, tabaco y yerba asegurada,
tener cierta protección frente a la ley y las levas militares, disponer
eventualmente de dinero en metálico). La decisión depende de la valorización
que cada uno de los individuos, variables muy difíciles de cuantificar.
También podría gustarte
- Finkielkraut Alain - La Identidad DesdichadaDocumento109 páginasFinkielkraut Alain - La Identidad Desdichadajavito1980Aún no hay calificaciones
- Knight. H.Econ MexDocumento27 páginasKnight. H.Econ MexMauricio Fernando Castilla CarranzaAún no hay calificaciones
- Feudalismo Tardío y Capital MercantilDocumento10 páginasFeudalismo Tardío y Capital Mercantilemanuel100% (1)
- La Talla de Santos en Puerto RicoDocumento16 páginasLa Talla de Santos en Puerto RicoNilsy Feliciano Irizarry0% (1)
- Policia Local Formacion Interculturalidad 2008Documento105 páginasPolicia Local Formacion Interculturalidad 2008Ramon MarinAún no hay calificaciones
- AZCUY Una Historia Casi AgrariaDocumento33 páginasAZCUY Una Historia Casi AgrariaMarian HaedoAún no hay calificaciones
- Las Plantaciones en La Época ColonialDocumento4 páginasLas Plantaciones en La Época ColonialJavier Torres Álvarez50% (2)
- La Clase Trabajadora Urbana y Los Primeros Movimientos Obreros de América Latina 2019Documento12 páginasLa Clase Trabajadora Urbana y Los Primeros Movimientos Obreros de América Latina 2019Virgi GabrichAún no hay calificaciones
- Resumen de Estudios Sobre el Desarrollo del Capitalismo de Maurice Dobb: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Estudios Sobre el Desarrollo del Capitalismo de Maurice Dobb: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumen - Mayo Carlos (Et Al) (1986)Documento4 páginasResumen - Mayo Carlos (Et Al) (1986)ReySalmon100% (2)
- SEMANA 4 Migraciones y Cholificación-1Documento44 páginasSEMANA 4 Migraciones y Cholificación-1Anthony Cardenas100% (1)
- Capitalismo y AgriculturaDocumento21 páginasCapitalismo y AgriculturaCamilo Andrés S MAún no hay calificaciones
- Zárate A. - El Mosaico UrbanoDocumento82 páginasZárate A. - El Mosaico UrbanoCamilo cantor88% (8)
- Barandiarán Luciano - Del Gaucho Al Croto 1850-1950Documento20 páginasBarandiarán Luciano - Del Gaucho Al Croto 1850-1950GHP1967Aún no hay calificaciones
- Cruce de SenderosDocumento3 páginasCruce de Senderosgg2022073533Aún no hay calificaciones
- Caratula y PresentacionDocumento10 páginasCaratula y PresentacionAnonymous ySe0wkAún no hay calificaciones
- Endnotes - Miseria y DeudaDocumento27 páginasEndnotes - Miseria y DeudaVick sageAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico de Geografía de LatinoaméricaDocumento6 páginasTrabajo Practico de Geografía de Latinoaméricakrafs10061997312Aún no hay calificaciones
- BauerDocumento5 páginasBauerFelicitas ReyAún no hay calificaciones
- Estrategias para SobrevivirDocumento13 páginasEstrategias para SobrevivirDaríoAún no hay calificaciones
- El Crecimiento Impulsado Por Las ExportacionesDocumento8 páginasEl Crecimiento Impulsado Por Las ExportacionesMaria VillotaAún no hay calificaciones
- TeubalDocumento16 páginasTeubalemilianocarpaAún no hay calificaciones
- Campesinistas y DescampesinistasDocumento8 páginasCampesinistas y DescampesinistasarturleoncilloAún no hay calificaciones
- Clase ModernaDocumento3 páginasClase ModernaRocío Sáez GonzálezAún no hay calificaciones
- Boletin 05 03 71 06Documento20 páginasBoletin 05 03 71 06michaelAún no hay calificaciones
- La Izquierda y El Capitalismo Argentino Fabian HarariDocumento10 páginasLa Izquierda y El Capitalismo Argentino Fabian HarariEduardoCarreraAún no hay calificaciones
- Ensayo de HistoriaDocumento8 páginasEnsayo de HistoriaJorge RamirezAún no hay calificaciones
- Villulla 2016Documento24 páginasVillulla 2016MatiasAún no hay calificaciones
- El Campo Argentino en La Encrucijada RSMNDocumento15 páginasEl Campo Argentino en La Encrucijada RSMNFernando FerranteAún no hay calificaciones
- Curso La Cuestión Agraria IIDocumento8 páginasCurso La Cuestión Agraria IIJC MondinoAún no hay calificaciones
- 2 - Desarrollo y Pobreza en AL Pinto DiFilippo 1979Documento23 páginas2 - Desarrollo y Pobreza en AL Pinto DiFilippo 1979OSCAR FERNANDO SALMERON MUÑOZAún no hay calificaciones
- Chacareros Pobres en Tiempos de La Gran DepresionDocumento21 páginasChacareros Pobres en Tiempos de La Gran DepresionagnesclauAún no hay calificaciones
- AZCUY La Cuestion Agraria en El Siglo XXIDocumento22 páginasAZCUY La Cuestion Agraria en El Siglo XXIRenzo SosayaAún no hay calificaciones
- AZCUY La Cuestion Agraria en El Siglo XXIDocumento22 páginasAZCUY La Cuestion Agraria en El Siglo XXIRenzo SosayaAún no hay calificaciones
- Economía de La Sierra Peruana, Antes de La Reforma Agrária de 1969.Documento5 páginasEconomía de La Sierra Peruana, Antes de La Reforma Agrária de 1969.No oneAún no hay calificaciones
- U1 Acumulación Por Despojo y Nuevos Cercamientos - El Caso de La Minería A Gran Escala en La Patagonia ArgentinaDocumento27 páginasU1 Acumulación Por Despojo y Nuevos Cercamientos - El Caso de La Minería A Gran Escala en La Patagonia ArgentinaAlfonso GonzálezAún no hay calificaciones
- 01 - Clase III 2021Documento15 páginas01 - Clase III 2021Morena Perez AlvarezAún no hay calificaciones
- Economia Popular MartiDocumento13 páginasEconomia Popular MartiEdIsma MéndezAún no hay calificaciones
- Miseria y Deuda by EndnotesDocumento11 páginasMiseria y Deuda by EndnotesCarlos Guerrero MunitaAún no hay calificaciones
- Rojas Flores Jorge - Los Trabajadores Chilenos Desde La Colonia Hasta 1973Documento79 páginasRojas Flores Jorge - Los Trabajadores Chilenos Desde La Colonia Hasta 1973Gambula BulaAún no hay calificaciones
- La Acumulación Originaria. Karl MarxDocumento10 páginasLa Acumulación Originaria. Karl MarxMarcell Vargas0% (1)
- Los Cambios en La Composición de La Fuerza de TrabajoDocumento30 páginasLos Cambios en La Composición de La Fuerza de TrabajoDavid GMAún no hay calificaciones
- I. LOBATO, Mirta Zaida - Los Trabajadores en La Era Del Progreso PDFDocumento21 páginasI. LOBATO, Mirta Zaida - Los Trabajadores en La Era Del Progreso PDFLeila SalemAún no hay calificaciones
- Pinto Soria - Estructura Agraria y Asentamineto en La CapitaniaDocumento54 páginasPinto Soria - Estructura Agraria y Asentamineto en La Capitaniaraall10Aún no hay calificaciones
- Antologia Esencial Norma GiarracaDocumento3 páginasAntologia Esencial Norma GiarracaManu0901Aún no hay calificaciones
- Marx y DemografiaDocumento6 páginasMarx y DemografiaDayron GiraldoAún no hay calificaciones
- Migrar y Volver A MigrarDocumento15 páginasMigrar y Volver A MigrarJosé Antonio MateoAún no hay calificaciones
- Universidad Del ValleDocumento20 páginasUniversidad Del ValleAlejandro Jhossep LopezAún no hay calificaciones
- Resumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Argentina: la Crisis del Estado Populista: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Trabajo Final - Investigacion AcademicaDocumento8 páginasTrabajo Final - Investigacion AcademicaGavoAún no hay calificaciones
- Capitalismo Vs Socialismo 2Documento9 páginasCapitalismo Vs Socialismo 2David GaonaAún no hay calificaciones
- Carcamo Economia 2018Documento136 páginasCarcamo Economia 2018Rocio BarrionuevoAún no hay calificaciones
- Expo TeoriaDocumento3 páginasExpo TeoriaFacundo ÁngelesAún no hay calificaciones
- 97 A. Bartra Las Guerras Del HambreDocumento5 páginas97 A. Bartra Las Guerras Del HambrediscloseAún no hay calificaciones
- Leccion 4Documento3 páginasLeccion 4rosarioAún no hay calificaciones
- Resumen de Aspectos de la Cultura del Trabajo Urbano: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de Aspectos de la Cultura del Trabajo Urbano: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Resumenes Parcial PracticosDocumento47 páginasResumenes Parcial PracticosFlor MusanteAún no hay calificaciones
- Mu 48Documento24 páginasMu 48Gabriel AlessioAún no hay calificaciones
- Volver A Mirar. Gran Propiedad Y Pequeña Explotación en La Discusión Historiográfica Argentina de Los Últimos Veinte AñosDocumento3 páginasVolver A Mirar. Gran Propiedad Y Pequeña Explotación en La Discusión Historiográfica Argentina de Los Últimos Veinte AñosReySalmonAún no hay calificaciones
- Cambios Del Perú Entre Fines Del Siglo Xix y La Década ActualDocumento3 páginasCambios Del Perú Entre Fines Del Siglo Xix y La Década ActualCARLOS ANTONIO CABALLERO MONTEROAún no hay calificaciones
- Palmade Cap 3Documento63 páginasPalmade Cap 3Majo De ToroAún no hay calificaciones
- Bibliografia 4 - Los Trabajadores en La Era Del Progreso LobatoDocumento12 páginasBibliografia 4 - Los Trabajadores en La Era Del Progreso LobatoJackyAún no hay calificaciones
- Introduccion A La EconomiaDocumento7 páginasIntroduccion A La EconomiaAnonymous ySe0wkAún no hay calificaciones
- Resumen para El Primer Parcial - Sociedad y Estado Messynger - Melo - 2017 - CBC - UBADocumento22 páginasResumen para El Primer Parcial - Sociedad y Estado Messynger - Melo - 2017 - CBC - UBAAlejandra Feliz DidierAún no hay calificaciones
- Dussel - Sujeto MetafisicoDocumento14 páginasDussel - Sujeto MetafisicoEsteban Eduardo MilaAún no hay calificaciones
- OSSENBACH SAUTER, G. (1993) Estado y Educación en América Latina A Partir de Su Independencia (Siglos XIX y XX)Documento12 páginasOSSENBACH SAUTER, G. (1993) Estado y Educación en América Latina A Partir de Su Independencia (Siglos XIX y XX)MarisolAún no hay calificaciones
- Trabajo Taller - Inmigrantes y TrabajoDocumento45 páginasTrabajo Taller - Inmigrantes y TrabajoDaniela RamirezAún no hay calificaciones
- Tarea Lista Terminada en Grupo 3Documento14 páginasTarea Lista Terminada en Grupo 3Elvin Alexander BenitezAún no hay calificaciones
- Tema 3 ModificadoDocumento9 páginasTema 3 ModificadoJose Maria Ramos MarinAún no hay calificaciones
- Artículo de Revista ÑDocumento4 páginasArtículo de Revista ÑMauro VázquezAún no hay calificaciones
- EL CHOLERÍO Y LA GENTE DECENTE. Estrategias de Blanqueamiento y Mestizaje en Quito. Primera Mitad Del Siglo XX. Manuel Espinosa ApoloDocumento85 páginasEL CHOLERÍO Y LA GENTE DECENTE. Estrategias de Blanqueamiento y Mestizaje en Quito. Primera Mitad Del Siglo XX. Manuel Espinosa ApoloCarolina MenaAún no hay calificaciones
- PRIMERA GUERRA MUNDIAL Renouven - Hobsbawm.palmer y Colton.Documento19 páginasPRIMERA GUERRA MUNDIAL Renouven - Hobsbawm.palmer y Colton.Mailen MastrandreaAún no hay calificaciones
- GAC Folklore Latino. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA CULTURA VENEZOLANADocumento15 páginasGAC Folklore Latino. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA CULTURA VENEZOLANADiogenes Jose Quijada Ferrer100% (1)
- Reflexiones Sobre El Sueño AmericanoDocumento3 páginasReflexiones Sobre El Sueño AmericanoChristian Reinaldo Olmedo VillaAún no hay calificaciones
- Migraciones y PoblacionesDocumento2 páginasMigraciones y PoblacionesHumberto FariasAún no hay calificaciones
- Pelicula Las Mujeres de Verdad Tienen CurvasDocumento4 páginasPelicula Las Mujeres de Verdad Tienen CurvasMarisa Domínguez GonzálezAún no hay calificaciones
- Fase 2 Trabajo Colaborativo Grupo 273Documento11 páginasFase 2 Trabajo Colaborativo Grupo 273SORY YAZMIN NIETO AVILAAún no hay calificaciones
- Selecciã"n Futbol Francia (Mundial Rusia 2018)Documento14 páginasSelecciã"n Futbol Francia (Mundial Rusia 2018)David Rodríguez JiménezAún no hay calificaciones
- 14 Variaci N en Procesos SocialesDocumento11 páginas14 Variaci N en Procesos SocialesMiguel DíazAún no hay calificaciones
- Tulio Halperin DonghiDocumento33 páginasTulio Halperin DonghiPatricio DaumesAún no hay calificaciones
- Rojas, Mauricio - Historia de La Crisis Argentina PDFDocumento128 páginasRojas, Mauricio - Historia de La Crisis Argentina PDFelfdrkAún no hay calificaciones
- Secuencia Cs Sociales 6tomayo JunioDocumento9 páginasSecuencia Cs Sociales 6tomayo JunioGra OviedoAún no hay calificaciones
- SOLIS - Aguafuertes PorteñasDocumento15 páginasSOLIS - Aguafuertes PorteñasPablo AlvarezAún no hay calificaciones
- Choque CulturalDocumento15 páginasChoque CulturalBranco JairAún no hay calificaciones
- Vetrovec Transnational Chalenges-2Documento23 páginasVetrovec Transnational Chalenges-2Sofia RamirezAún no hay calificaciones
- Exilio Vasco America Capitulo Venezuela, Siglo XXDocumento20 páginasExilio Vasco America Capitulo Venezuela, Siglo XXXabier AmezagaAún no hay calificaciones
- Edwards - Los Inmigrantes BoersDocumento6 páginasEdwards - Los Inmigrantes BoersSamanthaAún no hay calificaciones
- Sintesis Ptdi PunataDocumento23 páginasSintesis Ptdi PunataRose Pinto MoyaAún no hay calificaciones
- La Inmigración Irracional en VenezuelaDocumento3 páginasLa Inmigración Irracional en VenezuelaPulyMesaAún no hay calificaciones
- Censo de Argentina de 1914. Tomo 7.Documento571 páginasCenso de Argentina de 1914. Tomo 7.Fernando Julio Biolé100% (1)