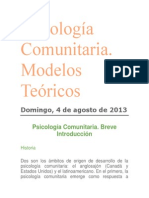Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Psicologia Comunitaria Una Reflexion Desde Su Praxis PDF
La Psicologia Comunitaria Una Reflexion Desde Su Praxis PDF
Cargado por
Carlos TrujilloTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Psicologia Comunitaria Una Reflexion Desde Su Praxis PDF
La Psicologia Comunitaria Una Reflexion Desde Su Praxis PDF
Cargado por
Carlos TrujilloCopyright:
Formatos disponibles
SANTIAGO (101) 2003
PSICOLOGIA
Idalia Illescas Nájera
Alicia Martínez Tena
La psicología comunitaria:
una reflexión desde su praxis
Introducción
El surgimiento de las disciplinas no se da como tal en un momento y
un espacio exactos, éste se hace presente en una determinada práctica
que comienza a desarrollarse con un cierto sentido y sobre un objeto
específico, hasta que se va constituyendo como un conjunto
sistemático y coherente, cuya especificidad se desprende de su propia
acción; o dicho de otra manera, el proceso se inicia con el surgimiento
de hipótesis y relaciones que adelantan o asoman la necesidad de crear
un nuevo campo del conocimiento. (Montero, 1994). Un camino
parecido entre problemas concretos, acciones, hipótesis ha seguido la
psicología comunitaria en América Latina, en los distintos países y
espacios, como lo atestiguan algunos investigadores y autores de
teorías y documentos que nos ofrecen una visión panorámica acerca
de una de las perspectivas de la psicología comunitaria. Esta es la
intención del presente trabajo: reflexionar sobre la necesidad de
elaborar un nuevo paradigma para la psicología comunitaria
latinoamericana, tomando en consideración los profundos cambios
que se producen en las sociedades y comunidades y la necesidad de
encontrar desde las ciencias, nuevas maneras para el estudio y
abordaje de los problemas psicosociales.
360 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
En el presente trabajo se expondrán
1.- Hacia una nueva conceptualización de la psicología
comunitaria.
(1)Estados Unidos se convirtió en el escenario geográfico, social y
científico para el surgimiento y posterior desarrollo de esta joven
disciplina. El contexto social norteamericano exigió una revisión de
los postulados y acciones de la psicología clínica y de salud, con un
notorio desarrollo dentro del campo de la psicología social. Las
desigualdades sociales, la marginalidad, el estancamiento de las
instituciones sociales ante los niveles de respuestas para enfrentar los
problemas familiares, educativos, de servicios de salud; la enajenación
que comenzaban a experimentar los jóvenes norteamericanos,
cuestionaban en cierta medida la veracidad y objetividad del
paradigma psicológico existente para resolver los problemas,
principalmente, aquellos referidos a la salud mental. La necesidad de
acudir a los individuos y grupos sociales, de salir del marco de las
instituciones de salud, vivenciar junto a las personas y en su entorno,
sus problemas psicológicos, provocaron cambios significativos en las
maneras de concebir el accionar de la psicología social y del papel del
profesional.
Rappaport, (2) uno de los autores dedicados a la reflexión académica
y la práctica profesional de la PC, y considerado su fundador, planteó
tres postulados que orientan la labor de esta disciplina desde los
mismos inicios de la PC; el primero, la relatividad cultural, el cual
orienta el estudio de las problemáticas psicológicas del individuo en
una relación dada con su cultura; el segundo, la diversidad humana y
el derecho de la gente a acceder a los recursos de la sociedad y elegir
sus metas y estilo de vida, asignando un papel activo a los grupos
humanos en la solución de sus problemas; el tercer postulado se
refiere a la ecología o ajuste de personas y ambiente en el que se
destaca el social como un determinante del bienestar humano. En
correspondencia con lo señalado, define a la psicología comunitaria
como “Una disciplina que acentúa la importancia de la
perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad
de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente por
medio de la creación de nuevas posibilidades sociales y a través
del desarrollo de recursos personales en vez de hacer hincapié
361 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
exclusivamente en la supresión de las deficiencias de los
individuos o de sus comunidades”. (1977: 66).
Un elemento significativo en la definición, es la relevancia que cobran
las acciones de intervención y los problemas que derivan de la
búsqueda del cambio social como meta de esa intervención, y a la
participación social convirtiéndola como el eje principal de toda
acción. Este énfasis hace de la psicología comunitaria una disciplina
aplicada. No sólo sus herramientas conceptuales y metodológicas
posibilitan el estudio de las actitudes, sino también, las propuestas de
posibles alternativas para la transformación social y cultural. Ya no es
la mente el tema principal, es la relación que puede establecer el
hombre, su mente, con su medio.
Este autor, señala que el énfasis que hacen en la salud mental, queda
estrecho como objetivo, y que el acento en los factores ambientales
como rasgos que la definen son demasiado generales, ya que esto
mismo caracteriza no solo a esta nueva disciplina sino también a la
Psicología Moderna. Esta definición, también propone un enfoque
positivo, en concordancia con el cambio de paradigmas en la
concepción de la salud, sus tareas se dirigen no sólo a la prevención
secundaria o terciaria sino básicamente, a la prevención primaria y a
la promoción de la salud.
Funcionalmente sustenta que es necesario desarrollar un sentido de
comunidad dentro de la disciplina, con el fin de integrar los esfuerzos
de entrenamiento e investigación, hasta ahora aislados. Esto es
interesante por cuanto los principios que ellos intentan trabajar en las
comunidades en que participan se aplican a la comunidad de
profesionales y ciertamente constituyen un tema de interés teórico
además de práctico.
Ha de destacarse en la definición la perspectiva cultural, aspecto
este que condiciona la incorporación de otra mirada al fenómeno del
comportamiento individual y grupal. Los comportamientos humanos
indican también las maneras en que los hombres y mujeres construyen
su historia, conformando aquellas pautas culturales tan necesarias para
explicar el desarrollo de la sociedad.
Maritza Montero, portadora de ideas significativas, define a la
psicología comunitaria como: “…la rama de la psicología cuyo
objetivo es el estudio de los factores psicosociales que permiten
362 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los
individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social
para la solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en
casos ambientales y en la estructura social. (1994:52).
En esta definición Montero deja propuesto el objeto de estudio y el
lugar del psicólogo en la tarea común y fortalece las muchas veces
confusa identidad profesional del mismo, fundamentalmente en los
casos de trabajos interdisciplinarios. Pero principalmente hace
referencia a la alternativa psicosocial comunitaria que se conformó
como una salida conceptual metodológica en correspondencia a al s
condiciones concretas en que emergió la psicología social comunitaria
en América Latina. Para dar respuesta al orden psicosocial de esta
realidad específica, debiese inevitablemente que trascender el enfoque
histórico imperante en el pensamiento psicosocial tradicional para
concebir no sólo a la realidad psicológica individual como realidad
abierta y contextuada, sino además trabajar por un marco explicativo
en el que se legitiman y se problematiza en torno a los factores
sociales de orden macro y microestructural.
La propuesta de Eduardo Almeida, psicólogo social mexicano, expone
la definición siguiente: “La psicología comunitaria se entiende, por
una parte, como una forma de psicología aplicada que encuentra
su relevancia social cuando aporta soluciones a problemas de la
sociedad. Por otra parte, se visualiza como una rama de la
psicología que busca precisar la relación de las estructuras
sociales con el comportamiento social e individual, establecer un
objeto psicológico propio y construir esquemas teóricos y
metodológicos para abordarlo. Almeida (1995:21-22).
Tovar, estudiosa de la psicología social comunitaria, expone una
concepción madura sobre esta disciplina, en la que la subjetividad
social tiene un campo propio. Para esta investigadora cubana “el
campo e identidad disciplinar de la psicología social comunitaria
estaría dado por el estudio de la subjetividad que se genera y
desarrolla en el nivel de inserción social concreto de la comunidad
(...)” (2001:103).
El rasgo que distingue su definición es el resaltar, dentro de la
complejidad psicológica, el aspecto de la subjetividad en una relación
dada con la perspectiva histórica, así como la posibilidad que ofrece
de emplear herramientas de otras disciplinas para su estudio.
363 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Una ultima definición que se propone es la de los psicólogos
españoles, que al igual que los latinoamericanos, están trabajando
muy intensamente e interesadamente en este campo: “Entendemos la
Psicología Comunitaria como una ciencia de la salud aplicada en
la que confluyen las disciplinas básicas, médicas, psicológicas,
sociológicas, epidemiológicas, estadísticas, etc., que fundamentan
los programas de intervención para la prevención de la
enfermedad, la promoción de la salud y la educación para la
salud”. Ferullo, (1991:29).
En esta propuesta estos investigadores, coinciden con Montero al
resaltar el carácter interdisciplinario, no sólo en la parte operativa sino
también en la teórica que tiene la psicología comunitaria y la posición
del psicólogo como trabajador en el campo de la salud, con fines de
prevención y promoción, pero el punto de vista español lo limita al
estar solo enfocado a las ciencias de la salud sin tomar en cuenta el
medio sociocultural en el que esta inmerso el individuo.
De ésta manera el campo de las ciencias sociales, en el que surge la
psicología comunitaria, conlleva una ruptura con el paradigma
positivista que había mostrado varias deficiencias para comprender,
antes que explicar la realidad humana, dialéctica y cambiante, en la
cual la visión individualista y pasiva del sujeto requieren ser
modificadas por un enfoque social y activo de hombres y mujeres
implicadas e implicados en su realidad. Como puede observarse el
rompimiento con el paradigma dominante implica empezar a rescatar
una línea de pensamiento que aun cuando no estuvo silenciosa, sus
aportes habían sido descartados como “no científicos” al no ajustarse
a dicho paradigma. Montero, (1994:7).
En este sentido, la idea es trabajar en, con y para la comunidad, lo
cual implicaba redefinir el objeto y el método, revisar la teoría, así
como reestructurar el rol de las y los profesionales de la psicología
comunitaria. De esta manera asumiendo el reto se comienza a
desarrollar una psicología que inicialmente en varios países
latinoamericanos, no respondía al nombre de psicología comunitaria.
En su caso se hablaba de Desarrollo Comunal, de Organización
Popular, de Organización Comunitaria, entre otros nombres que se le
daban a ésta práctica inicial, donde la psicología comunitaria comenzó
a desarrollarse, de ahí su identificación.
364 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
El objetivo del trabajo de la psicología como ciencia es el estudio de
la conducta individual y grupal, independientemente de los distintos
campos y las diferentes acciones que se realicen en ellos, todo
Psicólogo puede definirse como un trabajador del campo de la salud
entendida en su acepción más amplia. Esto es, como la búsqueda de
las mejores formas de vida posible para los hombres siendo ellos
mismos los que deben determinar, en cada caso y en cada situación,
que es lo mejor para ello, definiendo la meta perseguida como
búsqueda de las mejores condiciones de vida posible para los
hombres.
Haciendo un análisis de conjunto de las definiciones aportadas se
puede plantear:
• La concepción brindada por Rappaport tiene un alcance global
al concebir a la psicología comunitaria como una disciplina que
estudia al hombre ( individuo, grupo ) inserto en su medio, por
lo que los análisis han de conducir a la obtención de una visión
de conjunto de sus conductas y acciones.
• Maritza Montero constriñe el alcance de la psicología
comunitaria sólo a los factores psicológicos y sociales,
limitando su accionar. Si bien la definición asume el carácter
transformador de la disciplina, ésta no puede lograr su
universalidad al dejar fuera de los estudios otros componentes y
factores de la vida cotidiana. No supera la concepción de
Rappaport.
• Almeida hace énfasis en el carácter de ciencia aplicada de la
psicología comunitaria, donde el para qué orienta a las
propuestas de alternativas. Sin embargo no da lugar en su
conceptualización a los factores de la cultura.
• La escuela española no ha roto con la tradición clínica y de
salud. Es una disciplina aplicada, pero asistencialista y no da
respuesta a las nuevas exigencias.
• La concepción brindada por Tovar, privilegia de manera
profusa, el aspecto de la subjetividad, aspecto nodal de la
ciencia psicológica, pero que requiere de un tratamiento más
cercano a las problemáticas de las realidades comunitarias. No
se advierte una distinción entre psicología social comunitaria y
365 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
psicología comunitaria, trabaja con ambas denominaciones
indistintamente. Ambas expresan esencialidades diferentes.
• La psicología comunitaria brinda mayores posibilidades para el
estudio integral del individuo y grupos sociales estrechamente
vinculados con el entorno. Ello obliga a concebir alternativas
metodológicas y perspectivas teóricas diversas, lo que hace de
ella una disciplina holística. El estudio de la subjetividad (
Tovar), de los factores psicosociales ( Montero, Almeida ), la
necesidad de incorporar el medio (Rappaport) exigen elaborar
una concepción del estudio amplia que permita advertir el
entramado y estructuras sociales, pero a la vez, centrar la
atención, en aquellos aspectos que le son propios a la psicología
comunitaria( psicológico, social, cultural). La psicología social
comunitaria, tal y como se ha concebido en la teoría y en la
praxis, deja fuera otros factores de la realidad comunitaria, por
lo que sus estudios y análisis no pueden brindar una visión de
conjunto ( causas, relaciones ) del objeto de su indagación. La
primera, la PC exige de un profesional con una formación mas
completa, integral, necesaria para poder operar con la definición
y su objeto; la segunda, PSC, el perfil del profesional no rebasa
los límites de un conocimiento que le brinde otras miradas y
posibilidades. La práctica de la psicología en las comunidades
valida lo señalado.
El contexto que caracteriza la práctica comunitaria exige una nueva
mirada de la psicología comunitaria, una nueva definición, ampliar su
campo de actuación, reconsiderar el rol del psicólogo comunitario,
rediseñar una concepción para el diagnóstico de las comunidades,
incorporar nuevas perspectivas metodológicas, asumir con otras
metodologías, integrar conceptos y categorías.
La psicología comunitaria es entendida por las autoras como la
disciplina de la ciencias psicológicas cuyo objeto es el estudio de
los factores psicológicos, sociales y culturales que permitan
explicar el desenvolvimiento de los individuos y grupos sociales en
una relación dada con su entorno (historia, presente y porvenir)
para proponer alternativas dirigidas al logro de un desarrollo más
equilibrado.
366 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Esta definición de la psicología comunitaria la distingue dos aspectos:
• El qué se estudia ( factores psicológicos, sociales y culturales ).
• El para qué se estudia ( alternativas para transformar la realidad
individual y grupal a partir del conocimiento de sus
tradiciones).
Desde la noción epistemológica, la psicología comunitaria comienza a
rediseñar y construir un conjunto de ideas las cuales expresan
conceptualmente, los nuevos derroteros de las ciencias sociales. Los
conceptos de internalización cultural, globalización, poder
compartido, liderazgo comprometido, construcción de identidades y
saberes, valores compartidos, subcultura, práctica sistematizada,
memoria histórica, subjetividad objetivada, entre otros, apuntan a
afirmar a la joven disciplina como un campo teórico abierto, en pleno
proceso de construcción de conocimientos, sobre una realidad que es
transformable, así como definirse en una disciplina independiente.
Las principales tesis de las que se nutre la psicología comunitaria
desde esta concepción, son:
• La realidad se asume como una totalidad en la que se advierten
las actuaciones de individuos y grupos en el entramado de sus
relaciones.
• El conocimiento de la historia posibilita precisar con mayor
objetividad la génesis de los comportamientos y actitudes de
individuos y grupos en una relación dada con su entorno.
• La relación individuo-comunidad condiciona el diseño de
estudios comunitarios con un alcance de integridad.
• El estudio de los factores psicológicos, sociales y culturales sólo
es posible con el empleo de la triangulación teórica y
metodológica 1.
Lo anterior signa rasgos a la disciplina, entre las que se encuentran:
• Carácter interdisciplinar.
• Es una disciplina aplicada.
• Es una disciplina abierta, en constante retroalimentación con la
práctica social.
367 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
• Propone alternativas para modificar, atenuar, transformar la
realidad. (individuos, grupos, instituciones, comunidad).
• Comprometida con su praxis.
• Exige la presencia de profesionales con una formación amplia y
a la vez exacta sobre su objeto de estudio.
• Se acoge principalmente, al paradigma sociocrítico.
• Estudia las memorias históricas con el auxilio del método
etnográfico.
En la actualidad la psicología comunitaria tiene un espacio en la
sociedad moderna que no puede ser sustituido por el de ninguna de
sus llamadas disciplinas afines ya que sólo ésta posee recursos
teóricos, métodos de investigación y técnicas de indagación dirigidas
a constatar las particularidades que asumen los seres humanos en sus
diferentes niveles de inserción social. Estos son los recursos que
sirven como base y referente permanente tanto para el diseño de
programas de investigación e intervención como para la interpretación
del hallazgo científico o simplemente para la reflexión sobre el
comportamiento individual y colectivo en la vida cotidiana, con el
objetivo de contribuir a la mejora del funcionamiento de la sociedad y
hacer más plena y enriquecedora la inserción social de cada individuo.
Sin embargo, frente a las demandas de su presencia, muchas de las
veces exhibimos un alto desarrollo académico e investigativo y un
pobre desarrollo de estrategias de intervención. Los trabajos vitales
del psicólogo comunitario corresponden a los tres ejes: investigación-
servicio-demanda social. Entendiendo a la investigación como el eje
transversal, insustituible, irrenunciable, que atraviesa todo el proceso
de estudio en la articulación teoría -praxis.
La PC como una nueva disciplina busca paradigmas que justifiquen
las formas de comprender y actuar, las cuales a su modo de ver, según
Rappaport la auxilian tres elementos a) la relatividad cultural; b) la
diversidad humana y el derecho de la gente a acceder a los recursos de
la sociedad y elegir sus metas y estilo de vida y c) la ecología o ajuste
entre personas y ambiente en el que se destaca el como un
determinante del bienestar humano. Esto se puede deducir que el
trabajador comunitario requiere de un compromiso con el desarrollo
de los recursos humano orientados al cambio social, además de
368 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
mantener una actitud científica con lo que respecta a la investigación
y conceptualización.
Principalmente se identifican tres corrientes, la Conservadora, la
Reformista y la Revolucionaria en relación con la forma en que los
programas de salud mental, de asistencia social y transformación
comunitaria se sitúan frente a la comunidad y a la sociedad global. La
primera, se limita a dar cierta cobertura de atención. Cuando hay
intervención de la comunidad, es de tipo auxiliar y como recurso de
equipo. No se cuestionan los valores dominantes, ni hay movilización
organizacional. Se limita a dar cierta cobertura a la atención. La
Reformista, procura estimular la organización del sector con el que se
trabaja, privilegia la participación y la formación de grupos y
favorecer la relación democrática en los servicios. La tercera la
Revolucionaria, busca la concientización acerca de los factores clave
en la organización de la sociedad, en la distribución de sus recursos en
la distribución de la propiedad de los medios de producción, en la
dominación cultural y en el reparto de los servicios de salud. El
programa tiene un control popular, más allá de la participación
inespecífic a o de la relación democrática, Por sus características
radicales esta corriente presenta estructuras relativamente aisladas del
resto de la atención en salud mental. Almeida, (1995:30-31).
Los conceptos, las teorías, paradigmas, así como la metodología y
técnicas que auxilian a la Psicología Comunitaria hallan en la
Educación Popular, su principal cobertura dentro de la corriente
revolucionaria. Esta está orientada por los principios de
concientización y problematización de Paulo Freire y Orlando Fals
Borda, con la elaboración de un modelo propio de investigación
participativa.
Freire, proponía que a través de los procesos de concientización y
problematización se lograse una organización y movilización de las
comunidades en la solución de sus problemas, apoyada por las
técnicas y dinámicas participativas como procedimientos para lograr
la organización popular, lo cual ayudan a definir la actuación del
psicólogo o psicóloga, orientada a desarrollar grupos concientizados,
aptos para el autocontrol de sus condiciones de vida a través de
actividades cooperativas y organizadas. Se destaca el concepto de
poder y el rescate de la subjetividad para la comprensión de las
369 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
representaciones del mundo, así como de las emociones y efectos que
definen la individualidad.
El modelo de Fals Borda, sobre la investigación participativa, hizo
aportes sustanciales a una manera particular de hacer ciencia, de
construir una teoría social desde la acción misma y no separada de
ésta. Esta intencionalidad manifiesta, lo apartó de la manera positiva
de encuadrar el pensamiento científico, la que resultó sugerente en el
plano epistemológico de una alternativa diferente de concebir a este
último y de contribuir a la lectura y modificación de realidades
concretas. La necesidad de que los conocimientos obtenidos mediante
la metodología de la IAP fortalezcan el nivel de organización de las
comunidades, las luchas de los oprimidos, el fortalecimiento de las
identidades de los pueblos cuestionó a la ciencia instrumentalista
propia del positivismo . El modelo propuesto dentro de la educación
popular logró vincular el conocimiento científico mediante el proceso
de acción-reflexión-acción.
Esta nueva manera de abordar a las comunidades incidió
significativamente en la psicología comunitaria latinoamericana. Situó
a ella frente a una nueva visión epistemológica de cómo lograr
articular ciencia -realidad-transformación. La educación popular
devino entonces en una plataforma teórica y metodológica en tanto
asumió de ella el cómo abordar a la comunidad, donde la
sistematización se presentó como el recurso metodológico donde se
objetiva la articulación antes mencionada. ( Núñez:1998:31).
La Investigación-Acción-Participativa (3), es la metodología que
coincide con los presupuestos ontológicos y epistemológic os de la PC,
Sanguineti (1981), surge a fines de la década de los sesenta, en
condiciones históricas determinadas: como crítica de las teorías del
desarrollo y de la modernización y como reacción en contra de las
ciencias sociales tradicionales.
En el término Investigación Acción Participativa se encuentran tres
perspectivas conceptuales diferentes: una orientada a la movilización
política ( Fals, Park); la segunda, a la intervención en los procesos
comunitarios en términos de acción comunicativa; la tercera,
orientada a generar teorías, metodología, que guíen la investigación
para la educación (Kemmis) . Las tres perspectivas tienen espacios
importantes en los estudios de las comunidades y han penetrado en el
accionar de la psicología comunitaria.
370 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Esta metodología se auxilia de técnicas fundamentales de recolección
de información en la IP que son cualitativas (historia de vida, diario
de campo, entrevista abierta, entrevista de grupo, sin embargo se
emplean también la encuesta y el cuestionario para levantar el perfil
del grupo e identificar sus problemas).
La psicología comunitaria, persiste en el carácter liberador de la
ciencia y la emancipación del ser humano. Conciencia y actividad se
confrontan y superan por la reflexión. Se reivindica la importancia de
la emoción la cual es considerada como mediador de la conciencia y
de la praxis. Es este un paradigma que caracteriza a la teoría crítica de
corte marxista.
Con el fin de que la psicología comunitaria tenga un lugar reconocido
entre las ciencias, los psic ólogos comunitarios han incursionado en
investigaciones para buscar métodos y paradigmas que se adecuen a
las experiencias, lo que ha ido incidiendo en la elaboración de una
epistemología propia.
El análisis que hacemos sobre el nacimiento y estado actual de la
Psicología Comunitaria en Latinoamérica podemos deducir que en
algunos países como El Salvador ( Martín Baró), Venezuela
(Montero),Puerto Rico (Serrano-García), Cuba (Tovar) han aportado
estudios teóricos y metodológicos; sus intereses están encaminados al
desarrollo de la teoría y de la identificación de conceptos que ayuden
a los profesionales de la psicología comunitaria a realizar trabajos más
homogéneos. En México (Almeida, Del Campo) han contribuido
teóricamente al estudio de la disciplina con avances y aportes teóricos
que comprueban su dedicación hacia la formalización teórica de la
ciencia.
En sus obras y prácticas comunitarias se pueden encontrar las
principales ideas que devienen en cuerpo teórico de la disciplina: un
concepto, objeto de estudio, campos en los que opera, concepciones
metodológicas.
No obstante a lo apuntado, las lecturas de sus principales obras
conducen a realizar las siguientes reflexiones:
1. Se opera indistintamente con los conceptos psicología social
comunitaria y psicología comunitaria.
371 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
2. A pesar de que se insiste en la necesidad de estudiar al
individuo en una relación dada con su entorno, las metodologías
que son asumidas no explicitan el cómo operacionalizar los
aspectos que propician una información más acabada de la
comunidad.
1.6 La psicología comunitaria como psicología de la liberación en
América Latina.
La nueva orientación de la psicología de la liberación tiene sus
antecedentes en los trabajos de Montero ( nivel conceptual ) y Martín
Baró ( praxis transformadora) donde la IAP tiene un papel importante
desde la orientación de su enfoque.
Los años ochenta, conocida como la década perdida, fue el escenario
social y psicológico para el surgimiento de esta corriente dentro de la
psicología comunitaria. La necesidad de profundizar en el
conocimiento de las necesidades sentidas de las mayorías populares,
así como de valorar la herencia cultural de los pueblos
latinoamericanos como condición de su desarrollo ulterior y liberación
fueron aspectos que incidieron en la elaboración de una psicología
encaminada a la transformación social, política y cultural.
Conceptualmente, estos requerimientos se relacionan estrechamente
con los postulados de la educación popular y la teología de la
liberación, esta última desarrollada con amplitud en Brasil.
Desde la praxis, la psicología de la liberación se vincula con la
necesidad de indagar en las identidades psicológicas para el proceso
de formación y educación de los líderes y grupos sociales menos
favorecidos social, económica y políticamente, lo que originó el
establecimiento de una relación entre esta disciplina y los
movimientos sociales latinoamericanos.
La propuesta de Martín-Baró se relaciona, con las propuestas de
Orlando Fals-Borda., y ambos asumen a la IAP para orientar la
movilización de los grupos y sectores oprimidos hacia la acción
política. En lo conceptual, la psicología de la liberación propone un
estudio científico de la conducta de los procesos que genera la
realidad de los pueblos latinoamericanos y que posibilitan una mayor
y mejor comprensión acerca del accionar de los individuos y grupos
para sus transformaciones. El estudio de tales procesos psicosociales y
372 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
la conducta derivada de ellos es lo que Montero define como
psicología de la liberación.
La psicología de la liberación propone el estudio de los procesos
psicosociales como determinantes en el estudio de las comunidades,
ya que en su historia la psicología esta revestida de acciones en contra
de los modelos hegemónicos y que sus principios están basados
principalmente en los propuestos por Freire y Fals Borda,
representantes de la sociología militante y la Educación Popular. Esta
propuesta, revolucionaria desde su esencia, posibilita el establecer una
relación estrecha entre los profesionales y las comunidades, creando
vínculos de compromisos para el abordaje de los problemas y
proponer alternativas conjuntas para transformar la realidad, así como
investigaciones que aporten conocimientos en los que se vean
reflejados los actores sociales como mecanismos de reflexión popular.
La psicología de la liberación se presenta como concepción de
vanguardia dentro de la psicología comunitaria, por sus alcances y
perspectivas.
2. El Desarrollo Comunitario y Comunidad.
Junto al concepto de Psicología Comunitaria es necesario nombrar los
de Comunidad y Desarrollo Comunitario, conceptos que no son en
absoluto nuevos, sino que tienen un linaje honorable y bien
establecido; sus orígenes pueden encontrarse en las definiciones que
sobre organización y desarrollo de la comunidad fueron dados por las
Naciones Unidas en la década de los cincuenta.
Comunidad y Desarrollo Comunitario revela los siguientes aspectos:
se toma como unidad problemática un sector de la sociedad global
entendiéndose el carácter integral y totalizador de los problemas que
motivan la acción; se toma como unidad de trabajo un núcleo unitario
de la sociedad global entendiéndose que las soluciones a los
problemas que padece, van a iniciarse a través de la acción de ese
mismo núcleo involucrado; se entiende como desarrollo de la
comunidad la capacidad para alcanzar soluciones para la problemática
unitaria del sector afectado y no, para uno o dos problemas accesorios;
se entiende como organización de la comunidad, la capacidad para
poner en práctica los planes de desarrollo . ( Porzecanski: 1983: 57).
El desarrollo comunitario, se asume entonces como el proceso
tendiente a fortalecer la participación y organización de la población,
373 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
en la búsqueda de respuestas propias para mejorar su localidad, bajo
los principios de cooperatividad, ayuda mutua y colectividad. Esta
definición ubica el énfasis de la intencionalidad en los procesos
subjetivos y superestructurales, tales como el fortalecimiento de la
participación, el desarrollo de la conciencia, el fortalecimiento de la
identidad y el sentido de pertenencia.
Lo señalado anteriormente condicionó desde los programas de
desarrollo comunitario, el accionar de la psicología comunitaria. La
comunidad como ámbito de trabajo profesional, asumida por las
Naciones Unidas como espacios para aplicar los programas de
desarrollo y como técnica social a la vez, exigió operar con este
concepto por su importancia metodológica.
En la literatura especializada aparecen numerosas definiciones de
comunidad, cada una de las cuales centran más su atención o hacen
mayor o menor énfasis en determinados aspectos, en dependencia del
objetivo fundamental del estudio y de la disciplina desde la cual se
realiza o dirige dicho estudio. En este sentido, diferentes ciencias han
aportado su visión de comunidad, partiendo de indicadores que
forman parte de su definición.
Ander Egg, (1998:79), define a la comunidad como una agrupación o
conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y
delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de
identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí
más intensamente que en otro contexto, operando en redes de
comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o
desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local.
Para la psicología comunitaria la categoría de comunidad adquiere
connotaciones singulares en tanto focaliza el conjunto de rasgos, aquel
o a aquellos que permiten explicar con más exactitud las
problemáticas psicosociales y culturales. María de los Ángeles Tovar
y Teresa Porzecanski hacen aportaciones significativas y muy válidas
hacia el concepto de comunidad y lo define como un grupo social con
una historia y desarrollo atravesados por las determinaciones de una
formación económico social dentro de la cual existe. Grupo social que
interactúa en un proceso de satisfacción de necesidades cotidianas, a
la vez portador de una subjetividad específica. (2001: 110).
374 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
El lugar que otorga Tovar a los factores psicosociales en tanto la
comunidad es un grupo social, brinda a la psicología comunitaria
importantes herramientas metodológicas para el estudio y análisis de
las conductas individuales y grupales en su cotidianidad. La
participación social se da precisamente en el ámbito de la vida
cotidiana y revela mediante sus expresiones, la subjetividad humana.
La subjetividad, según lo trabaja la autora, revela un universo
simbólico con el cual las personas y grupos se identifica y permite
reconstruir y construir sus realidades. Se subraya las imágenes,
vivencias compartidas, sentimientos y percepciones que dan sentido a
las conductas. Esta mirada a la comunidad desde la perspectiva
psicológica permite diseñar una representación de cómo es la realidad
psicológica en la que se desenvuelven los individuos y grupos sociales
en su interacción cotidiana.
La explicación de los comportamientos humanos no es posible sin el
factor cultural. La comunidad no es sólo una unidad de interacción
grupal y simbólica, la comunidad también revela cómo los hombres
construyen su historia y proyectan su pasado en las utopías.
Desde esta mirada, la comunidad para Porzecanski se presenta como
el ámbito subcultural dentro del cual es factible lograr una repercusión
participativa si se aplican las políticas y procedimientos del desarrollo
de la comunidad. (1983:53). Es a partir de los grupos subculturales
existentes que la comunidad conoce sus límites, son los núcleos de
acción generadores de relaciones interpersonales y sociales donde los
hábitos, tradiciones, costumbres, creencias y valores legitiman la
pertenencia y existencia de los grupos en la comunidad, marcando las
diferencias con los otros subgrupos y los límites con su accionar.
La cultura (4) le es a la comunidad, la unidad integrada y funcional
que puede ser observada y analizada como un todo o en sus partes
constitutivas. Lo expresado se presenta como el criterio para la
formulación de los factores culturales que la psicología comunitaria
puede asumir para el estudio y análisis de los fenómenos
psicosociales.
Los factores culturales permiten no sólo conocer los rasgos distintivos
que hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales
dentro de un mismo espacio geográfico y social, sino además,
comprender, a través de ellos, cómo se ha producido el desarrollo
histórico, sus tendencias más significativas, para poder explicar los
375 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
nexos que se establecen entre las actuaciones de individuos y grupos y
las dinámicas sociales. Los factores culturales no son dimensiones, ni
elementos, son condiciones determinantes en tanto reportan
esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la
religiosidad, costumbres y tradiciones aportan un conjunto de
significados que no se pueden soslayar en los estudios de las
comunidades. Un estudio más profundo de los mismos, conducen a
vislumbras cuáles son los factores dinámicos y cuáles los factores
estáticos, tomando como criterios la estabilidad, permanencia en el
tiempo y ruptura. Así el lenguaje y las costumbres se enmarcan dentro
del primer grupo; las comunicaciones y las tecnologías, en el segundo.
Para la psicología comunitaria, los factores culturales, dotan de una
mayor integralidad en sus análisis, reflexiones, valoraciones y
construcciones epistemológica, pues complementan la visión que
sobre el objeto de estudio se pueda obtener.
En el caso que nos ocupa, el estudio de la participación comunitaria
exige el conocimiento de la cultura de esa comunidad, donde los
elementos de la religiosidad, tradiciones y costumbres señalan pautas
en la participación y el liderazgo.
Los factores culturales que ofrecen una representación global de la
comunidad son: económico, geográfico, demográfico, histórico,
político, el lenguaje, la ciencia y la tecnología, manifestaciones del
arte, creencias, costumbres, tradiciones, la educación, la organización
social y política. El empleo de estos factores por la psicología
comunitaria permite obtener una síntesis de toda la experiencia
acumulada y socializada por los hombres en su cotidianidad. Los
nuevos elementos que se incorporan como resultado de la
modernidad, expresan también niveles de desarrollo de los valores
culturales que se gestan; las actividades profesionales,
administrativas, tecnológicas y productivas son portadoras de las
nuevas formas de creación cultural, y revelan otras maneras de
establecer relaciones, nuevos roles, actitudes y procedimientos.
3. La Participación Comunitaria
El término participación (5) aparece aplicado a los programas de
servicios de salud primero en los países europeos que
latinoamericanos, con un sustrato ideológico pues fue concebida como
aquella no basada en las nociones clásicas de democracia
376 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
representativa, sino más bien en la variante moderna de la teoría
liberal democrática.
Para la psicología, la participación se dimensiona con los programas
de salud y de atención social. En la Declaración de Alma-Ata en el
año de 1978, se formuló explícitamente un camino de largo alcance
dirigido a elevar el nivel de la población a través de la Atención
Primaria de Salud (APS). Según esta declaración, la APS es la
“Atención sanitaria esencial..., universalmente accesible a los
individuos y familias en la comunidad a través de su completa
Participación en el desarrollo económico de la comunidad...”. En
Alma Ata se definen los principios de la “Participación Comunitaria”,
hasta estas fechas, y el concepto se ha transformado, ha cobrado
vigencia, se ha cuestionado y revolucionado, ha tomado distintos
cauces, formas, características y posturas.
A partir de esto se ha identificado a la participación, al conocimiento
del pueblo y a sus necesidades básicas como los componentes
esenciales para asegurar proyectos de desarrollo. En el ámbito
político, la influencia de la Revolución Cubana es el elemento que
provocó en el Tercer Mundo ideas revolucionarias, y en base a la
hipótesis de que mejores condiciones de vida podrían reducir este
fervor revolucionario entre los pobres, los programas fueron
orientados hacia el consumo, y se introdujeron mejoras en los
servicios de bienestar social. Simultáneamente con estos programas de
Participación Comunitaria, que surgen desde las instituciones hacia la
comunidad (“arriba-abajo”) aparecieron otros que surgieron desde la
comunidad modificando los propósitos de las instituciones (“abajo-
arriba”), principalmente en las ciudades, en relación con el problema
de vivienda (Lima, Bangokok, Lagos, Ankara...). Turabian J. (1992:5)
No obstante, las nuevas estrategias no han logrado la incorporación
activa sistemática de la población a la salud. La participación se
mantiene como un hecho coyuntural, pues si bien la gente participa
algo más en las acciones (con dinero, mano de obra o a través de la
incorporación de trabajadores de salud como voluntarios), tal
participación es prácticamente nula en las decisiones sobre las
políticas de salud, las prioridades, los programas y los servicios de
salud.
Hay, en la teoría y en la práctica, una serie de características que
distinguen el modelo de participación comunitaria de otras formas de
377 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
acercamiento a la comunidad, que la ubican en una dimensión
particular que ha sido revisada, revalorada y redefinida desde su
surgimiento teórico como ya se mencionó, asentado en la declaración
de principios de Alma- Ata: “El proceso en virtud del cual los
individuos y las familias asumen la responsabilidad en cuanto a su
salud y bienestar propios y los de la colectividad y mejoran la
capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y
comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situación y a encontrar
un incentivo para resolver problemas comunes. Esto les permite ser
agentes de su propio desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de
la ayuda al desarrollo”.
La participación social es un proceso de interrelación entre el estado y
la sociedad del cual se derivan mecanismos y formas de
manifestación, cooperación y movilización explicitadas por los grupos
para enfrentar problemas y gestionar requerimientos que den respuesta
a sus necesidades y demandas inmediatas.
Para Chávez, (2001:15) la importancia social de la participación se
encuentra en ofrecer a los sujetos la oportunidad de ser participes de la
realidad y reconocer que ésta puede cambiar y construirse. Busca que
los ciudadanos no sean sólo objetos pasivos del gobierno, sino sujetos
que intervienen en la toma de decisiones para satisfacer las demandas
y como resultado llegar a una aproximación a la democracia y deben
estar orientadas hacia la satisfacción de las condiciones y calidad de
vida, en la interrelación que se establece entre las autoridades y la
ciudadanía. Esto significa abrir espacios democráticos en los campos
de lo social, lo económico, lo político y lo cotidiano, para impulsar
una forma de vida democrática.
Al mencionar los antecedentes de la participación es necesario definir
el concepto de la misma, considerando que participar es algo más que
asistir, y en este sentido conviene no confundir a la participación con
la movilización, “participar significa tener o ser parte de un proceso”,
implica como mínimo tener conciencia de lo que se está haciendo y de
una u otra forma es una manera de acción o intervención de quienes
están implicados en este proceso. De la Riva, (2001).
En general, las definiciones de participación comunitaria, proceden de
organizaciones internacionales lo que les da un carácter oficialista,
impositivo y vertical. Por esta razón son tan globales, abstractas y
formuladas en términos universales, resultando problemático
378 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
relacionarlas con contextos sociales específicos ya la comunidad,
como sujeto de participación, tiene espacio natural en la definición de
estrategias de desarrollo en función de su desarrollo. . En estas
definiciones se hace explícito el binomio participación-desarrollo,
haciendo patente su origen. Para la OMS, la participación comunitaria
es “un proceso de autotransformación de los individuos en función de
sus propias necesidades y de las de su comunidad, que crea en ellos un
sentido de responsabilidad sobre la salud y la capacidad de actuar en
el desarrollo comunal”. (OMS, 1978).
La participación comunitaria, vista desde el enfoque democrático o
bien instrumental, debe entenderse como un proceso en el que se
profundiza progresivamente desde la ejecución de tareas simples hasta
las fases más complejas, como la planificación, la programación, el
control y la administración de programas, derivándose en acciones de
organización, movilización popular y gestión. Se compone de un
conjunto de fases que poseen una dinámica interna propia con
diferentes niveles de expresión.
Como proceso social, su evolución y formas de manifestación van a
estar influenciadas y determinadas por un grupo de factores, tanto de
índole económico, como político-social, psicológico, histórico y
cultural, que posibilitarán canales efectivos de expresión. La
participación, como objetivo o bien como medio de reclamo, implica
una postura y una acción dirigida a un fin, y por tanto, su puesta en
marcha implica determinados procesos psicológicos y sociales en los
cuales las necesidades significativas ocupan un lugar jerárquico,
dando como resultado que los procesos participativos no se limiten en
un área determinada, sino estén presentes en los múltiples escenarios
que la vida social encierra.
En el concepto de participación se observan los siguientes elementos:
• Es un proceso.
• Compromiso de los que participan.
• Unidad de intereses.
• Conocimiento de causa.
• Acción para la transformación.
379 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
• Capacidad y acción de examinar de conjunto las decisiones
compartidas o aceptadas.
Para la psicología comunitaria la participación se le presenta como un
referente obligado en el estudio de las actuaciones de individuos y
grupos y le permite conocer los mecanismos afectivos, de identidad
psicológica, pertenencia, resistencia dentro de las dinámicas sociales.
Tal vez, por sus alcances, la participación pueda ser asumida como
uno de las conceptos nodales de la psicología comunitaria.
3.1 la participación comunitaria y el liderazgo
En el logro de una real participación incide un elemento el cual
requiere de su estudio por la connotación que reviste en el proceso de
la democratización de las relaciones en las comunidades. Ese
elemento es el “liderazgo” que está íntimamente relacionado con las
capacidades y cualidades personológicas que poseen los individuos
para conducir, dirigir, aglutinar, persuadir y atraer a grupos y
colectivos, organizados o no, para la consecución de metas y
proyectos comunes, en donde la comunicación y el entendimiento
cobran significados relevantes.
La participación sin liderazgo, resulta sino imposible, difícil de lograr.
Esta tesis se dimensiona por el contexto en que hoy día se produce el
movimiento de las comunidades hacia el logro de niveles superiores
de desarrollo, caracterizado en alguna media por las relaciones
verticales de orden y mando y matizado por estímulos materiales en
los que prevalecen intereses, que por su proyección perspectiva, no
recoge las verdaderas necesidades sentidas de las mayorías. Se refiere
a la participación en las condiciones de desarrollo de las políticas
neoliberales.
El liderazgo es el proceso de influir sobre otros con el propósito de
ejecutar una tarea compartida y desde la perspectiva psicológica ello
significa:
• Que las capacidades y habilidades que poseen los líderes en
gran medida constituyen referencias a las personas en la
búsqueda de puntos comunes para entablar la empatía. En este
sentido la imagen de líder que ha sido construido individual y
socialmente encuentra espacio real al existir y "descubrir" las
personas en las que convergen los rasgos del liderazgo.
380 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
• El líder es parte viva de las relaciones interpersonales que se
establecen en los niveles estructurales de la comunidad: familia,
grupo, institución. En esas relaciones, legitima tres de sus
cualidades: el saber, el querer y el poder.
• Las actuaciones de los líderes tanto en los escenarios públicos
como en los privados, han de provocar en las personas que
evalúan sus manifestaciones, reacciones de satisfacción,
elogios, identificación, aceptación, sentimientos, y que
contribuyen a afianzar el ideal de líder que cada uno de ellos
tienen. Cuando surgen éstos, se socializan el respaldo y los
criterios de unidad en torno al liderazgo.
• El líder, al establecer una comunicación transparente, continua,
comprometida y responsable, "rompe" la timidez, inseguridad e
introversión que con tanta frecuencia aparecen en los procesos
participativos. El diálogo fluye y las necesidades se canalizan.
Chávez y Quintanilla, (2001:36).
Con un liderazgo real, la base social de la participación, se amplía,
reproduce, y diversifica en la medida en que crece el número de
personas que ven en el líder, las posibilidades de que sus intereses se
interconecten con los mandos de poder en las estructuras
gubernamentales. Durante el ejercicio de la participación, el liderazgo
se comparte hasta lograr que una parte significativa de las
comunidades, posea también grados de decisión en el cumplimiento
de las políticas de desarrollo. Desde esta mirada, con el liderazgo los
roles se diversifican y se demuestra con ello la existencia de
numerosos líderes que pueden atender, encauzar, ordenar y dirigir su
desarrollo, con la asistencia, asesoría y dirección de los que facilitan,
desde otros niveles de mando, el cambio.
El siguiente gráfico ilustra la relación que se establece entre
participación y liderazgo.
381 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Liderazgo de
resonancia, reflexivo,
de compromiso
Liderazgo formal,
no identificado
Participación
3.1.2 Cualidades Y Habilidades de los Líderes Comunitarios.
382 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
La situación que presentan hoy las comunidades, particularmente
aquellas que están distantes de los centros urbanos de poder, señalan
la necesidad de continuar estudiando desde las ciencias psicosociales
las causas reales de la débil participación de los amplios sectores en el
desarrollo integral.
Los estudios de comunidades que se realizan en América Latina desde
la Educación Popular proporcionan importantes resultados sobre la
práctica en el liderazgo participativo. Las experiencias acumuladas
por la autora, así como el análisis conceptual del tema, permiten
precisar aún más las relaciones que se establecen entre liderazgo y
participación, a partir de una concreción mayor, de las cualidades y
habilidades que deben tener los líderes de los procesos de desarrollo.
El criterio de que se parte es que el líder sintetiza con sus modos de
actuación, la objetivación de los ideales de los amplios sectores de la
comunidad, lo que permite socializar las vocaciones de estos últimos
hasta lograr el compartir las tareas comunes.
• Partiendo de este criterio se puede afirmar que una de las
cualidades es el de escuchar bien. El impacto psicológico que
produce la atención que presta el líder a las personas cuando
expresan sus sentimientos y maneras de enfrentar y modificar
sus realidades, es significativo. El escuchar exige incorporar a la
acción posterior, las síntesis de las intervenciones.
• Saber compartir las decisiones.
• Saber descubrir a los "otros líderes"
• Saber formarlos.
• Saber conducirlos y orientarlos
La habilidad revela una determinada capacidad para hacer, para lograr
un objetivo, una intención, una meta. Manifiesta un acto de
inteligencia en el que se revela un determinado conocimiento, donde
se conjugan la experiencia (destreza) con el saber (popular o
científico). La habilidad descubre cómo se hace la acción y con qué se
hace, qué recursos fueron utilizados para lograr lo que se quería y se
necesitaba.
• Capacidad de establecer relaciones de cooperación.
383 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
• Capacidad para analizar el contexto en que se produce la
participación. Se conjugan elementos endémicos y externos
para poder apreciar las tendencias y priorizar lo verdaderamente
factible y posible.
• Capacidad para dejar el poder.
Respecto al Liderazgo, Hernández E. (1992), considera que es un
hecho complejo que no depende de una sola persona sino que es una
situación que surge a partir de la relación entre el líder y los
líderizados o seguidores, (en este caso la comunidad) en un contexto
determinado.
Desde esta perspectiva el líder debe ser el motor que impulse la
participación de las comunidades, como una manera de transformarlas
en protagonistas de los cambios que lleven al mejoramiento de sus
condiciones de vida.
El líder es el sujeto que representa el sentir y el actuar de los
individuos que lo eligieron para un proceso social, además menciona
Chávez (2001), que el liderazgo significa la capacidad de los
individuos para conducir, atraer y mandar. Es la influencia que se
ejerce hacia otros sujetos a través de un proceso de comunicación y
dominio.
Por otra parte, para Montero (2003:100), es usualmente difícil detectar
y contactar lideres naturales en las comunidades; tratar con ellos,
proporcionarles formación son tareas habituales tanto de quienes
hacen psicología comunitaria como de aquellos agentes externos que
deseen colaborar en procesos de organización y desarrollo de
comunidades, estos surgen de las reuniones de organización y
planificación de actividades comunitarias, o ante circunstancias que
afectan a la comunidad y se hace necesario actuar con mayor o menor
urgencia.
El liderazgo no es solo importante para la psicología comunitaria, sino
además de inevitable discusión. Todos los psicólogos comunitarios,
así como las organizaciones comunales, en cierto momento se han
topado con problemas ocasionados por la presencia o por la ausencia
de líderes de la comunidad.
En un grupo siempre surgen líderes. Siempre hay personas que en
ciertas situaciones o ante ciertas necesidades, aportan ideas y como
384 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
consecuencia asumen la dirección del mismo, encargándose de la
planificación y organización de las actividades del grupo y cuyo
carácter directivo será aceptado por la mayoría de los miembros del
grupo.
De esta manera, Montero hace una lista de características de los
lideres que se pueden encontrar en la comunidad; “liderazgo
participativo”, “liderazgo transformador”, “liderazgo narcisista
seductor positivo”, “liderazgo seductor negativo” y el “liderazgo
altruista”, que son asumidas y compartidas en la presente
investigación, pues la descripción de estas características se asemejan
a las conductas observadas en los líderes de la comunidad objeto de
investigación.
A continuación se expondrán algunas de estas características pues
serán retomadas en páginas posteriores:
ü Liderazgo participativo: es un líder que surge por consenso,
presenta capacidad y rapidez para las respuestas y vías para la
solución de problemas, goza de la credibilidad, confianza y sabe
escuchar a la comunidad que representa, procura tomar
decisiones y planes mediante las asambleas a base de
reflexiones, toma prioridad de los intereses colectivos sobre los
individuales, las acciones que resultan de estas participan varios
miembros de la comunidad, mostrando que la comunidad es
consciente de las mismas necesidades y que se apoyan entre sí,
no descargan la responsabilidad y la tarea solo en su líder. Este
tipo de líderes son popularmente conocidos tanto en sus
comunidades como en las comunidades cercanas, reconocen su
labor y se solidarizan con ellos. Estos en mucho de los casos
son personas que en su mayoría han sido desde muy temprana
edad representantes de grupos, además que se han distinguido
por su dedicación a su comunidad.
ü Liderazgo transformador: Es un tipo de liderazgo con una
carga fuerte afectiva, son personas amables, carismáticas,
alegres y afectuosas. Conocen personalmente a cada
participante, tienen facilidad de palabra y de adaptación.
Escuchan a las personas sobre sus problemas cotidianos, dando
consejos y orientación para la solución de su problemática.
Siempre están buscando incorporar nuevos participantes en
especial a aquellos que presentan una conducta retraída y con
385 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
poco interés hacia su comunidad. Este liderazgo desarrolla
fuertes vínculos con los miembros de su comunidad anteponen
el beneficio de la comunidad y de sus grupos comunitarios por
encima del interés propio, estimulando el desarrollo de la
comunidad.
ü Liderazgo narcisista seductor positivo: Es un líder agradable,
amable, simpático y con buenas intenciones, pero no acepta que
las ideas para las soluciones surjan de otras personas, aunque
estas sean las indicadas, así que mantiene la discusión una y
otra vez hasta que estas ideas se adapten a lo que el propone.
Este líder es calificado por la comunidad como sutil, gentil y
con un gran sentido de sacrificio hacia su comunidad. Pero esta
actitud también hace que otras personas perciban que sus ideas
no son tomadas en cuenta y llevadas al consenso haciendo que
poco a poco dejen de participar y se retiren. Este liderazgo se
apodera de la comunidad, termina con un pequeño grupo que
dirigen acciones muy especificas, llegan a cansarse y a cansar a
la comunidad, provocando criticas. Montero, (2003:105), le
llama narcisista porque ellos mismos reconocen que nadie
puede hacer las cosas mejor que ellos. Nadie quiere más a la
comunidad. Nadie se sacrificará más por ella. Son los mejores.
ü Liderazgo narcisista seductor negativo: Por lo general
hablamos de una persona que cuenta con atributos poco
frecuentes en la mayoría de la población, ya que este líder es
una persona muy unida a la comunidad, muy simpático, muy
agradable a primera vista, que demuestra su beneplácito por ser
el líder de ellos ya que manifiesta gran admiración por líderes
reconocidos, antepone los interés individuales a los colectivos,
esto hace que sea egocéntrico y narcisista. Este se apodera de
las ideas de otros sin dar crédito a sus autores, o bien las
presenta inducidas por él. Sus acciones no están únicamente
orientadas por el bien colectivo, sino por intereses individuales
que solo pueden que solo pueden ser satisfechos vía el trabajo
con la comunidad. Es capaz de mentir, manipular y acumular
funciones a fin de aumentar su importancia, provocando
conflictos que generan rivalidades y luchas por el poder entre
miembros de la comunidad que son encargados o desean
encargarse de dirigir actividades. Este tipo de líderes manipulan
los recursos materiales que llegan a través de él a las
386 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
comunidad, beneficia primeramente a sus familiares y a sus
seguidores, después al resto de la comunidad.
ü Liderazgo altruista: El liderazgo en este tipo de personas es
tomado como parte de su vida, en el trabajo comunitario
entregan su vida y encuentran placer y pasión, son generosos,
creativos y dinámicos, tienen conciencia de que su labor es
parte de un movimiento colectivo, aceptando su rol, fomentan y
buscan la participación de otros, en sus actividades están
incluidos sentimientos de fraternidad, hermandad y
comprensión respecto de las personas de la comunidad, que
conectan con su religiosidad sin fanatismo. No son partidarios
de manejar recursos materiales por mantener en alto su
honradez y credibilidad.
La experiencia acumulada, así como las lecturas hechas sobre este
tema nos conducen a plantear otra característica en el liderazgo, que
es el Liderazgo heredado. Esta es una condición que se asume de
manera natural por los miembros de la comunidad donde el prestigio,
autoridad, ascendencia de los líderes se han arraigado de tal manera
que hacen que sus descendientes sean considerados personas
poseedoras también de esas cualidades. En ese sentido el aspecto
subjetivo adquiere una connotación peculiar. La percepción que se
tiene sobre este líder formado en un nivel de relaciones sociales,
garantizan cierta legitimidad y credibilidad que en el nivel ideal, se
proyecta hacia sus descendientes.
4.- El rol del psicólogo comunitario.
En las reflexiones teóricas que sobre el alcance de la psicología
comunitaria, tiene espacio un tema del cual hay que ocuparse también
desde la construcción epistemológica; ese tema es el rol del psicólogo
y psicológa en el trabajo de las comunidades.
La Psicología Social o Comunitaria, esta asociada al rol de los
psicólogos comunitarios a través de un ejercicio profesional que
resulta de un acercamiento comprometido a la realidad particular de
nuestro país lo cual permite encontrar en la historia y la singularidad
de cada contexto la ubicación y obligación profesional. Su práctica no
se concretiza simplemente en el diagnóstico del fenómeno, tampoco
en sus causas. El psicólogo comunitario está obligado a no detenerse
en la fase dia gnostica, sino a avanzar hasta el diseño e
387 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
instrumentación de un cuerpo de medidas tendientes a reducir las
consecuencias negativas que para el individuo, el grupo, las
instituciones, la comunidad o la sociedad en su conjunto tenga el
hecho constatado para eliminar su presencia futura. Los vínculos con
otras ciencias hacen que la psicología comunitaria se perfeccione en el
trabajo especialmente con las aportaciones de la sociología, la
pedagogía, la ingeniería, la antropología social y el trabajo social, así
como algunas disciplinas de la economía y la comunicación social
entre otras.
Los trabajos vitales del psicólogo comunitario corresponden a los tres
ejes: investigación-servicio-demanda social y cultural, entendiendo a
la investigación como un momento insustituible, irrenunciable, donde
el rol de este profesional adquiere nuevas connotaciones.
El nuevo rol para los psicólogos comunitarios en el trabajo de las
comunidades requiere de un profesional, Scribner, Montero, (1994:31)
que ha de moverse en cuatro direcciones: 1) aquellos ocupados en
movimientos sociales, es decir, en grupos políticamente activos. 2)
Los preocupados por los problemas sociales y que de alguna manera
ponen su conocimiento al servicio de una causa de ese tipo. 3) Un
nuevo tipo de psicólogo clínico, que sale al campo de acción,
trascendiendo el ámbito institucional, y 4) aquellos que harían
ingeniería social, diagnosticando los problemas de un sistema y los
efectos del mismo sobre las personas y actuando para lograr la
relación óptima entre uno y otros. Los psicólogos comunitarios en
Latinoamérica deciden conscientemente por una opción que si bien se
inclina por el segundo tipo, no incluye aspectos ligados a la primera.
Los profesionales de la psicología comunitaria toman conciencia de
que poseen un conocimiento que puede ayudar a las comunidades en
la solución de sus problemas, pero también lo están de que no son la
única opción para estas, ya que el conocimiento que poseen los
miembros de la comunidad se presentan como los saberes popula res,
tan necesarios e imprescindibles para esta labor. Principalmente los
trabajos realizados por los investigadores Latinoamericanos, describen
al psicólogo comunitario como el profesional que puede gestar la
acción en la comunidad, el cambio, su dirección y modificaciones,
parten siempre de él. Montero, (1994:32).
Estas nuevas expresiones del rol del psicólogo comunitario le
atribuyen funciones las que describen un accionar más comprometido
388 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
con las comunidades. Este profesional no sólo dirige un proceso de
investigación, sino que además, organiza, planifica, ejecuta, evalúa e
integra. Las cualidades y las habilidades adquieren otros matices.
Para la psicología comunitaria la organización del proceso de
investigación y propuestas de alternativas es imposible sin la creación
de una forma de organización flexible y dinámica. Esa forma de
organizar el proceso se objetiva a través del Grupo Operativo gestor.
El grupo operativo es creado por el latinoamericano Enrique Pichón
Rivieré; es un dispositivo que da cuenta de su ECRO, (designa al
Esquema Conceptual, Referencial y Operativo, con el que se opera en
el campo de la Psicología Social) y de su posicionamiento ético, que
incluye a la verdad concebida bajo el criterio de que de es la
Operatividad por lo cual la verdad no se encuentra en los conceptos y
la teoría (si bien son importantes como fundamento de una practica
social) sino en las transformaciones que se efectivicen a nivel de los
sujetos y en la realidad social.
El Grupo Operativo es un dispositivo caracterizado por ser un
colectivo entendido como unidad de lo múltiple, de estructura
compleja ya que incluye las posiciones o roles de Integrante,
Coordinador y Observador pero que, como roles, responden a un
tercero estructurante que es la Tarea (en rigor es un eje necesidad-
objetivo-Tarea).
Con respecto a la Tarea, Pichón Rivieré en un sentido explícito,
explica que es la producción de un saber colectivo direccionado hacia
el objetivo que el mismo grupo se plantea. En su sentido implícito,
Tarea es la producción de una subjetividad moderna: un sujeto
consciente de su condición de "nada sino la resultante de su
interacción con otros, grupos y clases" conciencia que lo lleva a
posicionarse como "sujeto productor y producido". Esto es soportar
subjetivamente esta condición de "nada sino con otros" pero a la vez
el ejercicio de la libertad que le otorga una conciencia critica capaz de
una transformación social.
La técnica de grupos operativos se centra en la movilización de
estructuras estereotipadas, y de las dific ultades de aprendizaje y
comunicación producidas por el monto de ansiedad que provoca todo
cambio. Por dicha movilización captamos en el aquí-ahora-conmigo
y en la tarea de grupo el conjunto de afectos, experiencias y
389 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
conocimientos con los que los integrantes de un grupo piensan y
actúan, ya sea en el nivel individual o grupal.
La estructura del Grupo Operativo supone la presencia del Equipo de
Coordinación (Coordinador y Observador) y a menudo en la
intervención comunitaria el Coordinador solo o el equipo de Co-
coordinación (en el ámbito comunitario la presencia del Observador
no participante suele ser persecutoria). Pero el Coordinador aun en su
ausencia temporaria esta presente como significante. Es un buen
indicador de la autonomía grupal el hecho que el grupo pueda
desarrollar su tarea sin la presencia del Coordinador.
El Coordinador es el que representa la Tarea (el Objetivo grupal) y
con ello la significación de su presencia es: les recuerdo que hemos
venido a realizar una Tarea y todo lo que se produzca tendrá una
significación en relación a esa direccionalidad.
Conclusiones
Desde su aparición en los años sesenta, la psicología comunitaria
como una disciplina que nace a partir de movimientos sociales, se ha
venido desarrollando como una ciencia capaz de entender los
problemas sociales de un mundo cambiante y deseoso de aportar
soluciones novedosas. Su propuesta interdisciplinar le ayuda a
comprender que estas soluciones deben de encontrarse en conjunto
con las demás disciplinas, estudiando al hombre desde un campo
individual-grupal-grupal-individual, sin olvidarse de que ese
individuo y ese grupo están condicionados al medio en donde viven y
que cuentan con una historia y una cultura que los caracteriza. De esta
manera la psicología comunitaria ha logrado un lugar dentro de las
ciencias, además de aportar un profesional que cuenta con
herramientas necesarias para el trabajo comunitario, el rol que ocupa
el psicólogo comunitario de agente de cambio lo hace ocupar roles
como coordinador de un equipo dedicado al trabajo comunitario o
como un integrante de este.
Notas de referencias
1 En América Latina la Psicología Comunitaria PC, es conocida
comúnmente como Psicología Social Comunitaria PSC, (Montero,
390 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
1994: :21), la describe como una especialidad de origen reciente
dentro de la psicología. En Estados Unidos surge en 1965 debido a la
insatisfacción de los psicólogos preocupados por la orientación de la
psicología clínica hacia la salud mental, la injusticia, la falta de
equidad marcada por las diferencias sociales y las limitaciones del
paradigma psicológico vigente para enfrentar estos problemas.
El acontecimiento que históricamente marca el nacimiento oficial de
la Psicología Comunitaria, como disciplina, es la conferencia de
Swapscott, Massachussets, que es el punto de partida de la PSC
realizada en 1965, donde nace oficialmente esta disciplina y donde se
congregaron psicólogos para hablar sobre la formación de los
profesionales de esta disciplina, para la intervención en el campo de la
salud mental comunitaria. Se discutió también el rol y sus
características en el campo de trabajo. A partir de ahí, se inicia una
serie de programas de acción y publicaciones que registran sus
primeras definiciones y logros, y casi inmediatamente se empieza a
dar cabida a cuestiones y dudas de origen teórico y no será sino hasta
diez años después, en la Conferencia de Austín, que se marca el cierre
del primer periodo con el reconocimiento de la posibilidad de modelos
alternativos de entrenamiento. Concluida esta primera etapa, la
segunda transcurre de 1975 hasta 1989.
2 Rappaport, psicólogo norteamericano y fundador de la psicología
comunitaria. Los fenómenos sociales y culturales de la sociedad
norteamericana, los cuales evidenciaban anomalías en el
funcionamiento de sus estructuras ( disfuncionalidad familiar,
enajenación social, conflictos étnicos, olas migratorias hacia los
Estados Unidos y la débil respuesta de los órganos de poder para
enfrentar este fenómeno, profundización de las desigualdades
sociales) fueron retos para las ciencias sociales como la sociología y
la psicología. Esta última se enfrentó a un notorio incremento de
desajustes mentales lo que obligó a intensificar su labor en el cuidado
y propuestas de alternativas. La psicología clínica cedía espacio a otra
concepción científica para abordar los problemas psicosociales fuera
de las instituciones médicas y de salud. Rappaport introdujo una
forma diferente para abordar estos fenómenos que evidenciaban una
enfermedad social, más que psicológica. La definición dada, así como
la demarcación del objeto de estudio, abrió nuevas posibilidades al
quehacer científico y praxis de la psicología comunitaria lo que
determinó en las nuevas maneras de estudiar y comprender la realidad
391 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
del hombre inserto en su entorno. Su perspectiva holística cobra
mayor significado en la realidad latinoamericana de los inicios del
tercer milenio, dada la complejidad del entramado social donde los
hombres construyen sus identidades las cuales expresan las dinámicas
de su desarrollo.
3 El tema de la investigación-acción ha aparecido con gran pujanza en
los últimos tiempos debido a una serie de circunstancias históricas lo
que ha condicionado su presencia en las investigaciones aplicadas.
Los desajustes económicos y sociales que se visualizan en las
inequidades, pobreza, creciente marginación, aumento de los índices
de desempleo, entre otros, exigen la realización de investigaciones
reflexivas las que han de apuntar no sólo a la interpretación de los
fenómenos, sino también, a la propuestas de alternativas. Actualmente
la investigación-acción se presenta como opción metodológica para el
tratamiento del hombre en su relación con el entorno, una concepción
que reclama su vínculo con la practica profesional. La investigación-
acción es un estilo de investigación abierta, reflexiva, democrática,
comprometida centrada en la acción para la transformación. Las
etapas y escuelas de la IA transcurren en el marco de la sociología de
la intervención, principalmente. Kart Lewin y Paulo Freire
considerados sus fundadores, el primero desde la psicología social y el
segundo, desde la sociología comunitaria hacen significativos aportes
que han trascendido en el tiempo y en el espacio. Las principales
etapas de su desarrollo son: Nacimiento.—Diversos autores sitúan los
comienzos de la investigación-acción en la obra del psicólogo social
Lewin (1946), quien estudió las cuestiones sociales, las relaciones
humanas y los cambios de actitudes y conductas. Estancamiento.— A
finales de la década de los años 50 e inicios de los 60. En América
Latina coincide con la etapa del desarrollismo económico y la falsa
imagen de sostenibilidad social. Resurgimiento. –Década de los
setentas. causas: Se aprecia la falta de aplicaciones concretas de la
investigación. El auge de los métodos cualitativos para conocer la
realidad desde la perspectiva de las prácticas sociales .La
preocupación por conocer y descubrir las causas de los fenómenos
sociales en el contexto de las comunidades.
4 Para la Antropología, la cultura es el sustantivo común "que indica
una forma particular de vida, de gente, de un período, o de un
grupo humano" como en las expresiones, la cultura mexicana o la
cultura totonaca, expresando lo que podríamos llamar el concepto
392 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
antropológico de la cultura; está ligado a la apreciación y análisis de
elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida,
formas o implementos materiales, la organización social, esta
acepción, aprecia el presente mirando hacia el pasado que le dio
forma, porque cualquiera de los elementos de la cultura nombrados,
provienen de las tradiciones del pasado, con sus mitos y leyendas y
sus costumbres de tiempos lejanos. De manera que el concepto
antropológico de cultura nos permite apreciar variedades de culturas
particulares: como la cultura de una región particular, la cultura del
poblador, del campesino; cultura de crianza, de la mujer de los
jóvenes,, culturas étnicas, etc. Para la psicología comunitaria, el
enfoque que sobre cultura ha dada la ciencia antropológica, le permite
registrar, mediante el método etnográfico, los rasgos que distinguen a
los grupos, minorías étnicas, comunidades para establecer un vínculo
entre estos y los factores psicológicos y sociales.
5 La participación es uno de los principios básicos de la democracia,
junto a los de igualdad, libertad, diversidad y solidaridad. Sin la
participación, no es posible transformar la realidad, es parte de la
historia humana, Hablamos aquí de participación a todos los niveles,
sin exclusión previa de ningún grupo social, sin limitaciones que
restrinjan el derecho y el deber de cada persona a tomar parte y a
responsabilizarse por lo que acontece en la sociedad y en las
comunidades. En este sentido, la participación no puede ser una
posibilidad abierta únicamente a algunos privilegiados. Debe ser una
oportunidad efectiva, accesible a todas las personas. Además, es
preciso que ésta asuma formas diversas: participación en la vida
familiar, de calle, de barrio, de ciudad, de país; y también de empresa,
de escuela y de universidad; de las asociaciones civiles, culturales,
políticas y económicas. La participación es, también, un derecho que
no puede restringirse por razón de género, edad, color, credo o
condición social, la participación es dada a todos como una condición
para nuestro desarrollo. Para la psicología comunitaria, la
participación se le presenta como un concepto que orienta el estudio
de los comportamientos y actitudes.
394 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Bibliografía
Almeida E., Martínez M. y Varela, M. (1995). Psicología Social
Comunitaria. Ed. Universidad Autónoma de Puebla, Universidad
Autónoma de Yucatán.
Ander-Egg E. (1983). “Técnicas de investigación social”. Ed.
Humanitas, Buenos Aires Argentina.
Ander-Egg, E. (1998).“Metodología y práctica del desarrollo de la
comunidad”. Ed. Humanitas.
Aranda, R. J. M., (1994). Nuevas Perspectivas En Atención Primaria
De Salud. Una revisión de la aplicación de los principios de Alma-
Ata. Ediciones Díaz de Santos S. A.
Arias, H., H. (1995). “La comunidad y su estudio”. Personalidad-
Educación-Salud. Ed. Pueblo y Educación. Playa, La Habana,
Imprime Madrid, España.
Arteaga, B., C., (Coord). (2001). Desarrollo Comunitario.
Universidad Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo
Social.
Brandao, C., (1986) “Estructuras Sociales de Reproducción del Saber
Popular”, edición OEA-CREFAL.
Caracas E., y Mendoza, K. (1999). La Danza de los Santia gos de
Huichila. Texto inédito.
Castro, M. C. (1999). “La Psicología, los procesos comunitarios y la
interdisciplinariedad”. Ed. Universidad de Guadalajara. México.
Cerda, G. H., (1996). “La investigación Total”, Ed. Magisterio, Chile,
1989.
CREFAL. Centro Regional de Educación Fundamental para América
Latina. Páztcuaro, Michoacán, México.
Chávez C. J., (Coord.). (2000). La participación Social en cuatro
delegaciones del Distrito Federal. Ed. Universidad Autónoma de
México. Escuela Nacional de Trabajo Social.
Chávez, C. J., y Quintana G. L. (2001). La participación social en la
ciudad de México: “Una redimensión para delegaciones políticas y
municipios”. UNAM. ENTS, Ed. Plaza y Valdés, S.A. de C. V.
395 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
De la Riva F. (2001). “25 Provocaciones para la Participación
Comunitaria”. Seminario- Taller, “Acción y Conocimiento”.
Ponencia presentada en el III Congreso de Educadores Populares.
Santiago de Cuba. 9-14 de febrero.
Del Río, M. (1990). La Participación Comunitaria en Proyectos de
Desarrollo. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.
Dokecki, P. (1992). En Wiesenfeld (1994:51). Paradigmas de la
Psicología Social-Comunitaria Latinoamericana. En Montero, M.
(coord.,1994). Psicología Social Comunitaria. Ed. Universidad de
Guadalajara. México.
Fals Borda, O. (1979). “Acción comunal en una vereda colombiana”.
Bogotá, Monografías sociológicas de la Universidad Nacional de
Colombia.
Fadda C, G. (1990) La Participación como Encuentro: Discurso
Político y Praxis Urbana. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Ferullo A. La participación como herramienta fundamental de
trabajo en el campo de la Psicología Comunitaria: “Participación y
poder”. Internet.
Foucault y el Poder, 3ª Ed., Ediciones Coyoacán, México, 2000.
Freire, P. (1974).Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI.
Giménez, G. (1996). “La identidad social o el retorno del sujeto en
sociología”. En Méndez, L. (Coord.) Identidad: análisis y teoría,
simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad. III
Coloquio Paul Kirchhoff. Universidad Autónoma de México.
Glosario de términos, (1984). Serie Salud para todos, No. 49 OMS,
Ginebra.
Hebermas, (1987), Teorías de la Acción Comunicativa, Madrid,
Taurus. En Giménez, G. (1996:13). “La identidad social o el retorno
del sujeto en sociología”.
Hernández, E. (1994). Elementos que Facilitan o Dificultan el
Surgimiento de un Liderazgo Comunitario. En M. Montero (Coord.)
Psicología Social Comunitaria : Universidad de Guadalajara, México:
211-238.
396 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Hernández, E. (1996). (coord.). Participación ámbitos, retos y
perspectivas. Ed. CESAP. Venezuela.
Illescas, N., I. (2003). El desarrollo de la Psicología Comunitaria en
Xalapa. Revista. Enseñanza e Investigación en Psicología .CNEIP.
Vol. 8, No. 1. Enero-Junio. Nueva Época. Págs. 185-197.
Janssens, A. (1996). En busca de la Participación en y de la Iglesia.
En Hernández, E. (coord.) Participación ámbitos, retos y perspectivas.
Ed. CESAP. Venezuela.
Linares, F., C., Correa, y Moras, (1996). “La participación: ¿Solución
o Problema?, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana, Juan Marinillo.
Marchioni Marco. (1994). “La Utopía posible”, La intervención
Comunitaria en las nuevas condiciones sociales. Ed. Benchomo. Islas
Canarias.
Martín-Baró, I. (1985). “Problemas de Psicología Social en América
Latina”. Selección e Introducción de Ignacio Martín-Baró. Ed. UCA.
San Salvador, El Salvador.
Martínez M. M. (1997). La investigación cualitativa etnográfica en
educación: Manual Teórico-práctico. Ed. Trillas. México.
Martínez T.A. (2000). Metodología sobre los estudios culturales de
comunidades. Monografía. Universidad de Oriente. Inédito.
Martínez T.A. (2002) Globalización, cultura y desarrollo comunitario.
Universidad de Oriente. Inédito.
Méndez Eduardo, 1993. “Familia, Participación Social”, en “Familia,
Salud y Sociedad”. Experiencias de Investigación en México. Ed.
Universidad de Guadalajara. 1993.
Montero, M., (1994). “Psicología Social Comunitaria, Teoría,
método y experiencia”, Universidad de Guadalajara, Guadalajara,
Jalisco, México
Montero, M., (1996). “La Participación: Significado, Alcances y
Límites”. En M. Montero y otros, Participación: Ámbitos, ritos y
perspectivas. Venezuela: CEESAP.
397 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Montero, M., (2003). “Teoria y Práctica de la Psicología
Comunitaria”: La Tensión entre comunidad y sociedad. Ed. Buenos
Aires, Piados.
Monsiváis, C. (2001). Entrada Libre, Crónicas de la sociedad que se
organiza. Ediciones Era, Biblioteca Era, primera edición 1987, 11ª
reimpresión.
OMS. (1981). Declaración de la Conferencia Internacional de Alma
Ata. Atención Primaria a la Salud, Serie Salud para todos, No. 1
OMS, Ginebra.
Porzecanski, T. (1983). “Desarrollo de Comunidades y Subculturas”.
Ed. Humanitas. Buenos Aires. Argentina.
Revista "Piragua", Instituto de Desarrollo Comunitario, Centro de
Investigaciones Educativas "Graciela Bustillos" Guadalajara, Jalisco,
México; y La Habana, Cuba.
Rodríguez, L. (1998). “La salud mental comunitaria y la investigación
de metodología. Revista” “Psicología y Salud”. Numero especial.
Nueva epoca-agosto. Universidad Veracruzana. Pág. 39-42.
Ruiz O., J., (1999). “Metodología de la investigación cualitativa”,
Serie Ciencias Sociales, Vol. 15, Universidad de Deusto, Bilbao, 2ª.
Edición.
Ruiz, V. S. (2002). “La construcción de los proyectos de género con
jóvenes de una comunidad rural”. Tesis de doctorado en Psicología
Social, PWU. México.
Rusque A, (2001). De la diversidad a la unidad en la investigación
cualitativa. Ediciones FACES/UCV.
San Martín, Hernán, (1988). “Salud y Enfermedad”. La Prensa
Médica Mexicana, México D. F., 4ª Edición.
Sanguineti, Y. (1981). “La Psicología Social en el Desarrollo
Regional”. Ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional
de Psicología. Acapulco, Gro.
Sánchez, E. Y Wiensenfeld, E. (1994). “Psicología social aplicada y
participación: metodología general”. Selección de lecturas de
psicología de las comunidades, Facultad de Psicología, Universidad
de La Habana.
398 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
Tovar, M. A. (2002). “Psicología Social Comunitaria”. Una
alternativa teórico-metodológica. Ed. Pla za y Valdés. S. A., de C. V.
Turabian F., J. (1992). Apuntes, Esquemas Y Ejemplos De
Participación Comunitaria En La Salud. Unidad Docente de
Medicina Familiar Y Comunitaria De Toledo. Ediciones Díaz Santos
S. A.
Violich, F. (1971). Desarrollo de la comunidad y el proceso de
planificación urbano en América Latina. Universidad de California.
399 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. CUBA
También podría gustarte
- Manual de Astrología Básica Autor Emmanuel Cervantes N. y Yang Carlo Ortiz M.Documento12 páginasManual de Astrología Básica Autor Emmanuel Cervantes N. y Yang Carlo Ortiz M.jorfesandoval2002gmail.com SandovalAún no hay calificaciones
- Concepto, Elemento, Impacto de La Evaluacion en El Informe PsicologicoDocumento3 páginasConcepto, Elemento, Impacto de La Evaluacion en El Informe PsicologicoLinita RamirezAún no hay calificaciones
- Estrevista Social ComunitariaDocumento12 páginasEstrevista Social Comunitariadelcy romeroAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Psicologia ClinicaDocumento2 páginasMapa Conceptual Psicologia ClinicaManuela Zuluaga Vargas40% (5)
- Qué Es Psicología ComunitariaDocumento21 páginasQué Es Psicología Comunitariaxync100% (1)
- Aportes de La PS, A La Conducta Del ConsumidorDocumento26 páginasAportes de La PS, A La Conducta Del ConsumidorFabiola DeChavezAún no hay calificaciones
- Ensayo de Psicologia Comunitaria FinalDocumento6 páginasEnsayo de Psicologia Comunitaria FinalJoseIgnacioGallardoCidAún no hay calificaciones
- Origen y Desarrollo de La Psicología Comunitaria Ensayo ChrisDocumento2 páginasOrigen y Desarrollo de La Psicología Comunitaria Ensayo ChrisEdmerson Ceron EscribaAún no hay calificaciones
- El Desarrollo de La Psicoterapia Hasta La ActualidadDocumento11 páginasEl Desarrollo de La Psicoterapia Hasta La ActualidadItz TomsAún no hay calificaciones
- Modelos TeoricosDocumento36 páginasModelos TeoricosMarijher Anell Hinostroza VargasAún no hay calificaciones
- Psicología Comunitaria en MéxicoDocumento34 páginasPsicología Comunitaria en MéxicoRebeca ManillaAún no hay calificaciones
- Aplicar e Intervenir.Documento3 páginasAplicar e Intervenir.Stefany Arboleda Lopez100% (1)
- Evaluación Clínica - BersteinDocumento1 páginaEvaluación Clínica - BersteinEstrella Aissa Meneses MirandaAún no hay calificaciones
- Conducta Normal y Anormal. Psicologia ClinicaDocumento3 páginasConducta Normal y Anormal. Psicologia ClinicaRichar Franco Sanchez RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Terapia Cognitivo ConductualDocumento6 páginasEnsayo Terapia Cognitivo ConductualJESSICA RUIZAún no hay calificaciones
- Modelos GerontopsicologíaDocumento5 páginasModelos GerontopsicologíaRosy Trigilio100% (1)
- Área de Aplicación Psicología SocialDocumento13 páginasÁrea de Aplicación Psicología SocialingridAún no hay calificaciones
- Psicofisiología de La Conciencia y Su Influencia en Las Áreas de BrodmanDocumento9 páginasPsicofisiología de La Conciencia y Su Influencia en Las Áreas de BrodmanJuliany MaldonadoAún no hay calificaciones
- Informe Estructura de Los Protocolos en Psicoterapia de GruposDocumento10 páginasInforme Estructura de Los Protocolos en Psicoterapia de GruposAurynnella Vanessa OjedaAún no hay calificaciones
- Psicologia Del TrabajoDocumento6 páginasPsicologia Del Trabajoomar villamizarAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Psicologìa SocialDocumento7 páginasFundamentos de La Psicologìa SocialJackelin SantosAún no hay calificaciones
- Modelos de La PsicopatologiaDocumento8 páginasModelos de La PsicopatologiaCarmen silva100% (1)
- Ventajas y Desventajas de La Terapia Cognitivo Conductual. Vazquez FernandoDocumento1 páginaVentajas y Desventajas de La Terapia Cognitivo Conductual. Vazquez FernandofersAún no hay calificaciones
- Fase 1 Modelos IntervencionDocumento19 páginasFase 1 Modelos Intervencioncabarrera63Aún no hay calificaciones
- Maslow y JungDocumento4 páginasMaslow y JungMaria Laura Villazana MarinAún no hay calificaciones
- Mapa Mental Capitulo 9Documento2 páginasMapa Mental Capitulo 90zymandiasAún no hay calificaciones
- Rol de Psicologo ComunitarioDocumento20 páginasRol de Psicologo ComunitarioKylie Segura Mejia50% (2)
- Ensayo Psicologia ComunitariaDocumento7 páginasEnsayo Psicologia ComunitariamaatrsAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Fase 4 - Diagnóstico Participativo Contextualizado e Informe PsicológicoDocumento8 páginasUnidad 3 Fase 4 - Diagnóstico Participativo Contextualizado e Informe PsicológicomahiaAún no hay calificaciones
- Psicologia ComunitariaDocumento6 páginasPsicologia ComunitariaKharolina RuizAún no hay calificaciones
- Clase 1. Evaluación Psicológica y PsicodiagnósticoDocumento44 páginasClase 1. Evaluación Psicológica y PsicodiagnósticoKarina Cruz GarcíaAún no hay calificaciones
- Documento de CatedraDocumento4 páginasDocumento de CatedraFatima GonzalezAún no hay calificaciones
- Modelo Biopsicosocial-PsicopatologíaDocumento1 páginaModelo Biopsicosocial-PsicopatologíaLuz Miryam GaitanAún no hay calificaciones
- PSICOMETRIADocumento10 páginasPSICOMETRIAelizabethAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo de La Psicologia ComunitariaDocumento7 páginasLinea de Tiempo de La Psicologia ComunitariaLesly Hernandez HuayamaresAún no hay calificaciones
- Fundamentos Históricos de Las Pruebas PsicológicosDocumento5 páginasFundamentos Históricos de Las Pruebas PsicológicosnelsyAún no hay calificaciones
- El Modelo de Estrés Psicosocial Conceptos BasicosDocumento3 páginasEl Modelo de Estrés Psicosocial Conceptos BasicosyuneidisAún no hay calificaciones
- Psicología SocialDocumento7 páginasPsicología SocialmariaAún no hay calificaciones
- Que Es La Psicologia ClinicaDocumento5 páginasQue Es La Psicologia ClinicaTatiana Saary ROJAS GOMEZAún no hay calificaciones
- Diagnóstico DiferencialDocumento8 páginasDiagnóstico DiferencialHernán VelásquezAún no hay calificaciones
- Definicion y Funciones Del Psicologo ClinicoDocumento4 páginasDefinicion y Funciones Del Psicologo ClinicoRocio Beatriz Gomez LlanosAún no hay calificaciones
- Ensayo Terapia Cognitivo ConductualDocumento12 páginasEnsayo Terapia Cognitivo ConductuallettetteAún no hay calificaciones
- Etica de La PsicologiaDocumento10 páginasEtica de La PsicologiaAlan LaraAún no hay calificaciones
- Glosario PsicopatologiaDocumento26 páginasGlosario PsicopatologiaDavid Herrera100% (1)
- Ensayo Del Modelo M.R.IDocumento3 páginasEnsayo Del Modelo M.R.IYESSICA GUADALUPE JUAREZ MAULASAún no hay calificaciones
- Psicología Clínica - Linea Del TiempoDocumento13 páginasPsicología Clínica - Linea Del TiempoZule UrregoAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Psicología Laboral.Documento14 páginasLinea Del Tiempo Psicología Laboral.xxunamxxAún no hay calificaciones
- Tratamientos para El Trastorno Paranoide de La PersonalidadDocumento4 páginasTratamientos para El Trastorno Paranoide de La PersonalidadBelén FernándezAún no hay calificaciones
- Psicología Comunitaria Marcos TeoricosDocumento17 páginasPsicología Comunitaria Marcos TeoricosCarolina Traslaviña100% (1)
- Rol Del Psicologo TrabajoDocumento11 páginasRol Del Psicologo TrabajoMÓNICA MIRANDA Hospital Regional LíbanoAún no hay calificaciones
- Ensayo I Tecnicas TerapeuticasDocumento7 páginasEnsayo I Tecnicas TerapeuticasCynthia M. Lamont C.Aún no hay calificaciones
- Entregable FinalDocumento4 páginasEntregable Finalsergio100% (1)
- Análisis Psicológico Pelicula ParasiteDocumento11 páginasAnálisis Psicológico Pelicula ParasiteAMALIA HURTADOAún no hay calificaciones
- Psicologia ComunitariaDocumento14 páginasPsicologia ComunitariaLUCY VILORIAAún no hay calificaciones
- Caso Clínico M2Documento5 páginasCaso Clínico M2Daniel Jose Castro MorenoAún no hay calificaciones
- Psicologia Organizacional - Analisis de Puestos de TrabajosDocumento7 páginasPsicologia Organizacional - Analisis de Puestos de TrabajosAdriana Cantillo VegaAún no hay calificaciones
- Análisis de La Psicología ClínicaDocumento2 páginasAnálisis de La Psicología ClínicaMiriam Velez Olaya0% (1)
- La Psicologia Industrial y El Rol Del Psicologo Dentro de La IndustriaDocumento3 páginasLa Psicologia Industrial y El Rol Del Psicologo Dentro de La IndustriaLissyAún no hay calificaciones
- EnsayoPsicologiaComunitaria - Fabiana ChaconDocumento8 páginasEnsayoPsicologiaComunitaria - Fabiana ChaconMaria Alejandra Francés TiradoAún no hay calificaciones
- Resumen de Lectura ComunitariaDocumento6 páginasResumen de Lectura ComunitariaJhon Rivera Castro100% (1)
- Bianchi, M. Compilación La Psicología Comunitaria en Argentina América Latina y El MundoDocumento7 páginasBianchi, M. Compilación La Psicología Comunitaria en Argentina América Latina y El MundoAdriana PaterninaAún no hay calificaciones
- Código Internacional de Enfermedades CIE10Documento39 páginasCódigo Internacional de Enfermedades CIE10José Guamán100% (1)
- Introduccion Al Soporte de DecisioneDocumento115 páginasIntroduccion Al Soporte de DecisionejpereztmpAún no hay calificaciones
- Trabajo Cancer4Documento11 páginasTrabajo Cancer4jacquelinne081Aún no hay calificaciones
- Tema 1: Aproximación Conceptual A La Metodología de La EnseñanzaDocumento10 páginasTema 1: Aproximación Conceptual A La Metodología de La EnseñanzaCarmen SalasAún no hay calificaciones
- Protocolo Vineland CorregidoDocumento4 páginasProtocolo Vineland CorregidoAnonymous vlVwWpn0% (1)
- Presentacion Del CursoDocumento7 páginasPresentacion Del CursoKoala NómadaAún no hay calificaciones
- Ley General de La Acumulaci N CapitalistaDocumento5 páginasLey General de La Acumulaci N CapitalistaEDWARD ASAEL SANTIAGO BENITEZAún no hay calificaciones
- Rubrica Artes Visuales Maqueta Cordillera de Los AndesDocumento2 páginasRubrica Artes Visuales Maqueta Cordillera de Los AndesjenifferAún no hay calificaciones
- Clase SA Constitución y CapitalDocumento28 páginasClase SA Constitución y CapitalMel CarreraAún no hay calificaciones
- Macroprocesos, Procesos, Actividades en ExcelDocumento294 páginasMacroprocesos, Procesos, Actividades en ExcelFreddy Alvarez RuizAún no hay calificaciones
- Casos de Gestión de CobranzaDocumento3 páginasCasos de Gestión de Cobranzakarla lilianaAún no hay calificaciones
- Actividades para Trabajar Las Normas y Los AcuerdosDocumento3 páginasActividades para Trabajar Las Normas y Los AcuerdosMafexita Kopete50% (2)
- Formulación de Un Alimento Simple para ConejosDocumento5 páginasFormulación de Un Alimento Simple para Conejosmaranathaevangelio100% (1)
- LOGARITMOS y EXPONENCIALES-2Documento6 páginasLOGARITMOS y EXPONENCIALES-2PaulaBuriAún no hay calificaciones
- 6G U3 Sesion13Documento13 páginas6G U3 Sesion13JimyWilderVicerrelSalvatierraAún no hay calificaciones
- Metrologia OpticaDocumento1 páginaMetrologia OpticaMesPa100% (2)
- Análisis Del Proceso de Comprensión Lectora de Los Estudiantes Desde El Modelo Construcción-IntegraciónDocumento17 páginasAnálisis Del Proceso de Comprensión Lectora de Los Estudiantes Desde El Modelo Construcción-IntegraciónFede ZabalzaAún no hay calificaciones
- Introducirnos A La Sociologia de La Educacion 2017-12-01-732Documento5 páginasIntroducirnos A La Sociologia de La Educacion 2017-12-01-732Tatiana PAún no hay calificaciones
- Secuencia Lengua 7mo Octubre - NoviembreDocumento13 páginasSecuencia Lengua 7mo Octubre - NoviembreMariana YeruminiAún no hay calificaciones
- ETS ESPECIAL PERIODO 2023-2v6Documento9 páginasETS ESPECIAL PERIODO 2023-2v6Oscar Isaac BalderasAún no hay calificaciones
- Politica de Acceso RemotoDocumento2 páginasPolitica de Acceso RemotoReyna callesAún no hay calificaciones
- Tema1 Sub1 Bases Fisicas de La HerenciaDocumento4 páginasTema1 Sub1 Bases Fisicas de La HerenciaMiguel CortesAún no hay calificaciones
- UNESCO Cómo Medimos La Violencia en La EscuelaDocumento16 páginasUNESCO Cómo Medimos La Violencia en La Escuelasofiabloem0% (1)
- Tipos de Tratamientos CapilaresDocumento4 páginasTipos de Tratamientos CapilaresGreidy Margarita FONTALVO RUAAún no hay calificaciones
- Jesús AmadorDocumento142 páginasJesús AmadorAnonymous I5fH0DhAún no hay calificaciones
- Infografia VideoconferenciaDocumento1 páginaInfografia VideoconferenciaWilliam Moo PootAún no hay calificaciones
- Examen Alan OrozcoDocumento6 páginasExamen Alan OrozcoAlan OrozcoAún no hay calificaciones
- Instituto de Investigación SocialDocumento2 páginasInstituto de Investigación SocialCarlos ÁlavaAún no hay calificaciones
- Matriz OperacionalDocumento2 páginasMatriz Operacionalzaida carbajal100% (1)