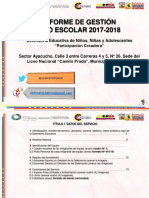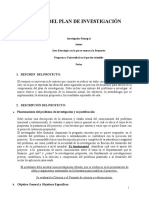Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Familia Escuela Democracia Mauricio Garcia PDF
Familia Escuela Democracia Mauricio Garcia PDF
Cargado por
JOHANATítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Familia Escuela Democracia Mauricio Garcia PDF
Familia Escuela Democracia Mauricio Garcia PDF
Cargado por
JOHANACopyright:
Formatos disponibles
FAMILIA, ESCUELA Y DEMOCRACIA: LOS PILARES DE LA
PARTICIPACION INFANTIL
Mauricio Garca M.1
1. Democracia poltica y democracia social
La Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio (CIDN) es un conjunto
de normas que pueden realizarse slo en una sociedad democrtica y que
buscan, precisamente, afianzar las prcticas democrticas. Pero la Convencin
no reclama slo la democratizacin del Estado y de la poltica, sino tambin de
la sociedad en su conjunto y de la familia. Toca la puerta de la vida pblica y
tambin de la privada.
El tema que ahora nos convoca, la participacin infantil, es quizs el aspecto
que con mayor fuerza y nitidez nos obliga a entender el ejercicio de los
derechos del nio2 como un asunto relativo a la profundizacin de la
democracia. Por tanto, no es conveniente proseguir en el anlisis de la
participacin infantil, sin antes referirnos brevemente al problema de la
democracia en nuestro pas que, visualizamos en una doble dimensin: la
democracia poltica y la democracia social.
Tenemos una democracia poltica dbil, formal, discontinua y restringida. El
poder poltico y el econmico est fuertemente concentrado y sus prcticas son
excluyentes y corruptas. Existe una sola elite, con unidad de propsito y
pensamiento, que no da cabida a ningn otro grupo en el ejercicio del poder y
en la definicin de las decisiones que afectan a la colectividad. El carcter
democrtico de la poltica radica, fundamentalmente, en la existencia de un
rgimen presidencialista que se elige con el voto popular. Por otro lado, la
cultura sociopoltica en que se asienta nuestra democracia es clientelar; el
partido poltico, el comit barrial, todas nuestras organizaciones, estn
marcadas por la dinmica del intercambio de favores y por la presencia del
caudillo.
Las potencialidades de nuestra democracia poltica, antes que sus virtudes,
radican en el hecho de haber sido capaz de producir una Constitucin que mira
un
horizonte ambicioso, de haber descartado la violencia poltica como salida y de
haber permitido que los indios tengan su propia voz.
La democracia social, por otro lado, es ms un reclamo de lderes ilustrados que
un proyecto nacional. Esta supone ampliar el proceso de democratizacin "de la
esfera de las relaciones polticas, de la esfera en la que el individuo es tomado
en consideracin en su papel de ciudadano, a la esfera de las relaciones
sociales, donde el individuo es tomado en consideracin en la diversidad de sus
papeles y status especficos, por ejemplo como padre y como hijo, como
cnyuge, como empresario y como trabajador, como maestro y como
estudiante, como productor y como consumidor, como gestor de servicios
pblicos y como usuario". "Esto supone la extensin del poder ascendente
(propio de la democracia) que hasta ahora haba ocupado casi exclusivamente
el campo de la gran sociedad poltica al campo de la sociedad civil en sus
diversas articulaciones, desde la escuela hasta la fbrica."3. Este tipo de
democracia, aunque lejana a nuestras prcticas cotidianas, est incorporada en
la letra y el espritu de la Constitucin ecuatoriana y es parte sustancial de la
Convencin de los Derechos del Nio.
Por lo dicho, nuestro camino hacia la profundizacin de la democracia es doble.
De un lado, se trata de profundizar la democracia poltica mediante el
perfeccionamiento y ampliacin de los mecanismos de representacin, y por
tanto de participacin, en diversas instancias del Estado y de crear condiciones
que permitan la germinacin y competencia de elites (con conciencia
democrtica) que gobiernen en representacin de distintos intereses y puntos
de vista, legitimados en una poltica pblica comn. Por otro lado, se trata de
democratizar la sociedad, es decir, de impulsar que el gobierno de las
instituciones sociales ms diversas, est guiado por los valores que inspiran la
democracia y por las reglas del juego que la regulan. Ambos aspectos no
pueden realizarse sino de manera combinada y conjunta. La democratizacin
del Estado no trae consigo la democratizacin de las escuelas, de las empresas,
de las instituciones, de las familias y es precisamente se el vrtice donde
confluyen, tanto nuestras preocupaciones generales sobre la democracia y los
derechos del nio, como nuestras interrogantes acerca de la participacin
infantil. La democracia poltica puede existir, y de hecho existe, sin democracia
social, pero su superviviencia y perfeccionamiento no estn asegurados. La
democracia social slo es posible como proyecto de una democracia poltica.
Ambas dimensiones de la democracia se nutren mutuamente y son
complementarias.
Este breve recorrido por nuestra democracia nos ubica el punto en que nos
encontramos con relacin a la participacin de los ciudadanos en las esferas
poltica y social. La participacin de los nios slo puede ser entendida en el
marco general de la profundizacin de la democracia social en nuestro pas.
2. El clima: cultura anti ciudadana
Luego de habernos referido a los problemas de la democracia y haber optado
por una postura, es necesario analizar los rasgos ms sobresalientes de los
valores y prcticas existentes en nuestro pas acerca de los derechos.
Emprendemos tal anlisis, aun a riesgo de simplificar una cuestin sumamente
compleja, porque la construccin de la democracia y de un Estado de derecho
pasa por variables socioculturales que con frecuencia no son tomadas en
cuenta. Al respecto, nuestra hiptesis es que existen dos obstculos serios para
la construccin de una cultura de derechos: el no reconocimiento del otro como
igual y diferente y la no aceptacin de la ley como reguladora de la convivencia
social.
La cuestin del otro
Veamos el primer punto. La aceptacin de la democracia y de los derechos
humanos supone reconocer que el otro es tan ciudadano como yo, es decir,
que tiene derechos, responsabilidades y obligaciones como yo. La ciudadana
define los lmites entre mis derechos y los derechos del otro, entre mis
obligaciones y las obligaciones del otro: mis derechos terminan donde empiezan
los del otro. El "nosotros" se construye, precisamente, en el reconocimiento de
esos lmites. La pluralidad, la democracia, el consenso, el respeto al disenso,
parten de la aceptacin del otro como portador de los mismos derechos que yo.
Lo pblico y lo privado, lo individual y lo colectivo, son nociones que tambin
requieren una comprensin y aceptacin de las fronteras de la persona y de sus
intereses. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que somos diferentes
porque pertenecemos a culturas, niveles socioeconmicos, grupos de edad,
gneros distintos. Tenemos ideas, opiniones, religiones, ideologas diferentes.
Una conducta democrtica trasciende el respeto "indiferente de la diferencia".
Aprovecha la diferencia para construir encuentros, para complementar a la
persona, para conocer y conocerse. La relacin entre ciudadanos que se
consideran iguales y diferentes al mismo tiempo, que reconocen sus propios
lmites y los de los otros, que reconocen el alcance de los derechos,
responsabilidades y obligaciones propios y ajenos, permite una mejor y ms
profunda creacin y construccin humana. Estos son parte de los principios
elementales que fundamentan la idea de democracia y derechos humanos.
Ahora bien, la cuestin del otro tal como ha quedado definida aqu, tiene, por lo
menos, la siguiente relacin con la participacin infantil. Desde un punto de
vista generacional, los nios son los "otros" de los adultos. Nuestros hijos son
"nuestros otros", los hijos de los otros son los "otros de otros". No es necesario
argumentar demasiado para afirmar que, en trminos generales, "nuestros
otros" no son percibidos y tratados como iguales y al mismo tiempo diferentes,
en el sentido que hemos dado a esos trminos. Aun queda mucho camino por
recorrer para que percibamos a nuestros hijos como autnticos otros y los
amemos, de manera autntica tambin, por lo que son.
De lo anterior se desprende la siguiente pregunta: si el nio no es considerado
como otro, puede aprender a considerar a los dems como otros? La respuesta
es, evidentemente, negativa, pues los nios aprenden lo que viven.
En todo caso, la construccin de una cultura democrtica involucra tanto a
nios como a adultos. Sera ingenuo pensar que se puede emprender la tarea
de cambiar las prcticas y los valores de conducta respecto a los nios sin
involucrar a los adultos.
La ley: reguladora de la convivencia social
Desde el momento en que acordamos que las relaciones entre los ciudadanos
estn guiadas por los derechos, deberes y responsabilidades que los
constituyen como tales, aceptamos que tales normas son las reguladoras de la
convivencia social. En tal sentido, la Convencin de los Derechos del Nio es
fundamentalmente un conjunto de normas que regulan la convivencia entre
adultos y nios: desde los aspectos ms complejos relacionados con las
polticas de Estado, hasta los ms cotidianos relacionados con la convivencia
familiar. Asimismo, la Doctrina de Proteccin Integral es un esfuerzo por
eliminar la discrecionalidad (la voluntad individual elevada a la categora de
norma) en la conducta hacia los nios4 y remplazarla por normas claras y
precisas, vlidas para todos y que se constituyen en derechos.
Desde este punto de vista, el ejercicio de los derechos del nio requiere una
gran transformacin de nuestras sociedades: aceptar que la ley y las
regulaciones, desde la Constitucin hasta el reglamento escolar, es a su vez, el
contenido, la potencialidad y el lmite de las relaciones que establecemos con
los nios. Dicha transformacin es particularmente compleja por el escaso valor
que histricamente hemos asignado a la ley como reguladora y modeladora de
la convivencia social. Nuestro comportamiento hacia la ley es ms cercano a la
manipulacin que a la observancia. El no cumplimiento de la ley es un lugar
comn en Amrica Latina. Su formulacin y utilizacin con fines individuales o
grupales es una prctica diaria. El comportamiento individual y colectivo no est
orientado por el acatamiento de la ley sino, precisamente, por su manipulacin
e inobservancia. El problema no es tanto que no se observe la ley, sino que
exista una conciencia de que lo adecuado es no observarla. Dicho con un
ejemplo: el problema principal no es que haya gente que se pase los semforos
en rojo, sino que crea que eso est bien. Es ms, el respeto a las normas es
visto como una actitud poco inteligente5.
El correlato del escaso valor social de la ley es el alto valor de las relaciones de
parentesco y los contenidos que stas suponen: confianza, lealtad, trato
personalizado, reciprocidad. Los sistemas formales (las instituciones, la escuela,
la empresa privada, los partidos polticos) y las relaciones que en ellas se
producen, estn profundamente impregnados de las prcticas y contenidos del
parentesco. A tal punto, que podemos decir que existe un sistema informal de
relaciones que es el que verdaderamente opera los sistemas formales
(Touraine: 1989, Lomnitz: 1990).
En el plano de la relacin cotidiana con los nios, me preocupa la conducta
oscilatoria que nuestra generacin tiene respecto a la orientacin bsica de
crianza de los hijos. Esta conducta va desde el extremo de la represin hasta el
extremo de la ausencia de lmites. La represin es nuestra tradicin cultural; su
funcin ha sido poner al individuo al servicio del grupo, a los hijos al servicio de
los padres, a los nios al servicio de la familia. En el otro extremo, y como una
reaccin a la tradicin, hay discursos que satanizan los lmites como algo
daino para los nios y hay prcticas cotidianas de rechazo a los lmites. El
"imponer lmites arbitrarios" no ha sido reemplazado por el "dar lmites
protectores" como un ingrediente familiar e institucional necesario para el pleno
desarrollo de las potencialidades del ser humano. En su lugar se ha producido
un vaco tanto o ms peligroso para la vida de los nios que la tradicin
represiva. En ambos casos la respuesta de los padres ("te castigo para que
hagas lo que quiero" o "haz lo que te de la gana") causa efectos negativos en
los hijos. No es coincidencia que esto ocurra en un momento que el conjunto
de las relaciones familiares ha sido replanteado y por tanto se encuentra en
transicin. El anlisis y discusin sobre estos temas nos parece de trascendental
importancia, porque es en estos trminos que los padres y los maestros (y por
tanto gran parte de la sociedad) se plantean los temas de la expresin, opinin
y participacin de los nios y en particular de los adolescentes. Cabe destacar
aqu que, cualquiera de las dos posiciones, no promueven un clima familiar ni
institucional democrtico, tanto porque presuponen agresin o indiferencia
hacia el otro, como porque las normas (los lmites) caen en el territorio de la
arbitrariedad o de la insubstancialidad.
Un ambiente como el descrito, favorece la manipulacin de la ley por parte de
los grupos sociales que detentan el poder econmico y poltico. Favorece la
continuidad del autoritarismo, de la inequidad, del centralismo. Para nuestro
caso especfico, favorece el trato a los nios como objetos y no como sujetos.
Desde el punto de vista de las soluciones a esta problemtica, creemos que los
procesos de construccin colectiva de las normas tienen que ampliarse y
profundizarse. El diseo de nuevas leyes para nios y adolescentes, y de
educacin y salud, son grandes oportunidades que se deben aprovechar para
involucrar ampliamente a todo tipo de organizaciones e instituciones. Estos
procesos permitiran construir mejores leyes y educar a los ciudadanos en la
comprensin de la doctrina de proteccin integral.
3. El escenario: la familia y la escuela
En el clima sociocultural marcadamente anti ciudadano que hemos descrito, nos
preguntamos, qu papel juegan la familia y la escuela? Nuestra respuesta es
categrica: la escuela y la familia no producen ciudadanos, producen clientes y
parientes. La escuela no trata a los nios como ciudadanos y por tanto no les
ensea a serlo. La escuela produce clientes porque trata a los nios y sus
familias como tales. Esto ocurre tanto en el mbito especfico de las escuelas
como del sistema educativo en general. Otro tanto sucede con las familias:
socializan a los nios sin respeto al otro (a menos que sea pariente) y sin
considerar a la ley como reguladora de la convivencia social (a menos que me
convenga o pueda utilizarla).
Estos enunciados deber ser tomados como provocacin e inspiracin inicial. No
es nuestra intencin desacreditar a la familia y a la escuela como formadores
de ciudadana y mbitos de ejercicio de derechos. Por el contrario, tratamos de
indicar el punto en que estas instituciones sociales se encuentran respecto de
esas tareas. Es necesario profundizar este debate para enriquecer su contenido.
Nos preocupa, por ejemplo, las diversas manifestaciones que este clima
sociocultural tiene en funcin de algunas variables de contexto.
Los nios de las clases altas, por ejemplo, son impulsados por la familia y la
escuela, desde temprana edad, a comportarse como si slo tuvieran derechos y
ninguna obligacin. Sin embargo, cada da aumenta la cantidad de nios que
crecen en un ambiente de abandono emocional. El trato prepotente de los
adolescentes y jvenes de este estrato, nos evidencia que, tratndose de
cultura democrtica y valores ciudadanos, la situacin socioeconmica no es
una variable que influye positivamente. Tambin nos recuerda que,
precisamente, esos chicos sern los lderes de los partidos polticos, los dueos
de las empresas, los gobernantes del pas. Descuidar su educacin en
ciudadana, sera, no slo una ligereza, sino una equivocacin.
Los nios de familias pobres urbanas, por el contrario, viven desde pequeos
con una sobrecarga de obligaciones. El trabajo infanto-juvenil es, quizs, la
expresin ms emblemtica de esta situacin. De otro lado, la "ley del menor
esfuerzo", no slo es difundida ampliamente en las escuelas pblicas, sino
activamente reforzada con el ejemplo de los maestros. Tanto en la familia como
en la escuela, se alienta la solucin de los conflictos entre los varones mediante
otra ley muy difundida; la del ms fuerte.
Entre los indgenas, la nocin del nio como sujeto de derechos es extraa. Los
nios se hacen "personas" (es decir, opinan y participan) cuando han aprendido
las actividades tradicionales de sus padres y comunidades (la agricultura, la
pesca, la artesana, etc.), cuando se casan y cuando son capaces de
mantenerse por s mismos. Hay comunidades en las cuales el nacimiento de un
nio es visto con regocijo slo si se trata de un varn6.
Nada de lo dicho tiene que ver con el afecto y el amor que los padres sienten
por sus hijos. No son los sentimientos lo que aqu debatimos, sino las nociones
sobre las cuales la sociedad construye las relaciones sociales.
Qu participacin de los nios es posible en este contexto?. Es viable el
avance de la democracia social y la instauracin de los valores bsicos de los
derechos humanos sin que la familia y la escuela sintonicen con ellos y
practiquen sus principios?. Es posible y sensato trabajar a espaldas de la
familia y la escuela, como si los nios fueran seres aislados?.
Estamos convencidos que cualquier proyecto orientado a democratizar la
sociedad pasa necesariamente por el trabajo con la familia y la escuela y que,
en principio, debe ocuparse precisamente de los aspectos sealados en el
acpite anterior: el reconocimiento del otro y la construccin colectiva de
normas que regulen la convivencia social.
Por todo lo dicho, la estrategia tendiente a promover el ejercicio de los
derechos a la participacin, la opinin y la asociacin (declarados en los
artculos 12,13,15 y 31 de la CDN) debe centrarse, a nuestro juicio, en los
mbitos de la familia y la escuela. Dicha estrategia debera formularse de
acuerdo con los siguientes criterios:
Familia y participacin
El trabajo con la familia debera estar orientado a estimular el buen trato, la
expresin de las opiniones y la escucha entre sus miembros. En nuestro pas
"hablar" es sinnimo de "reprender". No podemos pretender que los nios
ejerzan su derecho a la opinin si el habla, la va humana ms importante de
expresin, es vivida como amenaza. Comentamos esto porque dibuja la
magnitud de la tarea a emprender. El trabajo con la familia tiene para nuestro
propsito, las mismas dificultades que aquellas que hemos hallado en relacin
con el trabajo infantil. Nos proponemos un cambio cultural (erradicacin del
trabajo infantil, tomar en cuenta las opiniones de los nios) que supone,
paralelamente, el cambio de condiciones objetivas que se encuentran fuera del
entorno familiar. Paralelamente, encontramos serias dificultades para llegar
directamente a la familia. Por ello, consideramos importante explorar acciones
mediatizadas por instituciones como la escuela o el centro de cuidado infantil,
que no estn libres de enormes desafos debido a la escasa credibilidad y
legitimidad de estas instituciones. De todas maneras, creemos que el abordaje
de la familia es viable, como experiencia masiva, slo en conjuncin y
articulacin al trabajo de mejoramiento de la calidad de la educacin inicial y
bsica y de los servicios de salud.
Aprendizaje y ejercicio
La Constitucin ecuatoriana, al declarar la ciudadana a los nios, cuestiona la
idea de que la educacin para la ciudadana y la democracia est orientada a
preparar a los nios para el ejercicio responsable de sus derechos polticos
(bsicamente el voto) cuando alcancen la mayora de edad. La ciudadana de
los nios imbrica el aprendizaje con el ejercicio del derecho. Ya no se trata
ahora de ensear para el ejercicio futuro, sino de ensear para el ejercicio
presente o, visto de otra manera, aprender en el ejercicio.
No hay otra forma de aprender una conducta democrtica que practicndola. La
escuela no puede ensear la democracia sin vivir la democracia. El aprendizaje
de la democracia es la prctica de la democracia. Aprendizaje y prctica son las
dos caras del ejercicio de los derechos a la expresin, a la opinin, a la
participacin.
La relacin entre nios y adultos
Los procesos de participacin de los ciudadanos menores de 18 aos y la
construccin de la situacin expresin del nio escucha del adulto, suponen
necesariamente, el involucramiento, tanto de los adultos como de los nios. De
la misma manera que el aprendizaje es a la vez ejercicio del derecho, el
ejercicio de la ciudadana de los nios es tambin el ejercicio de la ciudadana
de los adultos. Ejercicio de la opinin, en el caso de los nios, ejercicio de la
escucha, en el caso de los adultos. Ejercicio en su doble condicin: derecho y
obligacin.
Insistimos, el nio no es un ser aislado. La construccin de la democracia y el
ejercicio de los derechos a la participacin y a la opinin son asuntos que
involucran al conjunto de la sociedad: nios y adultos. La democratizacin de la
escuela slo es posible con el concurso de todos quienes actan en ella.
La intervencin activa de los adultos en el ejercicio de los derechos del nio
supone, entre otras cosas, construir una nueva pedagoga para los adultos. Sin
su participacin, que implica nuevos aprendizajes, dicho ejercicio es una
quimera.
Construccin colectiva de normas
Los procesos de participacin de nios y adolescentes deben originarse en la
construccin colectiva de las normas que regularn dicha participacin. El
trmino construccin colectiva alude, en concreto, a que los nios pueden y
deben contribuir y opinar sobre las reglas del juego con las cuales participarn.
Esta actividad debe estar guiada por el principio del ejercicio progresivo de los
derechos, de tal manera que se pida y de a los nios lo que pueden dar y
necesitan recibir segn su grado de madurez. Construir colectivamente las
normas permite que todos los participantes (nios y adultos) las internalicen,
valoren su funcin y se co-responsabilicen del proceso y de los resultados que
se quieren lograr. La escuela debera ser el mbito privilegiado para este
trabajo.
Crtica a la prctica actual
El Ecuador ha sido pionero en llevar adelante acciones de movilizacin que
involucran a los nios. La mayora de las personas asocia el derecho a la
opinin y a la participacin de los nios con estas acciones. No es nuestro
propsito describir y analizar aqu cada una de ellas. Basta recordar como una
actividad representativa de la tendencia, las elecciones infantiles, donde ms de
400 mil nios se pronunciaron por los problemas que ms los afectaban. Desde
nuestro punto de vista, este tipo de acciones no contribuye al efectivo ejercicio
de los derechos enunciados en la Convencin porque reproducen el estilo de
participacin de nuestra democracia restringida que se agota en las urnas7.
Nada cambi, ninguna decisin se tom, luego de las elecciones infantiles. Los
nios no aprendieron otra cosa que "lo que se siente" al votar. Los medios de
comunicacin publicitaron el evento como un acto folclrico (lo mismo ocurri
cuando una delegacin de nios -representantes de quin?- entreg a la
Asamblea Constituyente la propuesta de reformas. Un medio de comunicacin
muy importante titul as la noticia: "La nota de color la pusieron los nios"). El
acto se agot en el gesto.
La solucin para el dficit de democracia poltica que vivimos no es hacer ms
de lo mismo con todos (ahora con los nios). El problema de la democracia
poltica no se resolver con propuestas que acten ignorando (y por tanto sin
afectar) la institucionalidad vigente como si al ignorar se estuviera creando otra
realidad.
Por otro lado, hemos argumentado mucho en favor de enrumbar nuestros
esfuerzos hacia la construccin de la democracia social, particularmente en la
escuela Creemos que ese es el camino ms potente para efectivizar el ejercicio
de los derechos de los nios a la opinin y a la participacin. No es un camino
corto ni fcil. All cabe ms la transpiracin que la inspiracin, pero creemos
que es el nico camino viable.
Notas
1
El autor es consultor de derechos del nio de la oficina de UNICEF en el Ecuador. Las
opiniones vertidas en este texto son de exclusiva responsabilidad del autor.
2
Uso el trmino nio de la misma manera en que lo hace la CIDN en su artculo 1: "Para los
efectos de la presente Convencin se entiende por nio todo ser humano menor de 18 aos de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayora de
edad".
3
Bobbio, Norbeto. El futuro de la democracia. Bogot. Fondo de Cultura Econmica. 1997.
(Todas las citas de este acpite corresponden al mismo texto).
4
Este aspecto ha sido tratado por Emilio Garca Mndez en varios de sus escritos.
La corrupcin de la administracin de justicia confirma esta regla. Hay un pensamiento muy
extendido que presupone, con gran dosis de cinismo y verdad, que el peor arreglo extrajudicial
es mejor que la mejor solucin judicial.
6
Esto es frecuente no slo entre las comunidades indgenas sino en todo el mundo rural.
Quiero expresar claramente mi respeto a los colegas que han impulsado e impulsan este tipo
de acciones. No pretendo descalificarlas sino introducir nuevos elementos a un debate que
busca mejorar nuestra accin.
También podría gustarte
- Psicologia Social - Mapa ConceitualDocumento1 páginaPsicologia Social - Mapa ConceitualGabriel Horn Iwaya71% (7)
- PNF Como Realizar Teg PDFDocumento7 páginasPNF Como Realizar Teg PDFelsagisela100% (1)
- TEG Angel BarrancasDocumento15 páginasTEG Angel BarrancasMagdoris Vargas100% (3)
- Ética y CiudadaníaDocumento4 páginasÉtica y CiudadaníaNelson IsarraAún no hay calificaciones
- Planeacion de Una Accion para Fortalecer Habilidades EmocionalesDocumento2 páginasPlaneacion de Una Accion para Fortalecer Habilidades Emocionalespedro hernandezAún no hay calificaciones
- ¿Por Qué Conocer Sobre Ingeniería Civil y ¿Cual Es Su Importancia en La SociedadDocumento3 páginas¿Por Qué Conocer Sobre Ingeniería Civil y ¿Cual Es Su Importancia en La SociedadWinie Rodríguez100% (1)
- (Graficas Inspiradas En) Familia, Escuela y Democracia - Mauricio Garcia VillegasDocumento13 páginas(Graficas Inspiradas En) Familia, Escuela y Democracia - Mauricio Garcia VillegasJOSE OSWALDO CORAL CANDELOAún no hay calificaciones
- Tesis Ubv Modificacion FrancisDocumento91 páginasTesis Ubv Modificacion FrancisDamaris DuranAún no hay calificaciones
- Informe Del PEICDocumento6 páginasInforme Del PEICmoalexandra6883Aún no hay calificaciones
- PROYECTO DE CONUCOS FAMILIARES Marco TeóricoDocumento123 páginasPROYECTO DE CONUCOS FAMILIARES Marco TeóricoMariangel Gissel Cabrera CifuentesAún no hay calificaciones
- Modelo Vacio TEG PNFAEDocumento12 páginasModelo Vacio TEG PNFAEESTELIA BLANCO100% (1)
- Trabajo Especial de Grado Especializacion Primaria 2018Documento14 páginasTrabajo Especial de Grado Especializacion Primaria 2018Marlyn BlancoAún no hay calificaciones
- Trabajo HericaDocumento52 páginasTrabajo Hericaneyda sosaAún no hay calificaciones
- Evolución Proyecto CanaimaDocumento18 páginasEvolución Proyecto CanaimaRosmary GnzlzAún no hay calificaciones
- Teg 11762755 PDFDocumento34 páginasTeg 11762755 PDFYENNY RUJANOAún no hay calificaciones
- Campo ProblemáticoDocumento4 páginasCampo Problemáticolilibeth escalonaAún no hay calificaciones
- Eje Praxis Transformadora - Trim - IDocumento7 páginasEje Praxis Transformadora - Trim - IOnelia SilvaAún no hay calificaciones
- Roger Ultimo Del Proyecto de Especializacion PnfaDocumento38 páginasRoger Ultimo Del Proyecto de Especializacion PnfaOmarGasconCarreraAún no hay calificaciones
- RESOLUCIÓN # 025.06.2021. Redes Lugarizadas de Investigación UNEMDocumento7 páginasRESOLUCIÓN # 025.06.2021. Redes Lugarizadas de Investigación UNEMYuleima Rodríguez Torcatt100% (1)
- Caracterizacion Liceo y Plawn de Accion PDFDocumento29 páginasCaracterizacion Liceo y Plawn de Accion PDFjose mariñoAún no hay calificaciones
- Modelo Portafolio Trayecto Pnfa DyseDocumento8 páginasModelo Portafolio Trayecto Pnfa DyseYonan OvallesAún no hay calificaciones
- Relato Pedagogico. PNFDocumento3 páginasRelato Pedagogico. PNFgabriel100% (1)
- La Investigacion Accion Participativa Transformadora Como Metodo de Cambio en Las Practicas Pedagogica de Las DocentesDocumento9 páginasLa Investigacion Accion Participativa Transformadora Como Metodo de Cambio en Las Practicas Pedagogica de Las DocentesCecilioAraujo100% (1)
- Formato de Evaluación UNEM CarlitaDocumento2 páginasFormato de Evaluación UNEM Carlitarosemar borges100% (1)
- TEG 11762755 Bueno PDFDocumento40 páginasTEG 11762755 Bueno PDFYENNY RUJANOAún no hay calificaciones
- Orientaciones para El Desarrollo de La Jornada de Autoevaluacion y Reflexion de La Vida Institucional 2021Documento2 páginasOrientaciones para El Desarrollo de La Jornada de Autoevaluacion y Reflexion de La Vida Institucional 2021Liliana Gomez ChirinosAún no hay calificaciones
- Peic Uenb Atanasio GirardotDocumento38 páginasPeic Uenb Atanasio GirardotMary SantosAún no hay calificaciones
- Tesis de Postgrado1Documento38 páginasTesis de Postgrado1Marydee Vermiglio100% (2)
- Etp Cuadernillo Agropecuaria 15-09-23Documento23 páginasEtp Cuadernillo Agropecuaria 15-09-23Duglas DiosmaryAún no hay calificaciones
- Orientaciones para La Elaboración de Informe Final de Proyecto de PNFDocumento28 páginasOrientaciones para La Elaboración de Informe Final de Proyecto de PNFEscorciaRoniAún no hay calificaciones
- Sistematización de La Experiencia Como Asesora Del Pnfae Área de Especialización Dirección y Supervisión EducativaDocumento6 páginasSistematización de La Experiencia Como Asesora Del Pnfae Área de Especialización Dirección y Supervisión EducativaMauro Castro100% (4)
- Cuadernillo Sistema Nacional de Investigacion y Form. Del Magisteri Instrucción N 6Documento42 páginasCuadernillo Sistema Nacional de Investigacion y Form. Del Magisteri Instrucción N 6Secundino Arellano67% (3)
- Teg 14068853 Gregorio ColmenarezDocumento55 páginasTeg 14068853 Gregorio ColmenarezGregorio ColmenarezAún no hay calificaciones
- La Investigación y Formación PermanenteDocumento62 páginasLa Investigación y Formación Permanentejaydelis gutierrezAún no hay calificaciones
- CENAMEC-LINEAS DE INVESTIGACION Carmen BermudezDocumento5 páginasCENAMEC-LINEAS DE INVESTIGACION Carmen Bermudezdelymar100% (1)
- Investigación de PNFADocumento48 páginasInvestigación de PNFAeugeniaAún no hay calificaciones
- Colectivos de Investigación y Formación. 06-12-2018Documento3 páginasColectivos de Investigación y Formación. 06-12-2018carlosAún no hay calificaciones
- Yesenia GuillenDocumento52 páginasYesenia GuillenDixon Enrique Gonzalez Ocumare100% (1)
- Lineas-De-Investigacion en PNF y PNFAE PRIMARIA-28!7!2018Documento2 páginasLineas-De-Investigacion en PNF y PNFAE PRIMARIA-28!7!2018Ussesa Alicita Asessu100% (2)
- DilciaDocumento52 páginasDilciaIvana ValeriaAún no hay calificaciones
- Estructura Del Sistema Educativo venezolANODocumento4 páginasEstructura Del Sistema Educativo venezolANObetancourt rodriguezAún no hay calificaciones
- TESIS BENJAMIN - Proyecto FactibleDocumento121 páginasTESIS BENJAMIN - Proyecto FactibleAlberto BorgesAún no hay calificaciones
- Teg 13573353Documento51 páginasTeg 13573353ada hernandez100% (1)
- Educacion Tecnica RobinsonianaDocumento14 páginasEducacion Tecnica RobinsonianaFranklin Jovanny Vilchez MaxirrubiAún no hay calificaciones
- Campo ProblemáticoDocumento4 páginasCampo ProblemáticoMarlys RivasAún no hay calificaciones
- Informe Final de Gestión Año Escolar 17-18 - MICHELENADocumento60 páginasInforme Final de Gestión Año Escolar 17-18 - MICHELENADEDNNA MichelenaAún no hay calificaciones
- Tarea-3 - UnemDocumento2 páginasTarea-3 - UnemPedro Velasquez100% (1)
- Proyecto de Investigacion 5to Año A (Grupo 1)Documento33 páginasProyecto de Investigacion 5to Año A (Grupo 1)DAVID GONZALEZAún no hay calificaciones
- Republica Bolivariana de VenezuelaDocumento12 páginasRepublica Bolivariana de VenezuelaMaría Verónica MolletónAún no hay calificaciones
- Ensayo Dinámica de Las Comunas Educativas 04-05-20Documento5 páginasEnsayo Dinámica de Las Comunas Educativas 04-05-20yesseAún no hay calificaciones
- Trabajo de Grado UNEMDocumento6 páginasTrabajo de Grado UNEMGuaden Ramón Gómez AscanioAún no hay calificaciones
- Orientaciones Congreso Pedagogico Nacional 2021 27 - 05 - 2021Documento17 páginasOrientaciones Congreso Pedagogico Nacional 2021 27 - 05 - 2021yohanny britoAún no hay calificaciones
- Teg Felipe ArriechyDocumento67 páginasTeg Felipe ArriechySubheydy Salazar75% (4)
- Caracterización Del Liceo Turno CompletoDocumento20 páginasCaracterización Del Liceo Turno CompletoBEPO0867100% (1)
- Propuesta Nueva Georeferenciación Red 11Documento4 páginasPropuesta Nueva Georeferenciación Red 11Jose MontillaAún no hay calificaciones
- CorreccionesDocumento86 páginasCorreccionesOmarlin CabreraAún no hay calificaciones
- Cuadernillo UNEM SRDocumento34 páginasCuadernillo UNEM SRjrleon30100% (1)
- Documento Base PNF y Pnfa Educacion Fisica 2020Documento137 páginasDocumento Base PNF y Pnfa Educacion Fisica 2020Eric BeaterAún no hay calificaciones
- La Iapt Como Método Socioeducativo en Los Programas de La Unem Samuel RobinsonDocumento1 páginaLa Iapt Como Método Socioeducativo en Los Programas de La Unem Samuel Robinsonjoseph garcia100% (1)
- Teg 12767333 PDFDocumento33 páginasTeg 12767333 PDFYENNY RUJANOAún no hay calificaciones
- Presentación Pnfa Supervision y Dirección Educativa Mildre Octubre 2018Documento8 páginasPresentación Pnfa Supervision y Dirección Educativa Mildre Octubre 2018Irwing Hernanadez Rosales90% (10)
- Revista R-Egresar: Divulgación irreverente, emergente, sentipensante de la "Ciencia Nuestra"De EverandRevista R-Egresar: Divulgación irreverente, emergente, sentipensante de la "Ciencia Nuestra"Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Formacion Ciudadana CuestionarioDocumento6 páginasFormacion Ciudadana CuestionariomilidoloAún no hay calificaciones
- Clasificación de Los ValoresDocumento12 páginasClasificación de Los ValoresAlexis SánchezAún no hay calificaciones
- 5 Ciencias Naturales y Su Enseñanza IiDocumento190 páginas5 Ciencias Naturales y Su Enseñanza IiAlexis SánchezAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Competencias en El Aula Primaria - Dra Laura Frade RubioDocumento41 páginasDesarrollo de Competencias en El Aula Primaria - Dra Laura Frade RubioAlexis SánchezAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender - Una Competencia Básica Entre Las BásicasDocumento7 páginasAprender A Aprender - Una Competencia Básica Entre Las BásicasAlexis SánchezAún no hay calificaciones
- La Ética FormativaDocumento17 páginasLa Ética FormativasaragarciarodriguezAún no hay calificaciones
- Discapacidades NeurolocomotorasDocumento39 páginasDiscapacidades NeurolocomotorasAnyta IbarrolaAún no hay calificaciones
- Plantilla Plan de Investigación 1Documento3 páginasPlantilla Plan de Investigación 1Andres Tellez RochaAún no hay calificaciones
- Grace NotasDocumento4 páginasGrace NotasshinoboniAún no hay calificaciones
- Unidad 2 y 3 Clase A Clase Tecnología Tercero Básico AgostoDocumento3 páginasUnidad 2 y 3 Clase A Clase Tecnología Tercero Básico AgostoMauricio Olivares OrozcoAún no hay calificaciones
- Tipos de Materiales de Empaque y Embalaje y La Producción Masiva de EmpaqueDocumento2 páginasTipos de Materiales de Empaque y Embalaje y La Producción Masiva de EmpaqueIrianny Vasquez R.Aún no hay calificaciones
- Derecho Penal I - Teoria Del Delito 240B 2021Documento11 páginasDerecho Penal I - Teoria Del Delito 240B 2021agustin cerrudAún no hay calificaciones
- La Administración Por ObjetivosDocumento9 páginasLa Administración Por ObjetivosRobison Da SilvaAún no hay calificaciones
- Tarea 1 de Salud Mental ComunitariaDocumento6 páginasTarea 1 de Salud Mental Comunitariajoel salomonAún no hay calificaciones
- Cartilla 5Documento465 páginasCartilla 5Rous Bisciglia100% (2)
- Preparación de MuestrasDocumento2 páginasPreparación de MuestrasKaty VásconezAún no hay calificaciones
- Gestores EducativosDocumento19 páginasGestores EducativosagipsaAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Deberes y ProhibicionesDocumento1 páginaMapa Conceptual Deberes y ProhibicionesDuberney Holguin JaramilloAún no hay calificaciones
- Carta Presentacion Directoras 2016-2017Documento3 páginasCarta Presentacion Directoras 2016-2017LauMelendezAún no hay calificaciones
- Tesis Doctoral Los Ritos Funerarios de La Necrópolis Romana de La Calle Quart de Valencia (Siglos Ii A.C-Iii D.C)Documento722 páginasTesis Doctoral Los Ritos Funerarios de La Necrópolis Romana de La Calle Quart de Valencia (Siglos Ii A.C-Iii D.C)Santos Ramirez MartinezAún no hay calificaciones
- ConociendolosnumerosDocumento25 páginasConociendolosnumerosKristina HowellAún no hay calificaciones
- Caso Abierto, Alerta en El MuseoDocumento5 páginasCaso Abierto, Alerta en El MuseoJose Luis Romero VeraAún no hay calificaciones
- Memorias v7Documento65 páginasMemorias v7Maya Corredor100% (1)
- Analisis Varias VariablesDocumento437 páginasAnalisis Varias Variablesaimee_montero_1Aún no hay calificaciones
- Sociologia ResumenDocumento1 páginaSociologia ResumenbrendaAún no hay calificaciones
- Psicología de La AdolescenciaDocumento8 páginasPsicología de La AdolescenciaSamuel De Jesus RamirezAún no hay calificaciones
- Situación problemática-TESIS VARIASDocumento5 páginasSituación problemática-TESIS VARIASmadelnesAún no hay calificaciones
- Manual de Innovaciones Educativas 2022 1Documento141 páginasManual de Innovaciones Educativas 2022 1jesusaramburuAún no hay calificaciones
- Conceptos Basicos de Alimentación y NutriciónDocumento3 páginasConceptos Basicos de Alimentación y Nutriciónmaryoly ricoAún no hay calificaciones
- Com - Leemos Un Texto Narrativo. Que Divertido Es ViajarDocumento2 páginasCom - Leemos Un Texto Narrativo. Que Divertido Es Viajarmirla del rocio rojas rivasAún no hay calificaciones
- Guia Grado 4° LenguajeDocumento7 páginasGuia Grado 4° LenguajeErika Paola Murcia Pedraza100% (1)