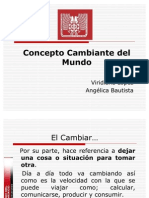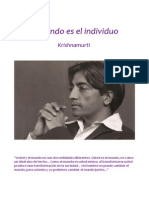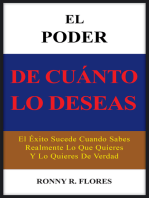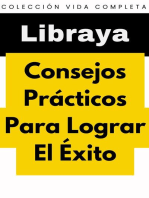Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ackkoff Cap 1
Ackkoff Cap 1
Cargado por
Uriel Neymar AnalcoCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Introducciòn Liderar Desde El Futuro Emergente EspañolDocumento31 páginasIntroducciòn Liderar Desde El Futuro Emergente EspañolMagdalena Algorta Desarrollo del Ser100% (1)
- Dollars Flow To Me Easily EspanolDocumento208 páginasDollars Flow To Me Easily Espanolpakasilumi67% (3)
- Nisbet El Problema Del Cambio SocialDocumento4 páginasNisbet El Problema Del Cambio SocialluishotterAún no hay calificaciones
- 2p - El Estres Del Cambio OrganizacionalDocumento12 páginas2p - El Estres Del Cambio OrganizacionalEnrique Vargas100% (1)
- Unidad 4 Cambio OrganizacionalDocumento17 páginasUnidad 4 Cambio Organizacionalhenrydojini50% (4)
- Un Mundo VicaDocumento3 páginasUn Mundo VicaJhonny PerezAún no hay calificaciones
- Baz N, D. - Gonz Lez, L. - Vidal, F. - Cambio, Pseudocambio y AnticambioDocumento10 páginasBaz N, D. - Gonz Lez, L. - Vidal, F. - Cambio, Pseudocambio y AnticambioCeleste MarinaAún no hay calificaciones
- Cambio Pseudocambio y Anticambio - Bazan Gonzalez y VidalDocumento10 páginasCambio Pseudocambio y Anticambio - Bazan Gonzalez y VidalRoberto Javier Negrete GonzálezAún no hay calificaciones
- Cambiar No Es Tan Natural Como La Gente DiceDocumento2 páginasCambiar No Es Tan Natural Como La Gente DiceNoelia AguileraAún no hay calificaciones
- Entrevista Definitiva 1 Con LoyDocumento16 páginasEntrevista Definitiva 1 Con LoyMauro RojasAún no hay calificaciones
- 04 BK-Scharmer Intro 1eco To Ego 0 0Documento31 páginas04 BK-Scharmer Intro 1eco To Ego 0 0AGMAún no hay calificaciones
- Adaptación Al CambioDocumento18 páginasAdaptación Al CambioElizabethAún no hay calificaciones
- La Curva Del Cambio - Gestión Del Cambio - Material Del Curso EvolucionaPR01C03R1 - 23 - 02Documento6 páginasLa Curva Del Cambio - Gestión Del Cambio - Material Del Curso EvolucionaPR01C03R1 - 23 - 02Jesus RodríguezAún no hay calificaciones
- El Cambio Tiene Cierta Relacion Con La PermanenciaDocumento10 páginasEl Cambio Tiene Cierta Relacion Con La Permanencialuis enriqueAún no hay calificaciones
- Entrevista Con El Dr. C. Otto Scharmer - SpanishDocumento6 páginasEntrevista Con El Dr. C. Otto Scharmer - SpanishRobinsonAún no hay calificaciones
- Planificación Según AckoffDocumento10 páginasPlanificación Según AckoffJuan Sánchez Rosas100% (1)
- Trabajo de Administracion de Empresas FinalDocumento36 páginasTrabajo de Administracion de Empresas FinalHarold OzAún no hay calificaciones
- Resumen Del Shock Del FuturoDocumento14 páginasResumen Del Shock Del FuturoKAROL YAJHAIRA MINA LUCUMIAún no hay calificaciones
- Intro Ego2Eco de Ripal U-Lab PDFDocumento33 páginasIntro Ego2Eco de Ripal U-Lab PDFAlberto Lema SAún no hay calificaciones
- 4.1. Naturaleza Del CambioDocumento7 páginas4.1. Naturaleza Del Cambiorubeglez50% (2)
- Capacidad para Generar CambiosDocumento8 páginasCapacidad para Generar CambiosHarold Dirk ZAún no hay calificaciones
- Afinar La ConcienciaDocumento4 páginasAfinar La Concienciahernan001100% (1)
- Estamos en Un Entorno VICA.: V.I.C.ADocumento6 páginasEstamos en Un Entorno VICA.: V.I.C.Avillacortamarcela98Aún no hay calificaciones
- EDUARDO ROCHA Investagacion GDocumento17 páginasEDUARDO ROCHA Investagacion GMa harba OgnoletnomAún no hay calificaciones
- Actividad 1. EnsayoDocumento4 páginasActividad 1. EnsayoCarlos Enrique HERNANDEZ MONSALVEAún no hay calificaciones
- Resumen Grupos Unidad 7Documento10 páginasResumen Grupos Unidad 7Mauro Nicolás FernándezAún no hay calificaciones
- Cambio, Creatividad e InnovacionDocumento8 páginasCambio, Creatividad e InnovacionmarthadelpradoAún no hay calificaciones
- El Shock Del Futuro - A.tofflerDocumento25 páginasEl Shock Del Futuro - A.tofflerguillermo_hurtado_3Aún no hay calificaciones
- Sociologia Unidad IvDocumento13 páginasSociologia Unidad IvZarina Santiago SolorzanoAún no hay calificaciones
- Scheid - Grandes Autores de La Administración PDFDocumento30 páginasScheid - Grandes Autores de La Administración PDFLucia Daniela Manzano LeonAún no hay calificaciones
- Acercándonos Al DecrecimientoDocumento44 páginasAcercándonos Al DecrecimientorentinghAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 El Shock Del FuturoDocumento2 páginasCapitulo 2 El Shock Del FuturoHector Alonso Garcia Arbelaez0% (1)
- Concepto Cambiante Del MundoDocumento8 páginasConcepto Cambiante Del MundoViRi LóGar100% (1)
- Ensayo Sobre El Desarrollo SustentableDocumento3 páginasEnsayo Sobre El Desarrollo SustentableCajun&DreamsAún no hay calificaciones
- 4 Carlo Vezzoli, Ezio Manzini - Sostenibilidad y Discontinuidad Traducir - En.esDocumento11 páginas4 Carlo Vezzoli, Ezio Manzini - Sostenibilidad y Discontinuidad Traducir - En.esMaritaAún no hay calificaciones
- Nuestro Mejor EsfuerzoDocumento2 páginasNuestro Mejor EsfuerzoLeoAún no hay calificaciones
- TallerDocumento3 páginasTallerAdner JulioAún no hay calificaciones
- El Mundo Es El Individuo Krishnamurti PDFDocumento4 páginasEl Mundo Es El Individuo Krishnamurti PDFAnaMaríaAún no hay calificaciones
- Trabajo Filosofia MARCUSEDocumento6 páginasTrabajo Filosofia MARCUSEksg00Aún no hay calificaciones
- 10 Pasos Medio AmbienteDocumento10 páginas10 Pasos Medio AmbientemarioAún no hay calificaciones
- El - Shock - Del Futuro - Alvin TofflerDocumento650 páginasEl - Shock - Del Futuro - Alvin TofflerRubins Orion100% (2)
- La Curva Del Cambio Fases NegativasDocumento5 páginasLa Curva Del Cambio Fases NegativasLoammi100% (1)
- Reseña: Colapso: Por Qué Algunas Sociedades Perduran y Otras DesaparecenDocumento5 páginasReseña: Colapso: Por Qué Algunas Sociedades Perduran y Otras DesaparecenJaviera SantanderAún no hay calificaciones
- Articulos MIP CENTRO DE TERAPIA BREVEDocumento76 páginasArticulos MIP CENTRO DE TERAPIA BREVEpanxologoAún no hay calificaciones
- G.Cambio - CDO ConsultingDocumento56 páginasG.Cambio - CDO ConsultingaelmoroAún no hay calificaciones
- SegundoDocumento2 páginasSegundoJavier Enrique González VillamizarAún no hay calificaciones
- Ensayo Vida LiquidaDocumento7 páginasEnsayo Vida LiquidaJuan MolinaAún no hay calificaciones
- El Poder De Cuanto Lo Deseas: El Éxito Sucede Cuando Sabes Realmente Lo Que Quieres Y Lo Quieres De VerdadDe EverandEl Poder De Cuanto Lo Deseas: El Éxito Sucede Cuando Sabes Realmente Lo Que Quieres Y Lo Quieres De VerdadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Enfrentar Las IncertidumbresDocumento4 páginasEnfrentar Las IncertidumbrescaroyabbycoachesdeparejaAún no hay calificaciones
- Pensamiento SistemicoDocumento5 páginasPensamiento Sistemicoveritocolina5699Aún no hay calificaciones
- Clase 5 Modelo de Transición de BridgesDocumento10 páginasClase 5 Modelo de Transición de BridgesDaniela ChileAún no hay calificaciones
- Aceleración de La Vida y Derechos HumanosDocumento10 páginasAceleración de La Vida y Derechos Humanoskeily peñaAún no hay calificaciones
- La Profundidad en La FilosofiaDocumento12 páginasLa Profundidad en La FilosofiaSunnyMoon21Aún no hay calificaciones
- Trabajo Final Admin Punt 1Documento6 páginasTrabajo Final Admin Punt 1Amaurys Melo De la Cruz100% (4)
- La Danza Del CambioDocumento76 páginasLa Danza Del CambioLewis Charles Quintero BeltranAún no hay calificaciones
- Coaching Viviane Launer (Libro)Documento6 páginasCoaching Viviane Launer (Libro)soniamromero6509Aún no hay calificaciones
- 1.2 Redisenando El Futuro-AckoffDocumento15 páginas1.2 Redisenando El Futuro-Ackoffaleley150% (2)
- Consejos Prácticos Para Lograr El Éxito: Colección Vida Completa, #30De EverandConsejos Prácticos Para Lograr El Éxito: Colección Vida Completa, #30Aún no hay calificaciones
Ackkoff Cap 1
Ackkoff Cap 1
Cargado por
Uriel Neymar AnalcoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ackkoff Cap 1
Ackkoff Cap 1
Cargado por
Uriel Neymar AnalcoCopyright:
Formatos disponibles
CAPITULO UNO CONCEPTO CAMBIANTE DEL MUNDO Existe alivio en el cambio, aun cuando sea de mal a peor; cuando
viajaba en diligencia descubr que se descansa al cambiar de postura... para ser mallugado en otro lado. Washngton irvng. El cambio en s est cambiando constantemente. Esto se refleja en el amplio reconocimiento de su aceleracin. Por ejemplo, la velocidad con la que se puede viajar ha aumentado ms durante este siglo que en todos los anteriores. Lo mismo puede decirse de la velocidad con la que es posible calcular, comunicarse, producir y consumir. El cambio siempre se ha estado acelerando. Esto no es nada nuevo, nuestra poca no puede proclamar su singularidad al respecto. !in embargo, se observan en los cambios que se estn e"perimentando ciertos rasgos que s son #nicos, y son ellos los responsables de gran parte de nuestra preocupacin por el cambio. Primero, aunque los cambios tecnolgico y social se aceleran continuamente, hasta hace poco tiempo han sido lo bastante lentos como para permitir a la gente adaptarse, ya sea haciendo peque$os ajustes ocasionales o acumulando la necesidad del cambio y transmiti ndola a la siguiente generacin. Los jvenes siempre han encontrado ms fcil que los viejos reali%ar los ajustes necesarios para adaptarse. Las personas que acaban de llegar al poder, generalmente desean hacer ms cambios de los que sus predecesores no quisieron hacer.
En el pasado, debido a que el cambio no presionaba tanto a la gente, ste no reciba mucha atencin. Actualmente el cambio ejerce tal presin que se le tiene que prestar atencin. Su ritmo es tan elevado, que un retraso en la respuesta puede ser muy costoso y hasta desastroso. Las compa as y los gobiernos llegan a quebrar porque no han podido adaptarase, o porque se han adaptado muy lentamente. La adaptacin a los r!pidos cambios actuales e"ige #recuentes y grandes ajustes a lo que hacemos y a la #orma como lo hacemos. $omo lo hi%o notar el eminente estudiante de administracin &eter 'ruc(er )*+,, ahora los administradores, deben manejar discontinuidades. Los ajustes requeridos en la administracin para manejar los cambios, se han convertido en lo m!s importante para todas las personas relacionadas con ella.
Los seres humanos buscan la estabilidad, y son miembros de grupos, organi%aciones, instituciones y sociedades que tambi n buscan la estabilidad. & esto se le puede llamar la b#squeda de la 'homeostasis', pero este objetivo debe buscarse en un mundo cada ve% ms dinmico e inestable. & causa del incremento de las relaciones e interdependencia de los individuos, grupos, organi%aciones, instituciones y sociedades, producido por los cambios en las comunicaciones y el transporte, nuestro medio ambiente se ha vuelto ms amplio, ms complejo y menos predecible( en sntesis, ms turbulento. La #nica clase de equilibrio que puede conseguir un objeto ligero en un medio turbulento )es el equilibrio dinmico, como el que logra un aeroplano que vuela en medio de una tormenta y no como el del Pe$n de *ibraltar. !e puede manejar un automvil por una autopista desierta si hay buen tiempo, sin efectuar muchos cambios en la direccin y la velocidad, por lo que se requerir poca atencin consciente. +o obstante, si el clima es malo y hay mucho trnsito, el conductor tendr que concentrarse ms en el manejo, y deber cambiar ms frecuentemente de direccin y velocidad.
,omo se$al &lvin -offier ./01, puede ocurrir que una persona no responda en absoluto al cambio a su alrededor, o que no lo haga con suficiente celeridad. Este autor denomina a esta incapacidad para responder, El !hoc2 del 3uturo. 4no de los objetivos de este libro es ense$ar a superar esta incapacidad. La segunda caracterstica de los cambios que actualmente se enfrentan, es ms sutil que la primera y, probablemente ms amena%adora. 5onald &. !ch6n .7/1 atrajo por primera ve% nuestra atencin hacia ella. 5e acuerdo con este autor, a medida que el ritmo del cambio aumenta, tambi n aumentan los problemas que se encaran. &dems, cuanto ms complejos son estos problemas, ms tiempo lleva resolverlos. Lo anterior da como resultado que, mientras ms se acelere el ritmo del cambio, ms se transforman los problemas que se intenta solucionr y menor es la duracin de las soluciones que se encuentren. &s, cuando se hallan soluciones para los problemas e"istentes .o por lo menos para los ms importantes1, stos han cambiado tanto, que las soluciones que se aplican ya no resultan efectivas8 nacen muertas. En otras palabras, muchas de nuestras soluciones son para problemas que ya no e"isten, o por lo menos ya no e"isten en la forma en que fueron planteados. ,omo resultado de esto, cada ve% uno se va quedando ms y ms re%agado. &s pues, no hay que sorprenderse de que para muchos e"pertos de9 cambio, lo vital sea predecirlo en la forma ms precisa y temprana posible, a fin de prepararse para l ms eficientemente, o poder responder ms rpidamente a este cambio cuando no haya sido posible anticiparlo. Estos e"pertos piensan que la solucin para los problemas creados por la aceleracin, del cambio consiste en mejorar el pronstico, el aprendi%aje y la adaptacin. +o hay duda de que tales mejoras reduciran algunas de las presiones sociales originadas por el cambio acelerado, pero no constituyen el #nico camino que se puede seguir, ni el mejor. Es preferible desarrollar una mayor inmunidad a los cambios que no es posible controlar, y mejor control sobre los otros. :uchos de los cambios que ocurren no necesariamente tienen que, suceder, y muchos de los que no ocurren, podran surgir. La mayora de los cambios que preocupan a la gente son consecuencia de lo que han hecho o de lo que no han podido hacer, aunque no fuera intencionalmente. &unque el cambio en general puede ser inevitable, no lo son los cambios particulares. Para los cambios que s ocurren se debe por supuesto, aprender cmo adaptarse ms rpida y eficientemente. Por lo tanto, en este libro se presta considerable atencin al aprendi%aje y a la adaptacin. !in embargo, como es preferible controlar el cambio que responder a l, su control recibir todava mayor atencin. La aceleracin de9 cambio tiene lugar tanto en las mentes como en el medio ambiente. +o hay duda de que cada ve% uno se vuelve ms consciente de los cambios que ocurren a su alrededor, y que ahora se perciben cambios que antes se hubieran desconocido. Esta generacin est probablemente, ms finamente sintoni%ada para captar los cambios que las generaciones previas. ,reo que el cambio ms importante que est teniendo lugar ocurre en la forma en que se trata de comprender el mundo, as como en la concepcin de su naturale%a. +o obstante, la literatura cada ve% ms abundante sobre el cambio y su manejo, seenfocaen su objetivo ms que en sus aspectos subjetivos. !e presume que la mayora de los problemas administrativos creados por el cambio, derivan de su ritmo. Esto puede ser cierto, pero es evidente que no se podr enfrentar eficientemente el cambio, a menos que se comprenda su naturale%a. Esto significa que hay que comprenderlo globalmente, y no slo algunos de sus aspectos. 4no de mis discpulos,
mejor para hacer preguntas que para responderlas, capt el punto con una pregunta sumamente sucinta8 "Qu le est pasando al mundo " Es difcil concebir una pregunta tan fcil de formular y tan difcil de responder. !in embargo, cada uno estructura una respuesta para esto, ya sea consciente o inconscientemente. La respuesta constituye la propia !eltansc"auung, o visin del mundo. Esta visin influye implcita o e"plcitamente en todo lo que se piensa o hace. 5ebido a que el modo en el que proced en este libro fue en gran parte afectado por mi propia visin del mundo, deseo e"ponerla, con la esperan%a de que ello ayude a otros a comprender mejor de dnde parto, y esto tambi n apoyar mi premisa de que no se puede enfrentar eficientemente el cambio a menos que se desarrolle una, mejor visin del mundo. ,ualquier visin del mundo es necesariamente hipot tica, y la ma no es e"cepcin. :i punto de vista, como el de cualquier otro, tendr que demostrar su eficacia para desarrollar medios para enfrentar, tanto el ritmo como el contenido del cambio. En alg#n momento, durante la !egunda *uerra :undial, la poca empe% a terminar y una nueva comen% a tomar su lugar. &ctualmente todava dura el periodo de transicin de una poca a la otra, con un pie en cada una. & medida que se van separando, se siente una creciente tensin, que continuar hasta que cada uno tenga ambos pies sobre la poca que est comen%ando. Por supuesto, hay posibilidad de mantener ambos pies sobre la que est feneciendo, y tratar de vivir en ella; si asase hiciera, la muerte de las instituciones y de la cultura se acelerara, resultando afectadas por tal comportamiento inadecuado. Por poca quiero significar un periodo histrico durante el cual la cohesin social se debe, entre otras cosas, al empleo de un m todo com#n de inquirir y de una visin de la naturale%a del mundo que deriva de su empleo. &s, al decir que se e"perimenta un cambio de poca, uno quiere significar que, tanto los m todos para tratar de comprender el mundo, como una real comprensin de l, estn9 sufriendo transformaciones fundamentales y profundas. LA ERA DE LA MAQUINA Pienso que se est saliendo de una era que podra ser denominada 'la Era de la :quina'. En la Era de la :quina el universo es considerado como una mquina creada por 5ios para cumplir !u voluntad. !e esperaba que el <ombre, como parte de esa mquina, sirva a los propsitos divinos. Esta creencia est combinada con otra, todava ms antigua8 que el <ombre ha sido creado a imagen de 5ios. Esto significaba que de todo lo que e"iste sobre la -ierra, el hombre es lo ms parecido a 5ios. 5icha creencia se refleja en el modo en que 5ios representado en el arte8 antropomorfo. En cierto sentido, el <ombre considerado una especie de semidis. 5e estas dos creencias, que el universo era una mquina creada por 5ios para reali%ar !u trabajo y que la 5ivinidad haba creado al hombre a su semejan%a, obviamente se deduca que el hombre mismo debera crear mquinas para hacer su propio trabajo. La =evolucin >ndustrial fue el resultado de esta inferencia. 5e esta concepcin del mundo no slo deriva la mecani%acin, sino todas las caractersticas importantes de la =evolucin >ndustrial( tambi n la cultura asociada con ella se origina en la metodologa y las doctrinas bsicas sobre las que este punto de vista descansa. ?eamos en qu forma8 En la Edad :edia la e"pectativa de vida era breve8 entre veinte y treinta y cinco a$os. La mortalidad infantil era muy elevada y la poblacin era frecuentemente desbastada por las pestes. 5urante el transcurso de su vida la gente rara ve% se alejaba ms de unas cuantas millas del lugar en donde haba nacido. E"ista p ) oca libertad personal. La pobre%a y las carencias eran cosa com#n ;'Por stas y por otras muchas ra%ones, la
actividad intelectual de esa @poca se concentraba en la vida espiritual y en la vida despu s de la vida. Escuchemos a un testigo, el historiador EdAard :aslin <ulme .BC1, quien ilustra las caractersticas tpicas de esta concepcin de mundo8 La fuer%a intelectual de la Edad :edia no yaca en el conocimiento y los logros cientficos, sino en la vive%a de la imaginacin espiritual. . . El hombre medieval tena poca capacidad para contemplar las cosas cara a cara. +o tena una percepcin clara de9 mundo visible. +o era prctica com#n manejar los hechos de9 mundo real en forma objetiva. -odas las cosas estaban veladas por una bruma de subjetividad... !e aseguraba que la vida especulativa era mucho ms importante que la vida prctica. El mundo era slo un lugar de prueba .pgina DEB1. La vida ideal en la Edad :edia era la del claustro... una visin... ignoraba, hasta donde era posible, la naturale%a y el mundo de los hombres, pero se abra hacia el infinito, .pgina 701. El arte de esta poca reflejaba su orientacin concentrndose en la vida espiritual del hombre y en la vida despu s de la vida, no en el contenido ni en el conte"to de la vida cotidiana8 En la Edad :edia los pintores eran slo una mano al servicio de la iglesia. !u funcin no era revelar al hombre la belle%a de este mundo, sino ayudarlo a ganar la salvacin en el otro .pgina DD71. Poco debe e"tra$arnos, entonces, que la curiosidad no fuera considerada como una virtud8 En la Edad de la 3e, la curiosidad era un pecado cardinal. Pensar que es un deber o que es sabio descubrir la realidad de las cosas por uno mismo, era completamente e"tra$o esos tiempos. El =enacimiento, que tuvo.. lugar en los siglos catorce y quince, fue un despertar o, literalmente, un re F nacimiento . El hombre volvi a entrar al mundo de la naturale%a simplemente prestndole atencin, sintiendo curiosidad hacia l o interrogndolo. En la Edad :edia8 La =evelacin era la #nica fuente de la verdad. !in embargo, cuando Pedro el Ermita$o convoc a la Primera ,ru%ada, inconscientemente ayud a poner en movimiento fuer%as que ms tarde desembocaran en el =enacimiento. Los viajes incitaron la curiosidad de los hombres. . . Los hombres sentan curiosidad no slo por las civili%aciones de otros pases, sino que tambi n deseaban saber respecto a qui nes haban vivido en otras pocas, motivados por otros ideales. Esta curiosidad se convirti en un fuer%a poderosa e importante. Produjo la resurreccin del deseo de aprender e investigar y dio lugar a invenciones y descubrimientos. >nici el m todo e"perimentaG. >mplant en el cora%n de los hombres el deseo de estudiar y conocer el mundo por ellos mismos, liberados de las restricciones de la autoridad .pgina 7B1. Los hombres del =enacimiento volvieron a contemplar la naturale%a con pavor y curiosidad infantil. -rataron de descubrir sus misterios en la misma forma en la que lo hacen los ni$os de ahora8 analti;camente. +o quiero decir con esto que los intelectuales de esa poca fueran ingenuos( lo que trato de decir es que su ciencia era ingenua en sentido literal8 'natural, sin afectaciones'. El anlisis ,uando a un ni$o se le da algo que no comprende ; un radio, un reloj o un juguete, es casi seguro que tratar de desarmarlo para observar cmo funciona. 4na ve% que comprende cmo funcionan las partes, trata de comprender cmo funciona el todo. Este
proceso de tres etapas8 D1 desarmar el objeto que se trata de comprender, E1 tratar de comprender la conducta de las partes y C1 tratar de estructurar los conocimientos parciales para comprender el todo, se convirti en el m todo bsico de investigacin iniciado en el =enacimiento. & este m todo se le denomina8 anlisis. Por lo anterior, no es de e"tra$arse que en la actualidad se consideren sinnimos anlisis e investigaci#n. Por ejemplo se puede decir indistintamente anali%ar un problema' o 'investigar un problema'. La mayora de las personas se veran en un aprieto si se les pidiera una alternativa al m todo analtico. El inter s en el m todo analtico indujo a la observacin y a la e"perimentacin lo cual, de hecho, produjo lo que actualmente consideramos como ciencia moderna. ,on el paso de9 tiempo, el uso de este m todo es una gua para formular una serie de preguntas acerca de la naturale%a de la realidad. Las respuestas a estas preguntas dieron lugar a la concepcin de la Era de la :quina. El Reduccionismo 5e acuerdo con el punto de vista de la Era de la :quina, para comprender alguna cosa, sta tiene que ser desmembrada conceptual o fsicamente8 y entonces, @cmo se puede comprender cada una de las partesH La respuesta parece obvia8 anali%ando cada parte. +o obstante, esta respuesta conduce a otra pregunta8 @&qu termina el procesoH La respuesta a esta pregunta no es tan obvia. 5epende de si se cree que es posible comprender al mundo como un todo, aunque no en la prctica' ; En la era que empe% en el =enacimiento se pensaba que era posible una comprensin completa de9 mundo. :s adelante, a mediados de9 siglo diecinueve, muchos de los principales cientficos crean que tal comprensin estaba a su alcance. !i se cree esto, entonces la respuesta a la secunda pregunta debe ser 's'. 5e acuerdo con el m todo analtico, a menos que no e"istan partculas o elementos fundamentales, es posible la comprensin completa del universo. !i e"isten dichas partculas indivisibles y llegamos a comprender su conducta, podremos comprender el mundo, al menos en principio. &s, la creencia en elementos fundamentales es la piedra angular de la concepcin del mundo en la Era de la :quina. La doctrina en la que se basa esta creencia se denomina8 reducconismo. 5e acuerdo con ella, toda la realidad y nuestra e"periencia pueden ser reducidas a elementos #ltimos e indivisibles. 3ormulada en forma tan abstracta, esta doctrina puede no parecernos familiar( no obstante, nos8 es muy familiar en sus manifestaciones especficas. En fsica, por ejemplo, los trabajos del qumico ingl s 5alton hicieron que la gente aceptara la especulacin de 5emcrito y otros antiguos filsofos griegos, as como las teoras del filsofo franc s 5escartes8 todos los objetos fsicos se pueden reducir a partculas indivisibles de materia8 los tomos. !e crea que estos elementos slo tenan dos propiedades intrnsecas8 masa y energa. Los fsicos trataron de edificar su comprensin de la naturale%a sobre la base de una comprensin de estos elementos. La qumica, como la fsica, tiene sus elementos, los cuales aparecen en la -abla Peridica de los Elementos. Los bilogos crean que toda la vida era reducible a un. slo elemento8 la clula. La sicologa no fue tan parsimoniosa( postul cierto n#mero de elementos en diferentes pocas. Empe% con los tomos squicos8 las m#nadas, abandonndolas despu s en favor de las $deas simples o impresiones que ms tarde llam directamente observables % observaciones at#micas. 5espu s fueron agregados
los impulsos &undamentales, las necesidades y los instintos. :s tarde, sin embargo, 3reud retorn a los tomos squicos para e"plicar la personalidad. Este autor utili%a tres elementos ego, el %o, el superego, y la energa, la libido, para 'e"plicar' la conducta humana. Los lingIistas, por su parte, trataron, de reducir el lenguaje a elementos indivisibles de sonido, denominados &onemas, etc. En cada campo de investigacin el hombre trataba de comprender buscando las partculas elementales. En cierto sentido, la ciencia de la Era de la :quina fue una cru%ada en la que el ,li% !agrado era el elemento. El determinismo 4na ve% que los elementos de una cosa haban sido identificados y comprendidos, era necesario integrar tal comprensin en una comprensin de9 todo. Esto requera una e"plicacin de las relaciones entre las partes, o de su modo de interactuar. +o es sorprendente que en una poca en la que casi todo mundo pensaba que todas las cosas podan reducirse a elementos, tambi n se pensara que la simple rela ci#n causa e&ecto, fuera suficiente para e"plicar todas las interacciones. El concepto causa efecto es tan familiar para muchos de nosotros, que hemos olvidado lo que significa. Por lo tanto, puede ser #til revisar su significado. !e dice que una cosa es la causa de otra, si su efecto es tanto necesario como su&iciente. 4na cosa es necesaria para otra, si la otra no puede ocurrir a menos que la primera surja. 4na cosa es suficiente para otra, si la ocurrencia de la primera asegura el surgimiento de la segunda. El programa dirigido a e"plicar todos los fenmenos naturales utili%ando #nicamente la relacin causa efecto, condujo a una serie de preguntas cuyas respuestas proporcionaron los fundamentos para la concepcin del mundo de la Era de la :quina. Primero surgi la siguiente pregunta8 @-odo lo que e"iste en el universo es el efecto de alguna causaH La respuesta a esta pregunta fue dictada por la creencia prevaleciente de la posibilidad de una comprensin completa del universo. Para que esto sea posible, todo tiene que ser tomado como el;;efecto de alguna causa, ya que de otro modo no podra ser relacionado ni comprendido. Esta doctrina fue denominada determinismo. 5e acuerdo con ella, nada poda ocurrir por casualidad. &hora bien, si todo en el universo es causado por algo, entonces cada causa es en s misma el efecto de una causa previa8 !i se retrocediera a trav s de la cadena de causas y efectos @se podra llegar al principio del procesoH La respuesta a esta pregunta, tambi n dictada por la creencia de que se poda llegar a comprender completamente al universo, fue8 's'. &s se postul una primera causa y sta result ser 5ios. Esta forma de ra%onamiento fue denominada 'la prueba cosmolgica de la e"istencia de 5ios'. Es significativo que esta demostracin se derivara del apego a la relacin causa ; efecto y de la creencia en una total comprensin del universo. &l tener el concepto de 5ios como causa primera, se le considera primordialmente como el creador. ,omo veremos ms adelante, no todas las concepciones de 5ios le atribuyen esta funcin, o siquiera individualidad. La doctrina del determinismo dio origen a otra pregunta crtica a la que los filsofos de la Era de la :quina dedicaron mucho tiempo8 @,mo se puede e"plicar el libre albedro, eleccin y propsito en un universo determinsticoH +o e"ista una respuesta aceptada unnimemente para esta pregunta( sin embargo, esto no creaba ning#n
problema, debido a que casi todo mundo coincida en que el concepto de libre voluntad o eleccin no era necesario para e"plicar los fenmenos naturales, incluyendo la conducta del ser humano. &lgunos sostenan que el libre albedro era una ilusin graciosamente otorgada al hombre por un 5ios misericordioso, que saba que la vida sera sumamente aburrida sin ella. !e crea que el hombre era como una mosca, quien posada sobre la trompa de un elefante, supona que lo guiaba. Esta suposicin hara al viaje ms interesante, sin molestar por ello al elefante. Jtra consecuencia importante de9 apego a la relacin causa9 es 9a aceptacin de una sola causa como suficiente para provocar un efecto. En virtud de que una sola causa era suficiente para e"plicar completamente un efecto, no se requera nada ms para lograr la e"plicacin, ni siquiera el medio ambiente. &s, el pensamiento de la Era de la :quina estaba, en gran medida, libre de9 ambiente, ya que trataba 'de lograr una comprensin de los fenmenos naturales sin tomar en cuenta el medio ambiente. Por ejemplo, @qu significa la palabra 'libre' en la bien conocida 'Ley d la cada libre de los cuerpos'H !ignifica que un cuerpo cae en ausencia de toda influencia ambiental. La aparente universalidad de tales leyes .y haba muchas1, no deriva de su aplicabilidad a cualquier medio ambiente, ya que, estrictamente hablando, no se aplica a ninguno. 5eriva de9 hecho de que se aplica aproximadamente a la mayora de los medios ambientes en que e"perimentamos. &lgo a#n ms revelador de la orientacin de la ciencia de la Era de la :quina liberada de9 ambiente, es la naturale%a de9 lugar en el que eran llevadas a cabo las investigaciones8 el laboratorio. 4n laboratorio es un lugar construido de tal modo que facilite la e"clusin de los factores e"ternos( en un lugar en el que los efectos de una variable sobre otra pueden ser estudiados sin la intervencin de los factores e"ternos. El mecanicismo El concepto del universo que deriva del uso e"clusivo del anlisis y de las doctrinas del reduccionismo y del determinismo es rnecanicasta. El mundo era concebido como una mquina, y no slo como algo parecido a una mquina. El universo frecuentemente era comparado con un reloj sellado herm ticamente. Esta es una comparacin reveladora, que implica que no e"ista el medio ambiente. ,omo en un reloj, se crea que la conducta del universo era determinada por su estructura interna y por las leyes causases de la naturale%a. La Revoluci n Industrial Esta consisti esencialmente en el reempla%o de la fuer%a humana por la fuer%a de las mquinas. !us dos conceptos centrales fueron8 el trabajo y la mquina. ,ualquier cosa que fuera considerada trabajo era tenida como real, particularmente despu s de la =eforma. ,omo se crea que todas las cosas reales eran reducibles a tomos que slo tenan dos propiedades intrnsecas masa, materia y energa, el trabajo fue conceptuado como la aplicacin de la energa sobre la materia, a fin de cambiar sus propiedades. Por ejemplo, el movimiento del carbn y su transformacin en calor .energa1, eran considerados como trabajo. !in embargo, el pensamiento no fue considerado como trabajo, ya que no requera la aplicacin de energa a la materia.
,ualquier objeto que pudiera ser utili%ado para aplicar energa sobre la materia era considerado como una mquina( por lo tanto, no es sorprendente que se creyera que todas las mquinas eran reducibles a ciertas mquinas elementales8 la palanca, la polea, la rueda y el eje y el plano inclinado .del cual la cu$a y la tuerca son variantes1 . La mecani%acin del trabajo fue enormemente facilitada reduci ndolo a una serie de tareas simples. El trabajo se anali% para ser reducido a sus elementos. Estos elementos eran tareas tan simples que podan ser hechas por una sola persona .por ejemplo8 apretar tuercas o clavar1. :s adelante fueron mecani%adas muchas labores elementales. +o todo el trabajo se pudo mecani%ar, o por no haber tecnologa disponible o porque resultaba ms barato utili%ar seres humanos. &s, el hombre y la mquina, cada uno reali%ando labores elementales, fueron utili%ados para ensamblar trabajos completos. El resultado fue la produccin industriali%ada y la lnea de ensamble, que constituye la espina dorsal de la fbrica moderna. Los beneficios de la =evolucin >ndustrial son demasiado obvios para mencionarlos aqu. 3ueron muchos y muy significativos. Lo mismo puede decirse de su costo. +o obstante, hay un costo que apenas recientemente es posible darse cuenta, derivado de lo que podra llamarse la irona de la =evolucin >ndustrial. En el esfuer%o por reempla%ar al ser humano por mquinas como fuentes de energa, se redujo el trabajo a tareas elementales, dise$adas con sencille% como paraser reali%adas por mquinas, aun cuando no fuera inmediatamente. Esto trajo como consecuencia que el mismo "ombre &ue obligado a comportarse como mquina, al reali%ar tareas simples y repetitivas. El trabajo se deshumani%. Es el origen de uno de los problemas mas crticos que encaramos en la actualidad8 la enajenacin del trabajo. 5urante la =evolucin >ndustrial la naturale%a del lugar del trabajo fue determinada por la aplicacin del m todo analtico al trabajo mismo. !i se hubiera considerado de otro modo el trabajo, se habra concebido otra clase de lugar para trabajar, completamente diferente al que conocemos actualmente. & esta posibilidad se le ha empe%ado a prestar mucha atencin recientemente, por lo que se ver despu s de e"aminar en qu consiste un modo alternativo de pensar. Una mirada !acia el "asado # !acia el $uturo La Era de la :quina est pasando a la historia, aunque todava subsiste. El breve relato que e"puse acerca de su desarrollo no es convencional, y por consiguiente puede generar controversias, como la Era de los !istemas, aun cuando sea la era del futuro. En este caso, sin embargo, la controversia lira en torno a lo que deseamos que ella sea, porque, como lo demostrare( el futuro puede ser en gran medida lo que nosotros queramos que sea. La Era de los !istemas emerge de una nueva visi#n, de una nueva misi#n y de un nuevo mtodo. Por lo tanto, al describirla mi retrica deja de ser narrativa para convertirse en persuasiva, ya que trato de convencer al lector de que comparta esta visin, misin y m todo conmigo( me parece que con ello se crear esta nueva era. ,oncibo la Era de los !istemas como una consecuencia dial ctica de la Era de la :quina. La Era de la :quina es una tesis, y su significado e 9aplicaciones slo se harn evidentes cuando se desarrolle totalmente su anttesis. Este desarrollo est teniendo lugar ahora, en este periodo de transicin de una era a otra, as como la Era de
la :quina se empe% a gestar durante El =enacimiento. D a Era de los !istemas, tal como la veo, es una sntesis de la Era de la :quina y su anttesis todava est siendo formulada. Esta sntesis, sin embargo, ya ha empe%ado a emerger y es ms visible a medida que transcurre el tiempo. La Era de los !istemas es un movimiento de muchas voluntades, cada una de las cuales desempe$a un papel muy peque$o, aun aquellas que estn tratando de moldearla conscientemente. Est tomando forma frente a nuestros propios ojos. -odava es demasiado pronto para prever todas las dificultades que generar( no obstante, pienso que la nueva generacin podr resolverlas. :ientras tanto, hay mucho trabajo por hacer, mucho hori%onte para una visin ms amplia y mucho espacio para el entusiasmo y el optimismo. La descripcin que hice de la Era de la :quina es un apresurado resumen de9 pasado porque estoy ansioso de enfrentar el futuro. La brevedad con que trat el tema parece depreciar los enormes esfuer%os reali%ados durante los cuatro siglos anteriores por penetrar la realidad. Los orgenes de la Era de los !istemas se remontan al pasado, as que los problemas que confronta, son heredados( sin embargo, los que intenten ayudar a moldear la nueva era, la encaran de un modo nuevo. <e aqu este nuevo modo8 LA ERA DE LO% %I%TEMA% +inguna era comen% en una fecha precisa( emerge imperceptiblemente, poco a poco, produciendo primero una conciencia de que algo radicalmente nuevo est sucediendo y, finalmente, genera una nueva visin del mundo. Las dudas acerca de la visin prevaleciente del mundo, generalmente empie%an con la aparicin de dilemas. 4n dilema es un problema o una pregunta que no puede ser resuelta o respondida dentro de la visin prevaleciente del mundo, por lo que pone a sta en tela de juicio .ver( Kuhn BL1. Ma se mencion una de estas preguntas, @cmo puede e"plicarse el libre albedro en un universo mecanicistaH En fsica, el 'rincipio de la $ndeterminaci#n, de <eisenberg, plante otro dilema de este tipo( mostr que, dentro del modelo prevaleciente en fsica, no se pueden determinar simultneamente dos propiedades crticas de las partculas elementales( cuando la precisin en la determinacin de una de ellas incremento, la otra decrece. Lo anterior pone en tela de juicio la creencia de que el mundo a#n en principio, es enteramente comprensible. &dems, el mismo dilema se ilustra en el cuento de <umpty 5umpty8 una ve% desarmado, nadie pudo reconstruirlo. &lgunos objetos, una ve% que han sido desarmados no se pueden volver a ensamblar. Las propiedades esenciales de algunas cosas no pueden ser inferidas ni de las propiedades de sus partes ni de sus interacciones( tal es el caso de la personalidad o la inteligencia. :s recientemente, en sus estudios sobre servomecanismos .mquinas que controlan otras mquinas1, &rturo =onsenblueth y +orbert Niener .771 propusieron que tales mquinas slo pueden ser comprendidas si suponemos que tienen capacidad para la eleccin y la b#squeda de metas. +o obstante, los conceptos mecanismo y eleccin son incompatibles. Este dilema tiene un significado especial, que ser e"aminado ms adelante.
En los #ltimos a$os del siglo pasado y principios del presente, los dilemas empe%aron a surgir cada ve% con mayor frecuencia en todos los campos de la investigacin. Los investigadores que se enfrentaron con dilemas en sus campos gradualmente se enteraron de los que surgan en otros campos, as como de las similitudes que e"istan entre ellos. -ambi n adquirieron conciencia del hecho de que la visin mecanicista del mundo que prevaleca y las creencias basadas en sta, eran cada ve% ms cuestionabas. Esta conciencia fue intensificada por los eventos que tuvieron lugar antes, durante y despu s de la !egunda *uerra :undial. Esta guerra sac a la ciencia y a los cientficos de sus laboratorios y los lan% al 'mundo real', en un esfuer%o por resolver los importantes problemas que surgan en las grandes y complejas organi%aciones militares, gubernamentales y empresariales. 5escubrieron que los problemas que encaraban no podan ser divididos para que se adaptaran a una disciplina, y que las interacciones de las soluciones de las partes desmembradas eran. ms importantes que las soluciones consideradas por separado. Esto, a su ve%, condujo a la formacin de equipos de investigacin interdisciplinarios. & finales de la d cada de los treintas, la investigaci#n operacional, una actividad interdisciplinaria, surgi de las instituciones militares britnicas para aplicarse a la administracin y al control de sus complejas operaciones. Para la d cada de los cincuentas, las actividades cientficas interdisciplinarias proliferaban. Estas incluan las ciencias de la administracin, toma de decisiones, computacin, informacin, cibern tica, ciencias polticas, ciencias de la pa% y muchas otras. El rea de inter s com#n entre ellas y las similitudes en sus prcticas condujeron a la b#squeda de un tema com#n a todas ellas. & mediados de la d cada de los cincuentas, com#nmente se aceptaba que la fuente de similitudes de la interdisciplinas era una preocupacin que compartan con el comportamiento de los sistemas. Este concepto lleg a ser reconocido poco a poco por su utilidad para agrupar y organi%ar una serie cada ve% mayor de actividades intelectuales. -odava de mayor importancia fue el hecho de que permita aclarar el dilema fundamental de la Era de la :quina y sugera la forma de modificar la actual concepcin del mundo a fin de evitar la embestida del dilema. Es por esta ra%n que llamo Era de los (istemas a la que est emergiendo. +o es posible comprender la nueva visin del mundo en la Era de los sistemas, sin antes comprender el concepto mismo de sistema. 4n sistema es un conjunto de dos o ms elementos que satisface las siguientes tres condiciones. D . )a conducta de cada elemento tiene un e&ecto sobre la conducta del todo. ,onsidere, por ejemplo, el sistema que es probablemente el ms familiari%ado8 el cuerpo humano. ,ada una de sus partes8 el cora%n, los pulmones, el estmago, etc., tiene alg#n efecto sobre el comportamiento del todo. ,iertamente hay una parte del cuerpo, el ap ndice, que no tiene tal efecto, hasta donde se sabe. +o es sorprendente, pues, que se le denomine precisamente ap ndice, que significa 'a$adido a' y no 'parte de'. !i se llegara a conocer alguna funcin para este rgano, probablemente se le cambiara el nombre. *. )a conducta de los elementos % sus, e&ectos sobre el todo son interdependientes. Esta condicin implica que el modo en que cada elemento se comporta y el modo en
que influye sobre el todo, depende al menos de cmo se comporte otro elemento. +ing#n elemento tiene un efecto independiente sobre el sistema, considerado ste como un todo. En el cuerpo humano, por ejemplo, el modo cmo se comporta el cora%n y e9 modo cmo afecta al cuerpo como un todo depende de la conducta del cerebro, los pulmones y otras partes del cuerpo. Lo mismo puede decirse del cerebro y los pulmones. +. (in importar c#mo se &ormen los subgrupos de elementos, cada uno tiene un e&ecto sobre la conducta del todo, % ninguno tiene un e&ecto independiente sobre l. En otras palabras, los elementos de un sistema estn interconectados de tal forma que no pueden formarse subgrupos independientes de ellos. 5e acuerdo con lo anterior, un sistema es un todo que no puede ser dividido en partes independientes. 5e esto se derivan dos de sus propiedades ms importantes8 cada parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema, y cada sistema tiene algunas propiedades, esenciales, que no tiene ninguna de sus partes. Por ejemplo, cuando un rgano es removido del cuerpo no contin#a operando como lo haca cuando formaba parte de l. Por 30 Concepto cambiante del mundo el contrario, una persona puede correr, tocar el piano, leer y hacer otras muchas cosas que ninguna de sus partes puede reali%ar por s sola. +inguna parte de9 ser humano es un ser humano, slo lo es el todo. Las propiedades esenciales de un sistema, considerado como un todo derivan de las interacciones de sus partes, no de sus acciones tomadas separadamente. &s, cuando un sistema es desmembrado, pierde sus propiedades esenciales. & causa ello, y este es el meollo de9 asunto, un sistema es un todo que no puede ser comprendido por medio del anlisis. La toma de conciencia respecto a este hecho es la fuente primaria de la revolucin intelectual que est provocando el cambio de era. <a llegado a ser evidente que se requiere un m todo distinto al anlisis para comprender la conducta y las propiedades de los sistemas. El "ensamiento sist&mico La sntesis, poner juntas las cosas, es la clave de un pensamiento sist mico, del mismo modo que el anlisis o sea desmembrar las cosas, fue la clave del pensamiento en la Era de la :quina. Por supuesto, la sntesis es tan vieja como el anlisis .&ristteles manipulaba ambos conceptos1( no obstante, ahora tiene un significado diferente en un nuevo conte"to, as como el anlisis adquiri un significado especial cuando surgi la Era de la :quina. La sntesis y el anlisis son procesos complementarios. ,omo las dos caras de una moneda, pueden considerarse separadamente, pero no pueden separarse. Por lo tanto, las diferencias entre el pensamiento de la Era de la :quina y el de la Era de los !istemas no se derivan del hecho de que uno sinteti%a y el otro anali%a, sino del hecho de que el #ltimo combina ambos conceptos de un modo nuevo.
El pensamiento en la Era de los !istemas invierte el orden de las tres etapas del pensamiento de la Era de la :quina8 D1 5escomposicin de lo que va a ser e"plicado( E1 e"plicacin de la conducta o propiedades de las partes, tomadas por separado, y C1 combinacin de estas e"plicaciones en una e"plicacin del todo. Este tercer paso es, por supuesto, la sntesis. En el enfoque sist mico e"isten tres pasos8 D. >dentificar un todo que contenga .un sistema1 del cual el objeto que se va a e"plicar es una parte. E. E"plicar la conducta o las propiedades del todo que contiene. El pensamiento sistmico 31 C. 3inalmente, e"plicar la conducta o las propiedades de9 objeto que va a ser e"plicado, en t rminos de su.s1 funcin.es1 dentro de9 todo. Jbs rvese que en esta secuencia la sntesis precede al anlisis. En el pensamiento analtico, el objeto que va a ser e"plicado es tratado como un todo que se va a desmembrar. En el pensamiento sint tico el objeto que se va a estudiar es considerado como parte de un todo contenedor. El primero reduce el foco de9 investigador, mientras que el segundo lo ampla. 4n ejemplo podra ayudar a esclarecer la diferencia. 4n pensador de la Era de la :quina, enfrentado a la necesidad de e"plicar una universidad, empe%ara desmembrndola hasta llegar a sus elementos. Pasara de universidad a facultad, de ah a departamento, despu s a aula y finalmente a los alumnos y a las materias o asignaturas. & continuacin definira lo que es una facultad, un departamento, etc. 5espu s resumira todo esto en una definicin global de una universidad. 4n pensador de la Era de los !istemas, frente a la misma tarea, empe%ara por identificar el sistema que contenga a la universidad .por ejemplo, el sistema educativo1. -al pensador, definira los objetivos y funciones de9 sistema educativo y, a su ve%, las relaciones de ste con un sistema todava mayor8 el sistema social. que lo contiene. 3inalmente, e"plicara o definira la universidad en t rminos de su relacin y sus funciones en el sistema educativo. Estos dos criterios no debieran .pero a menudo lo hacen1 producir resultados conflictivos o contradictorios8 son complementarios. El desarrollo de esta complementariedad es una de las tareas ms importantes de9 pensamiento de la Era de los !istemas. El anlisis se afoca sobre la estructura, revela c#mo trabajan las cosas. La sntesis se concentra en la &unci#n, revela por qu operan las cosas como lo hacen. &s9), el anlisis produce conocimiento, mientras que la sntesis genera comprensi#n. ,on el primero podemos describir, mientras que el segundo nos permite explicar. El anlisis permite mirar dentro de las cosas, mientras que por la sntesis se contemplan desde su e"terior. El pensamiento en la Era de la :quina estaba interesado slo en las interacciones de las partes de9 objeto que iba a ser e"plicado. El pensamiento de los sistemas tambi n est interesado en esto pero, adems, se ocupa de las interacciones de9 objeto con los objetos que lo rodean y con el medio ambiente mismo. -ambi n est interesado en la interaccin &uncional de las partes de un sistema. Esta orientacin deriva de la preocupa;
32 Concepto cambiante del mundo cin del pensamiento de los sistemas por el dise-o y el redise-o de stos. En el dise$o de sistemas, las partes identificadas por el anlisis de las funciones que van a ser desempe$adas por el todo no son ensambladas como las pie%as de un rompecabe%as se dise$an para que trabajen interactuando armoniosa % e&ica.mente. La armona tiene que ver no slo con el efecto de las interacciones de las partes sobre el todo, sino tambi n con los efectos de9 funcionamiento de9 todo sobre las partes y de las partes entre ellas mismas. -ambi n tiene que ver con los efectos de9 funcionamiento de las partes y el todo sobre el sistema contenedor y otros sistemas de su medio ambiente. Esta cuestin de la armona tiene importantes implicaciones en la administracin de los sistemas, mismas que sern e"ploradas ms adelante. E"isten considerables diferencias entre lo que podra llamarse la administracin analtica y administracin sint tica. Este libro est dedicado casi en su totalidad a e"plicar estas diferencias. ?ale la pena hacer hincapi en una de ellas( est basada en el siguiente principio de los sistemas8 /unque cada parte de un, sistema, considerada por separado, se dise-a para operar tan e&ica.mente como sea posible, el sistema como un todo no operar con la mxima e&icacia. &un cuando la valide% general de este principio no es evidente, s lo es su valide% en casos especficos. Por ejemplo, considere el gran n#mero de automviles que e"isten en el mercado. !uponga que lleva un ejemplar de cada marca a un gran taller, para que cierto n#mero de ingenieros automotrices muy competentes, determinen cul tiene el mejor carburador. ,uando hayan dado su veredicto, se registra el resultado y se les pide que hagan lo mismo con los motores de los vehculos. 5espu s, se contin#a con las dems partes de los automviles. 4na ve% seleccionadas las mejores pie%as, pedir a los ingenieros que con ellas fabriquen un vehculo. @!er ste el mejor vehculo de9 mundoH Por supuesto que, no. Probablemente ni siquiera obtenga un automvil, ya que las partes no ajustarn entre s y, aunque as fuera, es muy probable que no funcionaran bien juntas. El .buen1 funcionamiento de un sistema depende ms de cmo interact#an entre s sus partes que de cmo act#a cada una de ellas independientemente. >gualmente, un equipo de futbol en el que todos los jugadores son estrellas rara ve% es el mejor, aun cuando podra serlo si se permitie; El expansionismo 33 ra a sus miembros entrenar juntos durante un a$o. Oui% de este modo el equipo llegara a ser el mejor, pero entonces sera poco probable que sus miembros continuaran siendo 'todos estrellas' La metodologa actual de la administracin est basada casi e"clusivamente en el pensamiento de la Era de la :quina. ,uando los gerentes se ven confrontados con problemas o tareas complejas, generalmente los fraccionan en partes resolubles o manejables. '5ividen' en peda%os el problema y se empe$an en que cada parte sea
resuelta de la mejor forma posible. & continuacin, los resultados de estos esfuer%os separados se ensamblan en una 'solucin) para el todo. !in embargo, puede tener la certe%a de que la suma de las mejores soluciones para las partes no es la mejor solucin para el todo. &fortunadamente tampoco es, por lo com#n, la peor. La conciencia de este conflicto entre las partes y el todo se refleja en el reconocimiento de la necesidad de coordinar la conducta de las distintas partes de un sistema. +o obstante, los parmetros de evaluacin que actualmente se utili%an todava se limitan a las partes en conflicto, no al todo. La formulacin de estos parmetros generalmente est basada en la suposicin de que si las partes tomadas por separado funcionan bien, tambi n funcionar bien el todo. !in embargo, el principio de los sistemas asevera que esto no es siempre posible. Por lo tanto, se requiere otro m todo ms eficiente para organi%ar y administrar las partes. Este m todo ser estudiado ms adelante. La aplicacin del pensamiento sist mico, ya sea a la administracin o a la comprensin del mundo, hace surgir algunas preguntas fundamentales, las respuestas a estas preguntas constituirn los postulados sobre los que descansar la visin sist mica del mundo. & continuacin se ver en qu forma. El e'"ansionismo El pensamiento sist mico supone que una mayor comprensin se obtiene observando en su amplitud los sistemas que se requiere comprender, no reduci ndolos a sus elementos. La comprensin va de9 todo a sus partes, no de las partes al todo como ocurre con el conocimiento. !i la conducta de un sistema va a ser e"plicada refiri ndose al sistema que lo contiene .el suprasistema1, @cmo va a ser e"plicada la conducta de9 suprasistemaH La respuesta es evidente8 refiri ndose a otro sistema que contenga al suprasistema. &s, la pregunta funda; 34 Concepto cambiante del mundo mental ser8 @E"iste un lmite para este proceso de e"pansinH =ecu rdese que cuando la pregunta correspondiente surgi en la Era de la :quina .@e"iste un lmite para el proceso de reduccinH1, la respuesta fue dictada por la creencia de que, al menos, en principio, era posible la comprensin completa de9 universo. +o obstante, en los primeros a$os de este siglo, esta creencia desapareci frente a dilemas, como el formulado por <eisenberg. ,omo resultado de esto, se llega a la conclusin de que la comprensin total de algo .por ejemplo el universo1, es un $deal al que uno se puede apro"imar continuamente, pero que nunca se alcan%ar. 5e lo anterior se desprende que no hay necesidad de suponer la e"istencia de un todo final que, si se llegara a comprender, proporcionara una respuesta final. Esto significa que uno es libre de creer o no en un todo que contenga todas las cosas. Ma que la propia comprensin nunca abarcar semejante todo, desde el punto de vista prctico no interesa si e"iste. +o obstante, muchas personas encuentran alivio suponiendo que e"iste semejante todo unificante, al cual denominan 5ios. Este 5ios, sin embargo, es muy diferente al de la Era de la :quina, quien era conceptuado como un ser individual que haba creado el universo. '5ios como el todo' no puede ser individuali%ado ni personificado, ni concebido como un creadoras. como el hombre no es
el creador de sus rganos. 5esde el punto de vista holstico, el hombre es tomado como parte de 5ios as como el cora%n es considerado como parte del hombre. :uchos reconocern que este concepto holstico de 5ios es precisamente el e"puesto en muchas religiones orientales, las cuales concept#an a 5ios como un sistema, no como un elemento. +o es sorprendente, por lo tanto, que durante las dos #ltimas d cadas muchos de los jvenes de Jccidente, productos de la emergente Era de los !istemas, volvieran la cara hacia las religiones de Jriente. El Jriente ha utili%ado durante siglos el concepto de sistema para organi%ar su pensamiento acerca del universo, aun cuando nunca se utili% para fines cientficos. <ay la esperan%a de que con la creacin de las ciencias de los sistemas, pueda reali%arse una sntesis de las culturas orienta9 y occidental. &mbas pueden encontrarse en la Era de los !istemas. La doctrina del e"pansionismo afecta de manera muy especial el modo en el que se trata de resolver algunos problemas. En la Era de la :quina, cuando algo no funcionaba satisfactoriamente, se intentaba componerlo modificando la conducta de las partes. 4no buscaba soluciones desde adentro y sala del interior #nicamente cuando all fallaba. En la Era de los !istemas las soluciones se buscan desde afuera y se abre paso hacia dentro #nicamente cuando falla afuera Las ra%ones y los efectos de este cambio de direccin sern evidentes cuando considere las diferencias entre los m todos de planeacin en la Era de las :quinas y en la Era de los !istemas. Productor # "roducto La adhesin, en la Era de la :quina al principio causa efecto, fue la fuente de muchos dilemas, incluyendo el del libre albedro. & principios del siglo veinte, el filsofo norteamericano E.&. !inger Punior demostr que la ciencia se estaba enga$ando a s mismaQ al utili%ar dos relaciones que, siendo diferentes, ha resumido en el concepto causa efecto. <i%o notar, por ejemplo, que las bellotas no generan los robles, ya que no son suficientes, aunque s necesarias, para que los robles broten. 4na bellota arrojada al oc ano, o plantada en el desierto o en el &rtico no producir un roble. Llamar a la relacin entre la bellota y el roble 'probabilstica' o 'causalidad indeterminada', como muchos cientficos lo hacan, era incorrecto, ya que de esta forma la posibilidad asociada a la causa slo poda ser igual a D.0. .4na causa determina completamente su efecto1. &s, !inger eligi llamar a esta relacin 'productor producto', para diferenciarla de la de causa;efecto.QQ !inger continu preguntndose qu aspecto adquirira el universo si se aplicara a su comprensin la relacin productor;producto, en ve% del principio de causa;efecto. !e podra ejemplificar la propuesta de !inger del siguiente modo8 una naranja, cuando es partida verticalmente presenta una vista seccional, la cual es muy diferente al aspecto que presenta cuando es rebanada hori%ontalmente, aun cuando se trata del mismo objeto. :ientras ms 'cortes' se hagan en una cosa, mejor se le puede comprender. !inger sostiene que esto tambi n podra aplicarse al universo. ,omo !inger .LB1, &c2off y Emery .L1 han demostrado, el aspecto que tendra el universo contemplado en t rminos de productor;producto sera muy diferente que el que presenta cuando se le observa en t rminos de causa efecto. 5ebido a que el productor es slo necesario pero no suficiente para el producto, no puede proporcionar una e"plicacin
completa de este #ltimo. !iempre e"istirn otras condiciones necesarias, 'coproductoras', del producto. Por ejemplo, la humedad, al igual que la bellota es coproductora del roble. La totalidad de los coproductores constituyen el medio ambiente. 5e lo anterior se concluye que el uso de la relacin productor;producto, requiere del medio ambiente para e"plicar las cosas, mientras que el uso de la causa efecto pasa por alto dicho medio ambiente. La ciencia que se basa en la relacin productor;producto es 'ambiental'. Q!inger demostr esto en una serie de documentos publicados entre D/R7 y DR0B. !us trabajos fueron mejor presentados en forma pstuma. .LB1. QQ :ucho despu s de !inger, !ommerhoff .LL1 lleg en forma independiente a resultados similares. Lo que !inger llam 'productor;producto', !ommerhoff denomin 'corre9accin directiva'. 4na ley basada en la relacin productor;producto debe especificar las condiciones ambientales bajo las cuales es aplicable. Este tipo de leyes no se pueden aplicar en todo tipo de ambiente, ya que esto significara no tomar en cuenta las condiciones ambientales. Por lo tanto, en esta visin del universo no e"isten leves universales. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que la ley que anuncia que todo lo que sube debe bajar no tiene aplicacin universal .desafortunadamente, algunas cosas que subimos esperando que no bajen, llegan a caer1. Las leyes condicionadas por el medio ambiente pueden utili%ar conceptos probabilsticos de un modo consciente y significativo. En un medio ambiente en el que no sean especificadas todas las condiciones que contribuyen a la coproduccin, est n o no presentes, resultar no slo significativo, sino tambi n #til, hablar de la probabilidad de produccin. Por ejemplo, se puede determinar la probabilidad de que una bellota produ%ca un roble en un medio ambiente especfico, en el que algunas de las propiedades relevantes sean desconocidas. &s, la probabilidad determinada es la probabilidad de que ciertas condiciones ambientales no especificadas, pero necesarias, est n presentes. La Teleolo()a !inger demostr por medio de un ra%onamiento .LB1 que sera demasiado complicado reproducir aqu que, de acuerdo con la visin del mundo basada en el producto productor, los conceptos tales como la .libre1 eleccin( propsito y voluntad pueden volverse operacional y objetivamente significativos. .?er tambi n a &c2off y Emery SLD1. 5e acuerdo con esto, los fines de un sistema .metas, objetivos e ideales1 se pueden establecer tan objetivamente como lo permita el n#mero de elementos que contengan. Esto hace posible contemplar los sistemas teleol#gicamente .de una manera orientada hacia el producto1, y no determinsticamente .de una manera orientada hacia el insumo1. La teleologa objetiva no reempla%a al determinismo, el cual es una a;teleolgia objetiva( #nicamente lo complementa. Estos son diferentes puntos de vista respecto al mismo objeto, pero el enfoque teleolgico es ms fructfero si se aplica a sistemas. Ma desde la antigIedad, &ristteles invoc conceptos teleolgicos para e"plicar por qu las cosas, animadas o inanimadas, se comportan en la forma en que lo hacen( sin embargo, el filsofo emple una teleologa subjetiva. Entre quienes llevaron adelante este modo de pensar, se encuentran los siclogos que trataron de e"plicar la conducta humana invocando intervenciones variables .inobservables, seg#n ellos1 tales como creencias, sentimientos, actitudes e impulsos, los cuales slo podran ser detectados por quienes los tienen. En la teleologa objetiva slo se pueden atribuir creencias, sentimientos y actitudes a los seres humanos, si stos se mani&iestan en lo que hacen, es
decir, si son observables. Estas propiedades slo se pueden inferir de las irregularidades observadas en la conducta, bajo condiciones variables. -ales conceptos no yacen detrs de la conducta, sino en ella, y por eso son observables. En la teleologa objetiva, las caractersticas funcionales de un sistema no son tratadas como fuer%as metafsicas sino como propiedades observables de la conducta de los sistemas. Las ideas y los conceptos desarrollados por !inger, fueron ignorados durante la mitad del siglo TT. Los de !ommerhoff tambi n, fueron ignorados, aunque durante menos tiempo. +o es sino hasta que el concepto de los mecanismos teleolgicosQ y el dilema contenido en l atrae la atencin de la ciencia, cuando se reconoce la importancia de los trabajos de !inger y !ommerhoff. !us trabajos resolvieron el dilema. 4n sistema teleolgico y una mquina determinstica son dos aspectos diferentes del mismo objeto. Estos puntos de vista antit ticos se sinteti%an en el concepto de la realidad en la emergente Era de los !istemas. Los investigadores orientados hacia los sistemas se concentran en sistemas teleolgicos .orientados hacia metas y llenos de propsito1. En la Era de la :quina, aun los seres humanos eran concebidos como mquinas. En la Era de los !istemas, incluso las mquinas son consideradas como partes del sistema orientados hacia alg#n propsito. En la actualidad se cree que una mquina no puede comprenderse si no se hace referencia al propsito para el que ser utili%ada por el sistema del cual forma parte. Por ejemplo, no se podr comprender por qu un automvil es como es, si no se comprende el propsito para el cual ser utili%ado. &dems, algunas mquinas .los mecanismos teleolgicos1, tienen metas propias, si es que no, incluso, propsitos propios. Q3ran2 y otros fueron quienes atrajeron la atencin de la ciencia hacia tales mecanismos .CC1. Las mquinas ordinarias sirven a los propsitos de otros, pero ellas mismas no tienen propsitos propios. 0rganismos y las organi.aciones son sistemas que generalmente tienen propsitos propios. !in embargo, las partes de un organismo .el cora%n, los pulmones, el cerebro, etc.1 no tienen propsitos propios, aun cuando las partes de una organi%acin si los tienen. Por lo tanto, si pensamos en organi%aciones, e"isten tres niveles de propsitos8 los propsitos del sistema, los propsitos de sus partes y los propsitos del sistema del cual la organi%acin es parte8 el suprasistema. E"iste una divisin funciona9 de trabajo entre las partes de todos los tipos de sistemas. 4n grupo de elementos o partes, si todos reali%an la misma labor, no constituye un sistema( es una agregacin. Por ejemplo, un grupo de personas que esperan un autob#s no constituye un sistema, como tampoco lo constituye una coleccin de relojes colocados sobre un estante. ,ada parte de un sistema tiene una. 3uncin dentro del sistema, pudiendo algunas de estas partes no estar en armona con las dems. Para organi%ar un sistema, como ms adelante se ver, hay que dividir funcionalmente su labor entre sus partes y disponer lo necesario para su coordinacin. La Revoluci n Post*Industrial Para completar esta rese$a del cambio de era que est teniendo lugar, hay que considerar el efecto del pensamiento sist mico sobre la =evolucin >ndustrial. El paso de la =evolucin >ndustrial a lo que se ha denominado La 1evoluci#n 'ost2 $ndustrial, se inici durante el siglo pasado. Los cientficos que e"ploraron el uso de la
electricidad como fuente de energa encontraron que sta no poda observarse fcilmente. Por lo tanto, desarrollaron instrumentos tales como el ampermetro, el hmetro y el voltmetro para observarla. El desarrollo de los instrumentos fue e"plosivo durante este siglo, especialmente despu s del advenimiento de la electrnica, el radar y el sonar. Eche un vista%o al tablero de instrumentos de un gran avin comercial o, incluso, al de un automvil. Estos instrumentos generan smbolos que representan las propiedades de ciertos objetos o eventos. & tales smbolos se le denomina datos. Por lo tanto, los instrumentos son artificios de observacin, pero no mquinas en el sentido de la Era de la :quina, ya que no aplican energa a la materia para transformarla. La tecnologa de los instrumentos es fundamentalmente diferente de la tecnologa de las mquinas. Jtra tecnologa con estas mismas caractersticas emergi cuando el siglo pasado se invent al tel grafo. 5espu s vino el tel fono, el tel grafo sin hilos, la radio, la televisin, etc. Esta tecnologa, como la de los instrumentos, no tiene nada que ver con la mecani%acin. -iene que ver con la transmisi#n de smbolos, o sea8 la comunicaci#n. Las tecnologas de la observacin y la comunicacin formaron dos columnas de una construccin que no poda soportar ning#n peso mientras no fuera puesta la piedra clave en su lugar. Esto ocurri en la d cada de los cuarentas cuando fue desarrollada la computadora, la cual tampoco funcionaba de acuerdo con los principios de la Era de la :quina. La computadora manipula smbolos l#gicamente, lo cual, como Pohn 5eAey destac .EB1, es la naturale%a del pensamiento. Es por esta ra%n que a la computadora se le denomina mquina pensante. ,omo la computadora apareci en una poca de reconstruccin, y debido a que las tecnologas de la observacin, la comunicacin y la computacin implican la manipulacin de smbolos, los cientficos empe%aron a idear sistemas que combinan estas tres funciones. Encontraron que tales sistemas podan utili%arse para controlar otros sistemas8 descubrieron la automati.aci#n. La automati%acin es fundamentalmente diferente de la mecani%acin. La mecani%acin busca el reempla%o del m3sculo, mientras que la automati%acin trata de reempla%ar la mente. La automati%acin es para la =evolucin Post;>ndustrial lo que la mecani%acin fue para la =evolucin >ndustrial. Los autmatas o robots no son ciertamente mquinas en el sentido que se le daba a esta palabra en la Era de la :quina( adems, stos no estn desprovistos de propsitos. 3ue por esta ra%n por lo que se les lleg a denominar mecanismos teleolgicos. !in embargo, la automati%acin no es ms esencial para el enfoque sist mico que la alta tecnologa en general. &mbos ingredientes aparecieron junto con la Era de los !istemas, y constituyen tanto sus productores como sus productos. La tecnologa de la =evolucin Post;>ndustrial no es ni una panacea ni una plaga( ser lo que hagamos de ella. *enerar una multitud de problemas y posibilidades a los que se dirige el pensamiento sist mico. Los problemas que generar sern altamente e"pansivos, particularmente para las culturas menos desarrolladas t cnicamente. El enfoque sist mico proporciona un instrumento ms efectivo que los anteriores para enfrentar tanto los problemas como las posibilidades que generar la =evolucin Post;industrial, aun cuando de ning#n modo est limitado a ellos. Conclusi n
La intencin de este captulo fue tratar de responder la pregunta8 '@Ou mundo le est sucediendo en el mundoH' :i respuesta es un intento de comprender lo que est sucediendo, equipando al lector para enfrentar la situacin ms efica%mente. En particular, espero demostrar que esta respuesta tiene 9aplicaciones importantes y #tiles para los administradores. ,uriosamente, me he topado con ms administradores que acad micos dispuestos a adoptar el enfoque sist mico y sus 9aplicaciones. Los gerentes estn ms inclinados que los acad micos a probar algo nuevo, y ju%garlo con base en los resultados. !us egos no se sienten tan involucrados como los acad micos cuando aceptan o recha%an una sugerencia formulada por alg#n colega. Las evaluaciones acad micas tienden a basarse en las opiniones objetivas de los colegas, no en mediciones objetivas de la actuacin. &fortunadamente, a este respecto los administradores de las corporaciones tienen un supervisor muy eficiente y e"igente8 el 'punto de referencia' de la actuacin del sistema administrado.
También podría gustarte
- Introducciòn Liderar Desde El Futuro Emergente EspañolDocumento31 páginasIntroducciòn Liderar Desde El Futuro Emergente EspañolMagdalena Algorta Desarrollo del Ser100% (1)
- Dollars Flow To Me Easily EspanolDocumento208 páginasDollars Flow To Me Easily Espanolpakasilumi67% (3)
- Nisbet El Problema Del Cambio SocialDocumento4 páginasNisbet El Problema Del Cambio SocialluishotterAún no hay calificaciones
- 2p - El Estres Del Cambio OrganizacionalDocumento12 páginas2p - El Estres Del Cambio OrganizacionalEnrique Vargas100% (1)
- Unidad 4 Cambio OrganizacionalDocumento17 páginasUnidad 4 Cambio Organizacionalhenrydojini50% (4)
- Un Mundo VicaDocumento3 páginasUn Mundo VicaJhonny PerezAún no hay calificaciones
- Baz N, D. - Gonz Lez, L. - Vidal, F. - Cambio, Pseudocambio y AnticambioDocumento10 páginasBaz N, D. - Gonz Lez, L. - Vidal, F. - Cambio, Pseudocambio y AnticambioCeleste MarinaAún no hay calificaciones
- Cambio Pseudocambio y Anticambio - Bazan Gonzalez y VidalDocumento10 páginasCambio Pseudocambio y Anticambio - Bazan Gonzalez y VidalRoberto Javier Negrete GonzálezAún no hay calificaciones
- Cambiar No Es Tan Natural Como La Gente DiceDocumento2 páginasCambiar No Es Tan Natural Como La Gente DiceNoelia AguileraAún no hay calificaciones
- Entrevista Definitiva 1 Con LoyDocumento16 páginasEntrevista Definitiva 1 Con LoyMauro RojasAún no hay calificaciones
- 04 BK-Scharmer Intro 1eco To Ego 0 0Documento31 páginas04 BK-Scharmer Intro 1eco To Ego 0 0AGMAún no hay calificaciones
- Adaptación Al CambioDocumento18 páginasAdaptación Al CambioElizabethAún no hay calificaciones
- La Curva Del Cambio - Gestión Del Cambio - Material Del Curso EvolucionaPR01C03R1 - 23 - 02Documento6 páginasLa Curva Del Cambio - Gestión Del Cambio - Material Del Curso EvolucionaPR01C03R1 - 23 - 02Jesus RodríguezAún no hay calificaciones
- El Cambio Tiene Cierta Relacion Con La PermanenciaDocumento10 páginasEl Cambio Tiene Cierta Relacion Con La Permanencialuis enriqueAún no hay calificaciones
- Entrevista Con El Dr. C. Otto Scharmer - SpanishDocumento6 páginasEntrevista Con El Dr. C. Otto Scharmer - SpanishRobinsonAún no hay calificaciones
- Planificación Según AckoffDocumento10 páginasPlanificación Según AckoffJuan Sánchez Rosas100% (1)
- Trabajo de Administracion de Empresas FinalDocumento36 páginasTrabajo de Administracion de Empresas FinalHarold OzAún no hay calificaciones
- Resumen Del Shock Del FuturoDocumento14 páginasResumen Del Shock Del FuturoKAROL YAJHAIRA MINA LUCUMIAún no hay calificaciones
- Intro Ego2Eco de Ripal U-Lab PDFDocumento33 páginasIntro Ego2Eco de Ripal U-Lab PDFAlberto Lema SAún no hay calificaciones
- 4.1. Naturaleza Del CambioDocumento7 páginas4.1. Naturaleza Del Cambiorubeglez50% (2)
- Capacidad para Generar CambiosDocumento8 páginasCapacidad para Generar CambiosHarold Dirk ZAún no hay calificaciones
- Afinar La ConcienciaDocumento4 páginasAfinar La Concienciahernan001100% (1)
- Estamos en Un Entorno VICA.: V.I.C.ADocumento6 páginasEstamos en Un Entorno VICA.: V.I.C.Avillacortamarcela98Aún no hay calificaciones
- EDUARDO ROCHA Investagacion GDocumento17 páginasEDUARDO ROCHA Investagacion GMa harba OgnoletnomAún no hay calificaciones
- Actividad 1. EnsayoDocumento4 páginasActividad 1. EnsayoCarlos Enrique HERNANDEZ MONSALVEAún no hay calificaciones
- Resumen Grupos Unidad 7Documento10 páginasResumen Grupos Unidad 7Mauro Nicolás FernándezAún no hay calificaciones
- Cambio, Creatividad e InnovacionDocumento8 páginasCambio, Creatividad e InnovacionmarthadelpradoAún no hay calificaciones
- El Shock Del Futuro - A.tofflerDocumento25 páginasEl Shock Del Futuro - A.tofflerguillermo_hurtado_3Aún no hay calificaciones
- Sociologia Unidad IvDocumento13 páginasSociologia Unidad IvZarina Santiago SolorzanoAún no hay calificaciones
- Scheid - Grandes Autores de La Administración PDFDocumento30 páginasScheid - Grandes Autores de La Administración PDFLucia Daniela Manzano LeonAún no hay calificaciones
- Acercándonos Al DecrecimientoDocumento44 páginasAcercándonos Al DecrecimientorentinghAún no hay calificaciones
- Capitulo 2 El Shock Del FuturoDocumento2 páginasCapitulo 2 El Shock Del FuturoHector Alonso Garcia Arbelaez0% (1)
- Concepto Cambiante Del MundoDocumento8 páginasConcepto Cambiante Del MundoViRi LóGar100% (1)
- Ensayo Sobre El Desarrollo SustentableDocumento3 páginasEnsayo Sobre El Desarrollo SustentableCajun&DreamsAún no hay calificaciones
- 4 Carlo Vezzoli, Ezio Manzini - Sostenibilidad y Discontinuidad Traducir - En.esDocumento11 páginas4 Carlo Vezzoli, Ezio Manzini - Sostenibilidad y Discontinuidad Traducir - En.esMaritaAún no hay calificaciones
- Nuestro Mejor EsfuerzoDocumento2 páginasNuestro Mejor EsfuerzoLeoAún no hay calificaciones
- TallerDocumento3 páginasTallerAdner JulioAún no hay calificaciones
- El Mundo Es El Individuo Krishnamurti PDFDocumento4 páginasEl Mundo Es El Individuo Krishnamurti PDFAnaMaríaAún no hay calificaciones
- Trabajo Filosofia MARCUSEDocumento6 páginasTrabajo Filosofia MARCUSEksg00Aún no hay calificaciones
- 10 Pasos Medio AmbienteDocumento10 páginas10 Pasos Medio AmbientemarioAún no hay calificaciones
- El - Shock - Del Futuro - Alvin TofflerDocumento650 páginasEl - Shock - Del Futuro - Alvin TofflerRubins Orion100% (2)
- La Curva Del Cambio Fases NegativasDocumento5 páginasLa Curva Del Cambio Fases NegativasLoammi100% (1)
- Reseña: Colapso: Por Qué Algunas Sociedades Perduran y Otras DesaparecenDocumento5 páginasReseña: Colapso: Por Qué Algunas Sociedades Perduran y Otras DesaparecenJaviera SantanderAún no hay calificaciones
- Articulos MIP CENTRO DE TERAPIA BREVEDocumento76 páginasArticulos MIP CENTRO DE TERAPIA BREVEpanxologoAún no hay calificaciones
- G.Cambio - CDO ConsultingDocumento56 páginasG.Cambio - CDO ConsultingaelmoroAún no hay calificaciones
- SegundoDocumento2 páginasSegundoJavier Enrique González VillamizarAún no hay calificaciones
- Ensayo Vida LiquidaDocumento7 páginasEnsayo Vida LiquidaJuan MolinaAún no hay calificaciones
- El Poder De Cuanto Lo Deseas: El Éxito Sucede Cuando Sabes Realmente Lo Que Quieres Y Lo Quieres De VerdadDe EverandEl Poder De Cuanto Lo Deseas: El Éxito Sucede Cuando Sabes Realmente Lo Que Quieres Y Lo Quieres De VerdadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Enfrentar Las IncertidumbresDocumento4 páginasEnfrentar Las IncertidumbrescaroyabbycoachesdeparejaAún no hay calificaciones
- Pensamiento SistemicoDocumento5 páginasPensamiento Sistemicoveritocolina5699Aún no hay calificaciones
- Clase 5 Modelo de Transición de BridgesDocumento10 páginasClase 5 Modelo de Transición de BridgesDaniela ChileAún no hay calificaciones
- Aceleración de La Vida y Derechos HumanosDocumento10 páginasAceleración de La Vida y Derechos Humanoskeily peñaAún no hay calificaciones
- La Profundidad en La FilosofiaDocumento12 páginasLa Profundidad en La FilosofiaSunnyMoon21Aún no hay calificaciones
- Trabajo Final Admin Punt 1Documento6 páginasTrabajo Final Admin Punt 1Amaurys Melo De la Cruz100% (4)
- La Danza Del CambioDocumento76 páginasLa Danza Del CambioLewis Charles Quintero BeltranAún no hay calificaciones
- Coaching Viviane Launer (Libro)Documento6 páginasCoaching Viviane Launer (Libro)soniamromero6509Aún no hay calificaciones
- 1.2 Redisenando El Futuro-AckoffDocumento15 páginas1.2 Redisenando El Futuro-Ackoffaleley150% (2)
- Consejos Prácticos Para Lograr El Éxito: Colección Vida Completa, #30De EverandConsejos Prácticos Para Lograr El Éxito: Colección Vida Completa, #30Aún no hay calificaciones