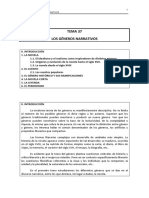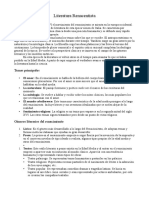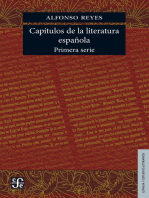Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pupo-Walker (Rasgos Formales Del Cuento Modernista)
Pupo-Walker (Rasgos Formales Del Cuento Modernista)
Cargado por
Paula RíosDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pupo-Walker (Rasgos Formales Del Cuento Modernista)
Pupo-Walker (Rasgos Formales Del Cuento Modernista)
Cargado por
Paula RíosCopyright:
Formatos disponibles
NOTAS SOBRE LOS RASGOS FORMALES DEL CUENTO MODERNISTA
El Modernismo, como hecho cultural y literario, es uno de los temas que todava apasionan a la crtica y que originan complicadas polmicas de saln. Lo que an no abunda en las monstruosas bibliografas modernistas es el comentario analtico de los textos que son en definitiva el legado principal de aquella modalidad artstica, La utilidad de la investigacin erudita e historiogrfica en torno al modernismo no me parece discutible; lo que s hay que lamentar es que la pesquisa se haya polarizado casi siempre hacia a la indagacin de fuentes y datos extraliterarios. Debido a esa orientacin investigadora se explica que el cuento una realizacin fundamental de la prosa modernista slo se haya estudiado en trminos muy generales. En diversas ocasiones se han sealado algunos rasgos especficos del cuento modernista, pero lo que no se ha intentado, que yo sepa, es una sntesis de las caractersticas y del esquema estructural que predominan en un gran nmero de relatos importantes No pretendo con estos apuntes la distraccin que ofrece un mero ejercicio formalista, sino ms bien identificar, en lineas generales, una estructura narrativa que jug un importantsimo papel
2
Existe una valiosa coleccin de estudios, con copiosa bibliografa que merece ser consultada: Estudios crticos sobre el Modernismo. Prlogo, edicin y notas de Homero Castillo. Gredos, Madrid, 1968. 416 pgs. Tambin es muy til el libro de van A. Sebulman, Gnesis del Modernismo. Colegio de Mxico, Mxico, 1968, 221 pgs. 2 Es justo sealar dos estudios admirables, aunque ambos versan sobre el mismo escritor. Ante todo el estudio preliminar de Raimundo Lida a Los cuentos completos de Rubn Daro, edicin y notas de Ernesto Meja Snchez (Fondo de Cultura. Mjico, 1950), y tambin el estudio del mismo profesor Meja Snchez que aparece en Cuestiones rubendarianas, en Revista de Occidente, Madrid, 1970, pgs. 161-265.
470
ENRIQUE PUPO-WALKER
ALH, (1972)
en el desarrollo de la narrativa hispanoamericana. Para limitar todava ms la perspectiva de estas observaciones. comentar principalmente textos que pertenecen a las dos promociones de escritores que crearon la narrativa modernista. Es decir, la que encabezan Jos Mart (1853-1895), Manuel Gutirrez Njera (1859-1895), Rubn Daro (18671916), Amado Nervo (1870-1919) y Manuel Daz Rodrguez (1871-1927). Me atengo a unos pocos textos iniciales por razones muy concretas. Ante todo, porque, a mi entender, en ese primer corpus de libros cristaliz el diseo estructural del cuento modernista. Y tambin porque en esas primeras etapas es posible sealar, con las salvedades inevitables, una tipologa general del cuento, en lo que se refiere a la eleccin de procedimientos narrativos, la temtica y. lo que es an ms importante, a la actitud del narrador ante el lenguaje. Rebasada la primera poca modernista, las generaciones posteriores, la de Leopoldo Lugones (1878-1938), Enrique Lpez Albujar (1872), Horacio Quiroga (1878-1937) y Rafael Arvalo Martnez (1884) ampliaron considerablemente el registro del cuento y, a partir de aquellos aos, es cada vez ms difcil identificar las direcciones mltiples que emprende el cuento hispanoamericano. Al analizar la narrativa modernista, siempre conviene tener presente que la vocacin fundamental de aquellos escritores fue, ante todo, la poesa. En la obta de Mart, por ejemplo, el cuento ocupa un sector muy limitado y hasta humilde. La mayora de sus relatos (publicados en La Edad de Oro, 1889) son cuentos infantiles, apuntes o estampas narrativas que esbozan un material anecdtico muy escueto y en el que predomina la evocacin intimista de recuerdos personales. Algunos de sus cuentos slo escribi seis no son ms que versiones libres de cuentos famosos. Tal es el caso de Meique y Los ruiseores encantados t Sus relatos originales, sobre todo La mueca negra y Nen traviesa, son de factura ms compleja; no en lo que se refiere al diseo estructural, pero s en el grado de penetracin psicolgica que se permite cl narrador. En La mueca negra su narracin ms lograda el foco del relato sc localiza en la disyuntiva de una mente infantil que lucha contra diversas fijaciones emotivas que no puede comprender. Pero, con todo, el relato martiano no alcanza la solidaridad orgnica o la intensidad expresiva que s lograron contemporneos suyos. Los cuentos de Mart fallan en parte, debido a que la narracin est construida sobre
Las versiones de Meique y de El camari?$n encantado estn tomadas del francs Lefevre de Laboulaye y El ruiseor encantado, de Anderson.
RASGOS FORMALES DEL CUENTO MODERNISTA
471
una concepcin moralizante de la ancdota y tambin porque narrar fue un quehacer pasajero en la obra de Mart. No sucede as con el mexicano Gutirrez Njera, que se sinti durante toda su vida fascinado por los misterios y posibilidades del cuento. Njera comenz, como era lo usual, publicando relatos sueltos para la prensa, que luego reuni en sus Cuentos frgiles (1883). libro que hoy se reconoce como verdadero hito del cuento hispanoamericano. En esa primera coleccin, sus facultades de narrador quedaron demostradas para siempre; sobre todo, en los cuentos La maana de San Juan y La novela del tranva. En el primero, Njera trabaja la narracin a niveles muy diversos que convergen en un foco de alta tensin. La tragedia de un nio que se ahoga se convierte gradualmente, debido a la manipulacin del lenguaje, en un episodio de morboso lirismo. El tono del relato es de una intensa desolacin melanclica que se expresa oblicuamente en frases como: Y las estrellas no podan ayudarle. El hechizo brutal de una muerte intil es, en efecto, el elemento motor de este cuento que parece fluir desde una reprimida sensacin de jbilo. En La maana de San Juan, la escritura de Njera. a veces, nos parece una multitud de silabas luminosas. lis la escritura que pretende revelarse desde una perspectiva espacial como si nuestra funcin de lectores fuese contemplar la superficie del vocablo como tal. Siguiendo una pauta frecuente entre los modernistas. Njera se desdobla en personaje para intervenir en sus relatos y proyectar sobre la trama preocupaciones suyas de matices muy variados. La novela del tranva interesa hoy por la estructura novedosa de la trama y la sutileza con que Njera ntegra en un incidente furtivo y casi trivial el pathos y el humor de lo ridculo. Conseguido su primer libro, el duque Job que fue uno de sus seudnimos contnu refinando su obra narrativa. En la dcada comprendida entre 1884 y 1894 se publicaron en la prensa mexicana sus Cuentos de domingo. Cuentos del jueves y Cuentos de la casa, y en la Revista Azul que l fund con Carlos Diaz Dufoo public, adems, Cuentos color de humo. Pstumamente apareci una seleccin de sus mejores cuentos, entre los que destacan: El vestido blanco, Juan el organista y El peso falso ~.Este ltimo es, en mi opinin, su texto ms logrado, a pesar de las libertades que se permite el narrador. En sntesis, se narran las aventuras de una moneda que se humaniza a medida que circula de
Para el estudio de los cuentos de Njera debe usarse: Cuentos completos y otras narraciones. Prlogo, edicin y notas de E. X. Mapes. Estudio prelimi-
nar de Francisco Gonzlez Guerrero. Mjico, 1958.
472
ENRIQUE FUPO-WALKER
ALH,
(1972)
mano en mano, pasando de la comicidad al infortunio hasta convertirse en un prisma que revela toda una concepcin irnica de la vida. El cuento tiene races profundas en la tradicin picaresca espaola, lo cual se advierte no slo en el carcter sobrio y a veces desgarrado de los incidentes, sino tambin en los viajes que facilitan el punto de vista picaresco. La moneda es personaje y vnculo que articula con efectividad sorprendente situaciones distintas que de otra manera hubiesen dado un carcter excesivamente fragmentario a la narracin. Esto no quiere decir que el relato no tenga lagunas que entorpecen la secuencia narrativa. Los comentarios del narrador, las exclamaciones retricas y los parntesis en que se intenta un dilogo entre narrador y lectores son frecuentes y debilitan los hilos centrales de la narracin. Por ejemplo: Pero, vean ustedes cmo los pobres somos buenos y cmo Dios nos ha adornado con la virtud de los perros: la fidelidad! Ms adentrado en la trama. el narrador aade explicaciones redundantes y hasta se inmiscuye en el asunto, con lo cual slo consigue empaar los valores principales de la narracton: El de mi cuento, sin embargo, haba empezado bien su vida.
Dios lo protega por guapo, s. por bueno, a pesar de que no cre-
yera el escptico mesero de La Concordia en tal bondad; por sencillo, por inocente, por honrado! A mi no me rob nada; al cantinero tampoco, y al caballero que le sac de la cantina, en donde no estaba a gusto porque los pesos falsos son muy sobrios, le recompens la buena obra, dndole una hermosa ilusin; la ilusin de que contaba con un peso todava. Pero esos procedimientos, reprochables hoy, eran frecuentes y hasta sintomticos entre casi todos los primeros cuentistas del Modernismo. El hbito, adquirido en la poesa, de convertir el narrador en vocero e interlocutor de todo cuanto le rodea, se mantuvo en la prosa. Es la personalidad del creador especficamente, la del poeta la que impone lmites y hasta se convierte en referente de la experiencia imaginativa. En todo caso, sas son algunas de las inevitables anomalas internas que produce la efusin lrica al integrarse en la estructura narraUva. Es justo sealar, sin embargo, que Njera se destaca por sus cualidades genuinas de narrador; es, sin duda, el primer cuentista importante de la era modernista. A pesar de esos y otros defectos, sus cuentos
RASGOS FORMALES DEL CUENTO MODERNISTA
473
representan un gran avance para el arte narrativo hispanoamericano. Utiliz un lenguaje opulento, de gran vitalidad expresiva; lenguaje que era, en muchos sentidos, materia ideal para la hechura ceida del cuento. Comparada con los cuentos de Njera, la obra narrativa de Daro podra parecernos desigual. Para Daro, sobre todo en su primera poca, escribir, en verso o en prosa, conduca un mismo fin: la invencin de un nuevo idioma potico. Fue tal su potencial imaginativo que sus cuentos y versos se convirtieron, en pocos aos, en el gran foco lummnoso de toda una poca. Como Njera y tantos otros. Daro se inici en el mundo de las letras publicando cuentos y poemas para la prensa de Managua. El cuento surge muy temprano en su obra y lo sigue cultivando hasta el final, La actividad de Daro narrador segn Raimundo Lida se extiende, pues, desde antes de su primer libro de versos hasta despus de ltimo, y nace y crece tan unida a la obra del poeta como a la del periodista. Es natural que, a menudo, lleguen a borrarse los lmites del relato con la crnica, el rpido apunte descriptivo o el ensayo. Slo la presencia de un mnimo de accin es lo que puede movernos a incluir, entre sus cuentos, pginas como Esta era una reina. o A pobl... y desechar tantas otras que no se distinguen de ellas sino por la falta de ese elemento dinmico t Daro se inicia como narrador hacia 1885 o 1886, con sus cuentos, A las orillas del Rhin y Las albndigas del coronel. Son, an, textos ingenuos y vacilantes. El primero es un cuento de trabazn dbil y que est dispuesto siguiendo una divisin estrfica muy prxima a la de sus poemas de aquellos das. Ernesto Meja Snchez, en un estudio ejemplar que dedica a este cuento, seala cmo el arcasmo con disfraz de elegancia, sintaxis y vocabulario pomposos, revelan la inocencia literaria del autor ~. Por otra parte, Las albndigas del coronel no es ms que una imitacin fallida y juvenil de las Tradiciones del peruano Ricardo Palma. Pero, aunque as fuere, varios detalles de aquellos primeros ensayos narrativos anuncian motivos retricos y procedimientos estilsticos que Daro cultivara en los cuentos que ya incubaba su fantasa. El uso de los valores cromticos y de las tensiones elpticas figuran entre esos recursos que ms tarde explotara en otros relatos, Sus dones de narrador se revelaron de manera espectacular con la publicacin de Azul (1888). La aparicin de aquellos textos deslumbran.
Op. ch., pg. 201. Op. ch., pg. 196.
474
ENRIQUE PLJPO-WALKFR
ALH, (1972)
tes fue un verdadero estallido imaginativo y. de hecho, un momento crucial paora la literatura hispanoamericana en general. Sus cuentos de Azul son, en varios rdenes, lo ms importante del libro, porque, como ya seal Enrique Anderson Inmert, innov ms en los cuentos y prosas poemticas que en los versos. All dio a conocer El pjaro azul, El rey burgus, El rub y El fardo, relatos que ampliaron considerablemente el horizonte de la narrativa hispana y que, por muchos aos, seran modelos para toda una legin de escritores. Los cuentos de Azul, elaborados con brillantez inigualada basta entonces, contrarrestaron violentamente el desalio y la pobreza del relato naturalista. Y esos mismos cuentos sealaban, desde sus simetras y estructuras ms ajustadas, los vicios y desatinos de la narracin costumbrista A pesar de los hallazgos de Daro en la narrativa breve, sus cuentos suelen ser un gnero hibrido. Salvo unos pocos textos, casi todos sus relatos, contienen una especial imbricacin de la secuencia narrativa y el lenguaje potico. Y no es que se trate de simple blandura estructural. Esa ambivalencia de escrituras es, en su caso todava ms que en el de Njera. una consecuencia del desdoblamiento que percibimos en la persona de un narrador que se reserva los privilegios del discurso potico y que hasta se excluye de la trama para contemplarla desde fuera y meditar sobre las implicaciones estticas o filosficas del relato en cuestin. Con frecuencia, el protagonista es pues, el poeta, que cumple tanto la funcin narrativa que le corresponde, como la de elaborar un lenguaje con las simetras y las correspondencias internas de la poesa. Este trozo de El rey burgus ilustra precisamente esa dualidad expresiva frecuente en los relatos de Daro:
~.
He acariciado a la gran Naturaleza, y he buscado, al calor del ideal, el verso que est en el astro en el fondo del cielo, y el que est en la perla en lo profundo del ocano.. - Porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesas todo luz, todo agitacin y potencia, y que es preciso recibir su espritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Esa organizacin potica del discurso narrativo a menudo se hace a expensas de la fbula. A los estribillos, los ritornelos y las rimas internas
Las simetras y encuadramientos que utilizaba Daro eran recursos favoritos de narradores franceses que Daro admiraba, tales como Catulle Mends
y
A.
Daudet.
RASGOS FORMALES DEL CUENTO MODERNISTA
475
pueden atribuirseles funciones estructurales que refuerzan la configuracin externa; la epidermis del relato. Pero, al mismo tiempo. esos recursos pueden ser un escollo en el desenvolvimiento narrativo que sostiene a la obra. Esas y otras dualidades, verificables a nivel de la estructura y el lenguaje, tienen, en mi opinin, su raz en una visin antittica de la realidad. La imposibilidad de reconciliar el ideal esttico que rige la creacin con el mundo circundante se traduce, en el cuento modernista, en una visin conflictiva; visin que, a la postre. intenta equilibrarse en las armonas y pureza del arte. Tal actitud conduce, con frecuencia, a la evasin contemplativa que se deleita en las texturas y el semblante de lo bello y lo extico. Al configurarse as el lenguaje. la narracin adquiere un carcter esttico, que percibimos. por ejemplo, en El Rub, La muerte de la emperatriz de la China y otros relatos de aquel perodo. As, a veces la escritura narrativa se fatiga con la sobrecarga de imgenes evocaciones grficas y cromticas que llegan a parecernos un interminable juego de artificios decorativos. Pero, en ltimo anlisis, la perspectiva antittica a que me he referido y que yace en tantas creaciones del Modernismo, viene a ser el ncleo de tensin que aglutina la materia del relato o el poema. Esa visin de valores contrapuestos es. adems, frecuente si no congnita en un lenguaje de alta tensin expresiva como el que intentan los modernistas. Pero no todos los cuentos de Daro adolecen de la exquisitez verbal que nos deslumbra en los relatos que he mencionado. El fardo en mi opinin la mejor realizacin narrativa de Daro da a conocer otra yeta del genio creador del poeta. En El tardo no se impone el mundo de carmn y alabastros, sino que, por el contrario, Daro prefiere un lenguaje que est muy cerca de la crudeza y objetividad de los naturalistas. El cuento aparte de sus mritos particulares es un texto de suma importancia histrica en cuanto que revela una de las primeras convergencias de las dos corrientes artsticas que predominaban en la narrativa hispanoamericana de fin de siglo: el ideal modernista y el naturalismo criollista. El fardo describe, especficamente, la vida difcii de unos pescadores humildes que luchan desesperadamente por sobrevivir en un ambiente fatalista que casi de una vez aplasta el fsico y las aspiraciones ms modestas de aquellos hombres. La narracin se inicia con el esbozo magistral de un ambiente en que contrastan metforas sugestivas y la pesadumbre de un muelle que rondan pescadores empobrecidos. Es un mbito repleto de augurios y de ecos que suscitan en la mente del lector la tensin imaginativa frecuente en los cuentos ms logrados de Daudet, Kipling y Poe:
476
ENRIQUE PUPO-WALKER
ALH, (1972)
All lejos, en la lnea, como trazada con un lpiz azul, que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud; los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aqu y all sus vistazos. Inmvil el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del mueble, y el hmedo viento salado, que sopla del mar afuera a la hora en que la noche sube, mantena las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. El relato fluye hacia su lgica conclusin con la naturalidad que imparte un narrador que se siente identificado con cada uno de los incidentes que componen la narracin. El procedimiento narrativo es admirable, no slo por las economas del lenguaje, sino tambin por el cuidado con que se integran todos los elementos que entran en juego. Es, adems, sorprendente que una narracin que combina trozos de matizaciones estilsticas muy delicadas y descripciones srdidas de timbre naturalista pueda mantener el grado de unidad tonal que contiene El fardo. Es necesario presenciar los contrastes que ofrece el texto: Volvan a la costa con buenas esperanzas de vender lo hallado, entre la brisa fra y las opacidades de la niebla, cantando en baja voz alguna triste cancin y enhiesto el remo triunfante que chorreaba espuma. Y en la misma pgina: El to Lucas (protagonista del cuento) era casado, tena muchos hijos. Su mujer llevaba la maldicin del vientre de las pobres: la fecundidad. Haba, pues, mucha boca abierta que peda pan. mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de fro; era preciso ir a llevar qu comer, a buscar harapos y para eso, quedar sin alientos y trabajar como un buey. Las correspondencias internas del lenguaje que trabaja Daro en este cuento se descubren a nivel de la sintaxis. Son trozos, casi siempre. endurecidos por la elipsis y por matizaciones calificativas que adoptan
RASGOS FORMALES DEL CUENTO MODERNISTA
477
un orden muy similar. El cuento termina en un prrafo que, en tono y sintaxis, se articula con los primeros renglones: . -. en una brisa glacial, que vena de mar afuera, pellizcaba tenazmente las narices y las orejas. Ese recurso estilstico cuenta porque acta oblicuamente en el relato como un marco que cie la narracin a un espacio bastante bien definido. Daro aprendi en su propio taller a manejar los mecanismos sutiles del cuento. Su registro como narrador es considerablemente ms amplio de lo que pudiera creerse. Pero, an as, narrar no fue nunca su vocacin principal. Es necesario, sin embargo, conocer sus cuentos porque stos abarcan un sector de indiscutible importancia en la obra total de Daro t Y hay que recordar tambin que el enorme prestigio de su talento brind al cuento un nivel de dignidad artstica que no pocos le
habran negado. En la obra de otros escritores modernistas, el discurso narrativo
tiene tanta importancia como la obra potica. Esa aseveracin es siempre verificable en el caso de Amado Nervo y Manuel Daz Rodrguez. Nervo fue un escritor fecundo. Su obra de ms de veinte volmenes abarca casi todos los gneros literarios ~. Los relatos iniciales totalmente vinculados a la opulencia sensual del primer modernismo se publicaron en peridicos mexicanos de provincias y. todava hoy, algunos de esos relatos continan dispersos, Escribi abundantemente desde las grandes capitales del mundo hispano y, en contraste con otros modernistas. Nervo cultiv el cuento a lo largo de toda su vida. Adems de cultivarlo con esmero, tambin intent explicar la gnesis y hechura de sus propios cuentos. En su libro Almas que pasan (1906) confesaba: Es cierto que para escribir un cuento suele no necesitarse la imaginacin; sc ve correr la vida, se sorprende una escena, un rasgo, se toman de aqu y ah los elementos reales y palpitantes que ofrecen los seres y las cosas que pasan, y se tiene lo esencial. Lo dems es cosa de poquisimo asunto: coordinar aquellos datos y ensamblar con ellos una historia; algo que no es cierto actualmente, pero que es posible y ha existido sin duda. Hacer
8 Al referirse a las relaciones del verso y la prosa, Lida apunta lo siguiente: No es slo, pues, que el estudio de sus cuentos ilumine al mismo tiempo, desde fuera, aspectos parciales de la creacin potica de Rubn, sino que la poesa misma penetra de continuo en estas pginas de prosa. Op. ch,, pg. 201. Para una lectura ms extensa y en edicin cuidada, vase la de Luis Leal, Amado Ncrvo, sus mejores cuentos. Boston, 1951. Es muy valioso el estudio de Manuel Durn, Genio y figura de Amado Nervo. Eudeba, Buenos Aires.
1968.
478
ENRIQUE PIJPO-WALKER
ALH, 1
(1972)
que cada uno de los personajes viva, respire, ande, que la sangre corra por sus venas, que, por ltimo, haga exclamar a todos los que lo vean en las pginas del libro, pero si yo conozco a esa gente!. A pesar de sus afirmaciones categricas, una lectura detenida de sus cuentos desmiente gran parte de esa esttica realista que defenda entonces y que slo practic en relatos como Una esperanza, que figura entre sus cuentos ms conocidos. Lo que en realidad predomina en sus relatos es el vuelo y la fertilidad de su imaginacin, que, a veces, se desborda para caer de lleno en la fantasa pura. Fantasa que, en parte, arranca de sus preocupaciones transeendentalistas que oscilaban entre la magia y la fe ms ortodoxa. Fue hombre de temperamento hipersensible; vivi asediado por una morbosidad sensual que, en sus cuentos, se traduce en una inquietante tensin nerviosa que es parte de su estilo. La trayectoria literaria de Nervo, como la de Horacio Quiroga, parece estar estrechamente vinculada a los vaivenes de una vida angustiada. Como escritor, y en eso tambin es afn a Quiroga, quiso obsesivamente reducir sus cuentos y poemas a la sustancia ms pura y sencilla. Algunos de sus textos dan la impresin de ser un tejido fugaz. Refirindose a Un sueo uno de los mejores cuentos de Nervo, Alfonso Reyes comentaba: Todo el enredo se entreteje en el estambre de luz que se cuela, al salir el sol, por las junturas de la ventana. Pero es justo sealar que si sus relatos El ngel cado, Ellos, Cien aos de sueo son admirables despliegues de imaginacin y maestra, otros, sin embargo, son meros apuntes narrativos en los que slo se destaca una leve intencin satrica o humorstica. Tal es el caso de El horscopo que, inexplicablemente, figura en varias antologas muy difundidas. Los cuentos de Nervo, vistos desde una perspectiva formalista, abarcan casi todas las posibilidades que el gnero haba logrado en Hispanoamrica. Su punto dbil fue, quiz, la dramatizacin sentimental exagerada que, como en el caso de Una esperanza, choca violentamente con la frialdad, concisin y efectividad general del desenlace. En conjunto la temtica y el desarrollo formal de sus cuentos ilumina con excepcional claridad la evolucin de la narrativa modernista hacia otros tipos de ficcin. Esa trayectoria formal, de hecho mucho ms extensa que la de Daro o la de Njera, tambin se observa en los cuentos del narrador venezolano Manuel Diaz Rodrguez, que recorri igualmente la gama que va desde el modernismo puro hasta la ficcin desgarrada y soez
RASGOS FORMALES l)EL CUENTO MODERNISTA
.
479
del realismo criollista Nervo y Daz Rodrguez representan, en efecto, el entronque modernista con la narrativa fantstica de penetracin psicolgica y la del criollismo rural que se mantuvo en boga hasta el primer lustro de los aos cuarenta. Esas nuevas etapas del cuento hispanoamericano fueron, en gran medida, una violenta reaccin contra el idealismo perfumado del primer modernismo. Pero no es menos cierto que casi todas las grandes figuras que surgan: Leopoldo Lugones, Quiroga, Rafael Arvalo Martnez y Ricardo Cuiraldes (18861927) se iniciaron como narradores a la sombra del ideal modernista que por aquellos das an se mantena como centro de gravedad literar la. Esta breve contemplacin analtica de textos y datos revela con suficiente claridad que en el modernismo cristaliz una concepcin sui generis del cuento literario. Se produjo una estructura narrativa con rasgos muy particulares, que de hecho imitaron incontables escritores de lengua espaola. El cuento, a partir de Njera y Daro, no slo refina su organizacin interna, sino que tambin se enriquece notablemente a nivel del lenguaje. Especficamente, en lo que se refiere al control de los valores tonales de la escritura, as como en la elaboracin de narraciones que informan, a un mismo tiempo, a travs del concepto y desde los ms variados estmulos sensoriales. As, el cuento modernista especialmente el de la primera poca adopta una pauta discursiva que informa a menudo desde el smbolo, la metfora, el smil y otros recursos habituales de la escritura en verso. No sorprender, pues, que el mbito usual de la narracin se convierta en una textura de imgenes y que los personajes sean, repetidamente, proyecciones muy diversas del yo narrador. En el cuento modernista de raz lrica, el volumen anecdtico es, por lo general, muy reducido. En parte, esa escasez se debe a que la narracin pretende comunicar, como el poema. desde el aguijonazo intuitivo y no mediante una progresin detallada de incidentes encadenados. A causa de ese carcter vitalista, la estructura, en muchos casos, se fragmenta, debido a los vacos que se producen en el flujo y reflujo de la personalidad creadora. Concretamente. el cuento lrico de los primeros modernistas carece de las reas de friccin que asociamos con la ficcin del realismo histrico. El relato lrico se aparta. por lo general, del enfrentamiento del yo creador con su contexto his~
Manuel
El estudio ms til sobre este autor se debe al profesor Lowe!l Dunhan: Diaz Rodrguez. Mxico, 1959.
480
ENRIQUE PUPO-WALKER
ALl,
(1972)
trico-social. Y de hecho, el referente inmediato suele ser ms bien la vida anmica y no el mundo circundante, siempre sujeto a razonamientos que a la postre sublima la efusin lrica. Si en el cuento modernista se cuestiona la conducta humana es a nivel de conceptos absolutos. O sea, a nivel de creencias, de valores morales y de actitudes extremas ante la vida o la muerte. Entiendo que es as porque la ficcin lrica borra la distancia que media entre el yo narrador y el mundo fsico en que se ubica. La experiencia humana, como tal, tiende a verse, entonces, como un acto de imaginacin creadora que trasciende los limites de tiempo y espacio que habitualmente utiliza la narrativa. Esa tendencia, en manos de los narradores posmodernistas, se transformar luego en una yuxtaposicin escrupulosamente manipulada de coordenadas temporales. Con la perspectiva de los aos y dc una historiografa literaria ms precisa, el cuento modernista se revela como un estadio de indiscutible importancia en el desarrollo de la narrativa hispanoamericana. No slo por lo que hay en esos textos de creacin original, sino tambin por el impulso de renovacin formal que conllevan los mejores cuentos de Njera. Daro y Nervo, entre otros. Y, en otro orden de cosas. una dc las realizaciones ms importantes del modernismo, entre varias, es que demostr al escritor americano que la materia prima de la creacin literaria se encuentra en la experiencia imaginativa y no en la documentacin ms o menos exacta del mundo o de los hechos histricos.
ENRIQUE PUPO-WALKER Vanderbilt Ijniversity
También podría gustarte
- Alma. Manuel MachadoDocumento19 páginasAlma. Manuel MachadoDaniela GatoAún no hay calificaciones
- T 37Documento13 páginasT 37Elena Gómez CuervoAún no hay calificaciones
- El QuijoteDocumento7 páginasEl Quijotementa 123Aún no hay calificaciones
- Se DenominaDocumento5 páginasSe DenominaCarlosAún no hay calificaciones
- Novela ModernaDocumento10 páginasNovela ModernareisyAún no hay calificaciones
- Catálogo Cátedra Base 2009Documento16 páginasCatálogo Cátedra Base 2009Virginia SaintpaulAún no hay calificaciones
- 15 El Cuento Medieval y Renacentista Raices de La Narrativa ModernaDocumento4 páginas15 El Cuento Medieval y Renacentista Raices de La Narrativa ModernaMaria Teresa Aznar SanchezAún no hay calificaciones
- Ficha Resumen La Corza BlancaDocumento4 páginasFicha Resumen La Corza BlancaGabriela Saraiva0% (2)
- Epi PDFDocumento9 páginasEpi PDFTomacini Sinche LópezAún no hay calificaciones
- Epi PDFDocumento9 páginasEpi PDFTomacini Sinche LópezAún no hay calificaciones
- Piña-Rosales, G. - El Cuento. Anatomía de Un Género LiterarioDocumento12 páginasPiña-Rosales, G. - El Cuento. Anatomía de Un Género LiterarioPaula Loriente ZariouhAún no hay calificaciones
- Literatura RenaciminetoDocumento4 páginasLiteratura RenaciminetoJoel Suárez RomeroAún no hay calificaciones
- 1 Genero NarrativoDocumento21 páginas1 Genero NarrativoAgustin GarciaAún no hay calificaciones
- 1 TeoríaDocumento13 páginas1 TeoríaCarlos CastinovAún no hay calificaciones
- El Cuento Literario en La PosguerraDocumento23 páginasEl Cuento Literario en La Posguerraneobarroco71Aún no hay calificaciones
- Javier Marias. Un Novelista para Nuestro TiempoDocumento4 páginasJavier Marias. Un Novelista para Nuestro Tiempojuanfdez2013Aún no hay calificaciones
- Rey Hazas - Introducción A La Novela Del SdO PDFDocumento41 páginasRey Hazas - Introducción A La Novela Del SdO PDFKaren91cAún no hay calificaciones
- La Importancia Del RelatoDocumento2 páginasLa Importancia Del RelatoPrudencio Carballo FuentesAún no hay calificaciones
- Cuentos Breves LatinoamericanosDocumento26 páginasCuentos Breves LatinoamericanosAraceli Coria100% (1)
- Historia de La NovelaDocumento18 páginasHistoria de La NovelaClaudio Felipe Marín FuentesAún no hay calificaciones
- Don Quijote de La ManchaDocumento4 páginasDon Quijote de La ManchaJannina Ferreyra AriasAún no hay calificaciones
- Tema 37 - Los Géneros Narrativos.Documento5 páginasTema 37 - Los Géneros Narrativos.Paloma BuilAún no hay calificaciones
- Modulo Numero SieteDocumento23 páginasModulo Numero SieteDaniel E. Salazar SandovalAún no hay calificaciones
- Literatura Renacimiento (Cervantes) 2Documento4 páginasLiteratura Renacimiento (Cervantes) 2Adriana Jiménez SalvadorAún no hay calificaciones
- Narrativa Ecuatoriana de Los 90Documento15 páginasNarrativa Ecuatoriana de Los 90lensoisAún no hay calificaciones
- CuentoDocumento21 páginasCuentopaul1965Aún no hay calificaciones
- Guia Taller Sobre NovelaDocumento8 páginasGuia Taller Sobre Novelablanca isabel tapieroAún no hay calificaciones
- Dosseer IiDocumento50 páginasDosseer IiAlejandra AguilarAún no hay calificaciones
- Cervantes y El Inicio de La Novela ModernaDocumento3 páginasCervantes y El Inicio de La Novela ModernaGustavo DestasioAún no hay calificaciones
- La Novela Pastoril en El QuijoteDocumento3 páginasLa Novela Pastoril en El QuijoteTraenentalAún no hay calificaciones
- Revisión de La Novela SentimentalDocumento32 páginasRevisión de La Novela SentimentalSofía GaitánAún no hay calificaciones
- Ana Maria Matute Luciernagas Edicion de Maria LuisDocumento3 páginasAna Maria Matute Luciernagas Edicion de Maria LuisJuan ApaAún no hay calificaciones
- 06 +martinezDocumento14 páginas06 +martinezAnyhely Andrea De La CruzAún no hay calificaciones
- Una Acercamiento Al QuijoteDocumento6 páginasUna Acercamiento Al QuijoteLorriane Vargas ValverdeAún no hay calificaciones
- Literatura - Temas 9 y 10Documento11 páginasLiteratura - Temas 9 y 10Belén SánchezAún no hay calificaciones
- TEMA 9 La Narrativa Desde Los Años 60 Hasta La ActualidadDocumento3 páginasTEMA 9 La Narrativa Desde Los Años 60 Hasta La ActualidadpasofemAún no hay calificaciones
- Literatura Del RenacentistaDocumento6 páginasLiteratura Del RenacentistaVargas Pasinga AmaliaAún no hay calificaciones
- Apuntes Modernismo-Genracion 98Documento8 páginasApuntes Modernismo-Genracion 98NeAún no hay calificaciones
- Creación Poetica en El Romancero TradicionalDocumento204 páginasCreación Poetica en El Romancero TradicionalConstelador Juanes Cuellar100% (1)
- El QuijoteDocumento7 páginasEl Quijoteguillermo_t1981Aún no hay calificaciones
- NovelaDocumento8 páginasNovelafabianbuchellyAún no hay calificaciones
- Quijote de La Mancha AnalisisDocumento7 páginasQuijote de La Mancha AnalisisAdopciontac AnimalesAún no hay calificaciones
- Literatura Completa PAU Selectividad Valenciano Valencià PDFDocumento14 páginasLiteratura Completa PAU Selectividad Valenciano Valencià PDFlaia100% (2)
- Caracteristicas de La Literatura AntiguaDocumento6 páginasCaracteristicas de La Literatura AntiguaPiliiTha Mateluna44% (9)
- La Novela en VenezuelaDocumento15 páginasLa Novela en VenezuelaYenny Acevedo100% (3)
- TEMA 3. La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasDocumento4 páginasTEMA 3. La Novela Desde 1975 Hasta Nuestros DíasDaniel LaraAún no hay calificaciones
- Cultura 74 - Informacion de Los Autores en Estudio.Documento195 páginasCultura 74 - Informacion de Los Autores en Estudio.MoidelaCruzAún no hay calificaciones
- Literatura Del RenacimientoDocumento4 páginasLiteratura Del Renacimientoapi-355982148Aún no hay calificaciones
- Guía No. 2 Grado 10° LenguajeDocumento6 páginasGuía No. 2 Grado 10° LenguajeorianaAún no hay calificaciones
- Géneros LiterariosDocumento13 páginasGéneros LiterariosJOSÉ LUIS GARCÍA RIVERAAún no hay calificaciones
- Don Quijote de La Mancha de Miguel de CervantesDocumento10 páginasDon Quijote de La Mancha de Miguel de CervantesdayanaraAún no hay calificaciones
- La Novela Desde El Punto de Vista de Los Estudios SocialesDocumento10 páginasLa Novela Desde El Punto de Vista de Los Estudios SocialesByron ConzaAún no hay calificaciones
- Cornejo Polar, A - La Novela Indigenista. Un Género Contradictorio PDFDocumento13 páginasCornejo Polar, A - La Novela Indigenista. Un Género Contradictorio PDFAnyelo ChavezAún no hay calificaciones
- La Novela de La Primera Mitad Del Siglo Xx.Documento11 páginasLa Novela de La Primera Mitad Del Siglo Xx.Ángela SantolayaAún no hay calificaciones
- La Novela Realista y Naturalista (S. Xix)Documento2 páginasLa Novela Realista y Naturalista (S. Xix)JorgeAún no hay calificaciones
- Don Quijote de La ManchaDocumento8 páginasDon Quijote de La ManchaEcarpio5220Aún no hay calificaciones
- Romanticismo y CostumbrismoDocumento16 páginasRomanticismo y Costumbrismogsprettom0% (1)
- Origen de La Novela. Clases. Con T.P. Completo.-1Documento8 páginasOrigen de La Novela. Clases. Con T.P. Completo.-1WalukAún no hay calificaciones
- Guia de Estudio de La Asignatura. Segunda ParteDocumento13 páginasGuia de Estudio de La Asignatura. Segunda ParteCabañero CC CabañeroAún no hay calificaciones
- Escribir en El Aire - Cornejo Polar (Reporte G.D.J.M.)Documento12 páginasEscribir en El Aire - Cornejo Polar (Reporte G.D.J.M.)Gerardo Daniel JiménezAún no hay calificaciones
- Prólogo ColombiDocumento10 páginasPrólogo ColombicamilaAún no hay calificaciones
- Guia de Castellano Grado 10Documento23 páginasGuia de Castellano Grado 10maria luisa perezAún no hay calificaciones
- Ev. Modernismo Latinoam - 9º SJBDocumento4 páginasEv. Modernismo Latinoam - 9º SJBRosaAún no hay calificaciones
- Ruben Dario - AguafuerteDocumento7 páginasRuben Dario - Aguafuertealyssa muñozAún no hay calificaciones
- El CriollismoDocumento9 páginasEl CriollismoMariangely RamirezAún no hay calificaciones
- Guía para El 3er ParcialDocumento7 páginasGuía para El 3er ParcialEmeh De JesusAún no hay calificaciones
- Federico García LorcaDocumento4 páginasFederico García LorcaRobeAún no hay calificaciones
- Poéticas 1-20 PDFDocumento43 páginasPoéticas 1-20 PDFSickCatAún no hay calificaciones
- Neoclasicismo OriginalDocumento4 páginasNeoclasicismo OriginalJaime Escalante LópezAún no hay calificaciones
- Apuntes Cuadro ComparativoDocumento3 páginasApuntes Cuadro ComparativoJuanfelipe Calderón MurciaAún no hay calificaciones
- Recursos Poéticos en El ModernismoDocumento13 páginasRecursos Poéticos en El ModernismoNoe Alondra PoulainAún no hay calificaciones
- Recuperación 3Documento1 páginaRecuperación 3Diana Buelvas100% (1)
- Actividades Literatura IIDocumento22 páginasActividades Literatura IICalvo EuAún no hay calificaciones
- Sinopsis Azul Ruben DarioDocumento31 páginasSinopsis Azul Ruben DarioJose Piley PileyAún no hay calificaciones
- Fin de Siglo y ModernismoDocumento17 páginasFin de Siglo y ModernismoUmlajut MohamedAún no hay calificaciones
- Informe Corrientes LiterariasDocumento3 páginasInforme Corrientes LiterariasArturo LedezmaAún no hay calificaciones
- Modernismo 1 1Documento4 páginasModernismo 1 1Regina Mireya Pixtun SolAún no hay calificaciones
- Miguel Hernández y La Poesía Española Desde Principios Del Siglo XX Hasta La PosguerraDocumento3 páginasMiguel Hernández y La Poesía Española Desde Principios Del Siglo XX Hasta La PosguerraLucas MolinaAún no hay calificaciones
- Un Recorrido Fugaz Por La Poesía BolivianaDocumento2 páginasUn Recorrido Fugaz Por La Poesía BolivianaAusberto AguilarAún no hay calificaciones
- Preguntas de Emparejamiento y Opcion Multiple LiteraturaDocumento5 páginasPreguntas de Emparejamiento y Opcion Multiple LiteraturaCarlos MoncayoAún no hay calificaciones
- La Literatura en EcuadorDocumento4 páginasLa Literatura en EcuadorGrace Salazar AlarcónAún no hay calificaciones
- Manuel José Othón El Ciclo de Un PoemaDocumento6 páginasManuel José Othón El Ciclo de Un PoemaAlbertoAún no hay calificaciones
- Modernismo PDFDocumento15 páginasModernismo PDFYoon Heun Hyde ParkAún no hay calificaciones
- Biografía de Presidentes Del EcuadorDocumento7 páginasBiografía de Presidentes Del EcuadorLyn VaresAún no hay calificaciones
- Apuntes Literatura para La PauDocumento18 páginasApuntes Literatura para La PaujuanAún no hay calificaciones
- Balotario de Lengua y Literatura2001Documento3 páginasBalotario de Lengua y Literatura2001gabriela_fb12Aún no hay calificaciones
- Guía Didáctica de Literatura Española Contemporánea UNEDDocumento95 páginasGuía Didáctica de Literatura Española Contemporánea UNEDabebibobub100% (1)