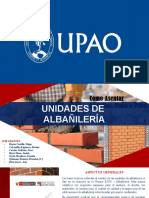Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Perspectiva Pragmatic A de La Imagen
Perspectiva Pragmatic A de La Imagen
Cargado por
Fernanda AquereDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Perspectiva Pragmatic A de La Imagen
Perspectiva Pragmatic A de La Imagen
Cargado por
Fernanda AquereCopyright:
Formatos disponibles
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
Exploracin para una perspectiva pragmtica de la significacin de la imagen (primera parte)
Diego Lizarazo
INTRODUCCIN
La imagen alcanza un lugar preponderante en el universo de los sistemas de significacin de la cultura. No podemos decir simplemente que la nuestra es una civilizacin visual, porque somos tambin una cultura de la palabra y porque toda civilizacin, de una u otra manera, se define y despliega en sus imgenes. En cambio, podemos sostener que casi todas nuestras prcticas culturales estn acompaadas por imgenes (Eliade, 1981) y que en ellas encontramos formas de expresar lo que explcitamente sentimos o
RESUMEN
Este trabajo pertenece al campo de discusin propio de la semiologa de la imagen, y se constituye como una propuesta conceptual consistente en dimensionar la imagen en el marco de una teora pragmtica. En esta primera parte presentamos siete criterios para la definicin de las imgenes como signo icnico en oposicin a los signos lingsticos, y desarrollamos una definicin de la imagen como signo compuesto por elementos mimticos, simblicos y arbitrarios. En la parte final del trabajo, a modo de conclusin, exponemos una perspectiva inicial de la imagen como texto en los procesos comunicativos.
pensamos, y tambin aquello que no comprendemos de nosotros o que incluso desconocemos (Jung, 1966; Campbell, 1991). Desde la ms ntima subjetividad hasta la ms vasta experiencia colectiva, las imgenes son puentes y territorios sintticos que aglutinan sentidos y significaciones. En los ltimos aos, la semiologa adquiere el carcter de la gran disciplina de la significacin, y en esta medida, la explicacin de las imgenes por sus valores cdicos alcanza una vasta y privilegiada aceptacin. Es justo frente a este panorama que se articula este proyecto, en la medida en que para nosotros tiene sentido plantearse que las imgenes no son slo como signos semiticos, sino tambin textos en procesos interpretativos. En este sentido, cabe reflexionar sobre las implicaciones de la significacin de la imagen desde una perspectiva pragmtica; es decir, desde la comprensin de los procesos
50
i m a g g e n
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
de apreciacin e interpretacin a los que son sometidas las imgenes.
DISCUSIN Y RESULTADOS
La especificidad icnica
OBJETIVOS
Formular, a partir de una investigacin conceptual, los elementos y las problemticas generales de una perspectiva pragmtica de la significacin de las imgenes. Esto implica delimitar las propiedades especficas de los signos icnicos frente a signos altamente convencionalizados, como los signos lingsticos, y definir los componentes constitutivos de las imgenes.
En una primera aproximacin, la imagen es un signo que guarda un lugar particular en el universo de los sistemas semiticos. Los signos icnicos no se definen slo por su denotacin, aunque en principio todas las imgenes tengan un vigor denotativo. Si la imagen se redujese a la pura denotatividad no habra diferencia entre los signos lingsticos y los signos icnicos. Estaramos a lo sumo en el mbito de los pictogramas o los ideogramas (antecedentes cdicos de la escritura), pero la imagen entraa tambin otra clase de valores y otras dinmicas de significacin. Aunque los signos icnicos comportan
DISEO METODOLGICO
La clase de problemas que este proyecto se plantea reclaman ms que una estrategia de abordaje emprico en la que se estableceran hiptesis para ser contrastadas con datos objetivos (obtenidos a partir de procedimientos cuantitativos), un acceso interpretativo y exploratorio (con una metodologa hermenutica). Se trata de indagar la posibilidad de establecer un marco conceptual para el anlisis de las imgenes desde una perspectiva alternativa a la visin inmanente que gobierna los estudios semiticos de las imgenes. En trminos metodolgicos, esta investigacin exige el desarrollo de dos clases de tareas: a) la investigacin bibliogrfica, la cual consiste en la revisin crtica de las discusiones y planteamientos tericos ms relevantes sobre el anlisis de la imagen y los procesos de significacin; y b) el desarrollo de la formulacin pragmtica, es decir, el planteamiento de los elementos, categoras y problemticas que constituirn el enfoque pragmtico de la significacin de la imagen.
sistemas convencionales, no propician procesos perceptuales idnticos a los de los cdigos lingsticos. En un texto son ms o menos indiferentes las caractersticas tipogrficas de las letras, ya que lo fundamental es la vinculacin de dichas formas con sus denotaciones, mientras que al observar una imagen, sus aspectos materiales son fuentes de informacin y no slo remiten a las claves semnticas de tipo ideogramtico. En situaciones regulares no nos fijamos en las propiedades plsticas de la escritura, el texto no nos provee ms que claves para descifrar. La imagen nos pone en otra situacin: la decodificacin de las denotaciones exige atencin a las propiedades plsticas (y en ciertas ocasiones, slo dichas propiedades vienen al caso, como la imagen abstracta). La percepcin de la imagen implica una relacin activa entre un esquema y la informacin visual (ambiente), tal como lo plantea la psicologa cognitiva. La percepcin es un proceso constructivo y continuo que se constituye por la relacin entre una instruccin convencional y un modelo plstico.
t e r c e r
n m e r o
e s p e c i a l
d e d i c a d o
l a
i n v e s t i g a c i n
51
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
Neisser sostiene con claridad que el resultado de la percepcin visual no se reduce a un conjunto de representaciones internas (datos de archivo) que desplazan la experiencia particular de observacin
[...] al constituir un esquema anticipatorio el perceptor se centra en un acto que compromete tanto a la informacin del ambiente como a sus propios mecanismos cognitivos. Es transformado por la informacin que adquiere. La transformacin no es una cuestin de crear una rplica interna donde anteriormente no exista nada, sino ms bien de alterar el esquema perceptivo de tal modo que el siguiente acto seguir un curso distinto (Neisser, 1981, p. 70).
a) La concrecin icnica Las palabras denotan objetos, sujetos o acciones desde una perspectiva genrica: el signo mesa no lleva las marcas de un objeto especfico, sino que porta una significacin que evoca la clase general de los objetos incluidos en su designacin. Las palabras contienen un poder abstractivo y generalizador en el que radica la funcin simblica del lenguaje lingstico. Incluso los nombres propios (Pedro, Jos, Mara) o los pronombres (yo, t), que constituyen las categoras ms especficas de la lengua, tienen un grado de generalidad que se comprende cuando reconocemos que yo es a su vez un trmino con el que me nombro, pero que cualquier otro hablante utiliza para designarse a s mismo. ste es el sentido en que Benveniste seala que los pronombres son categoras vacas (Benveniste, 1971). Los signos icnicos en cambio son siempre especficos: un perro dibujado no es el perro en general, dado que siempre es un perro concreto: de una raza, de un color, de ciertas caractersticas. La fotografa de Pedro se referir a l de forma concreta e indubitable, ms all de cmo podra hacerlo el nombre Pedro que otros miles de sujetos portan. b) La analoga icnica El principio de la arbitrariedad lingstica definido por Saussure (1980) seala que entre las palabras y los objetos no hay ms relacin que aquella que acuerda una colectividad. Los signos lingsticos no tienen relaciones causales ni vnculos de semejanza con los objetos que nombran, la expresin lingstica es heteromrfica respecto a sus denotaciones. Los signos lingsticos se articulan sobre la discontinuidad, pertenecen al orden de lo discreto, en su dominio no viene al caso la imitacin. La imagen en cambio parece poner en funcionamiento principios de analoga, entendidos como cierta se-
La operacin de percepcin de la imagen implica entonces cdigos de iconizacin de carcter mvil, ya que se modifican y enriquecen en las experiencias concretas de observacin y apreciacin de las imgenes. Este valor plstico informativo de la imagen representa un primer paso para definir su especificidad frente a otros sistemas de significacin. Comprender la imagen como signo icnico exige asumir su valor como sistema de significacin y sustentar su diferencia especfica ante las estructuras puramente denotativas, especialmente frente al modelo por excelencia de toda la semitica: el signo lingstico. Obviamente, este contraste y esta explicacin vienen al caso precisamente en el territorio de las imgenes con pretensiones denotativas. La imagen abstracta escapa completamente a esta problemtica, en tanto no hay en ella pretensin de exhibir referente alguno. Sin esperar ser plenamente exhaustivos, reconocemos siete aspectos en los que los cdigos icnicos difieren de los cdigos lingsticos:
52
i m a g g e n
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
mejanza entre el signo icnico y su referente. Los signos icnicos articulan cierta isomorfa, generan una semejanza perceptiva en la que los rasgos del aspecto fsico exterior de los modelos aparecen ilustrados. Peirce ha realizado una taxonoma ya clsica de los signos, en la que distingue tres grupos fundamentales: los smbolos, definidos como signos que denotan un objeto mediante una ley (una norma, una regla); los ndices, que denotan su objeto por la relacin causal que establecen con ste (la huella como signo de la persona que la deja; y los conos, que representan los objetos por su similitud. Pero esta ltima definicin debe leerse con cuidado: Peirce formula una nocin de iconismo ms vasta y menos ingenua que la del parecido fsico y se orienta a plantearlo a partir de lo que entiende por homologa proporcional. Esto es, la analoga icnica radica en la formulacin cultural de relaciones configuracionales (plsticas y estructurales) entre la imagen y su modelo. La analoga icnica se comprende entonces como una propiedad plstica de las imgenes articulada sobre la base de una formulacin cultural, ms que sobre una supuesta transparencia natural. Slo en este sentido puede sostenerse la diferencia especfica entre signos lingsticos y signos icnicos: los primeros, discretos; los segundos, continuos o analgicos. c) La espacialidad icnica Saussure explica una de las especificidades de los signos lingsticos a travs del principio de la linealidad del significante; es decir, que las palabras se ordenan secuencialmente en una lnea a la que tcnicamente se le llama sintagma. El habla ordena los signos lingsticos uno despus de otro, lo que hace imposible articular dos o ms signos a la vez. Los signos lingsticos son entonces secuenciales y se ordenan sobre el eje del tiempo. Las imgenes implican otras
condiciones: los signos icnicos se articulan ms bien sobre el espacio y no necesitan someterse a la linealidad, operan en el dominio de la simultaneidad. Las imgenes se proyectan sobre un terreno plstico donde imperan sus propiedades espaciales. Las imgenes, antes que otra cosa, son espacio; las palabras, en cambio, son fundamentalmente tiempo. d) La vastedad icnica Mientras que las palabras o ms propiamente los monemas (unidad elemental de significacin de la lengua) pueden acopiarse en lxicos cuantificables, los signos icnicos son inabarcables en archivos contables. Las lenguas tienen numerosos universos monemticos, pero pueden agruparse en diccionarios, contarse y presentarse exhaustivamente. Respecto a las imgenes, no es posible plantearse un diccionario o un iconario exhaustivo, ningn archivo visual lograr representar la totalidad de un imaginario social, mientras que algunos diccionarios alcanzarn un examen bastante aproximado de los recursos lexicales de una lengua. e) La inestabilidad icnica En los mensajes lingsticos es posible reconocer y delimitar con precisin de cuntas y cules unidades significativas estn constituidos. Un enunciado como La virgen y el nio no deja dudas respecto a sus unidades significativas: se forma por la relacin de cinco signos (o palabras) que podemos identificar perfectamente en tanto los cdigos lingsticos son sistemas claramente segmentados. La lengua presenta dos articulaciones a partir de las cuales se configuran dos tipos de unidades: monemas (las cuales portan significacin) y fonemas (unidades sin significado que gracias a su combinacin conforman las unidades semnticas) (Martinet, 1969).
t e r c e r
n m e r o
e s p e c i a l
d e d i c a d o
l a
i n v e s t i g a c i n
53
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
La imagen no presenta esta clase de fragmentaciones. Aunque es cierto que transmite contenido, no podemos describir fcilmente cules son las unidades o monemas icnicos que la forman; la imagen parece resistirse a su delimitacin significativa precisa. Los lmites de dichas unidades en el plano icnico son muy difusos y su delimitacin sera azarosa. Tomemos un ejemplo: en la imagen Virgen con el nio, de Giotto (Washington, National Gallery of Art), cules son las unidades icnicas o los iconemas? Alguien podra decir: [la virgen], [el nio] y [el fondo dorado], pero no habra razn alguna para rechazar descripciones como: a) [la virgen], [el nio], [los hlitos de la virgen y el nio] y [el fondo dorado]; b) [el rostro de la virgen], [las manos de la virgen], [el torso de la virgen], [la flor que sostienen ambos personajes]... las posibilidades de descripcin iconemtica son casi infinitas. El criterio para decidir que algo es un iconema (unidad semntica icnica) es que porte significado y, en este caso, todo fragmento del cuadro es significativo. Como no tenemos un criterio claro para dicha delimitacin, en cada texto podran definirse iconemas particulares, incluso en cada tipo de anlisis. El caso del lingista dista mucho de ser el mismo. En la lengua las unidades semnticas son perfectamente reconocibles y su demarcacin no salta de un tipo de anlisis a otro. En la icnica, en cambio, lo que en un anlisis es un iconema [los ojos de la virgen], en otro es parte de otra demarcacin [el rostro de la virgen]. De aqu se deriva que los signos icnicos, a diferencia de los lingsticos, son ms inestables monemticamente, o mejor dicho, carecen de la primera articulacin. f) La continuidad icnica Mientras que la expresin lingstica es discontinua y proviene de la segmentacin, como hemos sea-
lado, la imagen opera sobre la continuidad plstica y denotativa. La significacin lingstica proviene de la articulacin entre unidades sin significado a la que llamamos fonemas, razn por la cual el paso de gato a ga entraa la prdida del significado y la pulverizacin de la palabra. Es el trnsito de lo semntico a lo puramente formal. No ocurre lo mismo con la imagen: una figura mutilada sigue portando parcialmente su significacin. Si tuvisemos la imagen inicial de un gato a la que luego le recortamos la cabeza, seguiremos contando con la imagen de un gato: un gato sin cabeza. La fragmentacin de los signos icnicos, a diferencia de los signos lingsticos, no implica el salto de la dimensin semntica a la dimensin formal. La imagen carece de segunda articulacin. g) La laxitud gramatical icnica En virtud de su doble articulacin, la expresin lingstica cuenta con principios gramaticales fuertemente definidos. Las reglas de formacin de los enunciados responden a un complejo de normas sintcticas altamente codificadas y coercitivas, al punto que se presentan como condicin para la comunicabilidad. No ocurre lo mismo en la expresin icnica, que aparece menos codificada y con reglas de articulacin muchsimo ms laxas, al punto que Metz llega a afirmar que todo realizador cinematogrfico, de cierta manera, inventa el cdigo con el que expresa sus mensajes (Metz, 1972). Es cierto que hay un lenguaje visual, pero en trminos generales la imagen es poco sistemtica, las leyes que la edifican son frgiles, en tanto se hayan permanentemente subvertidas y reformuladas. En la imagen no existe propiamente una gramtica, no por lo menos en un sentido lingstico. En rigor no podramos hablar de imgenes agramaticales tal como podemos hacerlo cuando un enunciado es inaceptable sintcticamente. Incluso en el territorio de la imagen la dis-
54
i m a g g e n
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
tincin lingstica clsica entre lengua y habla tiene poco sentido. El habla icnica o los mensajes icnicos especficos rompe constantemente con las reglas y convenciones que ocupan el lugar de la lengua.
mento privilegiado en su representacin (como el simbolismo de los surrealistas; la mimesis de la fotografa domstica o la arbitrariedad de las seales de trfico). Reconocer que estas clases de imgenes provienen de la acentuacin de uno u otro componente nos permite conjurar las clasificaciones cor-
COMPONENTES ICNICOS
Existen mltiples taxonomas de la imagen: aquellas que las clasifican segn el soporte y los materiales con los cuales se construyen: imagen fotogrfica, videogrfica, cinematogrfica, ciberntica, pictrica (incluso cada una de ellas puede exigir varias subclases, como en la pintura: leo, acuarela, crayn, etctera); y aquellas que las definen por sus usos sociales y textuales: imagen meditica (cine, televisin, prensa), domstica o comunitaria. La iriada de posibilidades de clasificacin parece no tener lmites. Sin embargo, existe una forma de distribuir el vasto universo icnico desde un criterio ms interno: las imgenes pueden ser mimticas, simblicas o arbitrarias. En realidad debemos asumir estas tres posibilidades como componentes o aspectos que, por tanto, pueden convivir en uno u otro texto icnico concreto. Una imagen puede ser mimtica, en tanto se construye y se decodifica en una lgica cultural de semejanza (como la fotografa periodstica), y a la vez simblica, pues los significados que articula desbordan el principio elemental del mimetismo (proyectndose a dinmicas ideolgicas, polticas y sociales). La divisin entre imgenes mimticas, simblicas y arbitrarias proviene ms bien de la predominancia de uno u otro componente. As, es posible encontrar pocas histricas en las que parece privar ms un tipo de representacin que otros (por ejemplo, el clasicismo helnico y el Renacimiento privilegian la imagen mimtica), pero tambin existen culturas, formas de expresin o gneros informativos que hacen de uno de los componentes el ele-
tantes que suponen territorios excluyentes.
La imagen mimtica
El mimetismo icnico expresa la aspiracin esttica y mitolgica por la reproduccin fiel y plena de los objetos. En especial el pensamiento clsico de los griegos privilegia la mimesis como el criterio fundamental del arte: las obras aspiran a la imitacin perfecta de los objetos o los acontecimientos, deben moldear con transparencia las figuras humanas y reflejar con claridad los sentimientos. La aspiracin mimtica expresa, en su lugar extremo, una creencia animista: las imgenes pueden sustituir a los objetos y adquirir vida propia. La imagen mimtica pretende producir en nosotros la misma percepcin que nos genera el objeto: copian el aspecto fsico exterior de los objetos y lo reproducen sobre un soporte, generando una experiencia perceptiva anloga. El mimetismo se explica mediante trminos como realismo (la imagen mimtica elige el punto de vista de la reproduccin de la realidad); imitacin (busca la copia cuidadosa de los aspectos visibles del modelo); naturalismo (pretende adecuarse a los principios naturales de la percepcin y de los aspectos visibles del mundo); e ilusionismo (en la medida que busca producir en el espectador la impresin de que no se haya ante una representacin, sino ante el objeto mismo). Pero nosotros ya hemos planteado reiteradamente que dicho mimetismo se funda sobre un grupo de principios artificiales, sobre ciertas normas y reglas
t e r c e r
n m e r o
e s p e c i a l
d e d i c a d o
l a
i n v e s t i g a c i n
55
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
culturales. Las imgenes reproducen el aspecto fsico exterior de los objetos o generan una semejanza perceptiva a partir de acuerdos colectivos que se mantienen implcitos, como la presencia del soporte fsico de la imagen, la reduccin volumtrica o la existencia de la trama. Estamos habituados al mimetismo: el xito de la imagen mimtica radica en que nos hemos adaptado al soporte fsico, y cuando vemos una imagen apreciamos lo representado y suspendemos nuestro juicio sobre la representacin. Ver los materiales con que estn hechas las imgenes (apreciar y reconocer el objeto-imagen y no el objeto en la imagen) o incluso apreciar los valores formales de los conos implica una educacin y casi una especializacin perceptiva y reflexiva tcnica o esttica. El pblico general poco se detendr a apreciar la textura o el grano de la fotografa y casi nunca reparar en las lneas magnticas de la imagen televisiva: todo lo que observar son los objetos formados por las lneas o los puntos. La apreciacin comn de la representacin sobreviene cuando el soporte y los materiales icnicos resultan poco silenciosos, la imagen poco ntida ofrece un ruido visual que revela el soporte e impide el acceso fluido al objeto imaginario. Pero dicha habituacin, dicha aceptacin de la imagen como menos ruidosa o ms transparente no viene de un parmetro objetivo (a diferencia de lo que supone Moles) u ontolgico de la calidad de la representacin, sino de su adecuacin a los parmetros tcnica y culturalmente aceptados como modelos del mimetismo. Antes de la invencin de la televisin a color, el parmetro realista de la imagen electrnica se fincaba en el blanco y negro. La imagen televisiva no pareca menos transparente, se asuma como altamente mimtica para un pblico que recin la conoca. Hoy nuestra habituacin a la imagen electrnica crom-
tica puede leer la imagen en blanco y negro como menos mimtica, y es probable que una vez incorporada la televisin de alta definicin la imagen que ahora aceptamos nos resulte ruidosa. Nuestra aceptacin del mimetismo se halla definida por la habituacin a las condiciones materiales tcnica y culturalmente definidas.
La imagen simblica
La imagen simblica emerge cuando se rebasa el mimetismo y su valor significativo no depende de la fidelidad de la copia de su modelo. El simbolismo aparece cuando la forma visual contiene un campo rico de sentidos que circula virtualmente en torno a su significante. La diferencia entre imagen simblica e imagen mimtica no radica, como supone Moles, en su grado de iconicidad; es decir, no se funda en aquella escala objetiva que va de la ostentacin del objeto, como imagen de s mismo, a la iconicidad cero de la representacin algebraica o lingstica (Moles, 1981). La imagen simblica no es aquella que se encuentra a medio camino entre la copia fiel y la representacin arbitraria. La imagen simblica puede instalarse sobre una representacin mimtica o arbitraria, el simbolismo no depende de la creencia social respecto al esquematismo o el realismo del iconizante, radica ms bien en la imaginacin colectiva de su significacin profunda y magntica. No hay quizs mayor modelo del mimetismo que la Galatea de Pigmalin (en aquella figura de marfil que el escultor tall con tanta pasin que parece estar viva, uno debe dejar el texto original, porque el mito lo que plantea es que le da la vida), pero es justamente en su mimetismo donde sustancialmente se inflama el valor simblico: para Pigmalin cualquier otra figura estaba irremediablemente muerta, despojada del sentido
56
i m a g g e n
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
que prende lo vivo. Galatea posee una perfeccin anterior a su mimetismo, vivificada por un valor superior que la contiene. Seduce a Pigmalin, y como toda imagen simblica atrapa a las culturas, porque al verla nos parece que su mirada que nos mira y rebasa su apariencia significante, sentimos que algo late y destella en ella por cuenta propia. La imagen simblica se desprende del mimetismo, no porque sea ms esquemtica o menos analgica, sino porque cuenta con una densidad y una autonoma que le da otro estatuto: la simbolizacin naci de la necesidad de dar forma perceptible a lo imperceptible (Giedion, 1981). En clave social esto significa que fundamos el simbolismo cuando el inters por la mimesis se haya subsumido en una exploracin por hallar un sentido que esconde su naturaleza, o como lo expresa Jung: una palabra o una imagen es simblica cuando representa algo ms que su significado inmediato y obvio. Mientras que la imagen mimtica se construye con la intencin de representar una individualidad (como en la foto personal o en el retrato), la imagen simblica emerge del inters por expresar realidades supraindividuales. La imagen simblica proyecta la representacin individual a su dimensin genrica: en cierto contexto la imagen de un hombre con el cuerpo cubierto de tatuajes deja de ser la foto de X o Y y deviene en la representacin de los maories, lo que implica no slo la vinculacin con una referencia, sino su relacin con un campo de significaciones. La imagen simblica, a diferencia de la imagen mimtica, representa, por decirlo de alguna forma, la mayor densidad de sentido icnico: no vincula biunvocamente un iconizante (significante visual) con un iconizado (denotacin visual), sino que articula la forma plstica con un conglomerado complejo de sentidos y representaciones, con un campo de significacin.
La imagen arbitraria
Los mensajes visuales portan elementos que, siendo grficos, constituyen el grado cero de mimetismo. En trminos semnticos estos elementos son puramente denotativos: refieren un objeto o un significado por la presencia rotunda de una convencin y sin la menor pretensin de imitar apariencias o relaciones. La lnea negra que en un disco de trfico tacha una figura significa, por pura arbitrariedad, que est prohibido realizar la accin que all se ilustra. Entre la negacin y la lnea diagonal no hay analoga alguna (ni siquiera en el sentido de la creencia en la semejanza: se acepta explcitamente como una codificacin). La diferencia semntica entre la imagen simblica funcional y la imagen arbitraria radica en que la primera procura una reduccin esquemtica a la estructura del objeto, en ese sentido exhibe una suerte de analoga lgica; y en el caso de la imagen arbitraria, existe slo una equivalencia, ms prxima a la forma en que operan los signos lingsticos. Si hubiera una clase de imgenes o un tipo de elementos visuales que admitieran una suerte de lingstica de la imagen, indudablemente seran las imgenes arbitrarias. Pero el territorio por excelencia de la imagen arbitraria es la sintaxis, veamos un ejemplo: una imagen publicitaria formada por fotografas y dibujos divide el espacio plstico en tres secciones desiguales, delimitadas por las diferencias de color entre cada una de las regiones. Se trata de un texto visual unificado, pero podemos reconocer, por principios arbitrarios, cuatro zonas de informacin distintas: la empresa anuncia sus servicios cibernticos, sus publicaciones impresas y sus videos, pero la hoja de la publicacin no se halla totalmente saturada por la representacin, el papel blanco tiene un margen y hay un marco para la publicidad. Esa lnea de color que distingue entre
t e r c e r
n m e r o
e s p e c i a l
d e d i c a d o
l a
i n v e s t i g a c i n
57
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
papel-puro y papel-publicidad es un elemento arbitrario que anuncia la significacin de su demarcacin hacia dentro, desde ella hacia fuera, slo es el material bruto (la celulosa a-significativa). Este valor sintctico del marco se repite en cada una de las secciones internas: pasar de un color a otro, de una regin a otra, implica modificar la atencin y movilizar nuevas significaciones. En realidad este uso sintctico-arbitrario no es un invento de la publicidad contempornea, en las postrimeras de la Edad Media, El Bosco manejaba las regiones de sus pinturas de manera distinta, segn criterios arbitrarios; por ejemplo, su obra Tablero de los siete pecados capitales y las cuatro postrimeras est dividida y organizada en una serie de imgenes circulares. La imagen central, constituida por anillos concntricos, representa El ojo de Dios, desde cuya pupila emerge Jesucristo, quien ve lo que aparece en el crculo exterior: la representacin de cada uno de los pecados capitales, separados, a veces, por trazos de color simples o por dibujos de columnas que son a la vez un recurso mimtico y arbitrario en tanto que sintctico. Otro ejemplo son los retablos y las imgenes bizantinas, donde el recurso de distribuir las representaciones en separaciones longitudinales, diagonales o circulares se utiliz con profusin. Por otra parte, en el cmic las acciones de las escenas se distribuyen en recuadros, donde el paso de uno a otro sugiere arbitrariamente el transcurrir del tiempo o la continuacin de las acciones. Y, por ltimo, en la imagen mvil del cine o del video no slo las cortinillas aportan un elemento arbitrario con valor sintctico (mostrar dos eventos en lugares distintos que ocurren en el mismo tiempo), sino tambin los fundidos a negro (que nos sealan el cambio de tiempo o el cambio de tiempo y espacio en los acontecimientos), las disolvencias o los cortes directos.
CONCLUSIONES
La imagen como texto
Es posible pensar en la imagen como texto en la medida que la semitica visual pasa de las visiones estructurales clsicas (vinculadas con la semiologa estrictamente saussuriana) a visiones ms pragmticas y textualistas vinculadas con una explicacin del signo como la elaborada por Hjelmslev. En este mbito el signo pierde la rigidez estructural, y las nociones de significante y significado dan paso a los conceptos de plano de la expresin y plano del contenido, que se comprenden como funtivos que al entrar en relacin generan la funcin sgnica; es decir, la significacin entendida como un acto (Hjelmslev, 1980). Desde esta perspectiva el signo no es ni una entidad semitica fija ni nica. El valor del signo est definido por su entorno, o en trminos ms radicales: no hay significacin en el signo, sino en el tramado relacional entre los signos, es decir, en los textos. El texto se halla en relacin productiva con dos instancias generatrices: el sistema y el contexto. Un sistema es una tramado mvil y abstracto de relaciones entre elementos que a travs de un proceso de apropiacin y articulacin permiten la generacin de un texto. Dicha apropiacin y articulacin se reclama y se define en un contexto; es decir, en circunstancias sociales especficas. Esta nocin del texto como acto, a partir de la cual se precipita la pragmtica, es slo posible en el mbito de los procesos comunicativos. Es en los textos donde se realiza la funcin pragmtica de la comunicacin y donde la sociedad la reconoce. Un texto es entonces un discurso coherente por medio del cual se realizan estrategias comunicativas, es el trazo de la intencin concertada de un locutor de comunicar un mensaje y de producir un efecto (Schmidt, 1973).
58
i m a g g e n
C o m u n i c a c i n
V i s u a l
Por esta va, una fotografa, una pelcula cinematogrfica, un relato en video o un documental infogrfico son textos con los cuales los individuos y grupos intercambian mensajes y sentidos. Los textos son producciones comunicativas que llevan inscritas las intenciones de sus productores y que exigen una dinmica de interpretacin. El texto icnico es contemplado entonces como un enunciado que articula ciertos principios de enunciacin (Greimas y Courts, 1979). La unidad textual implica, por otra parte, que los diversos elementos que lo constituyen poseen una propiedad semntica comn, a la cual llamamos coherencia. Esta coherencia es la que permite saber qu cosa es la que se est viendo, o ante qu clase de mensaje visual nos encontramos, en trminos ms analticos, la coherencia textual involucra dos propiedades: a) una propiedad semntica y perceptiva, gracias a la cual un destinatario es capaz de interpretar una expresin visual respecto a un contenido; y b) una propiedad distributiva, segn la cual la informacin visual est expresivamente coordinada. No obstante, la nocin de coherencia textual no puede ser comprendida cabalmente sin apelar a la competencia y al acto de observacin del receptor. Slo a travs de la competencia discursiva de un receptor es posible distinguir entre un conjunto de proposiciones o elementos plsticos incoherentes y un conjunto articulado; es decir, una estructura textual. Es en la actualizacin textual realizada por un lector que el texto adquiere unidad: se reconoce como una arquitectura expresiva y se le fija una temtica o un contenido definido. En este sentido, la semntica textual nos proyecta a una pragmtica de la imagen.
BIBLIOGRAFA
Barthes, R. (1992). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paids. Benveniste, E. (1971). Problemas de lingstica general. Mxico: Siglo XXI. Campbell, J. (1991). Las mscaras de Dios. Mitologa primitiva. Madrid: Alianza Editorial. De Saussure, F. (1980). Curso de lingstica general. Buenos Aires: Losada. Eco, U. (1988). Signo. Barcelona: Labor. Eliade, M. (1981). Mito y realidad. Barcelona: Guadarrama. Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos del arte. Madrid: Alianza Editorial. Greimas, A. J. y Courts, J. (1979). Smiotique, Dictionnaire raisonn de la thorie du Langage. Pars: Hachette. Hjelmslev, L. (1980). Prolegmenos de una teora del lenguaje. Madrid: Gredos. Jung, C. (1966). El hombre y sus smbolos. Madrid: Aguilar. Martinet, A. (1969). Lingstica sincrnica. Estudios e investigaciones. Madrid: Gredos. Metz, Ch. (1972). Ensayos sobre la significacin en el cine. Buenos Aires: Tiempo Contemporneo. Moles, A. (1981). Limage. Communication fonctionelle. Pars: Casternam. Neisser, U. (1981). Procesos cognitivos y realidad. Madrid: Marovia. Peirce, Ch. S. (1986). La ciencia de la semitica. Buenos Aires: Nueva Visin. Quine, W.V.O. (1962). Desde un punto de vista lgico. Barcelona: Ariel. Schmidt, S.J. (1973). Textheorie. Munich: Fink.
t e r c e r
n m e r o
e s p e c i a l
d e d i c a d o
l a
i n v e s t i g a c i n
59
También podría gustarte
- Diplomado en Seguridad Humana y Prevencion Del Delito Con Enfasis en Gestion Municipal (Con Docentes)Documento24 páginasDiplomado en Seguridad Humana y Prevencion Del Delito Con Enfasis en Gestion Municipal (Con Docentes)HernánAún no hay calificaciones
- Investigación CriminológicaDocumento6 páginasInvestigación CriminológicaJudith100% (1)
- La Imagen Como Análogon de La RealidadDocumento5 páginasLa Imagen Como Análogon de La Realidadvivianasvensson100% (2)
- Imaginarios Urbanos Benjamin BravoDocumento20 páginasImaginarios Urbanos Benjamin BravoOliba100% (1)
- Psicologia Del Creador de Imagenes Giovanna SpinnatoDocumento74 páginasPsicologia Del Creador de Imagenes Giovanna SpinnatogabyfuAún no hay calificaciones
- Sociabilidades, Vivencialidades y Sensibilidades.Documento112 páginasSociabilidades, Vivencialidades y Sensibilidades.Salvador MateosAún no hay calificaciones
- Nacion e Identidad NacionalDocumento12 páginasNacion e Identidad Nacionalencuestabicentenario100% (1)
- Introducción Al Análisis de La Imagen M JolyDocumento5 páginasIntroducción Al Análisis de La Imagen M JolyAbby Leiva100% (1)
- La Teoría de La Sociedad Del RiesgoDocumento8 páginasLa Teoría de La Sociedad Del RiesgoALIS LYNCHAún no hay calificaciones
- La Violencia en Los Medios de ComunicaciónDocumento164 páginasLa Violencia en Los Medios de ComunicaciónSil SectAún no hay calificaciones
- TESIS, Grado - CANTU, MarielaDocumento130 páginasTESIS, Grado - CANTU, MarielaAngelina DriAún no hay calificaciones
- Construcción Narrativa Del HeroeDocumento6 páginasConstrucción Narrativa Del HeroeMiguel Dario SegoviaAún no hay calificaciones
- Subjetividad Adolescente y Estudios VisualesDocumento221 páginasSubjetividad Adolescente y Estudios VisualesRocíoBonilla100% (2)
- Cuaderno 3 - San CarlosDocumento57 páginasCuaderno 3 - San CarlosadsmluAún no hay calificaciones
- Representación, Estructura y RealidadDocumento25 páginasRepresentación, Estructura y RealidadCarlos Axel Flores ValdovinosAún no hay calificaciones
- Un Concepto de Seguridad CiudadanaDocumento18 páginasUn Concepto de Seguridad CiudadanaEfi Di BenedettoAún no hay calificaciones
- La Despolitizacion Como Base para La Dem PDFDocumento487 páginasLa Despolitizacion Como Base para La Dem PDFDavidAceitunoAún no hay calificaciones
- Ensayo Ladrones, Historia Social y Cultura Del Robo en Chile (1870-1920)Documento8 páginasEnsayo Ladrones, Historia Social y Cultura Del Robo en Chile (1870-1920)Sean LibertadosAún no hay calificaciones
- Clase 4.-Cognición y Conocimiento SocialDocumento46 páginasClase 4.-Cognición y Conocimiento SocialEmilio Cisternas CuevasAún no hay calificaciones
- Construcción Juvenil - Maritza UrteagaDocumento20 páginasConstrucción Juvenil - Maritza UrteagaMónica LópezAún no hay calificaciones
- Monarquistas Hasta El Ocaso Los Indios DDocumento59 páginasMonarquistas Hasta El Ocaso Los Indios DFrancisco Cabanas CayulefAún no hay calificaciones
- La Teoria Social Del Interaccionsimo SimbolicoDocumento45 páginasLa Teoria Social Del Interaccionsimo SimbolicoSirMayaAún no hay calificaciones
- 01del Estructuralismo A La Antropologia SimbolicaDocumento19 páginas01del Estructuralismo A La Antropologia SimbolicaelgranblasfemoAún no hay calificaciones
- Evolucion Determinantes de La Pobreza UrbanaDocumento175 páginasEvolucion Determinantes de La Pobreza UrbanaSusana Montiel BuenoAún no hay calificaciones
- Piña R. Carlos - Sobre La Naturaleza Del Discurso Autobiográfico PDFDocumento30 páginasPiña R. Carlos - Sobre La Naturaleza Del Discurso Autobiográfico PDFLluvia GuiselAún no hay calificaciones
- Brea - Desmantelando El Efecto de La Verdad Del ArteDocumento5 páginasBrea - Desmantelando El Efecto de La Verdad Del Artelu-miaAún no hay calificaciones
- Teorias e Investigacion de La Comunicacion en A.L, Gustavo Leon DuarteDocumento29 páginasTeorias e Investigacion de La Comunicacion en A.L, Gustavo Leon DuarteRolando PerezAún no hay calificaciones
- Obsesiones y FantasmasDocumento293 páginasObsesiones y FantasmasJuan Facundo VazquezAún no hay calificaciones
- Duché y Blaz. Método, Historia y Teoría en Lévi...Documento11 páginasDuché y Blaz. Método, Historia y Teoría en Lévi...Diego CubillosAún no hay calificaciones
- Perspectivismo y Multinaturalismo en La America Indigena.Documento23 páginasPerspectivismo y Multinaturalismo en La America Indigena.Josef Ka100% (1)
- Semana 10 - PPT ClaseDocumento52 páginasSemana 10 - PPT ClaseRomel drdecfAún no hay calificaciones
- Analisis SemioticoDocumento7 páginasAnalisis Semioticowendy acordobaAún no hay calificaciones
- Apunte Comunicacion VisualDocumento10 páginasApunte Comunicacion VisualpaulamilazzoAún no hay calificaciones
- Redalyc - El Proceso de Socialización. Apuntes para Su Exploración en El Campo PsicosocialDocumento25 páginasRedalyc - El Proceso de Socialización. Apuntes para Su Exploración en El Campo PsicosocialLeesli Cáceres100% (1)
- GOFFMANDocumento19 páginasGOFFMANJuly PinillaAún no hay calificaciones
- Kawulich - La Observación ParticipanteDocumento23 páginasKawulich - La Observación ParticipanteNariAún no hay calificaciones
- Programa de Teoría Del Diseño II 2021Documento5 páginasPrograma de Teoría Del Diseño II 2021Sofi EditionsAún no hay calificaciones
- Stuart Hall-Occidente y El Resto - Discurso y Poder-ART - Trad Eduardo RestrepoDocumento41 páginasStuart Hall-Occidente y El Resto - Discurso y Poder-ART - Trad Eduardo RestrepoLeon EscotAún no hay calificaciones
- Representaciones SocialesDocumento0 páginasRepresentaciones SocialesConstanza TizzoniAún no hay calificaciones
- Semio - Guia Texto 1 ZecchettoDocumento1 páginaSemio - Guia Texto 1 ZecchettosdfbmAún no hay calificaciones
- U1 AntologíaCualiDocumento247 páginasU1 AntologíaCualiConsuelo LemusAún no hay calificaciones
- Sociologia de La AccionDocumento11 páginasSociologia de La AccionCamilo VargasAún no hay calificaciones
- Estrategias de Memoria y OlvidoDocumento18 páginasEstrategias de Memoria y OlvidonatisbosioAún no hay calificaciones
- 6 - El Significado Como Unidad Cultural de U. EcoDocumento9 páginas6 - El Significado Como Unidad Cultural de U. EcoMaria A CarboniAún no hay calificaciones
- J. Rüsen "Tiempo en Ruptura"Documento297 páginasJ. Rüsen "Tiempo en Ruptura"hombrehistoricoAún no hay calificaciones
- Tesis Caracterización de Las UrbanizacionesDocumento117 páginasTesis Caracterización de Las UrbanizacionesAlexander AmayaAún no hay calificaciones
- Castoriadis - Sublimación, Pensamiento, ReflexiónDocumento5 páginasCastoriadis - Sublimación, Pensamiento, Reflexiónthe-missing-masses100% (2)
- De La Verosimilitud Al ÍndexDocumento36 páginasDe La Verosimilitud Al ÍndexDavid Ramos0% (1)
- Alvira, R. El Concepto de Espíritu de La ÉpocaDocumento11 páginasAlvira, R. El Concepto de Espíritu de La ÉpocaDaniel MejíaAún no hay calificaciones
- El Cuerpo y El BarrocoDocumento3 páginasEl Cuerpo y El Barroconicolas314100% (1)
- Castoriadis Alcance Ontológico de La Historia de La CienciaDocumento14 páginasCastoriadis Alcance Ontológico de La Historia de La CienciaTania DelgadoAún no hay calificaciones
- 12 La Semiotica de La ImagenDocumento12 páginas12 La Semiotica de La ImagenMiguel Dario Segovia100% (3)
- Ardevol. Por Una Antropología de La MiradaDocumento10 páginasArdevol. Por Una Antropología de La MiradalauraAún no hay calificaciones
- Análisis Semiótico El Dios de Los BáculosDocumento10 páginasAnálisis Semiótico El Dios de Los BáculosRaquel M. ArellanoAún no hay calificaciones
- Comunicación I ResumenDocumento4 páginasComunicación I ResumenMartina YacobAún no hay calificaciones
- 3 Clase 2 pm2018-10Documento84 páginas3 Clase 2 pm2018-10Fátima PueblaAún no hay calificaciones
- MODELODocumento12 páginasMODELOCamilo FernandezAún no hay calificaciones
- Imagen y VisualidadDocumento3 páginasImagen y VisualidadPepe PelufoAún no hay calificaciones
- La Imagen Visual Como estructuraAMMDocumento14 páginasLa Imagen Visual Como estructuraAMMCisarro NiceGuyAún no hay calificaciones
- CulturaVisual Resena S.LunaDocumento4 páginasCulturaVisual Resena S.LunacarlaabreuAún no hay calificaciones
- Investigación Universitaria Multidisciplinaria 2014Documento104 páginasInvestigación Universitaria Multidisciplinaria 2014Investigación Universitaria MultidisciplinariaAún no hay calificaciones
- InvUnivMultB2013 PDFDocumento200 páginasInvUnivMultB2013 PDFInvestigación Universitaria MultidisciplinariaAún no hay calificaciones
- AutoresInvUnivMult2013 PDFDocumento8 páginasAutoresInvUnivMult2013 PDFInvestigación Universitaria MultidisciplinariaAún no hay calificaciones
- Inv Univ Mult 2012Documento160 páginasInv Univ Mult 2012Investigación Universitaria MultidisciplinariaAún no hay calificaciones
- Sílabo Estrategias de Aprendizaje en Ciencias - 2022-IDocumento10 páginasSílabo Estrategias de Aprendizaje en Ciencias - 2022-ILEYDI CUBAS PERALTAAún no hay calificaciones
- Ensayo Comparativo Diferencias y SimilitudesDocumento4 páginasEnsayo Comparativo Diferencias y SimilitudesAlexis Salazar TiradoAún no hay calificaciones
- El Hombre y Su Ambiente en Los Andes CentralesDocumento13 páginasEl Hombre y Su Ambiente en Los Andes CentralesRonald100% (1)
- Hoja de Vida YesicaDocumento12 páginasHoja de Vida YesicaYesica SilvaAún no hay calificaciones
- Analisis Estructural Ii: Metodo de RigidezDocumento43 páginasAnalisis Estructural Ii: Metodo de RigidezGASUAún no hay calificaciones
- Proyecto TV Cable Jocotitlan SA de CVDocumento25 páginasProyecto TV Cable Jocotitlan SA de CVFranco Oscar FrancoAún no hay calificaciones
- Lengua.. Clasificación de Los TextosDocumento11 páginasLengua.. Clasificación de Los Textossolcito_ceballos100% (1)
- TP 5.1 Clasificación Supervisada de ImágenesDocumento22 páginasTP 5.1 Clasificación Supervisada de ImágenesMatías QuintanaAún no hay calificaciones
- Series Difusas Ingenieria ElectricaDocumento76 páginasSeries Difusas Ingenieria Electricapaulrcs7Aún no hay calificaciones
- Ensayo de La MoralDocumento8 páginasEnsayo de La MoralguillermoAún no hay calificaciones
- Diapositivas Unidades de Albañileria - Grupo 09Documento14 páginasDiapositivas Unidades de Albañileria - Grupo 09SinRoche100% (1)
- ChipsDocumento2 páginasChipsSantiago Jimenez CastellanoAún no hay calificaciones
- Morfología - Formación de PalabrasDocumento18 páginasMorfología - Formación de PalabrastpwkanaAún no hay calificaciones
- Analisis-Granulometrico-Fundamentos - (1) (1) (Autoguardado)Documento15 páginasAnalisis-Granulometrico-Fundamentos - (1) (1) (Autoguardado)Cordova RaphaelAún no hay calificaciones
- Por El Renacimiento Del Arte, William MorrisDocumento44 páginasPor El Renacimiento Del Arte, William MorrisDiana González M100% (2)
- Formato IEEE 2022Documento2 páginasFormato IEEE 2022Valeria RetamosoAún no hay calificaciones
- Transformada de Una DerivadaDocumento3 páginasTransformada de Una DerivadaCHRISTIAN EMMANUEL PACHECO CARVAJALAún no hay calificaciones
- Circuito Inductivo RLCDocumento10 páginasCircuito Inductivo RLCEdwin Tenorio TorresAún no hay calificaciones
- Emulacion de Una Bicicleta ElectricaDocumento13 páginasEmulacion de Una Bicicleta ElectricaByron Paul CajamarcaAún no hay calificaciones
- Separata 2 Instrumentos de DibujoDocumento12 páginasSeparata 2 Instrumentos de DibujoFrankie RuizAún no hay calificaciones
- PTAP2 Aula1V2Documento36 páginasPTAP2 Aula1V2KELLY CERPAAún no hay calificaciones
- El Modelo Objetivista de Fundamentacion de La MoralDocumento3 páginasEl Modelo Objetivista de Fundamentacion de La MoralRenacido ZenAún no hay calificaciones
- Proyecto para Fabricacion y Comercializacio N de Calzados para Damas2Documento83 páginasProyecto para Fabricacion y Comercializacio N de Calzados para Damas2Orlando SansoresAún no hay calificaciones
- X 2 Chi - CuadradoDocumento19 páginasX 2 Chi - CuadradoDarwin TinitanaAún no hay calificaciones
- Sucesiones - EjerciciosDocumento7 páginasSucesiones - EjerciciosAlexander SaldañaAún no hay calificaciones
- LlegoLaBanda TenorSaxDocumento3 páginasLlegoLaBanda TenorSaxJuan José HernándezAún no hay calificaciones
- Ecuaciones Termodin Amica de Los Procesos: 1. Modulo 1: Balance de Masa y Energ IaDocumento19 páginasEcuaciones Termodin Amica de Los Procesos: 1. Modulo 1: Balance de Masa y Energ IaAndres LaufgangAún no hay calificaciones
- Mga Huella Paz BaricharaDocumento26 páginasMga Huella Paz Baricharavictor hugo cuadrosAún no hay calificaciones
- LOCOMOTOR EQUINO - CorregidoDocumento40 páginasLOCOMOTOR EQUINO - Corregidojaime sanchez rodriguezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Sintomas SRQ 18Documento2 páginasCuestionario de Sintomas SRQ 18Tito Hinostroza100% (1)